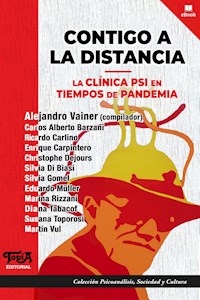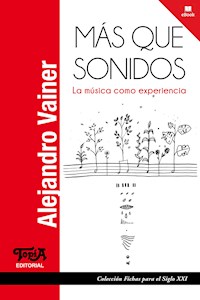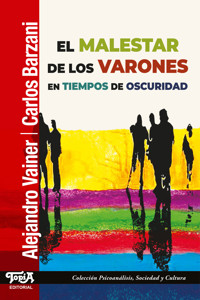
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Topía
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"Vivimos tiempos de oscuridad. Tiempos donde el capitalismo neoliberal ha poblado el mundo de guerras, violencias, miedos y pobreza. Las riquezas, cada vez mayores, están en menos manos y las desigualdades han crecido como nunca en la historia. Ante estas situaciones, las respuestas posfascistas y neofascistas se multiplican en distintos lugares del mundo. Y, entre distintas cuestiones, promueven una contraofensiva machista exaltando las masculinidades patriarcales. Este libro brinda herramientas para entender los malestares que los varones producimos y padecemos. Para ello avanzamos sobre dos cuestiones centrales complementarias: 1- Cómo se construye la masculinidad en los varones a lo largo de la historia y en la actualidad de occidente. A partir de allí vemos que no hay varones ni masculinidades "naturales", sino que la masculinidad es una producción sociohistórica. Y que, en el marco del patriarcado, los varones (siempre algunos) proyectamos hacia otrxs el malestar. 2- Una propuesta de cómo transformar el malestar que los varones producimos en potencia. Para tal fin, primero nos dedicaremos al malestar que producimos los varones y luego el malestar que padecemos. Posteriormente, abordaremos algunas cuestiones de la propuesta de deconstrucción de los varones. Una propuesta que logró algunos cambios, pero no contempla que tenemos una larga historia de luchas y producciones. Hubo varones que pelearon codo a codo con mujeres y otrxs oprimidxs. Creemos que retomando los hilos de quienes han luchado contra el patriarcado y otras opresiones podemos encontrar nuevos horizontes. Para concluir, abordaremos el riesgo de la apropiación neofascista del malestar de los varones. Esperamos que este libro se convierta en una herramienta para iluminar el futuro en estos tiempos de oscuridad" (De la Introducción).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL MALESTAR de los varones
en tiempos de oscuridad
Alejandro Vainer | Carlos Barzani
Vivimos tiempos de oscuridad. Tiempos donde el capitalismo neoliberal ha poblado el mundo de guerras, violencias, miedos y pobreza. Las riquezas, cada vez mayores, están en menos manos y las desigualdades han crecido como nunca en la historia. Ante estas situaciones, las respuestas posfascistas y neofascistas se multiplican en distintos lugares del mundo. Y, entre distintas cuestiones, promueven una contraofensiva machista exaltando las masculinidades patriarcales.
Este libro brinda herramientas para entender los malestares que los varones producimos y padecemos. Para ello avanzamos sobre dos cuestiones centrales complementarias:
1- Cómo se construye la masculinidad en los varones a lo largo de la historia y en la actualidad de occidente. A partir de allí vemos que no hay varones ni masculinidades “naturales”, sino que la masculinidad es una producción sociohistórica. Y que, en el marco del patriarcado, los varones (siempre algunos) proyectamos hacia otrxs el malestar.
2- Una propuesta de cómo transformar el malestar que los varones producimos en potencia. Para tal fin, primero nos dedicaremos al malestar que producimos los varones y luego el malestar que padecemos. Posteriormente, abordaremos algunas cuestiones de la propuesta de deconstrucción de los varones. Una propuesta que logró algunos cambios, pero no contempla que tenemos una larga historia de luchas y producciones. Hubo varones que pelearon codo a codo con mujeres y otrxs oprimidxs. Creemos que retomando los hilos de quienes han luchado contra el patriarcado y otras opresiones podemos encontrar nuevos horizontes. Para concluir, abordaremos el riesgo de la apropiación neofascista del malestar de los varones.
Esperamos que este libro se convierta en una herramienta para iluminar el futuro en estos tiempos de oscuridad.
De la Introducción.
Colección Psicoanálisis, Sociedad y Cultura
Alejandro Vainer | Carlos Barzani
Alejandro Vainer: Psicoanalista. Lic. en Psicología (UBA). Coordinador General de la Revista y de la editorial Topía. Ex residente de la RiSaM. Ex jefe de Residentes del Hospital Borda. Supervisor y docente en distintos Hospitales. Autor, junto con Enrique Carpintero, de Las huellas de la Memoria. Psicoanálisis y Salud Mental en la Argentina de los ’60 y ’70. (Segunda edición, 2018). Compilador de A la izquierda de Freud (2009). Autor de Más que sonidos. La música como experiencia (2017). Compilador de Contigo a la distancia. La clínica psi en tiempos de pandemia (2021).
Carlos Barzani: Psicoanalista, Psicoanalista, Lic. en Psicología (UBA). Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Topía. Compilador de Actualidad de Erotismo y Pornografía (2014), Editorial Topía. Autor de artículos sobre sexualidad, diversidad sexual y psicoanálisis. Jefe de Unidad concursado y Coordinador del Área Adolescencia del servicio de Salud Mental del Hospital Belgrano de Gral. San Martín, Pcia de Buenos Aires. Coordinador del Consultorio Interdisciplinario de Diversidad Sexual y de Género del mismo hospital. Coordinador de grupos de reflexión y terapéuticos de varones.
Colección Psicoanálisis, Sociedad y Cultura
Diagramación E-book y arte de tapa: Mariana Battaglia.
Vainer, Alejandro
El malestar de los varones en tiempos de oscuridad / Alejandro Vainer ; Carlos Barzani. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Topía Editorial, 2025.
Libro digital, EPUB - (Psicoanálisis, Sociedad y Cultura / 65)
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-631-6702-00-5
1. Estudios de Género. 2. Identidad de Género. 3. Psicoanálisis. I. Barzani, Carlos II. Título.
CDD 301
© Editorial Topía, Buenos Aires, 2025.
Editorial Topía
Juan María Gutiérrez 3809 3º “A” Capital Federal
e-mail: [email protected]
web: www.topia.com.ar
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
La reproducción total o parcial de este libro en cualquier forma que sea, idéntica o modificada, no autorizada por los editores viola derechos reservados. Cualquier utilización debe ser previamente solicitada.
EL MALESTAR de los varonesen tiempos de oscuridad
Alejandro Vainer | Carlos Barzani
Colección Psicoanálisis, Sociedad y Cultura
INDICE
Agradecimientos
Introducción
Capitulo 1De qué hablamos cuando hablamos de subjetividad de los varones. La corposubjetividad
Capitulo 2¿Cómo se constituye la subjetividad de un varón?
Capitulo 3No existe “el” varón ni “la” mujer. Nuestra subjetividad es histórico social
Capitulo 4El malestar de los varones. El que causamos y el que sobrellevamos
Capitulo 5La ilusión de la deconstrucción de los varones. Una forma de renegar de las huellas de los que lucharon contra el patriarcado
EpílogoVarones y neofascismo
Bibliografía
A nuestrxs compañerxs Florencia Macchioli y Gustavo Gabriel Leiva que bancan y discuten cotidianamente muchas de las ideas que atraviesan estas páginas.
A Gastón y León Vainer
A Silvina Débora Jamilis
A las jóvenes generaciones
A las víctimas de la violencia patriarcal
Agradecimientos
En los años de trabajo sobre este libro realizamos una exhaustiva revisión bibliográfica. También muchas personas nos facilitaron información, ideas y fuentes. Queremos agradecer a Alejandro D’Atri, Isabella Cosse, Moira Fradinger, Andrés Grunbaum, Luis Herbst, Edgardo García, Luciano García, Ricardo Klein, Ana Ojeda, Ariel Wainer, Rubén Zukerfeld.
A las colegas que compartieron las reflexiones sobre la clínica y la praxis cotidianas en el área de “Adolescencia” del Servicio de Salud Mental del Hospital Belgrano de la Provincia de Buenos Aires: Rita Wassertheil, Soledad Díaz Saubidet, Micaela Miatello y María Laura López Rolandi.
A lxs residentes de salud mental que han rotado a lo largo de estos años con un espíritu cuestionador que permite la renovación continua de ideas y abordajes teórico-clínicos.
Al equipo del Consultorio de Diversidad Sexual e Identidad de Género del Hospital Belgrano por el sostén y sus contribuciones en el abordaje clínico interdisciplinario e intersectorial: Micaela Miatello, Tamara Marignani, Victoria Romero Roldán y Diego Espíndola.
A la Comisión Directiva de la seccional Hospital Belgrano de Cicop y a Orlando Restivo, su presidente: sostén y motor de las luchas.
A nuestros pacientes: que siempre nos llevan a replantearnos nuestras prácticas y teorizaciones.
Los primeros artículos sobre el tema fueron discutidos y publicados en la Revista Topía. Agradecemos los aportes de quienes participan en la revista: Alfredo Caeiro, Alicia Lipovetzky, Susana de la Sovera y Susana Toporosi.
A Andrés Carpintero.
Agradecemos a Enrique Carpintero, César Hazaki, Patricia Claudia Rossi y Débora Tajer por la atenta lectura crítica y sugerencias que realizaron a los originales del texto.
A Mariana Battaglia por la tapa y el cuidado diseño y diagramación de interior y tapa del libro.
Introducción
No podrá haber igualdad sin socialismo,
porque el capitalismo patriarcal -y no existe otro-
es una escuela de desigualdades.
Marie Langer, Coda al tema de la mujer, 1981
I-
Un inicio es una toma de posición.
Vivimos tiempos de oscuridad. Tiempos donde el capitalismo neoliberal1 ha poblado el mundo de guerras, violencias, miedos y pobreza. Las riquezas, cada vez mayores, están en menos manos y las desigualdades han crecido como nunca en la historia. Tiempos donde consecuentemente, aumentan las problemáticas en Salud Mental (suicidios, depresiones, adicciones, crisis de angustia, violencias destructivas y autodestructivas). Ante estas situaciones, las respuestas posfascistas2 y neofascistas3 que se multiplican en distintos lugares del mundo, no hacen sino empeorar la situación. Y, entre distintas cuestiones, promueven una contraofensiva machista exaltando las masculinidades patriarcales. Tal como señalaba Walter Benjamin,4 vivimos “instantes de peligro” que amenazan a nuestro patrimonio histórico de luchas y quienes lo reciben. Aquí abordaremos el riesgo de la apropiación neofascista del malestar de los varones. Malestar que se incrementó con las diversas injusticias que ha profundizado el capitalismo neoliberal. Tal como señala Daniel Feierstein: “La dificultad para construir un proyecto identitario masculino contemporáneo constituye uno de los motivos del alto nivel de adhesión de estos grupos por alternativas fascistas, que les ofrecen tramitar sus malestares transformándolos en odio hacia las políticas de género, las conquistas en materia de educación sexual integral, los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales, etc.”5
II-
Un inicio es una toma de posición.
Nosotros hablamos, escribimos y trabajamos desde cierto lugar. Con herencias y producciones. Y definiciones que explicitaremos a lo largo del libro. En cada concepto se encuentra entramada la historia de los diversos posicionamientos teóricos, políticos e ideológicos, a veces en conflicto.
Creemos que es importante explicitar el lugar desde donde hablamos. Cuando las posiciones quedan veladas, se hace un pacto implícito donde asumimos que lectores y quienes escriben estamos de acuerdo. Si hablamos de subjetividad, varones, masculinidades, patriarcado y poder es necesario aclarar quienes hablamos y desde donde lo hacemos. No todos, ni todas, ni todxs, ni todes pensamos lo mismo. Inclusive sobre escribir y hablar (o no) con lenguaje inclusivo. Para nosotros el problema central son las opresiones que insisten, persisten e incluso se multiplican.
En este libro abordaremos malestares que producimos y sobrellevamos los varones -en relación al género-, y que conducen a diversas inequidades, desigualdades y violencias, y llegan incluso a muertes como femicidios, feminicidios,6 trasvesticidios, lesbicidios y tantas otras. A la vez, se articulan con otras opresiones: de clase, de grupo, de “raza”, de orientación sexual, lugar en el planeta donde nacemos y vivimos y un largo etcétera.
III-
Un inicio es una toma de posición.
Somos varones cis7 con diferentes orientaciones sexuales.
Nacimos y vivimos en una metrópoli occidental judeocristiana del sur del planeta.
A pesar que ambos tenemos origen judío, venimos de tradiciones muy diferentes.
Somos de izquierda y defendemos las luchas feministas y LGTBQI+.8
Somos psicólogos que trabajamos de psicoanalistas.
Dentro del psicoanálisis tenemos nuestro linaje, que deriva de aquellos psicoanalistas que hace 100 años crearon el grupo de izquierda freudiana, liderado por Wilhelm Reich y Otto Fenichel. Y quienes continuaron sus huellas en la Argentina siguiendo la senda de Enrique Pichon-Rivière, sus discípulos, los grupos Plataforma y Documento.9 Y desde la Revista Topía10, a la que ambos pertenecemos.11
Tenemos una tradición de cruces entre psicoanálisis y los estudios de género en el mundo y en la Argentina. Nosotros mismos tenemos una participación en estas producciones.12 Esta historia tiene una extensa producción teórico clínica que hoy se conoce como “psicoanálisis con perspectiva de género”. Este modo de enunciación ha sido y es necesario para visibilizar las huellas patriarcales en el psicoanálisis y como forma de lucha y producción teórico y política que cobija psicoanalistas de diversas líneas teóricas. Desde estas herencias afirmamos que somos psicoanalistas que hemos incluido elgénero en nuestro enfoque teórico-clínico. La cuestión de género no es solo una perspectiva o un punto de vista, sino un giro copernicano. Su importancia modifica tanto la teoría como la clínica psicoanalítica, ya que pone en cuestión diversas ramificaciones del patriarcado que han llegado a tener la categoría de axiomas, e hizo estallar mucho de lo que conocemos del psicoanálisis.
Nos convoca a continuar un arduo trabajo que varias generaciones de psicoanalistas iniciaron hace 100 años. Desde Helen Deutsch y Karen Horney a Luce Irigaray, Juliet Mitchell y Michel Tort. En Latinoamérica, Marie Langer (quien perteneció al grupo Plataforma) hace 50 años publicaba “La mujer: sus limitaciones y potencialidades”, incluido en Cuestionamos 2. Un texto donde retoma su tradición como marxista, psicoanalista y feminista. Ya entonces reconocía cómo algunos conceptos de Freud sobre “la psicología de la mujer fueron duramente criticados por marxistas y feministas como desligados del proceso histórico y tendientes a considerar la familia patriarcal y capitalista como inamovible.”13 Varias generaciones de psicoanalistas profundizaron en estas líneas de trabajo, desde distintas perspectivas.14 En el tema de varones, entre muchos aportes, mencionamos los avances de Juan Carlos Volnovich, discípulo de Langer.15
Trabajar nuestras herencias nos permite avanzar.
La cuestión de género nos atraviesa y transforma nuestras concepciones. En el mismo camino tenemos que considerar otras cuestiones que atraviesan nuestras teorizaciones y prácticas. Muchos psicoanálisis reniegan de lo histórico social en la constitución de nuestra subjetividad. Sus consecuencias son teóricas y clínicas. Como señala Thamy Ayouch, “la raza, pero también el género, la clase, la sexualidad y la validez, le recuerdan al/a la analista hasta qué punto su práctica es política.”16 Nuestra subjetividad está inmersa en una cultura específica con un “sentido del mundo” que para nosotros es el “natural”, el obvio, pero que, a la luz de otras culturas, de otros sentidos del mundo, tiene una lógica peculiar. En esta línea, son importantes las puntualizaciones que la feminista nigeriana Oyèronké Oyěwùmíen realiza respecto de la “visión del mundo” occidental a partir del estudio de la sociedad yorubá en África. Allí observó que la categoría “mujer” no existía en esa sociedad antes de su contacto con occidente, ya que “el cuerpo no era la base de los roles sociales, ni de sus inclusiones o exclusiones, no era el fundamento de la identidad ni del pensamiento social.”17 No es que la sociedad yorubá no le diera materialidad al cuerpo, sino que su “sentido del mundo” y en consecuencia, sus categorías sociales y su subjetividad está constituida en base a parámetros donde no toman en consideración las diferencias anatómicas, ni el color de piel, ni otros rasgos corporales, etc. en la organización de su mundo y, por ende, de su subjetividad.
IV-
Un inicio es una toma de posición.
Cuando hablamos del “malestar” de los varones, tenemos que empezar con definir qué entendemos por malestar. Nos referimos a aquello que Freud definió en El malestar en la cultura.18 Allí señala cómo las restricciones de la cultura implican una renuncia pulsional y un obstáculo para el logro de la “felicidad”, sobre todo “debido a la elevación del sentimiento de culpa”.19 Sin embargo, en el último tramo del ensayo, sostiene que la cultura es efecto de Eros, mientras que el malestar es efecto de la pulsión de muerte, que se expresa como violencia destructiva y autodestructiva. El desafío del desarrollo cultural es cómo dominar a estas últimas.20 Tomaremos esta última hipótesis en nuestros desarrollos.
El malestar de los varones implica detenernos en qué hacemos los varones con el malestar. Primero, los varones a lo largo del patriarcado han “descargado” sus malestares como violencia destructiva contra mujeres, niños y niñas, varones “subalternos” y otrxs diferentes. Segundo, el malestar de los varones también es el que sobrellevan como violencia autodestructiva.
En la actualidad vivimos un caleidoscopio de distintas formas de patriarcado en crisis. Desde un patriarcado capitalista neoliberal a diversas formas críticas e innovadoras fruto de las luchas de mujeres y del movimiento LGTBQI+.21 El avance de dichas luchas también motivó la contrarreforma que atraviesa el mundo. La restitución neofascista ha retomado valores del patriarcado tradicional (entre otros) camuflado muchas veces en un supuesto determinismo biológico. Esta deriva identitaria de los varones privilegia el odio, la violencia destructiva y autodestructiva. Pero consolida las identidades “fuertes” que el patriarcado daba a los varones. A lo largo del libro analizaremos distintos factores para entender y sobre todo enfrentar a este backlash. Esta reacción violenta es una forma que tienen los sectores reaccionarios para perseguir y desprestigiar a quienes luchamos contra las opresiones. Desde defensores de abusadores que intentan sostener el falso “Síndrome de Alienación parental”22 a quienes acusan a feministas de instalar la “ideología de género”.23
Nuestro camino a lo largo del libro es brindar herramientas para entender los malestares que los varones producimos y padecemos. Para quienes consideren que éstas son solo palabras, recorrerán hechos contundentes con números concretos.
IV-
Este libro avanza sobre dos cuestiones centrales y complementarias:
1- Cómo se construye la masculinidad en los varones a lo largo de la historia y en la actualidad de occidente.24 Para ello empezaremos aclarando nuestro marco conceptual donde consideramos una subjetividad cuya sede es el cuerpo y surge del anudamiento de los aparatos orgánico, psíquico y cultural. Y que se construye en el seno de un momento histórico dado, y en el marco de una cultura, una clase, un grupo social, etc. Y se va transformando (o no) a lo largo de la vida. Esto nos permitirá aclarar cómo entendemos las masculinidades y cómo se transforman a lo largo de las generaciones.
A partir de allí veremos qué sucedió a lo largo de la historia para llegar a hoy. No hay varones ni masculinidades “esenciales”, sino que es una producción sociohistórica. Y que, en el marco del patriarcado, los varones (siempre algunos) proyectamos el malestar (en sentido psicoanalítico, tal como aclararemos).
2- Una propuesta de cómo transformar el malestar que los varones producimos en potencia. Para ello, primero nos dedicaremos al malestar que producimos/producen los varones y luego el malestar que padecen/padecemos. Posteriormente, abordaremos algunas cuestiones de la propuesta de deconstrucción de los varones. Una propuesta que logró algunos cambios, pero no contempla que tenemos una larga historia de luchas y producciones. Hubo varones que pelearon codo a codo con mujeres y otrxs oprimidxs. Creemos que retomando los hilos de quienes han luchado contra el patriarcado y otras opresiones podemos encontrar nuevos horizontes.
Para concluir, analizamos algunas cuestiones de la reacción neofascista.
Esperamos que este libro se convierta en una herramienta para iluminar el futuro en estos tiempos de oscuridad.
1 El neoliberalismo es “algo más que un conjunto de políticas económicas, una ideología o una reconfiguración de la relación entre el Estado y la economía. Más bien, es un orden normativo de la razón que, a lo largo de tres décadas, se convirtió en una racionalidad rectora amplia y profundamente diseminada, el neoliberalismo transforma cada dominio humano y cada empresa -junto con los seres humanos mismos- de acuerdo con una imagen específica de lo económico. Toda conducta es una conducta económica...” Brown, Wendy (2015), El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo, Barcelona, Malpaso Ediciones, 2016, p.5.
2 Enzo Traverso utiliza el término posfascismo para referirse a un fenómeno global, muy heterogéneo y transitorio. Con origen en la matriz fascista -antifeminista, negrófoba, antisemita, homofóbica-, pero con un devenir diferente. Traverso, Enzo (2017), Las nuevas caras de la derecha, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2018.
3 “En el neofascismo encontramos continuidades y rupturas con el fascismo clásico, ya que eleva al neoliberalismo como una concepción autoritaria que deja de ser solamente una propuesta económica para atravesar el conjunto de la vida del sujeto.” Carpintero, Enrique, “Las fuerzas del cielo se afirman en sus propuestas neofascistas”, revista electrónica La Tecla Ñ, Buenos Aires, 26 de diciembre de 2024. Disponible en https://lateclaenerevista.com/las-fuerzas-del-cielo-se-afirman-en-sus-propuestas-neofascistas-por-enrique-carpintero/
4 Benjamin, Walter (1940), “Tesis de filosofía de la historia”, en Discursos interrumpidos I, Editorial Taurus, Madrid, 1973.
5 Feirstein, Daniel, “La efectividad del odio como herramienta política y los desafíos del antifascismo”, en Levy, Guillermo (comp.), Ensayos urgentes para pensar la Argentina que asoma, Marea Editorial, Buenos Aires, 2023, p. 67.
6 La expresión “femicidio” (o “femicide” en inglés) fue utilizado por Diana Russell en 1976 en el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres en Bruselas como alternativa al término neutro de “homicidio”, con el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, la opresión, la desigualdad y la violencia sistemática contra las mujeres que, en su forma más extrema, culmina en la muerte. El femicidio se aplica a todas las formas de asesinato sexista, es decir, “los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacia ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres” (p. 78). En cuanto a “feminicidio” la antropóloga mexicana Marcela Lagarde lo diferencia del primero porque supone impunidad, lo que hace que se constituya en un crimen de Estado ya que se trata de “la construcción social de estos crímenes de odio, culminación de la violencia de género contra las mujeres, así como de la impunidad que los configura. Analizado así, el feminicidio es un crimen de Estado, ya éste no es capaz de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres en general, quienes vivimos diversas formas y grados de violencia cotidiana a lo largo de la vida.” (p. 12) Ambas citas en Russel, Diana y Harmes, Roberta (ed.) (2001), Feminicidio: una perspectiva global (con Introducción de Marcela Lagarde), UNAM, México, 2006.
7 Cis o cisgénero se refiere a las personas cuya identidad de género concuerda con el género asignado al nacer, es decir, quienes no son trans. Mantenemos este término con las salvedades que señala Marlene Wayar, sobre todo por el hecho de que su origen es patologizante. Wayar, Marlene (2019), Furia travesti. Diccionario de la T a la T, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2021, pp. 140-145.
8 bell hooks, (activista feminista afroamericana que decidió cambiar su nombre por el de su bisabuela y escribirlo con minúscula para resaltar la importancia de su obra y “no lo que soy”) sugiere evitar la frase “somos feministas” que implica caer en una supuesta identidad estereotipada más que en luchar contra las diferentes opresiones (de clase, de género y de “raza”). hooks, bell, Teoría feminista: de los márgenes al centro, Editorial Traficantes de Sueños, Madrid, 2020, p. 67.
9 Estos dos grupos de psicoanalistas renunciaron a la Asociación Psicoanalítica Internacional en 1971, en la que fue la más importante ruptura por motivos ideológicos en la historia del psicoanálisis. Para profundizar: Carpintero, Enrique y Vainer, Alejandro, Las Huellas de la Memoria. Psicoanálisis y Salud Mental en la Argentina de los ’60 y ’70, Tomo I y II, Segunda edición ampliada, Editorial Topía, Buenos Aires, 2018. Seguimos sus huellas, como bien describe uno de sus miembros, Emilio Rodrigué: “Nuestra geografía e historia nos coloca en una posición versátil. Debemos superar el servilismo del colonizado sin caer en la idealización indigenista. Somos bicéfalos, con una cara vuelta hacia Europa, mientras que la otra es más umbilical. Nuestra visión del psicoanálisis está excluida del circuito internacional… (Vamos) De Viena al cono Sur. Del Danubio Azul a Foz de Iguazú”. Rodrigué, Emilio, Freud. El siglo del psicoanálisis, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1996, pp. 14-5.
10 La Revista Topía es una publicación de Psicoanálisis, Sociedad y Cultura de Buenos Aires. Fue fundada por Enrique Carpintero en 1991. En sus páginas se define como un “territorio de pensamiento crítico”. Desde entonces se editan 3 números al año y a lo largo de los años han colaborado una cantidad de intelectuales de distintos lugares del mundo. Desde hace 30 años también implica una editorial y un sitio web.
11 “Los conocimientos situados requieren que el objeto del conocimiento sea representado como un actor y como un agente, no como una pantalla o un terreno o un recurso, nunca como esclavo del amo que cierra la dialéctica en su autoría del conocimiento ‘objetivo’.” Haraway, Donna (1991), Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Madrid, Ediciones Cátedra, 1995, p. 341.
12 Ambos fuimos atravesados por estos cruces. En nuestros caminos uno de nosotros fue docente en la cátedra de Estudios de la Mujer (Facultad de Psicología, UBA) desde 1990 a 1994; y el otro presentó su primera exposición como psicólogo -entre otras subsiguientes- en las II Jornadas del Foro de Psicoanálisis y Género en el Workshop “Masculinidad e Identidad de Género” (1996) y también expuso en una mesa del Primer Encuentro de Psicoterapeutas Gays y Lesbianas en Buenos Aires (1998).
13 Langer, Marie, “La mujer, sus limitaciones y potencialidades”, en Langer, Marie (comp.), Cuestionamos 2, Editorial Granica, Buenos Aires, 1973, p. 258.
14 Esta historia está desarrollada en el capítulo 1 “Género, Salud Mental y Psicoanálisis en la Argentina”, de Tajer, Débora, Psicoanálisis para todxs. Por una clínica pospatriarcal, posheteronormativa y poscolonial, Editorial Topía, Buenos Aires, 2020.
15 Destacamos, entre sus obras, Volnovich, Juan Carlos, Ir de putas, Reflexiones acerca de los clientes de la prostitución (segunda edición), Editorial Topía, Buenos Aires, 2010.
16Ayouch, Thamy, La raza en el diván, Editorial Topía, Buenos Aires, 2025, p.17.
17 Oyěwùmí, Oyèrónkẹ (1997), La invención de las mujeres. Una perspectiva africana sobre los discursos occidentales del género, Editorial En la frontera, Bogotá, 2016, p. 16.
18 Freud, Sigmund, El malestar en la cultura, en Obras Completas, Tomo XXI, Amorrortu Editores, Bs. As., 1979.
19Freud, Sigmund, Ídem, p. 130.
20Freud, Sigmund, Ídem, p. 140.
21 El acrónimo LGTBQI+ se refiere a la diversidad de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género que existen al día de hoy. Las siglas aluden a: lesbianas, gays, trans, bisexuales, queer, intersexual y el resto de identidades y orientaciones incluidas en el +, que nos indica que el colectivo continúa en constante crecimiento. Sobre la expansión de las siglas puede leerse: Ring, Trudy, “Expanding the Acronym: GLAAD Adds the Q to LGBT”, revista Advocate, Los Angeles, 26 de octubre de 2016. Disponible en https://www.advocate.com/media/2016/10/26/expanding-acronym-glaad-adds-q-lgbt
22 Esta nomenclatura fue creada por Richard Gardner, médico clínico norteamericano abusador sexual, para obstaculizar y sabotear los avances logrados en la detección de maltrato y abuso sexual infantojuvenil. Sobre este diagnóstico se puede consultar Toporosi, Susana, En carne viva. Abuso sexual infantojuvenil, Editorial Topía, Buenos Aires, 2018, pp. 69-70.
23 Esta denominación es la que utilizan los sectores conservadores a nivel mundial, que han organizado un discurso y una práctica de oposición a las diversas luchas de movimientos de mujeres y LGTBQI+. Crearon esta categoría como forma de considerar que las cuestiones de género son meramente una ideología. Para profundizar en esta temática: García, Luciano Nicolás, “La ideología de género como fórmula conservadora”, en Tajer, Débora (comp.), Psicología Feminista, Editorial Topía, Buenos Aires, 2022.
24 En relación a masculinidades lésbicas, es interesante la compilación de val flores y fabi tron (que eligen nombrarse en minúscula): flores, val y tron, fabi (comp.), Chonguitas: Masculinidades de niñas, Editora La Mondanga Dark, Neuquén, 2013. Sobre masculinidad en mujeres, se puede consultar el trabajo pionero Halberstam, Jack, (1998), Masculinidad femenina, trad.: Javier Sáez, Egales Editorial, Madrid, 2008. En el contexto español ver Platero, Raquel (Lucas), “La masculinidad de las biomujeres: marimachos, chicazos, camioneras y otras disidentes.”, Jornadas Estatales Feministas de Granada. Mesa Redonda: Cuerpos, sexualidades y políticas feministas, 6 de diciembre de 2009. Publicada en http://www.feministas.org/IMG/pdf/La_masculinidad_de_las_biomujeresPlatero.pdf
Capitulo 1
De qué hablamos cuando hablamos de subjetividad de los varones.La corposubjetividad
Los conceptos están siempre operando en nuestra forma de trabajar,
sea lo que sea que hagamos.
Necesitamos dilucidar, a veces cuáles son estos conceptos
(en qué pensamos cuando hacemos o qué hacer se constituye en un pensar),
porque los conceptos pueden ser oscuros cuando funcionan como supuestos de trasfondo.
Sarah Ahmed, Vivir una vida feminista
Nuestro sistema operativo
Para empezar, tenemos que sentar las bases desde la que hablamos, trabajamos, intervenimos y pensamos. No es habitual estar leyendo estas líneas, que presuponen que todos1 nos entendemos y que comprendemos de la misma manera los conceptos generales.
Por eso, empezaremos aclarando nuestro “sistema operativo”.2
Un sistema operativo es como el que tenemos en nuestras prótesis tecnológicas. Hay quienes trabajan con Windows, IOS, Android o sistemas de código abierto como Linux.3 En general uno se olvida que este sistema es lo que permite correr programas y hacer diferentes cuestiones con cada dispositivo. Pero cada uno implica tomas de posición teóricas, ideológicas y políticas, porque con cada sistema operativo se pueden hacer ciertas cosas y otras no. Hay compatibilidades e incompatibilidades. Y veremos qué permite lo que plantearemos. Ahora desarrollaremos este sistema operativo, porque consideramos que es necesario trabajar con código abierto. Tal como en sistemas tecnológicos, el código cerrado para los lectores implica muchas veces una sumisión. Y que no quede en claro cómo construimos nuestras hipótesis y nuestro trabajo.
El primer paso es qué entendemos por subjetividad desde nuestra perspectiva. Para luego avanzar en cómo se construyen varones4. Y recién allí, cómo definimos qué son las diferentes “masculinidades”, las distintas formas y atributos de sentirse varón que son diferentes según momento histórico, lugar del planeta en que nacemos y vivimos, clase y grupo social al que pertenecemos a lo largo de nuestra vida. Allí veremos cómo se tejen nuestras historias individuales en una compleja trama familiar, grupal e institucional y de clase.
La piedra basal es cómo entendemos nuestra subjetividad y la subjetivación.
¿De qué hablamos cuando hablamos de subjetividad?
Habitualmente se emplea la noción de sujeto, subjetividad, producción de subjetividad, desubjetivación, etc., como si entendiéramos todos lo mismo. Pero no es así. Siempre está presente una definición de subjetividad en nuestros abordajes, lo sepamos o no. Es poco frecuente aclararlo. Cada posición tiene sus consecuencias.
La subjetividad es un concepto que tiene una larga historia.5 Proviene de la filosofía y sus contornos son tan amplios como imprecisos. En ese campo tiene distintas acepciones según diferentes escuelas que acentúen el idealismo o el materialismo y cómo entiendan la relación sujeto/objeto. Las distintas perspectivas atraviesan la filosofía hasta la actualidad. En sentido amplio, subjetividad se entiende como sinónimo de los fenómenos psíquicos y de conciencia que el sujeto pueda apropiarse.
Con el desarrollo de las diferentes ciencias humanas, se van empleando nuevos significados para el concepto de subjetividad, sea en las distintas escuelas de sociología, psicología, etc. Desde el surgimiento de la psicología se asimiló lo subjetivo a lo psíquico. Desde cierta orientación psicoanalítica se comparte dicha tendencia, aunque es necesario recordar que Freud nunca habló de este concepto. Y tal como veremos, nosotros no consideramos que subjetividad y psiquismo sean sinónimos.6
A esta altura del siglo XXI, entendemos que la subjetividad es compleja. Hay cierto acuerdo tácito en que nuestra subjetividad está determinada por lo social, lo biológico y lo psíquico. Si una problemática se restringe a una sola perspectiva, esto implica un reduccionismo “sociologista”, “biologicista” o “psicologista”.7 Suelen ser mucho más habituales de lo que suponemos. Y funcionan como anteojeras que, como si fuéramos caballos, permiten que podamos seguir un camino recto en medio de un mundo complejo. Nos llevan derecho a un solo lugar.
En este momento del capitalismo mundializado, el reduccionismo biologicista está a la orden del día. Se supone que la causa última de nuestra subjetividad tiene una determinación biológica. Y, ciertamente, su solución estará en el mismo nivel, con lo cual se incentiva la solución medicamentosa a cualquier problemática subjetiva. Por supuesto, la fabulosa ganancia de la industria farmacéutica promueve activamente esta perspectiva.8 Denunciarlo no implica renegar de los avances en las neurociencias. Aunque no es frecuente al día de hoy, sigue siendo un lugar común de algunos considerar que lo que nos hace varones o mujeres está determinado simplemente por la biología como argumento explicativo. La extrapolación de las diferencias biológicas en jerarquías son un lugar común. Una justificación del patriarcado con el barniz científico. Desde suponer características “femeninas” y “masculinas” por mera identificación de animales machos u hembras a la diferencia de los pesos de los cerebros como indicación de la justificación de la jerarquía… En el siglo XIX se justificaba con teorías pseudobiológicas la inferioridad de la mujer y la degeneración de los que eran llamados invertidos. Incluso más acá en el tiempo Simon LeVay, un neurobiólogo de la universidad de Harvard y el Instituto Salk de Estudios Biológicos, en el libro El cerebro sexual (1991), afirmó que un núcleo del hipotálamo (NIHA3) de los homosexuales era más pequeño -similar en tamaño al de las mujeres- respecto de los varones heterosexuales. Más recientemente en la revista dominical de un diario de circulación nacional en Argentina, el psiquiatra y magister en psiconeuroendocrinología argentino Norberto Abdala sostenía en su columna que “los adolescentes varones con elevados niveles de testosterona reaccionan con mayor virulencia, agresividad, irritabilidad e impaciencia a todo aquello que es contrario a sus deseos. Esta es una de las razones de por qué algunos adolescentes sorprenden con bruscas reacciones de ira y rápidamente se pelean o se agarran a trompadas ante causas que, observadas por terceros, no encuentran justificación.”9 En otra de sus columnas sobre la misma temática agrega: “La testosterona es una hormona para justificar la agresión porque en todas las edades, razas y culturas los hombres son más agresivos que las mujeres. En los animales, la testosterona se vincula con la agresión social: la reducción de testosterona en el primate macho alfa (el que dirige los desplazamientos, la defensa y la vigilancia del grupo) le elimina su estatus social y el restablecimiento de la testosterona se lo hace recuperar”10. Entre otros autores, sigue los libros de la neurocientífica estadounidense Louann Brizendine autora de libros como El cerebro masculino y El cerebro femenino célebres por intentar dar un barniz “científico” a los binarismos de género que parecerían deberse casi exclusivamente a influjos hormonales. Esto no significa que las hormonas no produzcan efectos en la subjetividad. Se podrían enumerar infinidad de ejemplos: además de la pubertad, la menopausia y el climaterio, solemos trabajar sus efectos en los procesos de hormonización, como por ejemplo, las fluctuaciones emocionales, en la libido, etc.11 El antropólogo Matías de Stéfano Barbero en una investigación centrada en varones que han ejercido violencia contra mujeres en sus relaciones de pareja destaca que una de las teorías que se han utilizado para legitimar y naturalizar la violencia en los varones está fundamentada en la violencia inherente a nuestros antecesores genéticos: los chimpancés con quienes compartimos el 98,7 % de nuestro genoma.12 Y agrega irónicamente: “todo cambió un día de 2012 cuando se descubrió que también compartimos el mismo 98,7 % de nuestro genoma con los bonobos… cabría esperar que los bonobos fueran al menos igual de ‘demoníacos’… sin embargo, los bonobos son conocidos como los simios amables.”13
En estos últimos años este biologicismo patriarcal fue desarmado por múltiples investigaciones. La diferencia de los pesos de los cerebros termina siendo un espejismo: si alguien es más grande, todos sus órganos serán algo más grandes. Las diferencias no constituyen una esencia y mucho menos la justificación de la jerarquía. Las investigaciones de la inglesa Gina Rippon y la argentina Lu Ciccia demuestran cómo el discurso cientificista ha justificado relaciones de opresión patriarcales con un discurso biologicista.14 Porque finalmente, demuestran que “un mundo sexista produce un cerebro sexista”15, y no hay fundamentos biológicos para ello.
Como vemos, el reduccionismo biologicista aún continúa circulando como fundamento en restauraciones de la masculinidad hegemónica. No es llamativo que se aluda al regreso del “macho”, como certeza biológica a la cual tendríamos que volver los varones frente a la “avanzada feminista”. El final de la primera temporada de la serie española Machos alfa es paradigmática en este caso: la grotesca propuesta de la restauración masculina implica un curso sobre la “reconstrucción de la virilidad”, aludiendo sistemáticamente al reduccionismo biológico: “hablar con nuestro pene, porque con un colega se habla. Vuestro pene es su mejor amigo”, y propone “reconectar con los testículos”. La alusión a la supuesta virilidad biológica es una coartada para continuar con el binarismo sexista. Y mantener sus privilegios. Más adelante, se propone como “deconstruido” ante una feminista, que le responde: “mutáis como un virus, para mantener vivo el sistema patriarcal”.
El reduccionismo sociologista implica tomar la determinación social como único factor explicativo para la construcción de la masculinidad. La cultura propia de determinada clase y grupo social, en cierto lugar y momento histórico, se convierte en la determinación exclusiva de lo que nos hace varón (o mujer, o no binarie). Nuestra sociedad nos con-forma, organiza nuestros cuerpos, sexuaciones, masculinidades, etc. Nada es tan lineal como se propone y no simplemente porque hagamos “experimentos sociales” tendremos como producto un varón o una mujer. El caso paradigmático fue la tragedia del caso “John/Joan”. David Reimer fue un bebé al cual se le dañaron sus órganos sexuales masculinos a los 8 meses por una circuncisión médica fracasada tras diagnosticarlo de fimosis. Hasta entonces se lo había llamado Bruce y tenía un hermano gemelo, Brian. Entonces, bajo la supervisión de John Money16 se decidió reasignar su género. La teoría que lo sustentaba era que la asignación de género era mecánicamente social, lineal y consciente: si a alguien se lo trataba como mujer, se convertiría en mujer. La identidad de género se “aprendía”, y tenía la posibilidad de comprobarlo debido a que compartía los mismos genes y ambiente familiar que su hermano mellizo. Lo que resultó fue una tragedia. A los 22 meses se le extirparon los testículos y restos de órganos sexuales masculinos y se comenzó un tratamiento con estrógenos a la par de sesiones familiares con el propio Money. Empezaron a llamarlo “Brenda”. Los padres, asesorados por Money, hicieron un pacto de silencio sobre lo sucedido. Money comenzó a publicar el exitoso caso John/Joan, suponiendo que demostraba la determinación cultural de los sujetos.
La realidad fue totalmente otra. David nunca terminó de sentirse mujer. Concurría a las terapias donde se lo forzaba a identificarse con un género que nunca llegó a sentir propio.17 A los 13 años tenía un cuadro depresivo y amenazó con suicidarse si lo seguían llevando a ver a Money. A los 15 años decidió asumirse como varón y comenzó a llamarse David. Su historia tomó estado público cuando se publicó una entrevista en la Rolling Stone a fines de 1997.18 Sin embargo, jamás pudo recuperarse de las situaciones traumáticas y terminó suicidándose en 2004.
Este caso muestra trágicamente a lo que pudo llevar un reduccionismo sociológico que no tuvo en cuenta la dimensión orgánica y psíquica de la producción de la subjetividad de David Reimer. Y pone al día de hoy el eje en la complejidad de la intervención en cuerpos infantiles sobre todo la llamada reasignación de cuerpos intersexuales para hacerlos entrar en el lecho de Procusto del binarismo varón/mujer. Los debates sobre este tema continúan.19