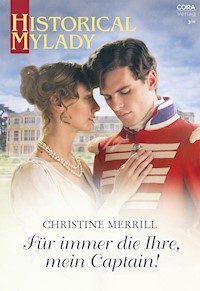3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Ceder a la tentación era algo imposible… Después de haber pasado seis años creyendo una mentira sobre su origen, y condenado a un infierno personal, el doctor Samuel Hastings se enfrentó por fin al objeto de sus deseos, la única mujer a la que nunca podría tener… Lady Evelyn Thorne estaba a punto de casarse con el muy conveniente duque de Saint Aldric cuando una impresionante verdad fue revelada… ¡y a partir de aquel momento, Sam se convirtió en un hombre diferente y no le daba tregua con tal de seducirla!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 Christine Merrill
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
El mayor pecado, n.º 543 - enero 2014
Título original: The Greatest of Sins
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-4115-4
Editor responsable: Luis Pugni
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
Conversión ebook: MT Color & Diseño
¿Sabe el amor los pecados que esconden los ojos de los enamorados?
Nosotros sí, porque sabemos mucho de eso, y os podemos asegurar que no hay pecado más grave que el que no se puede cometer. También Christine Merrill sabe desentrañar con su pluma la melancolía y el ardor de lo prohibido, en esta magnífica novela que tenemos el gusto de recomendar. En ella aparecen dos hombres muy distintos y muy parecidos a la vez, atractivos los dos, y una misma mujer que ocupa sus corazones. El resto es historia, os animamos a descubrirla.
¡Feliz lectura!
Los editores
Nota de la autora
Para darle a mi protagonista la posibilidad de usar un estetoscopio, tuve que situar la historia después de las guerras napoleónicas y esperar que hubiera conseguido uno de algún barco francés mientras servía en la marina. En Inglaterra semejante instrumento era desconocido, y el de Sam habría resultado toda una novedad. Aunque el que le regalé a Sam era un tubo de madera, el primero de todos no era más que un pedazo de papel enrollado.
René Théofile Laënnec fue el médico francés que descubrió que era posible escuchar mejor los latidos del corazón por medio de un tubo. Antes de él, los médicos o bien acercaban directamente la oreja al pecho del paciente o bien golpeaban su espalda con un martillo y escuchaban su resonancia. En 1816, el pobre Laënnec fue llamado para tratar a una dama de busto generoso con una afección cardiaca. Quedó tan azorado de aplicar la oreja directamente a su seno que improvisó un tubo de papel para escuchar a su través.
Y fue así como nació uno de los componentes más comunes del instrumental médico.
Uno
¡Sam volvía a casa!
Parecía mentira el efecto que podían causar tan sencillas palabras. Evelyn Thorne se llevó una mano al corazón, sintiendo su frenético latido solo de evocar su nombre. ¿Cuánto tiempo había estado esperando su regreso? Cerca de seis años. Sam se había marchado a Edimburgo cuando ella todavía estaba en la escuela y, desde entonces, no había dejado de esperar aquel día.
Había estado segura de que Sam volvería a buscarla. De que algún día oiría sus pasos ligeros y apresurados en el suelo del vestíbulo. De que lo oiría saludar efusivamente a Jenks, el mayordomo, y preguntar con tono alegre por su padre. Y de que la respuesta le llegaría del mismo despacho en lo alto de la escalera, porque su padre estaría tan deseoso como ella de ver lo que su pupilo había hecho con su vida.
Una vez cumplimentados lo saludos de rigor, las cosas volverían a la normalidad. Se sentarían juntos en el salón y en el jardín. Ella lo obligaría a acompañarla a bailes y veladas, que serían mucho menos tediosas teniendo a Sam para hablar con él, para bailar con él... y para protegerlo de las ambiciones maritales de las otras muchachas.
Y, al final de la Temporada en Londres, volvería con ellos al campo. Allí pasearían por el huerto y por el jardín; recorrerían el sendero que llevaba al pequeño estanque donde contemplarían los pájaros y demás animales; y se tenderían en mantas que él habría portado para la ocasión.
Y compartirían el picnic que ella misma habría preparado con sus propias manos, ya que no confiaba en que su cocinera reservara los más selectos bocados a alguien que no era «un verdadero Thorne».
Como para reforzar aquel pensamiento, la señora Abbott se aclaró la garganta, de pie en el umbral, a su espalda:
—Lady Evelyn, ¿no estaríais más cómoda en el salón matutino? En el vestíbulo hace frío. Si vienen invitados...
—¿... no sería más decoroso recibirlos allí? —terminó Eve por ella, con un suspiro.
—Si viniera Su Excelencia...
—Pero no es a él quien esperamos, Abbott, como ya debes de saber bien.
El ama de llaves soltó un ligero bufido de desaprobación.
Evelyn se volvió hacia ella, dejando a un lado su pueril entusiasmo. Aunque solamente contaba veintiún años, era la dueña de la casa y debía ser obedecida.
—No quiero oír ninguna protesta, ni de ti ni de ningún otro sirviente. El doctor Hastings es tan miembro de la familia como yo. Quizá incluso más. Mi padre lo rescató de la inclusa tres años antes de que yo naciera. Él ha formado parte de esta casa desde que tengo memoria y es el único hermano que tendré nunca.
Por supuesto, había pasado bastante tiempo desde la última vez que había pensado en Sam como un hermano. Inconscientemente, se tocó los labios. Abbott entrecerró ligeramente los ojos al advertir el gesto.
Por un instante, Eve pensó en hacer una diplomática retirada al salón matutino. Allí su comportamiento sería menos obvio para los sirvientes. Pero... ¿qué mensaje estaría mandando a Sam si lo recibía allí como si fuera una visita ordinaria?
Inclinó la cabeza, como reconociendo lo acertado de la sugerencia de Abbott, y dijo:
—Tienes razón. Aquí hay corriente. Si fueras tan amable de traerme un chal, estaría perfectamente. Y no me pasearé delante de la ventana: será mucho más cómodo que me quede en el banco, detrás de la escalera —desde allí podría dominar bastante bien la puerta principal, permaneciendo invisible para quien entrara. De ese modo, su aparición constituiría una súbita y agradable sorpresa.
Al pasar al lado, se miró en el espejo del vestíbulo, arreglándose cabello y vestido, atusándose rizos y alisando arrugas. ¿La encontraría bonita Sam, ahora que había crecido? El duque de Saint Aldric la había proclamado la muchacha más guapa de Almack’s, el club mixto de Londres, calificándola de «diamante de primera calidad». Pero era un hombre tan aficionado a los cumplidos que más de una vez ella se había cuestionado su sinceridad. Sus maneras le habrían exigido soltar esas frases en su presencia.
En la misma situación, Sam no le habría ofrecido ninguna falsa galantería. La habría calificado quizá de «atractiva». Si ella le hubiera tirado de la lengua, esperando que la llamara «bella», él la habría tildado de vanidosa y habría citado a varias otras muchachas a las que encontraba más hermosas.
Pero luego habría suavizado la pulla recordándole que era lo suficientemente bonita para un hombre corriente. Habría añadido que, a ojos de un hombre humilde como él, era como una visión del paraíso. Luego le habría sonreído, como prueba de lo bien que se entendían. Y su comentario habría hecho desmerecer a todos los demás pretendientes.
Pero Sam no había tenido oportunidad de hacerle tales observaciones, porque no había vuelto para la primera Temporada que había pasado Eve en Londres. No bien hubo acabado la universidad, se había enrolado en la marina. Desde entonces habían transcurrido ya varios años, que ella había pasado rastreando noticias de su barco en los periódicos y teniendo buen cuidado en convertirse en la clase de mujer que él esperaría encontrar cuando volviera. Había tachado los días del calendario diciéndose cada diciembre que, para el año siguiente, la espera habría terminado. Que Sam regresaría a casa y que ella estaría preparada para recibirlo.
Pero el único contacto que habían recibido de él había sido una escueta carta dirigida a su padre, en la que le hablaba de sus planes para ocupar una posición en el Matilda.
Porque a ella no le había escrito una sola línea desde el día en que se marchó. No había sabido de su destino como cirujano de navío hasta que ya hubo zarpado. No había tenido oportunidad de razonar con él y de convencerlo de que optara por un plan más seguro. Había zarpado y punto.
Aún seguía en el mercado matrimonial, después de tres años demorando la decisión. Porque no podía elegir a ningún partido hasta que no volviera a ver a Sam. La gente consideraba extraño que no hubiera aceptado ninguna proposición a esas alturas. Y si rechazaba finalmente a Saint Aldric, quedaría como una dama demasiado altiva y orgullosa para cualquier hombre. Con una excepción, por supuesto.
Por fin llamaron a la puerta, con golpes secos y enérgicos, y Eve dio un respingo en su silla. No era así como había imaginado que sería la llamada. Aunque tampoco estaba segura de lo mucho o poco que un golpe de aldaba podía decir de una persona. En cualquier caso, había logrado sobresaltarla.
En lugar de correr a abrir la puerta, esperó sentada en el pequeño rincón situado detrás de la curva de la escalera. Era algo cobarde por su parte. Pero el ocultamiento le permitiría verlo por primera vez después de tanto tiempo y sin que él se diera cuenta, y reservar así aquel momento para ella sola. Tampoco necesitaría ocultar su expresión delante de la servidumbre. Podría embeberse de su vista, mientras pensaba en todas aquellas cosas que nada tenían que ver con paseos por el jardín y picnics junto al arroyo.
Jenks acudió a abrir la puerta, y su alta y envarada figura ocultó a la figura que esperaba en los escalones del porche. La petición de entrada fue realizada con firmeza y cálida cordialidad: nada impulsiva ni estridente, que era lo que Eve había imaginado. Ella había estado pensando en el muchacho que se había marchado, reflexionó, y no en el hombre en que se habría convertido. Seguiría siendo Sam, por supuesto. Pero había cambiado, al igual que ella.
El hombre que apareció en el umbral constituía una extraña combinación de novedad y familiaridad. Caminaba con el aire erguido de un militar, pero carecía de las cicatrices y lesiones que había visto en tantos oficiales que volvían de la guerra. Evidentemente, él había pasado su servicio alejado del escenario de batalla propiamente dicho: bajo cubierta, curando las heridas causadas por la misma.
Seguía teniendo el pelo rubio, aunque los antiguos reflejos cobrizos se habían oscurecido hasta tornarse casi castaños. Sus mejillas habían perdido la aniñada blandura de antaño, sustituida por una mandíbula de trazo firme, perfectamente afeitada. Sus ojos seguían siendo azules, por supuesto, y tan vivaces e inquisitivos como siempre.
Recorrieron el vestíbulo de forma parecida a como ella lo estaba mirando a él, reparando en los cambios y en las similitudes. Remató el reconocimiento asintiendo brevemente antes de preguntar si su padre estaba en casa y en disposición de recibir visitas.
El muchacho que recordaba había tenido un carácter risueño, una pronta sonrisa y una mano siempre dispuesta a ayudar o a consolar, pero el hombre que tenía en ese momento ante ella, ataviado con un capote azul marino, parecía sombrío. Hasta podría calificarse de severo. Supuso que se trataría de una necesidad de la profesión. Nadie esperaba que un médico le diera a uno una mala noticia con una sonrisa en los labios. Pero era más que eso. Aunque sus ojos expresaban una gran compasión, tenía una mirada vacía, como si él mismo hubiera experimentado los padecimientos de aquellos a los que había atendido.
Quiso preguntarle su la vida en la marina había sido tan terrible como ella había imaginado. ¿Le habría perturbado ver tantos cuerpos destrozados y haber podido hacer tan poco por ellos? Las batallas que había ganado a la muerte, ¿habían bastado para compensarlo de la brutalidad de la guerra? ¿Realmente eso lo había cambiado tanto? ¿O acaso quedaba algún resto del muchacho que había sido?
Ahora que había vuelto, deseaba preguntarle tantas cosas... ¿Dónde había estado? ¿Qué era lo que había hecho allí? Y, lo más importante, ¿por qué la había abandonado? Eve había pensado en aquel entonces, superado el estadio de simples compañeros de juego, que habían estado destinados a convertirse en mucho más
Su actual actitud, cuando pasó por delante de su escondite y siguió a Jenks escaleras arriba, representaba un crudo contraste con la de Saint Aldric, que siempre estaba sonriendo. Aunque el duque tenía numerosas responsabilidades, su expresión no era tan preocupada como la de Sam. Acogía los obstáculos con optimismo, y casi parecía tener derecho a hacerlo: eran pocos los éxitos que no conseguía en la vida.
Podía ver las similitudes que compartían los dos hombres, en su aspecto exterior. Ambos eran rubios y de ojos azules. Pero Saint Aldric era más alto, y más guapo también. En el aspecto físico, era superior. Tenía más poder, más dinero, rango y título.
Y sin embargo no era Sam. Eve suspiró. Ninguna dosis de sentido común podía desviar su corazón del objeto de su elección. Si aceptaba la proposición que ya le había sugerido el duque y que inevitablemente se produciría, sería seguramente bastante feliz con él, pero no lo amaría.
Y sin embargo, si la persona a la que amaba sobre todas las demás no estaba interesada en ella, ¿qué podría hacer?
En aquel momento Sam acababa de dirigirse a ver directamente a su padre, sin preguntar siquiera por lady Evelyn. Quizá no le importara. Con su tácita indiferencia, Samuel Hastings parecía estar diciendo que no se acordaba de ella de la misma forma que ella de él. Tal vez seguía pensando en Eve como en una amiga de la infancia, y no como una joven dama de edad casadera con la que podría comprometerse.
¿Acaso no se acordaba del beso? Cuando aquel beso ocurrió, ella sí que había estado segura de sus sentimientos.
Él no, al parecer. Porque después se había tornado frío y distante. Eve dudaba que Sam le hubiera robado un beso solo para demostrarle que había sido capaz de hacerlo. ¿Acaso había hecho algo que lo había ofendido? Quizá se había mostrado demasiado dispuesta. O no lo suficientemente entusiasta. ¿Pero cómo podía haber esperado Sam que ella supiera lo que tenía que hacer? Había sido su primer beso.
Aquello lo había cambiado todo entre ellos. De la noche a la mañana, su sonrisa se había desvanecido. Y, muy poco después, había desaparecido ya tanto de cuerpo como de espíritu.
Incluso aunque ella lo hubiera malinterpretado todo, había esperado que Sam le dejara una nota de despedida. O que hubiera respondido al menos a alguna de las cartas que ella le había escrito religiosamente cada semana. Quizá no las había recibido. En una de sus breves visitas a casa cuando estaba en la universidad, le había preguntado al respecto. Él había admitido, con una breve inclinación de cabeza y una helada sonrisa, que las había leído. Pero no había añadido nada más que indicara que aquellas cartas le habían producido algún tipo de placer o bienestar.
Todo aquello resultaba ya irrelevante, por supuesto. Cuando una dama llamaba la atención de un duque, que no solo era rico y poderoso, sino también apuesto, cortés y encantador, no tenía por qué lamentar un desaire procedente de un simple médico de baja cuna.
Suspiró de nuevo. De todas formas, últimamente no había dejado de pensar en ello. Aunque no la amara, Sam había sido su amigo. Su más cercano, íntimo compañero. Deseaba conocer su opinión sobre Saint Aldric: sobre el hombre, y sobre la decisión que ella debería tomar. Y si acaso tenía él algún motivo para desaprobarlo...
Por supuesto, no podía haber ninguno. Y él no iba a aplazar de pronto el proceso presentándole una proposición matrimonial de última hora. Por lo demás, debía recordarse que convertirse en Su Excelencia la duquesa de Saint Aldric no era precisamente una marcha hacia el patíbulo.
Pero si no la quería, lo menos que podía hacer el doctor Samuel Hastings era felicitarla. Porque eso le permitiría dejar de mirar al pasado para concentrarse en el futuro.
—Un cirujano de navío —el tono rotundo de lord Thorne destilaba desaprobación—. ¿No es ese un trabajo que puede realizar un carpintero? Seguro que un médico titulado de la universidad habría podido conseguir algo mejor.
Sam Hastings soportó la sombría mirada de su benefactor con gesto inexpresivo y porte militar. Recordaba bien una época en que sus actos habían chocado constantemente con su desaprobación. En respuesta, Sam se había esforzado desesperadamente por complacerlo, temiendo siempre decepcionarlo. Pero tal parecía que todos tus esfuerzos por seguir el consejo final de Thorne, el de «haz algo provechoso con tu vida», iban a ser acogidos con dudas y objeciones.
Si tenía que ser así, que lo fuera. Su necesidad de vindicarse se había enfriado, al igual que el propio afecto de Thorne hacia él.
—Al contrario, señor. En la mayoría de los barcos hay una gran escasez de personal médico especializado. Aunque a menudo contratan a oficiales carpinteros para el trabajo de cirujano, nadie quiere ponerse en sus manos. Estoy seguro de que tanto el capitán como la tripulación agradecieron mi ayuda. He salvado más miembros de los que he tenido que cortar. He conocido y ganado experiencia con numerosas enfermedades, muchas más de las que hubiera visto de haberme quedado en tierra. Me encontré con algunas fiebres tropicales que constituyeron un verdadero desafío. El tiempo que no gasté en la acción, lo empleé en el estudio. Son muchas las horas de ocio en una travesía que pueden ser dedicadas con provecho a la instrucción.
—Hum... —ante una respuesta tan bien argumentada, el pésimo humor de su tutor se trocó en resignación—. Si no podías encontrar otra manera de ganar la suficiente experiencia, entonces supongo que tuviste que encontrarla fuera.
—Y me fui bastante lejos para encontrarla —añadió Sam—. Cuando me marché de aquí, vos me animasteis a viajar.
—Eso es cierto —el tono de Thorne se volvió circunspecto, que era lo más cercano a la aprobación que Sam podía esperar conseguir—. Y... ¿no has hecho todavía ningún plan para casarte? A eso también te animé.
—Aún no, señor. He tenido muy poca oportunidad, habiendo estado rodeado todo el tiempo de compañía masculina. Pero tengo mis buenos ahorros en el banco y planes para invertirlos.
—¿En Londres? —inquirió Thorne, ceñudo.
—En el norte —le aseguró Sam—. Ciertamente que puedo permitirme una esposa y una familia. Estoy seguro de que encontraré alguna mujer que no se muestre renuente a casarse con... —dejó la frase sin terminar, prefiriendo no ser demasiado explícito. Que Thorne pensara lo que quisiera. Porque no habría matrimonio, ni hijos, ni futuro de ninguna clase.
—Evelyn, por supuesto, está a punto de hacer un gran casamiento —le informó su tutor, como aliviado de cambiar de tema. Sonrió, evidentemente orgulloso de su única hija. En beneficio de Sam, la frase fue pronunciada con tono rotundo, irreversible.
—Eso fue lo que entendí por vuestras cartas —asintió Sam—. ¿Va a casarse con un duque?
A esas alturas, Thorne estaba ya radiante de satisfacción.
—Pese a su rango, Saint Aldric es el más generoso y tolerante de los caballeros. Posee tanta campechanía y buen humor que permite que sus amigos le llamen «Saint». Santo.
Al parecer, Eve se había conseguido un santo varón, pensó Sam. No se merecía menos. Él se había mantenido lo más alejado posible de ella. Su propio origen no podía estar más alejado de la alcurnia de aquel partido.
—Evelyn es la más afortunada de las mujeres.
—Es una lástima que no puedas quedarte para conocer al duque. Esperamos su visita para la tarde.
La frase sonó tan brusca como un portazo en plena cara. Ser «como un miembro de la familia» no era lo mismo que un parentesco reconocido, reflexionó Sam. Una vez que ya había recibido una educación y tenía un oficio, Thorne no sentía ninguna obligación ni responsabilidad hacia él.
—Una lástima, efectivamente. Pero es claro que no puedo quedarme.
En realidad no tenía deseo alguno de conocer a ese «santo» que iba a casarse con su Eve, ni permanecer en aquella casa más de un segundo del estrictamente necesario.
—Transmitiréis mis saludos a lady Evelyn, por supuesto —tuvo el buen cuidado de nombrarla formalmente, evitando cualquier indicio de familiaridad.
—Por supuesto —repuso Thorne—. Y ahora, no quiero entretenerte más.
—Por supuesto que no —Sam forzó una sonrisa y se levantó, como si hubiera sido intención suya que la visita fuera tan breve y su marcha no tuviera nada que ver con aquella brusca despedida—. Solo deseo daros las gracias, señor, y recordaros la importancia que vuestra tutela y patronazgo ha tenido en mi vida. Decíroslo por carta me habría parecido poco apropiado —terminó haciendo una formal reverencia al hombre que se consideraba su benefactor.
Thorne se levantó de su escritorio y le palmeó el hombro, sonriendo como solía hacer antaño. Que un gesto semejante solamente se hubiera producido ante su marcha era otro amargo recordatorio de lo mucho que habían cambiado las cosas.
—Me siento conmovido, muchacho. Y me alegro de saber que te estás desenvolviendo tan bien. ¿Nos volveremos a ver, si es que aún continúas en Londres? ¿Para la boda, quizás?
«Para cuando sea ya demasiado tarde y no pueda producir perjuicio alguno», pensó Sam, irónico.
—No lo sé. Aún no tengo nada decidido —si podía encontrar algún barco que necesitara sus servicios, se marcharía en seguida. Pero... ¿y si eso no ocurría? Quizá hubiera algún remoto lugar en Escocia o Irlanda que necesitara de un médico.
—Estás invitado, claro está. Tendremos mucho que celebrar. La pequeña Eve no lo es ya tanto. Saint Aldric se ha mostrado muy insistente en su proposición, ya desde el principio de la Temporada, pero ella todavía tiene que aceptarlo. Ya le tengo yo dicho que no juegue con los afectos de un duque. Pero no me hace caso —Thorne seguía sonriendo, como si incuso su desobediencia fuera un preciado bien.
Sam pensó que si durante todo ese tiempo había continuado satisfaciendo cada uno de sus caprichos, Eve se habría convertido en una dama terca y malcriada. Y acabaría descarriándose sin un marido fuerte a su lado. Él mismo, por ejemplo.... Pero se apresuró a ahuyentar aquel pensamiento.
—Se avendrá al final, estoy de seguro de ello, señor.
Con un poco de suerte, él se habría marchado para cuando eso sucediera. Si ella no se había decidido aún, sería un desastre quedarse allí y correr el riesgo de confundirla con su presencia.
Tanto Thorne como él representaron el ritual de una amable despedida de camino hacia la puerta. Pese a ello, habrían podido ser dos perfectos desconocidos. Hubo un tiempo en que Sam había anhelado un vínculo más profundo de afecto entre ellos. Pero desde que supo la verdad de su relación, de lo que se lamentaba era de haberlo conocido. Unas cuantas vacías promesas más acerca de que seguirían en contacto y al fin se encontró solo en el pasillo, disponiéndose a bajar las escaleras de la casa que antaño había considerado su hogar.
Solo unos pasos más y estaría fuera. Pero una partida sin incidentes era algo improbable, porque, mientras subía las escaleras hasta el despacho de Thorne, había sabido durante todo el tiempo que Evie lo estaba esperando, a unos pocos metros de distancia.
Cuando atravesó el vestíbulo, había tenido buen cuidado de no mirar hacia el lugar donde ella debía de haber estado escondida. No quería verla. Eso haría su marcha mucho más difícil.
Pero antes, conforme se había acercado a la casa, una parte de él había temido que Evie no estuviera allí para saludarlo. Aquel pobre estúpido había querido registrar la casa en su busca, abrir los brazos y gritar su nombre. Habría sido por tanto igualmente estúpido sufrir si ella no hubiera salido a buscarlo, o si ya se había lanzado a los brazos de otro. Uno no podía resucitar el pasado, sobre todo cuando aquella pasada felicidad había estado basada en la ignorancia y el engaño.
Recordó lo sucedido unos minutos antes, cuando el mayordomo le abrió la puerta. No la había visto. Desgarrado entre el temor y alivio, había tenido miedo de preguntar por ella. Pero luego, cuando pasó por delante de su escondite, había olido su perfume.
No había sido exactamente así. Había percibido un aroma de mujer en el aire del vestíbulo, fresco y cada vez más intenso conforme se acercaba al rincón de detrás de la curva de la escalera. No había estado seguro de que fuera Evie. La muchacha que había dejado allí había olido a jabón de limón y a colonia de lavanda. Aquel nuevo perfume olía en cambio a la India: misterioso, penetrante y sofisticado.
Debió haberse girado sin más. La habría sorprendido escondida al pie de la escalera, porque estaba seguro de que era eso lo que había estado haciendo, lo mismo que había hecho cuando eran niños. Podría haber fingido que no pasaba nada y haberla saludado con la naturalidad de un viejo amigo. Podrían haber intercambiado cortesías. Y luego podría haberle deseado lo mejor y haberse despedido de ella, después de haber cruzado unas pocas frases.
Pero aquella fragancia lo había dejado embriagado y habría necesitado de toda su fuerza de voluntad incluso para pronunciar unas pocas palabras. De no haber podido dominarse, se imaginaba bien cuáles habrían sido esas primeras palabras. Así que había optado por la salida cobarde: fingir que no la había visto y esperar que se retirara al salón de la mañana, o a donde fuera que ella pasara su tiempo a esas horas.
No podía imaginarse a su Evie, sentada cual una gran dama en un diván o frente a un escritorio, dispuesta a regalarle una elegante pero helada bienvenida y una banal conversación. Demasiados años había pasado rumiando el recuerdo de la muchacha que había sido, deseando que no cambiara nunca. Podía imaginársela en el jardín, corriendo, saltando y sentándose en las ramas bajas de los árboles con su ayuda, cuando nadie había estado allí para impedírselo.
Y sin embargo no era posible que ella siguiera comportándose así, de la misma manera que habría abandonado su colonia de lavanda. Había crecido. Iba a convertirse en una duquesa. La muchacha que él recordaba había desaparecido, sustituida por una experimentada dama de la alta sociedad con encanto suficiente para tener en suspenso a un duque, a la espera de su decisión. Una vez que se encontrara con aquella desconocida, quizá entonces pudiera finalmente liberarse de ella y alcanzar un poco de tranquilidad.
Pero de repente, cuando acababa de bajar el último escalón, ella salió de su escondite y se lanzó hacia él, echándole los brazos al cuello y gritando: «¡pillado!». Sintió a continuación sus labios en las mejillas, primero una, luego otra, en un par de fraternales besos.
Se quedó inmóvil, paralizado de cuerpo y de espíritu. Había tenido tiempo para preparar su primera reacción a su cercanía. Pero aquel súbito e intenso contacto era simplemente demasiado. Sus brazos ya se habían levantado para abrazarla antes de que lograra dominarse, consiguiendo finalmente mantenerlos pegados a los costados, temeroso de tocarla.
—Evie —se las arregló para pronunciar con un tono tan rígido como su postura—. ¿Es que no has aprendido decoro alguno en estos seis años?
—Ni una pizca, Sam —replicó con una carcajada—. No pensarías que ibas a escaparte tan fácilmente de mí...
—Por supuesto que no —¿acaso no lo había intentado, yéndose al fin del mundo para lograrlo?, se preguntó, irónico—. Te habría saludado apropiadamente, si tú me hubieras dado la oportunidad —mintió. Alzó los brazos pero para retirarle las manos de su cuello, al tiempo que se apartaba.
Ella lo miró ceñuda, pero en son de broma y para imitar su expresión; Sam estaba seguro de ello. Soltó otra carcajada.
—Claro, porque debemos siempre comportarnos de manera correcta y apropiada, ¿no es verdad, señor Hastings?
Sam retrocedió otro paso para esquivar el segundo abrazo que sabía iba a producirse. Y le tomó las manos con tal de evitar la sensación de su cuerpo apretándose contra el suyo.
—Ya no somos unos niños, Evelyn.
—Eso espero —le lanzó una mirada que venía a demostrar que ella, al menos, era bastante consciente de que se había convertido en una mujer joven y deseable—. Ya voy por mi tercera Temporada.
—Y tendrás a la mitad de los caballeros de Londres colgando de los cordones de tu retícula, sin duda —era lo suficientemente bella como para hacerlo. Tenía el cabello tan liso y suave como el pan de oro, los ojos tan azules como las primeras flores de primavera y unos labios que, solo de mirarlos, se le hacía la boca agua. Y habría podido conocer también los nuevos contornos de su cuerpo, si hubiera aprovechado la oportunidad de tocarlo cuando ella lo besó...
Bastó ese pensamiento para que le flaquearan las rodillas.
Ella se encogió de hombros como indiferente a lo que pudieran pensar los demás hombres y lo miró con los ojos levemente entrecerrados, como si él fuera el único hombre que le importara.
—¿Y cuál es vuestro diagnóstico, doctor, ahora que habéis tenido la oportunidad de examinarme?
—Tienes buen aspecto —respondió, y se maldijo por lo inadecuado de sus palabras
Eve hizo un mohín y la tentadora mujer volvió a convertirse en la muchachita de antaño, balanceando los brazos como invitándolo a jugar con ella.
—Si eso es todo lo que voy a sacar de vos, me decepcionáis, señor. Otros hombres han dicho de mí que soy la joven más bonita de la Temporada.
—Razón por la cual te ha ofrecido matrimonio Saint Aldric —repuso, recordándola a ella, y a sí mismo, lo mucho que todo había cambiado.
Eve frunció el ceño, pero no le soltó las manos.
—Por el momento no he aceptado oferta alguna.
—Tu padre acaba de decírmelo, hace unos minutos. Me dijo que tenías al pobre hombre en ascuas mientras esperaba una respuesta. Eso es muy injusto por tu parte, Evelyn.
—Más injusto es mi padre al presionarme con ese asunto —replicó ella—. Y todavía peor, por lo poco científico, es que tú expreses una opinión a partir de tan escasas evidencias —volvió a sonreír—. Yo preferiría que me dijeras qué es lo que piensas de este casamiento, después de que hayamos pasado un rato juntos, charlando.
—Me atengo a mi primera conclusión —le dijo, a riesgo de parecer uno de aquellos pomposos imbéciles que preferían aferrarse a un mal diagnóstico antes que admitir la posibilidad de un error—. Se imponen las felicitaciones. Tu padre asegura que Saint Aldric es un magnífico caballero y yo no tengo razón alguna para dudarlo.
Eve le lanzó una penetrante y ambigua mirada, antes de sonreír.
—Qué bien que mi padre y tú os mostréis tan de acuerdo sobre el asunto de mi futura felicidad. Dado que estás tan decidido a verme casada, supongo que habrás venido preparado, ¿verdad?
Había caído en algún tipo de trampa, estaba seguro. Y era aquella una prueba más de que Eve no era ya la transparente muchacha de antaño, incapaz de guardar un secreto. Ante él tenía a una mujer, claramente irritada por algún mal paso que él había dado, pero nada deseosa de señalárselo, ni de explicarle cómo debía enmendarlo.
—¿Preparado? —inquirió, cauto, a la busca de alguna señal en su reacción.
—Para celebrar mi inminente compromiso —terminó Eve, esperando todavía a que lo adivinara. Finalmente soltó un suspiro exasperado, como renunciando ya a toda esperanza—. Regalándome alguna prenda para conmemorar el suceso.
—¿Un regalo? —su audacia le arrancó una reacia sonrisa, perdido momentáneamente el control.
—Mi regalo —pronunció con tono firme—. No es posible que hayas estado tanto tiempo fuera, perdiéndote cumpleaños, fiestas de Navidad y un posible compromiso mío, y no me hayas traído nada. ¿Me obligarás a registrarte los bolsillos para encontrarlo?
Pensó en sus manos, moviéndose con toda familiaridad por su cuerpo, y se apresuró a replicar:
—Por supuesto que no. Lo llevo aquí, evidentemente.
No llevaba nada. Una vez le había comprado una cadena de oro en Menorca, que al final no había tenido el coraje de enviarle. La había llevado en el bolsillo durante un año entero, imaginándose cómo quedaría en su cremoso cuello. Luego se había dado cuenta de que eso solo había servido para acentuar más sus recuerdos, para hacerlos más vívidos y gráficos, y la había arrojado al mar.
—¿Y bien? —ella había advertido su momento de confusión y le estaba tirando ya de las solapas, como una chiquilla ansiosa.
Sam echó mano al bolsillo y sacó lo primero que encontró: una caja alargada de madera que contenía un pequeño catalejo de bronce.
—Toma. Lo he llevado siempre conmigo. En el mar son terriblemente útiles. Pensé que quizá podrías usarlo en el campo. Para ver pájaros.
Cualquier otra dama de Londres lo habría rechazado con disgusto, no antes de recordarle que ni siquiera se había tomado la molestia de quitarle el polvo.
Pero no su Evie. Cuando abrió la caja, su rostro se iluminó como si acabara de entregarle un joyero. Enseguida sacó el catalejo, lo abrillantó de un rápido restregón contra su falda y lo desplegó.
—¡Oh, Sam! ¡Es maravilloso! —lo arrastró hacia la ventana más cercana y, una vez allí, enfocó el catalejo—. La gente del otro lado de la plaza se ve tan cerca como si estuviera encima de ellos...
Lo bajó y se volvió para mirarlo, sonriente. Su expresión era tan parecida a la que Sam recordaba que se le desgarró el corazón. Otra vez estaba muy cerca, tanto que un contacto accidental resultaba inevitable. Se apresuró a apartarse, ignorando la marea de recuerdos que le despertaba su cercanía.
Pero ella parecía impertérrita ante su incomodidad, suspirando de placer.
—Me lo llevaré al campo, claro. Y a Hyde Park, y a la ópera.
Sam se echó a reír.
—Si vas a necesitar un catalejo en la ciudad, te compraré unos impertinentes. Con una cosa tan monstruosa pegada al ojo parecerás una pirata.
—¿Qué me importa a mí lo que piense la gente? —resopló desdeñosa—. Me resultará mucho más fácil ver lo que ocurre en el escenario —esbozó una pícara sonrisa—. Y podré espiar también a los demás espectadores. Esa es la verdadera razón por la que todos vamos al teatro. No se me escapará nada. Compartiré el cotilleo al día siguiente y enseñaré mi telescopio. En una semana, todas las muchachas un poco curiosas se habrán hecho con uno.
—Perversa criatura... —sin pensar, alzó una mano y le tiró suavemente de un rizo color miel. Físicamente no había cambiado un ápice: seguía teniendo aquel rostro luminoso, lleno de curiosidad y tan fresco que casi podía sentir su vitalidad impregnando el aire que los rodeaba.
—¡Vamos a mirar algo! —le tomó la mano, entrelazando los dedos con los suyos, y tiró de él hacia las puertas que llevaban al jardín, el lugar que antaño había constituido su refugio.
Y entonces se perdió.
Dos
Debió haberlo adivinado. Antes de ir, Sam se había fortalecido contra la tentación a fuerza de oraciones. Su plan había consistido en resistirse a tener todo contacto con ella. Apenas unos minutos antes, le había asegurado a su padre que se marcharía de allí. Y sin embargo, al primer contacto de su mano, se había olvidado de todo para seguirla a través de la casa como un cachorrillo atado a una correa.
En ese momento estaba sentado a su lado en un pequeño banco de piedra a la sombra del olmo, mientras ella experimentaba con su nuevo juguete. Aquella tarde, tan parecida a los cientos de otras tardes igualmente felices que habían pasado allí, le recordaba lo mucho que había echado de menos aquel hogar, así como lo mucho que ella formaba parte de él.
Evie enfocó firmemente con el catalejo el árbol más próximo.
—Hay un nido. Y tres pajarillos con la boca abierta, esperando a ser alimentados. ¡Oh, Sam, es un espectáculo maravilloso!
Lo era, ciertamente. Podía ver el rubor de placer de sus mejillas y los familiares hoyuelos que en ellas había abierto su sonrisa. Estaba absolutamente entusiasmada por una cosa tan nimia como un nido de pájaros. Pero... ¿acaso no había sido siempre así? Era la alegría personificada y un bálsamo para un alma cansada.
—Puedes ajustarlo, dándole vueltas a esto así —fue a mostrárselo y, por un instante, le cubrió la mano con la suya. La impresión que le produjo el contacto fue tan fuerte como siempre, y le hizo preguntarse si ella lo habría sentido también. Si así había sido, debía de ser tan buena disimulando como él, porque no reaccionó.
—Así está mucho mejor. Ahora puedo distinguir cada pluma... —desvió la mirada de los pájaros y le sonrió, cargada de malicia—. Es evidente que he hecho hoy un buen negocio a costa de vuestros bolsillos vacíos, señor.
—¿Perdón?
—Si del bolsillo hubieras sacado una caja de rapé, sinceramente habría tenido que hacer un gran esfuerzo para aceptarla. Pero un telescopio sí que es de mi gusto.
—¿Tan evidente era que no te había traído nada? —le preguntó él, suspirando.
—La expresión de alarma de tu rostro era lo suficientemente elocuente —admitió mientras cerraba el pequeño cilindro para volver a guardarlo en la caja—. Pero no creas que podrás quitármelo cambiándomelo por un collar. Ahora es mío y no pienso devolvértelo.
—Ni yo esperaría que lo hicieras —Sam le devolvió la sonrisa y volvió a experimentar aquella maravillosa sensación de familiaridad en forma de un confortable silencio. Después de seis años, con miles de kilómetros recorridos y convertidos ya ambos en personas adultas, ninguna de las cosas importantes había cambiado entre ellos. Evie seguía siendo su alma gemela. Al menos podía reconocer que eso era más profundo que el deseo que sentía por ella.
Fue Eve la que rompió el silencio.
—Háblame de tus viajes.
—Me faltaría tiempo para hablarte de todas las cosas que he visto —le dijo él. Pero ahora que se lo había preguntado, la tentación de intentarlo era grande y las palabras fueron brotando solas—. Los pájaros y las plantas no se parecen en nada a los que encuentras en Inglaterra. ¿Y el espectáculo del océano, embravecido o en calma, o el cielo antes de una tormenta, cuando no hay tierra alguna a la vista? La mejor palabra que se me ocurre es «majestuosidad». El mar y el cielo estirándose en todas direcciones hasta donde no alcanza el ojo humano, y nosotros un diminuto punto en medio...
—Me encantaría ver eso... —confesó ella, nostálgica.
Se la imaginó a su lado, tendida en cubierta contemplando las estrellas. Pero enseguida ahuyentó esa fantasía.
—Por muy maravillosos que fueran algunos de aquellos momentos, no te los habría deseado si hubieras tenido que ver el resto. Un navío de guerra no es lugar para una mujer.
—¿Tan dura es realmente la vida naval?
—Durante la batalla, era mucho lo que tenía que hacer —admitió de manera evasiva, nada deseoso de compartir lo peor de aquellas experiencias con ella.
—Pero tú ayudabas a los hombres —su expresión se iluminó mientras lo decía, como si hubiera algo heroico en cumplir simplemente con un trabajo—. Y eso era lo que tú siempre habías querido hacer. Estoy segura de que debió de resultarte muy gratificante.
—Cierto —le dio la razón. Se había sentido útil. Y le había reportado un gran alivio encontrar un lugar donde sí había podido encajar, después de tantas dudas.
—Y si eso te hizo a ti feliz, entonces también a mí me habría gustado verlo —declaró Eve con tono firme.
—¡De ninguna forma! —no quería pensar en Evie mezclada con tanta sangre y tanta muerte. Como tampoco quería perder su admiración, en caso de que lo viera algún día impotente frente a hechos y casos que no tenían remedio.
Eve le lanzó una mirada apenada.
—¿Cómo puedes haberte olvidado? ¿No fui yo acaso quien te animó a emprender tus estudios de medicina? Yo te veía atender a cada animal herido que te encontrabas en el camino y diseccionar a los que acababan muriendo... Recuerdo que, en aquellos días, preferías diseccionar las chuletas a comértelas.
—La verdad es que pude haberme convertido fácilmente en carnicero, con todo lo que aprendí haciendo eso —admitió—. Pero trabajar con una persona es algo por completo diferente —a veces, añadió para sus adentros, era como otra forma de carnicería.
—Estudiaste anatomía humana en Edimburgo —dijo ella—. Diseccionando.
Sam reprimió una sonrisa. Evie seguía siendo tan valiente. Y no menos macabra, pese a su refinada apariencia.
—Harías muchas otras cosas también, estoy segura.
—Observé —la corrigió—. No fue hasta que dejé la universidad cuando puse en práctica aquellas habilidades. Ahora estoy pensando en volver a Escocia —le dijo, para recordarle a ella, y también a sí mismo, que no podía quedarse allí—. Tengo muchos amigos en la universidad. Quizá podría dar clases.
Eve sacudió la cabeza.
—Escocia está demasiado lejos.
Era precisamente por eso por lo que lo había sugerido. Ella había vuelto a agarrarle de la mano, como si no pudiera soportar perderlo nuevamente de vista. Pensó en retirarle los dedos, pero entonces tendría que tocarla, así que los dejó donde estaban.
—Estarás demasiado ocupada con tu nueva vida como para perder tiempo conmigo. Dudo que me eches de menos.
—Sabes bien que eso no es cierto. ¿Acaso no te escribí a menudo durante estos últimos años? Una carta prácticamente cada semana, y tú nunca me respondiste.