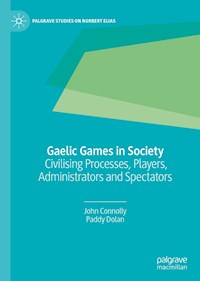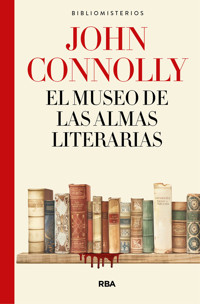
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bibliomisterios
- Sprache: Spanisch
LOS MEJORES MISTERIOS SOBRE EL MUNDO DE LOS LIBROS UNA OBRA GANADORA DEL PREMIO EDGAR Un relato cautivador sobre un amante de los libros que descubre un mundo secreto en el que la literatura cobra vida propia. Lector voraz, el Sr. Berger lleva una vida solitaria pero satisfactoria. Prefiere la compañía de los libros a la de las personas y espera jubilarse en la campiña inglesa, donde podrá pasar los años que le quedan entre las páginas de la literatura clásica. Pero su serena vida se ve perturbada cuando ve a una mujer arrojarse delante de un tren. Si Berger no se equivoca, acaba de ver el clímax de Anna Karenina recreado en el ferrocarril de Exeter a Plymouth. Incapaz de olvidarlo, la investigación lo lleva a la Biblioteca Privada de Préstamos y Depósitos de Caxton, donde la línea que separa ficción y realidad se difuminará... BiblioMisterios es una serie de relatos sobre libros mortales escritos por los principales autores de misterio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Título original inglés: The Caxton Private Lending Library & Book Depository.
Publicado originalmente por The Mysterious Bookshop.
© del texto: John Conolly, 2013.
© de la traducción: Efrén del Valle Peñamil, 2024.
Esta edición se ha publicado gracias a un acuerdo con Penzler Publishers,
a través de International Editors & Yáñez Co, S.L.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona
rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: octubre 2024
OBDO393
ISBN : 978-84-1132-954-5
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
Índice
Portadilla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Empecemos por aquí:
A aquellos que lo observaran desde fuera, podría parecerles que el señor Berger llevaba una vida aburrida. De hecho, el propio señor Berger bien podría haber coincidido con esa opinión.
Trabajaba para el departamento de vivienda de un consistorio inglés menor, donde ocupaba el cargo de «registrador de cuentas cerradas». Su tarea, año tras año, consistía en elaborar una lista de aquellos que habían renunciado a la vivienda que les había proporcionado el consistorio o la habían abandonado, y al hacerlo habían dejado sus cuentas pendientes de pago. Si se adeudaba una semana de alquiler, o un mes, o incluso un año (pues los desahucios eran un asunto difícil y solían alargarse hasta que las relaciones entre consistorio e inquilino se asemejaban a las existentes entre un ejército sitiador y una ciudad amurallada), el señor Berger anotaba la suma en cuestión en un enorme libro de contabilidad encuadernado en piel, conocido como Registro de Cuentas Cerradas. A finales de año le pedían que equilibrara las rentas percibidas con las rentas que deberían haberse percibido. Si hacía su trabajo correctamente, la diferencia entre ambas cifras sería el importe total contenido en el registro.
Incluso al señor Berger le resultaba tedioso explicar su trabajo. Raro era que un taxista o un compañero de viaje en un tren o autobús entablara conversación sobre el medio de sustento del señor Berger durante más tiempo del que este tardaba en describirlo. Al señor Berger no le importaba. No se hacía ilusiones sobre sí mismo ni sobre su trabajo. Se llevaba perfectamente con sus compañeros, y cuando terminaba la semana le gustaba acompañarlos a tomar una pinta de cerveza, pero no más. Colaboraba en la compra de regalos de jubilación y boda, y de coronas funerarias. Hubo un momento en que parecía que él mismo podía convertirse en la causa de una de esas colectas, pues entró en un estado de cauto coqueteo con una joven del departamento de contabilidad. Sus insinuaciones parecían ser recíprocas y la pareja se tanteó durante un año, hasta que alguien menos inhibido que el señor Berger entró en la refriega y la joven, presumiblemente cansada de esperar a que el señor Berger rompiera alguna zona de exclusión percibida alrededor de su persona, se fue con su rival. Dice mucho del señor Berger que aportara dinero para su boda sin una pizca de amargura.
Su puesto de registrador no estaba mal pagado, ni particularmente bien, pero lo suficiente para mantenerlo vestido y alimentado y darle un techo bajo el que cobijarse. Casi todo el resto lo destinaba a libros. El señor Berger llevaba una vida de imaginación alimentada por historias. Su piso estaba abarrotado de estanterías, y esas estanterías contenían los libros que amaba. No había ningún orden. Sí, organizaba las obras de autores individuales juntas, pero no las ordenaba alfabéticamente, y tampoco las clasificaba por temas. Sabía dónde estaba cualquier título en cualquier momento, y con eso bastaba. El orden era para las mentes aburridas, y el señor Berger era mucho menos aburrido de lo que aparentaba (para los que son infelices, la satisfacción de los demás a veces puede confundirse con tedio). A veces el señor Berger podía ser un poco solitario, pero nunca se aburría, nunca era infeliz, y contaba sus días por los libros que leía.
Supongo que, al narrar esta historia, he hecho que el señor Berger pareciera viejo, pero no lo era. Tenía treinta y cinco años y, aunque no corría peligro de que lo confundieran con un ídolo de matiné, no le faltaba atractivo. Sin embargo, tal vez había en su interior algo que lo convertía, no en asexual, pero sí en alguien un tanto ajeno a la realidad de las relaciones con el sexo opuesto, impresión esta que se veía reforzada por el recuerdo colectivo de lo que había ocurrido —o no— con la chica de contabilidad. Y fue así como el señor Berger se encontró relegado a las polvorientas filas de las solteras y solteros del consistorio, al ejército de los encorsetados, los raros y los tristes, aunque no fuera nada de eso. Bueno, puede que solo un poco de eso último: aunque nunca hablaba de ello, o ni siquiera se lo reconocía del todo a sí mismo; lamentaba su incapacidad para expresar adecuadamente su afecto por la chica de contabilidad, y se había resignado discretamente a la posibilidad de que una vida compartida con otra persona no formase parte de su destino. Poco a poco se iba convirtiendo en una especie de objeto fijo, y los libros que leía reflejaban esa visión que tenía de sí mismo. No era un gran amante, y tampoco era un héroe trágico. Al contrario, se parecía a esos narradores de ficción que observan las vidas de los demás, que existen como esas varillas de madera de las que cuelgan las tramas como si fueran abrigos, hasta que llega el momento de que los verdaderos actores del libro las asuman. Como el gran y voraz lector que era, el señor Berger no se daba cuenta de que la vida que estaba observando era la suya propia.
En otoño de 1968, el día que el señor Berger cumplía treinta y seis años, el consejo anunció que trasladaban las oficinas. Hasta entonces, sus distintos departamentos se hallaban dispersos como puestos de avanzada por toda la ciudad, pero ahora tenía más sentido concentrarlos todos en un entorno especialmente diseñado y vender los edificios periféricos. Al señor Berger le entristeció todo aquello. El departamento de vivienda ocupaba unas oficinas destartaladas en un edificio de ladrillo rojo que antaño fue una escuela privada, y había una agradable extravagancia en la forma en que se había adaptado imperfectamente a su función actual. La nueva sede del consistorio, por su parte, era un edificio brutalista diseñado por uno de esos acólitos de Le Corbusier cuya visión consistía únicamente en purgar lo individual y lo excéntrico y sustituirlo por una uniformidad de acero, vidrio y hormigón armado. Ocupaba el lugar de la que en su día fue la gloriosa estación de ferrocarril victoriana de la ciudad, ahora reemplazada por un búnker de escasa altura. El señor Berger sabía que, con el tiempo, el resto de las joyas de la ciudad también se convertirían en polvo, y la fealdad del entorno construido envenenaría a la población. Y es que ¿cómo podía ser de otro modo?
Se informó al señor Berger de que, con arreglo al nuevo régimen, ya no sería necesario un Registro de Cuentas Cerradas y le encomendarían otras tareas. Se pondría en funcionamiento un nuevo sistema más eficaz, aunque, como en tantas otras iniciativas de ese tipo, más tarde se acabaría revelando menos eficaz y más costoso que el original. La noticia coincidió con el fallecimiento de la anciana madre del señor Berger, su último pariente cercano, y el descubrimiento de un pequeño pero significativo legado a su hijo: su casa, algunas acciones y una suma de dinero que no llegaba a ser una fortuna, pero que si se invertía con cuidado permitiría al señor Berger vivir con cierta holgura el resto de su vida. Siempre había tenido ganas de escribir, y ahora se le presentaba la oportunidad perfecta para poner a prueba su temple literario.
Así fue como por fin el señor Berger fue objeto de una colecta, una pequeña multitud se dio cita para decirle adiós y desearle buena suerte, y cayó en el olvido casi tan pronto como se hubo marchado.
2
La madre del señor Berger había pasado sus años de decadencia en una casa de campo a las afueras de la pequeña población de Glossom. Era uno de esos asentamientos ingleses moderadamente bellos, más adecuados para aquellos cuyo tiempo en esta tierra se acercaba poco a poco a su fin y querían pasarlo en un entorno que no los excitara más de lo debido, y en consecuencia acelerase su final. La comunidad era predominantemente anglicana, por lo que existía una notable actividad parroquial: rara vez pasaba una tarde sin que el vestíbulo de la iglesia estuviera ocupado por dramaturgos aficionados, historiadores locales o fabianistas discretamente comprometidos con la causa.
Parecía, no obstante, que la madre del señor Berger era más bien reservada, y pocos habitantes de Glossom se extrañaron cuando su hijo decidió comportarse igual. Se pasaba el día esbozando su propuesta para una obra de ficción, una novela de amor frustrado y comentario social ambientada entre fábricas de lana en el Lancashire del siglo XIX. El señor Berger no tardó en darse cuenta de que aquel era la clase de libro que los fabianistas podían aprobar, lo cual frenó un poco sus progresos. Se entretuvo con varios relatos cortos, y cuando resultaron igual de insatisfactorios, se decantó por la poesía, el último recurso del canalla literario. Finalmente, aunque solo fuera para seguir practicando, empezó a escribir cartas a los periódicos sobre asuntos de interés nacional e internacional. Una, sobre los tejones, fue publicada en el Telegraph, aunque en una versión muy resumida, y el señor Berger consideró que lo hacía parecer algo obsesionado con los tejones, cuando eso no podía distar más de la realidad.
El señor Berger empezó a pensar que quizá no estaba hecho para la vida de escritor, caballero o cosas por el estilo, y que tal vez algunos debían contentarse con leer. Una vez que llegó a esa conclusión, fue como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Guardó los caros cuadernos de escritor que había comprado en el Smythson de Mayfair, y aquel peso en su bolsillo fue sustituido por el último volumen de Una danza para la música del tiempo, el roman fleuve de Anthony Powell.