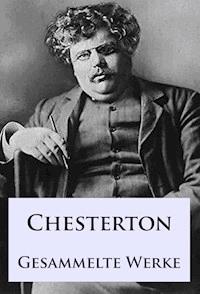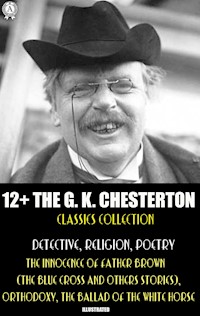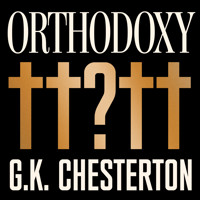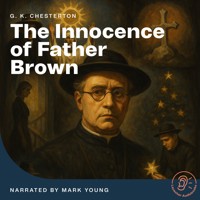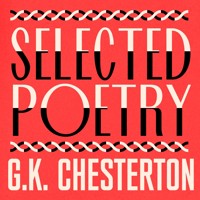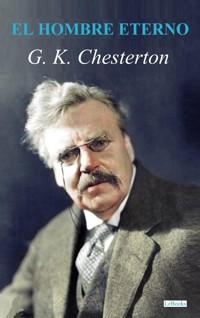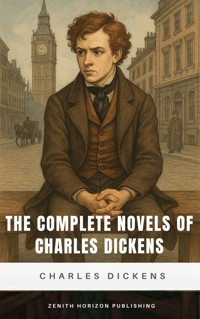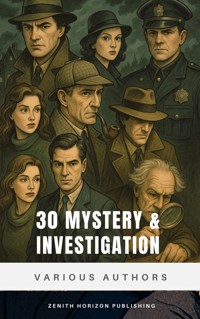13,99 €
Mehr erfahren.
En un Londres del futuro cercano imaginado por G. K. Chesterton, el mundo ha cambiado menos de lo que cualquiera habría supuesto. La rutina política parece haberse vuelto indiferente y mecánica… hasta que un giro inesperado convierte lo ordinario en extraordinario. Con su característico humor y agudo sentido de la ironía, Chesterton transforma las calles familiares de Notting Hill en un escenario de grandeza inesperada, rivalidades absurdas y un juego de lealtades que trasciende lo cotidiano. El Napoleón de Notting Hill es una sátira vibrante que combina ingenio, política y fantasía urbana. A través de un relato cargado de imaginación y filosofía, Chesterton cuestiona la apatía moderna, celebra la pasión por lo local y demuestra que incluso los rincones más comunes pueden convertirse en el corazón de épicas gestas. Esta edición invita al lector a explorar un mundo donde las fronteras entre lo serio y lo ridículo, lo heroico y lo trivial, se desdibujan. Una obra que sigue siendo sorprendentemente actual, capaz de despertar sonrisas y reflexiones profundas sobre la identidad, el poder y el espíritu humano.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
G. K. Chesterton
El Napoleón de Notting Hill
A Hilaire Belloc
No hubo ciudades pequeñas ni aldeas
Ajenas a Dios cuando creó las estrellas.
Así los niños, absortos mirando al cielo,
En un árbol enmarañadas dan con ellas.
Tú viste la tuya desde las lomas de Sussex,
Tu luna de Sussex, inexplorada aún.
Luna de la ciudad fue lo que yo vi,
La farola más grande de Campden Hill.
Igual que el cielo está siempre en casa,
Con su gran gorra azul que bien encaja,
El heroísmo (ten calma, ya
Mis divagaciones a un fin llegan),
Extinguirse no puede
Ni aunque el mundo pase a mejor vida,
Y mientras los siniestros motores girando sigan.
Ahuyenta tus temores, pues, amigo mío.
No quedó aquél en la urna de Nelson
Morada de una Inglaterra inmortal,
Ni en Austerlitz, donde tus jóvenes intrépidos
Se embriagaron de muerte como si fuese vino.
Y cuando los pedantes indicarnos quisieron
Los fríos y mecánicos sucesos venideros,
A oscuras nuestras almas respondieron,
«Tal vez, aunque a lo mejor es distinto».
A lo mejor por estas lejanías,
Por estos páramos desolados,
Oímos tambores en vals de guerra,
O a la muerte vemos con la Libertad bailando.
A lo mejor retumban las barricadas,
Matanza abajo, arriba humo,
O la muerte, el odio y el infierno proclaman
Que algo que amar los hombres han hallado.
Lejos de tus soleadas y altas tierras
Mi sueño tuve: las calles que yo conocía,
Mis calles rectas e iluminadas arremetían
Contra las estrelladas que hacia Dios miran.
Esta leyenda de épicos días
De niño la soñé, y aún la sueño
Bajo el gris torreón del arca de agua
Que las estrellas tocan en Campden Hill.
G. K. C.
Libro I
Capítulo 1
Observaciones preliminares sobre el arte de la profecía
El género humano, al que muchos de mis lectores pertenecen, ha jugado desde siempre a juegos de niños y es probable que lo siga haciendo hasta el final, lo que supone un engorro para los pocos individuos maduros que hay. Uno de sus juegos predilectos es el llamado «Deja el mañana a oscuras», o también (por los aldeanos de Shropshire, no me cabe duda) «Chotéate del profeta». Los jugadores escuchan con suma atención y el mayor respeto todo cuanto los hombres con luces tienen que contar sobre lo que va a acontecer en la generación siguiente, esperan entonces a que todos aquéllos fallezcan para enterrarlos con decoro y luego siguen su camino y pasan a otra cosa. Eso es todo. Sin embargo, para un género de gustos sencillos no puede haber nada más divertido.
Pues la humanidad, niña como es, actúa siempre con porfía y a hurtadillas. Y nunca, desde que el mundo es mundo, ha hecho aquello que los sabios juzgaban inevitable. Se cuenta que lapidaron a los falsos profetas, pero habrían lapidado a los profetas genuinos con deleite mayor y más justificado. Por separado, los hombres pueden parecer más o menos racionales cuando comen, duermen o urden algo. Pero la humanidad en su conjunto es veleidosa, mística, inconstante, encantadora. Los hombres, hombres son; pero el Hombre es una mujer.
Ahora bien, en los albores del siglo XX el juego de «Chotéate del profeta» se complicó más que nunca. Ello era que había entonces tal cantidad de profetas y de profecías, que resultaba difícil mofarse de todas sus ocurrencias. El hombre que había hecho por su cuenta y riesgo algo atrevido y descabellado, quedaba al instante paralizado por la idea atroz de que aquello estuviese ya previsto. Nadie, ni el duque que se encaramaba a un poste ni el deán que se emborrachaba, podía sentirse plenamente satisfecho, pues siempre era posible estar cumpliendo una profecía. En los albores del siglo XX no había forma de saber qué terreno pisaban los listos. Abundaban tanto que un bobo resultaba harto excepcional y, cuando aparecía uno, la multitud lo seguía por las calles, lo enaltecía y le otorgaba algún alto cargo en el Estado. Y todos los listos se dedicaban a presentar informes de lo que iba a pasar en la nueva era, todos ellos muy esclarecedores, todos muy sesudos y desgarrados, todos muy dispares entre sí. Parecía, pues, que el inmemorial juego de la mofa de los antepasados ya no iba a poder jugarse más, porque los antepasados prescindían de la comida, del sueño y del ejercicio de la política, entregados como estaban a meditar noche y día sobre lo que sus descendientes podían hacer.
Pero los profetas del siglo XX tenían una manera muy suya de ponerse manos a la obra. Lo que hacían era observar esto o lo de más allá, algo que a todas luces ocurría en su tiempo, para luego decir que aquello no pararía de aumentar hasta que se manifestase un fenómeno extraordinario. Y solían añadir que en algún lugar inusitado aquello tan extraordinario ya se había producido, lo que constituía un signo de los tiempos.
Allí estaban, verbigracia, Mr. H. G. Wells y otros, según los cuales la ciencia se enseñorearía del futuro, y así como el automóvil era más rápido que la carreta, así habría de aparecer otra maravilla a su vez más rápida que el automóvil; e igual hasta el infinito. De esa suerte resurgió de sus cenizas el doctor Quilp, quien dijo que con su artilugio se podía dar la vuelta al mundo lo bastante rápido para sostener una larga charla con alguien de una aldea del viejo mundo, pronunciando una sola palabra de una frase cada vez que se volviese a pasar por allí. Y se contaba que el experimento había sido ensayado con un veterano oficial apoplético que fue lanzado a rodar por la tierra a velocidad de vértigo, de modo que aquélla quedó ceñida (desde la perspectiva de los habitantes de alguna estrella lejana) por una cinta ininterrumpida de bigotes blancos, tez encarnada y chaqueta a cuadros: más o menos como un anillo de Saturno.
Estaban también los de la escuela antagónica. Entre ellos, Mr. Edward Carpenter, según el cual en muy breve plazo de tiempo retornaríamos a la naturaleza y viviríamos de un modo sencillo y apacible, cual animales. Discípulo de Carpenter era el teólogo James Pickie (del Pocahontas College), quien afirmaba que los hombres mejoraban inmensamente al rumiar o ingerir el alimento de un modo pausado y continuo, a la manera de las vacas. Y contaba que él mismo, con los resultados más alentadores, había puesto a cuatro patas a unos cuantos ciudadanos en un campo cuajado de chuletas. Por si eso fuese poco, a Tolstoi y a los Humanitarios les dio por decir que el mundo se estaba volviendo más misericordioso, y que por eso mismo ya nadie desearía nunca aniquilar a un congénere. Y Mr. Mick no sólo se convirtió en vegetariano, sino que a la postre declaró condenado el propio vegetarianismo («el derramamiento», como explicaba con elegancia, «de la verde sangre de los animales mudos»), y predijo que los hombres, en una era mejor, no vivirían sino de sal. Hasta que apareció aquel panfleto de Oregón (donde se ensayó la cosa) intitulado «¿Por qué ha de sufrir la sal?», con lo cual el asunto se complicó todavía más.
Por otra parte, los había que predecían que los lazos de parentesco se iban a volver más estrechos e implacables. Entre ellos se contaba Mr. Cecil Rhodes, para quien en el futuro no existiría más que el imperio Británico y se abriría un abismo entre los que pertenecen a aquél y los que no, entre los chinos de Hong Kong y los chinos de fuera de Hong Kong, entre los españoles del Peñón de Gibraltar y los españoles que no viven allí, un abismo semejante al que existe entre el hombre y los animales más inferiores. Siguiendo esa línea de pensamiento, su impetuoso amigo el doctor Zoppi («el Pablo del Anglosajonismo») llegaría aún más lejos, al sostener que, en consonancia con la idea antedicha, el canibalismo debería aplicarse para definir la ingestión de un miembro del imperio, no la de ningún miembro de los pueblos sometidos, quienes, decía, tendrían que ser eliminados con el fin de ahorrarles un inútil sufrimiento. El horror que le producía la idea de comerse a un hombre de la Guyana Británica mostraba hasta qué punto entendían mal su estoicismo quienes lo consideraban un hombre falto de sentimientos. Sea como fuere, pasaba por un trance difícil, pues se contaba que había ensayado el experimento y que, pues vivía en Londres, para sobrevivir no disponía de otro recurso que de organilleros italianos. Y así terminó sus días de un modo atroz, porque no había hecho más que empezar cuando Sir Paul Swiller dictó su gran conferencia en la Royal Society, donde demostraba que los salvajes no sólo hacían muy bien en comerse a sus enemigos, sino que además estaban asistidos de razón, moral e higiénicamente hablando, toda vez que era incuestionable que las virtudes del enemigo pasaban, una vez devoradas, al devorador. El caso es que la idea de que la naturaleza de un organillero italiano anidase y creciese irremediablemente en su interior terminó por sobrepasar el aguante del bondadoso y anciano profesor.
Figuraba también Mr. Benjamín Kidd, que decía que el desarrollo de nuestro género tendría como seña de identidad la guarda del futuro y su conocimiento. En su idea abundó William Borker, autor de ese pasaje que todo colegial sabe de memoria, aquel que dice que los hombres llorarán en el futuro ante las tumbas de sus descendientes y que a los turistas se les mostrará el escenario de la histórica batalla que iba a tener lugar siglos después.
Y también Mr. Stead descollaba, el hombre que pensaba que Inglaterra estaría unida a América en el siglo XX; no menos que su joven lugarteniente, Graham Podge, que incluía los Estados de Francia, Alemania y Rusia en la Unión Americana, con el Estado ruso abreviado a Ra.
Y también estaba Mr. Sidney Webb, que decía que en el futuro se asistiría a un continuo aumento del orden y la pulcritud en la vida de la gente, y su pobre amigo Fipps, que enloqueció y se puso a recorrer el país entero armado con un hacha y se dedicaba a partir las ramas de todo árbol que no contaba con el mismo número en cada lado.
Todos estos sabios, haciendo gala de las formas de ingenio más variopintas, profetizaban aquello que no iba a tardar en ocurrir, para lo cual se valían de la misma fórmula, esto es, la de invocar algo que a su entender «se consolidaba», como reza la frase hecha, llevando ese algo tan lejos como se lo consentía su imaginación. Tal, declaraban, era la manera más legítima y sencilla de prever el futuro. «Así como», decía el doctor Pellkins en un admirable pasaje, «así como cuando vemos en una pocilga a un marrano más grande que los otros, comprendemos, por una ineluctable ley de lo Inescrutable, que algún día será más grande que un elefante; así como cuando vemos que en un jardín crecen hierbajos y dientes de león cada vez más espigados, comprendemos que irremediablemente, no obstante todos nuestros esfuerzos, aquéllos se elevarán por encima de las chimeneas e impedirán la visión de la casa, así también comprendemos y con humildad reconocemos que cuando en la política humana hay una fuerza capaz, durante el espacio de tiempo que sea, de sobresalir en su actividad, esa fuerza continuará su ascenso hasta llegar al cielo».
Se supo entonces que los profetas habían puesto a la gente (que mientras tanto seguía con el viejo juego de «Chotéate del profeta») en un aprieto sin precedentes. Parecía francamente difícil hacer algo sin que se cumpliese alguna de sus profecías.
Con todo, en la mirada de los peones, de los labriegos, de los marineros, de los niños y especialmente de las mujeres, había algo extraño que mantenía a los sabios en un estado febril o dubitativo. No podían escudriñar la estática fruición contenida en sus ojos. Todavía se guardaban algo bajo la manga: seguían jugando a «Chotéate del profeta».
Hasta que los sabios se desbandaron y empezaron a gritar aquí y allá: «¿Qué nos deparará el futuro? ¿Qué será de Londres de aquí a un siglo? ¿Queda algo en lo que no hayamos pensado? ¿Casas vueltas del revés… más higiénicas, acaso? ¿Hombres que caminan con las manos… con pies más flexibles, eso sí? ¿La luna… automóviles… gente sin cabeza…?». Y así siguieron con su deambular y sus interrogantes, hasta que murieron y fueron enterrados con decoro.
Después la gente siguió con lo suyo e hizo lo que le vino en gana. Pero ya no quiero ocultar más la triste verdad. La gente se había burlado de los profetas del siglo XX. En el momento en que el telón de esta historia se abre, ochenta años después de la fecha de hoy, Londres era casi exactamente igual a como es en la actualidad.
Capítulo 2
El hombre de verde
Apenas hacen falta palabras para explicar por qué Londres, dentro de cien años, será una ciudad muy parecida a la de hoy, o mejor dicho, dado que debo expresarme en un pretérito profético, por qué Londres, en el momento en que mi historia se inicia, guardaba un inmenso parecido con la ciudad de los añorados días en los que yo aún vivía.
La razón se puede explicar con una sola frase. La gente había perdido por completo la fe en las revoluciones. Todas las revoluciones, como la francesa o la que introdujo el cristianismo, son doctrinales, en la medida en que el sentido común nos dice que no se puede trastocar todo lo existente, usanzas y pactos incluidos, a menos que uno crea en algo trascendente, en algo positivo y divino. Pues bien, Inglaterra, durante dicho siglo, se deshizo de esa creencia y pasó a creer en algo llamado Evolución. Y dijo: «Todos los cambios teóricos han acabado en sangre y tedio. Si cambiamos, hemos de hacerlo con calma y firmeza, como los animales. Las revoluciones de la naturaleza son las únicas que triunfan. No se conoce ninguna reacción conservadora en defensa de los rabos».
Y hubo cosas que cambiaron. Cosas en las que nunca se había reparado mucho cayeron en desuso. Cosas que no pasaban muy a menudo dejaron de pasar del todo. Así, por ejemplo, las fuerzas que actualmente rigen el país, es decir, el ejército y la policía, fueron disminuyendo progresivamente, hasta casi desaparecer. La gente unida habría podido arrasar en diez minutos con los pocos policías que quedaban: pero no lo hacía porque no creía que eso fuese a servirle de nada. Había perdido la fe en las revoluciones.
La democracia había muerto, porque nadie tenía interés en que la clase gobernante gobernase. Inglaterra se convirtió prácticamente en un despotismo, pero no hereditario. Algún miembro de la clase funcionarial era nombrado Rey. A nadie le importaba cómo, a nadie le importaba quién fuese. No era más que un secretario universal.
Así pues, en Londres reinaba la más absoluta paz. Esa suposición vaga y un poco triste de que las cosas pasan como lo han hecho siempre, a la que tan dados eran los londinenses, se había convertido para ellos en una certeza. La verdad es que no existía motivo alguno para no hacer siempre lo mismo un día tras otro.
Por consiguiente, no había ningún motivo para que los tres jóvenes que siempre iban juntos al Ministerio de Gobernación no lo hiciesen también en esta fría y nublada mañana. Todo en aquella época se había vuelto mecánico, más que nada los funcionarios del Gobierno. Todos los funcionarios acudían regularmente a sus puestos de trabajo. Tres de esos funcionarios se internaban siempre juntos en la ciudad. Todo el vecindario los conocía: dos de ellos eran altos, el otro bajo. Y aquella mañana el funcionario bajo llevaba una demora de apenas unos segundos cuando los otros pasaron delante de su puerta: podría haberles dado alcance en dos zancadas; podría, pues nada se lo impedía, haberlos llamado. Pero no lo hizo.
Por algún motivo de imposible comprensión hasta que todas las almas sean juzgadas (siempre que alguna vez tal cosa ocurra: en aquel entonces, la idea se contaba entre las de culto fetichista), no dio alcance a sus dos colegas, sino que echó a andar impertérrito tras sus pasos. Era un día gris, sus trajes eran grises, todo era gris; pero, llevado por un impulso incomprensible, siguió su camino calle tras calle, manzana tras manzana, con los ojos clavados en las espaldas de los dos hombres, que se habrían vuelto al solo sonido de su voz. Ahora bien, una ley escrita en el más oscuro de los Libros de la Vida reza así: si miras una cosa novecientas noventa y nueve veces, estarás perfectamente a salvo; si la miras una milésima vez, te expondrás al espantoso peligro de verla por vez primera.
Pues bien, mientras el funcionario bajito miraba los faldones de los funcionarios altos, y, calle tras calle y esquina tras esquina no veía sino faldones, faldones y más faldones, hete aquí que, sin causa aparente, algo lo deslumbró.
Dos dragones negros retrocedían hacia él. Dos dragones negros lo miraban con ojos diabólicos. Sí, aunque los dragones iban hacia atrás, tenían los ojos fijos en él. Lo cierto es que los ojos que veía no eran sino los dos botones traseros de sus respectivas levitas: si miraban de ese modo era quizá porque anidaba en ellos la memoria de su insignificancia. La abertura de los faldones era la nariz del monstruo; cada vez que los faldones eran agitados por el viento invernal, los dragones se relamían los labios. Aunque sólo fuese pasajera, esa fantasía quedaría grabada para siempre en el alma del pequeño funcionario. A partir de entonces, todo hombre que veía con levita era un dragón caminando hacia atrás. Más tarde, con mucha discreción y cortesía, explicaría a sus dos amigos funcionarios que, pese a sentir por ambos una inefable estima, no podía contemplar seriamente la cara de ninguno de los dos como algo que no se asemejase a una cola. Era, como él mismo reconoció, una cola bonita, una cola esbelta. Eso sí, les dijo que si algún amigo sincero quisiere ver sus caras y mirar los ojos de su alma, a ese amigo debían permitirle caminar respetuosamente detrás de ellos para que pudiese verlos de espaldas. Allí se encontraría con los dos dragones de ojos cegados.
Antes, sin embargo, esos dos dragones negros que se abalanzaron desde la niebla sobre el pequeño funcionario habían producido el efecto de todos los milagros: la transformación del universo. Aquél verificó así un hecho que todos los románticos conocen de memoria, esto es, que las aventuras suceden en los días sombríos, no en los soleados. Cuando la cuerda de la monotonía se tensa al máximo produce el sonido de una canción. Antes apenas había prestado atención al clima, pero, con esos cuatro ojos muertos clavados en él, miró a su alrededor y reparó en ese peculiar día muerto.
Era una mañana fría y gris, sin bruma, pero cubierta por esa sombra de nubes o de nieve que lo impregna todo de un crepúsculo verde o cobrizo. La luz de un día así, más que nacida de la claridad del cielo, parece una fosforescencia adherida a las formas. El cielo y las nubes son como una bóveda acuática donde los hombres se mueven como peces llevados por la sensación de hallarse en el lecho de un mar. Todo en una calle londinense contribuye a redondear esa fantasía; hasta los ómnibus y los coches de punto parecen criaturas de ojos llameantes salidas de las profundidades marinas. Al principio, le asustó toparse con dos dragones. Ahora comprendía que estaba entre dragones dueños del fondo del mar.
Los dos jóvenes que iban delante, al igual que el bajito, vestían bien. Sus levitas y sombreros de seda tenían la lozana adustez que hace del petimetre moderno, odioso como es, la plasmación práctica preferida del moderno delineante: aquel elemento que Mr. Max Beerbohm ha expresado admirablemente al hablar de «cierta armonía entre las prendas oscuras y la rígida perfección de la ropa blanca».
Caminaban con paso de tortuga afectada y hablaban entre pausas larguísimas, soltando una frase más o menos cada seis farolas.
Pasaban delante de las farolas con un semblante tan impenetrable que, por ofrecer de ellos una descripción ingeniosa, casi se podría decir que las farolas pasaban delante de los hombres, como en un sueño. Hasta que el pequeño echó a correr en pos de ellos y les dijo:
—Quiero cortarme el pelo. ¿No conocéis ningún local pequeño donde corten bien el pelo? No hago más que cortármelo, pero el pelo no para de crecer.
Uno de los altos lo miró con cara de afligido naturalista.
—Caray, aquí hay un local —exclamó el pequeño con tontorrona alegría, cuando el resplandeciente escaparate de un elegante salón de peluquería surgió de repente de la penumbra—. El caso es que suelo encontrar peluquerías cuando paseo por Londres. Almorzaré con vosotros en el Cicconani. Veréis, me pirran las peluquerías. Son mil veces mejores que las repugnantes carnicerías. —Y desapareció por la puerta.
El hombre llamado James siguió mirándolo con el monóculo que se había encajado en un ojo.
—¿A ti qué te parece ese tipo? —preguntó a su colega, un joven pálido y narigón.
El joven pálido y narigón se detuvo a reflexionar unos minutos y por fin dijo:
—Para mí que de chico le atizaron un golpe en la cabeza.
—No, no es eso —respondió el Honorable James Barker—. Ha habido momentos en los que he visto en él un artista de algún tipo, Lambert.
—¡Bobadas! —exclamó Mr. Lambert secamente.
—Reconozco que no sé qué pensar de él —continuó absorto Barker—. Cada vez que abre la boca dice una insensatez tan supina, que el de tonto es un calificativo que apenas lo define. Pero también tiene algo que lo hace muy divertido. ¿Sabías que posee una colección de lacas japonesas única en Europa? ¿Y has visto sus libros? Todos los poetas griegos, los franceses de la Edad Media y cosas así. ¿Has estado alguna vez en su casa? Es como estar dentro de una amatista. Y allí se siente en su salsa y habla como… como un papanatas.
—Al diablo todos los libros, incluidos tus registros —dijo el candoroso Mr. Lambert con amigable franqueza—. Tienes que tener una idea formada. Quiero conocerla.
—No la tengo —respondió Barker—. Pero si lo que me pides es una opinión, diría que se trata de un hombre aficionado a lo que llaman sinsentido: disparates artísticos y esa clase de cosas. Para mí que su mente ha quedado tocada de tanto decir bobadas y que desconoce la diferencia entre la sensatez y la insensatez. Ha dado la vuelta al mundo mental, por decirlo así, y hallado el punto de unión entre el Este y el Oeste, donde la más absoluta imbecilidad es igual al sentido común. Pero lo que no puedo explicar son los mecanismos psicológicos.
—No me los puedes explicar a mí —respondió Mr. Wilfrid Lambert con candor.
Mientras recorrían las anchas calles que desembocaban en el restaurante, el crepúsculo cobrizo fue adquiriendo paulatinamente un tono amarillento; así, a su llegada ya se les distinguía perfectamente bajo una tolerable luz invernal. El Honorable James Barker, uno de los funcionarios más influyentes del Gobierno inglés (entonces rigurosamente funcionarial), era un joven delgado, distinguido y apuesto pese a la inexpresividad de sus ojos azules. Poseía grandes dotes intelectuales, de esas que elevan a un hombre de trono en trono hasta sobrecargarlo de honores sin que haya recreado ni iluminado la mente de nadie. Wilfrid Lambert, el muchacho de la narizota que deslucía el resto de su cara, tampoco había aportado gran cosa al engrandecimiento del espíritu humano, pero tenía la honrosa excusa de ser un mequetrefe.
Lambert podría ser calificado de sandio; Barker, con toda su listeza, de majadero. Pero la sandez y la majadería resultaban insignificantes al lado de los inconmensurables e ignotos tesoros de necedad que debía albergar el pequeño sujeto que los esperaba ante la puerta del Cicconani. El bajito, que se llamaba Auberon Quin, era una mezcla de niño de pecho y lechuza. La redondez de su cabeza y de sus ojos parecía obra de una naturaleza guasona armada de un compás. Su pelo oscuro y liso, además de su levita absurdamente larga, le daban el aire de un Noé niño. Cuando entraba en un lugar de gente desconocida, lo confundían con un niño de corta edad y todos querían montarlo en sus rodillas, hasta que se ponía a hablar y comprendían que un niño diría cosas más inteligentes.
—Llevaba un buen rato esperando —dijo Quin con dulzura—. Tiene mucha gracia que al final os vea aparecer por la calle.
—¿Por qué? —preguntó Lambert mirándolo fijamente—. Si tú mismo nos has citado aquí.
—Mi madre tenía la costumbre de decir a la gente que acudiese a los sitios —dijo el sabio.
Se disponían a entrar en el restaurante con actitud resignada, cuando de improviso la calle reclamó su atención. La atmósfera, aunque fría y gris, se había despejado bastante, y, al otro lado de la deslustrada acera de madera, por en medio de los lóbregos bloques de viviendas, avanzaba algo que no podía verse en varios kilómetros a la redonda —algo que por aquel entonces quizá no se podía ver en toda Inglaterra—: un hombre con vestimentas de colores chillones. Un pequeño gentío lo seguía de cerca.
Era un hombre de estatura imponente, embutido en un uniforme verde brillante tachonado de grandes guarniciones plateadas. De un hombro le pendía una corta capa de piel verde, que recordaba la de los húsares, cuyo forro lanzaba intermitentes destellos carmesíes y leonados. Su pecho resplandecía de medallas; al cuello llevaba una cinta roja con la estrella de alguna orden extranjera; y una larga espada, de refulgente empuñadura, tintineaba contra el empedrado. En aquel entonces, el desarrollo pacífico y utilitario de Europa había relegado todas las indumentarias de ese tipo a los museos. La única fuerza que quedaba, la pequeña pero bien organizada policía, iba ataviada de una manera lúgubre e higiénica. Pero hasta los que aún podían acordarse de los últimos Guardias y Lanceros, desaparecidos en 1912, tuvieron que percatarse al primer vistazo de que aquél no era, y nunca había sido, un uniforme inglés; convicción en la que a no dudar redundaba su macilento y aquilino rostro, como el de un Dante forjado en bronce, que surgía, coronado por una cabellera blanca, del verde cuello militar. Era un rostro penetrante y noble, pero en ningún caso inglés.