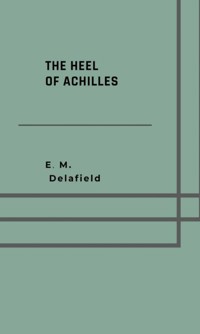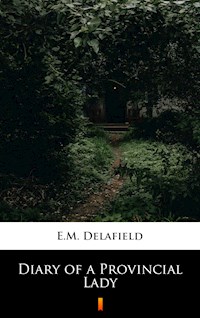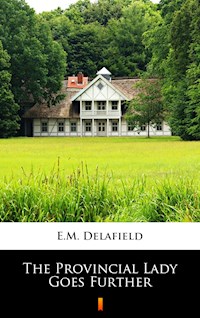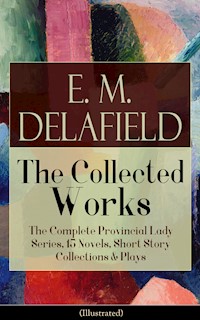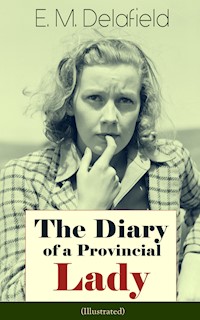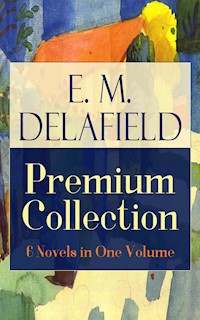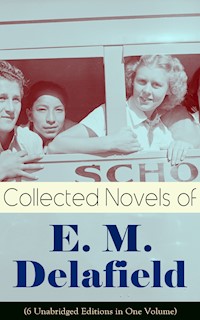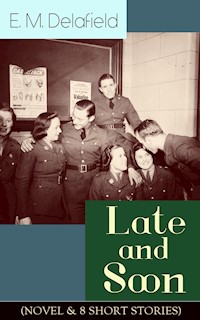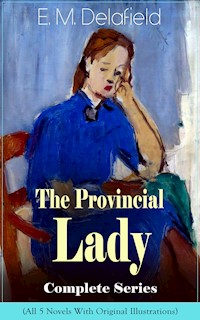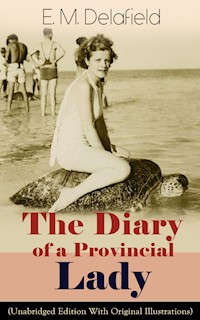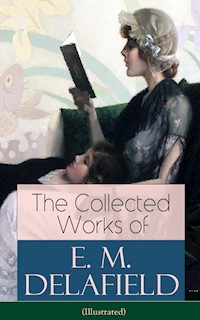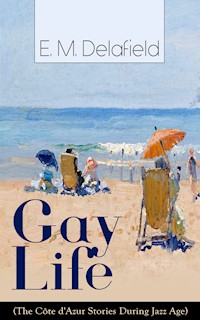Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fiordo Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El escritor Owen Quentillian regresa a la casa rural de su tutor de la infancia, el canónigo Morchard, luego de dos años en la guerra. Lo encuentra allí junto a sus hijos, ya adultos, como si nada hubiera cambiado. Pero el tirante régimen de obediencia doméstica establecido por Morchard, y sostenido sobre la base de un optimismo exasperante, una retórica florida y un autoritarismo disfrazado de rectitud, muestra pronto sus fisuras. La llegada de Quentillian desencadena en la familia una serie de cambios que, como un búmeran, impactan también en la defensiva postura cínica del escritor ante la vida. Estupenda representación del estertor de la moral victoriana y sutilmente irónica respecto de las modas de entreguerras, El optimista se lee sobre todo como una moderna comedia de costumbres y, en la senda de Jane Austen, nos deja un elenco memorable de personajes y agudas reflexiones sobre el carácter inevitable, y hasta deseable, de los cambios.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL OPTIMISTA
E. M. DELAFIELD
TraducciónELEONORA GONZÁLEZ CAPRIA
FIORDO
ÍNDICE
Sobre este libro
Sobre la autora
Otros títulos de Fiordo
I. Valeria y Owen Quentillian
II. Adrian
III. David y Flora
IV. La muerte de un optimista
V. Owen y Lucilla
SOBRE ESTE LIBRO
El escritor Owen Quentillian regresa a la casa rural de su tutor de la infancia, el canónigo Morchard, luego de dos años en la guerra. Lo encuentra allí junto a sus hijos, ya adultos, como si nada hubiera cambiado. Pero el tirante régimen de obediencia doméstica establecido por Morchard, y sostenido sobre la base de un optimismo exasperante, una retórica florida y un autoritarismo disfrazado de rectitud, muestra pronto sus fisuras. La llegada de Quentillian desencadena en la familia una serie de cambios que, como un búmeran, impactan también en la defensiva postura cínica del escritor ante la vida.
Estupenda representación del estertor de la moral victoriana y sutilmente irónica respecto de las modas de entreguerras, El optimista se lee sobre todo como una moderna comedia de costumbres y, en la senda de Jane Austen, nos deja un elenco memorable de personajes y agudas reflexiones sobre el carácter inevitable, y hasta deseable, de los cambios.
SOBRE LA AUTORA
Nom de plume de Edmée Elizabeth Monica de la Pasture, nació en 1890 en Sussex, Inglaterra. Educada por institutrices, se ordenó brevemente en un convento en Bélgica que luego abandonó para trabajar como enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Comenzó a publicar antes de casarse con un coronel, con quien vivió dos años en el sudeste asiático. De vuelta en Inglaterra tomó la dirección de la revista feminista Time and Tide, donde se publicó inicialmente su exitoso Diary of a Provincial Lady, que tuvo varias secuelas y una adaptación para la radio. Fue también colaboradora de la revista Punch y una novelista muy popular durante los años de entreguerras, celebrada por su humor satírico y su capacidad para representar con tanta acidez como empatía los dramas domésticos de la clase media. Tres años después de la muerte de uno de sus hijos, con la salud debilitada, falleció a los cincuenta y tres años, en 1943.
OTROS TÍTULOS DE FIORDO
Ficción
El diván victoriano, Marghanita Laski
Hermano ciervo, Juan Pablo Roncone
Una confesión póstuma, Marcellus Emants
Desperdicios, Eugene Marten
La pelusa, Martín Arocena
El incendiario, Egon Hostovský
La portadora del cielo, Riikka Pelo
Hombres del ocaso, Anthony Powell
Unas pocas palabras, un pequeño refugio, Kenneth Bernard
Stoner, John Williams
Pantalones azules, Sara Gallardo
Contemplar el océano, Dominique Ané
Ártico, Mike Wilson
El lugar donde mueren los pájaros, Tomás Downey
El reloj de sol, Shirley Jackson
Once tipos de soledad, Richard Yates
El río en la noche, Joan Didion
Tan cerca en todo momento siempre, Joyce Carol Oates
Enero, Sara Gallardo
Mentirosos enamorados, Richard Yates
Fludd, Hilary Mantel
La sequía, J. G. Ballard
Ciencias ocultas, Mike Wilson
No se turbe vuestro corazón, Eduardo Belgrano Rawson
Sin paz, Richard Yates
Solo la noche, John Williams
El libro de los días, Michael Cunningham
La rosa en el viento, Sara Gallardo
Persecución, Joyce Carol Oates
Primera luz, Charles Baxter
Flores que se abren de noche, Tomás Downey
Jaulagrande, Guadalupe Faraj
Todo lo que hay dentro, Edwidge Danticat
Cardiff junto al mar, Joyce Carol Oates
Sobre mi hija, Kim Hye-jin
Todo el mundo sabe que tu madre es una bruja, Rivka Galchen
El mar vivo de los sueños en desvelo, Richard Flanagan
Un imperio de polvo, Francesca Manfredi
Dios duerme en la piedra, Mike Wilson
Yo sé lo que sé, Kathryn Scanlan
Historia de la enfermedad actual, Anna DeForest
Desolación, Julia Leigh
Soy toda oídos, Kim Hye-jin
Los galgos, los galgos, Sara Gallardo
La ficción del ahorro, Carmen M. Cáceres
Perturbaciones atmosféricas, Rivka Galchen
López López, Tomás Downey
Criatura, Amina Cain
Agua negra, Joyce Carol Oates
Eisejuaz, Sara Gallardo
La biblioteca del censor de libros, de Bothayna Al-Essa
Los Ecos, Evie Wyld
La región de la desemejanza, Rivka Galchen
No ficción
Visión y diferencia. Feminismo,
feminidad e historias del arte, Griselda Pollock
Diario nocturno. Cuadernos 1946-1956, Ennio Flaiano
Páginas críticas. Formas de leer y
de narrar de Proust a Mad Men, Martín Schifino
Destruir la pintura, Louis Marin
Eros el dulce-amargo, Anne Carson
Los ríos perdidos de Londres y El sublime topográfico, Iain Sinclair
La risa caníbal. Humor, pensamiento cínico y poder, Andrés Barba
La noche. Una exploración de la vida nocturna, el lenguaje de la noche, el sueño y los sueños, Al Alvarez
Los hombres me explican cosas, Rebecca Solnit
Una guía sobre el arte de perderse, Rebecca Solnit
Nuestro universo. Una guía de astronomía, Jo Dunkley
El Dios salvaje. Ensayo sobre el suicidio, Al Alvarez
La mente ausente. La desaparición de la interioridad en el mito moderno del yo, Marilynne Robinson
Islas del abandono. La vida en los paisajes posthumanos, Cal Flyn
Un caballo en la noche. Sobre la escritura, Amina Cain
Correr hacia el peligro. Encuentros con un cuerpo de recuerdos, Sarah Polley
Cómo estar en soledad, Sara Maitland
Legua
Al borde de la boca. Diez intuiciones en torno al mate, Carmen M. Cáceres
El viento entre los pinos. Un ensayo acerca del camino del té, Malena Higashi
Escribir un vino. Relato de la gestación de un vino natural, Federico Levín
Lateral
La senda del solitario, O. Henry
ELOGIO DE EL OPTIMISTA
«Delafield siempre señala con agudeza que la profundidad de sentimiento es, por lo general, irreconciliable con la convención».
Nicola Beauman
COPYRIGHT
Título original en inglés: The Optimist
© E. M. Delafield, 1922
© de la traducción, Eleonora González Capria, 2025
© de esta edición, Fiordo, 2025
Paroissien 2050 (C1429CXD), Ciudad de Buenos Aires, Argentina
www.fiordoeditorial.com.ar / www.fiordoeditorial.com.es
Dirección editorial: Julia Ariza y Salvador Cristofaro
Diseño de cubierta: Inés Picchetti
ISBN 978-631-6630-08-7 (libro impreso)
ISBN 978-631-6630-35-3 (libro electrónico)
Hecho el depósito que establece la ley 11.723
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra
sin permiso escrito de la editorial.
Delafield, E. M.
El optimista / E. M. Delafield. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fiordo, 2025.
Libro digital, EPUB - (Lateral; 2)
Archivo Digital: descarga y online
Traducción de: Eleonora González Capria.
ISBN 978-631-6630-35-3
1. Narrativa Inglesa. 2. Novelas. I. González Capria, Eleonora, trad. II. Título.
CDD 823
I. VALERIA Y OWEN QUENTILLIAN
I
El barco se alejó a ritmo lento del lateral del muelle. Varios de los pasajeros dijeron entonces: «Bueno, bueno, ¡al fin, zarpamos!» a otros tantos que hasta entonces solo habían pensado en decirlo.
Owen Quentillian recordó otra travesía por mar, más larga, que él mismo había hecho cuando era muy pequeño. Y, con mucha más claridad todavía, recordó su llegada a St. Gwenllian.
Era precisamente lo que deseaba evocar, consciente como estaba de la necesidad de reanudar aquel vínculo que se había visto interrumpido durante años casi sin advertencia.
Dejó que su pensamiento viajara al pasado y se vio así: un niño diminuto, desconsolado y tembloroso, a quien apartaban de papá y mamá en la mismísima estación y sentaban en un carro abierto de dos asientos, junto a la señorita Lucilla Morchard.
La conversación entre ambos, según alcanzaba a rememorar, había discurrido por derroteros extrañamente categóricos.
—¿Y tú quién eres?
—Soy la hija del canónigo Morchard. Puedes decirme Lucilla.
—¿Y cuántos años tienes?
—Quince, pero no está bien preguntarles la edad a las personas adultas.
—Ah, ¿y tú ya eres una persona adulta?
—Claro que sí. Mi madre murió, y yo cuido de la casa y de mis hermanos y hermanas, y ahora voy a cuidarte a ti también.
Lucilla había esbozado una sonrisa de lo más amable al decir aquello.
—¿Cuántos niños hay?
—Tres, en casa. El mayor está en la escuela.
—¿Y los demás cómo se llaman?
—Valeria, Flora y Adrian. A veces, a Valeria y Flora les dicen Val y Flossie.
Después, Owen descubriría que prácticamente todo el mundo las llamaba así, excepto por el padre.
—¿Por qué no vienen también papá y mamá en este carro?
—Porque no hay espacio suficiente. Van a venir después, en el coche de caballos.
—No van a volver a la India sin despedirse antes, ¿verdad? —preguntó, ya con un aire de añoranza.
Hacía tiempo que sabía que papá y mamá iban a regresar a la India y a dejarlo en St. Gwenllian mientras tanto.
—No, te lo prometo —había respondido muy seria Lucilla.
Owen había tenido la impresión de que podía confiar por completo en su palabra. Muy pocas personas adultas le inspiraban esa sensación.
Recordaba sorprendentemente poco de la casa de St. Gwenllian. Era grande y fría, y tenía un considerable número de cuadros colgados de las paredes, pero las únicas dos habitaciones de las que conservaba una fotografía mental eran el salón de clases y la biblioteca de Morchard.
Primero conoció la biblioteca.
Lucilla lo había llevado allí apenas llegaron.
Recordó los libros acomodados contra la pared —cantidades y cantidades de libros— y la enorme mesa de madera negra, con su florerito lleno de violetas, al lado de una pila de papeles, y en lo alto la figura de marfil finamente tallada, suspendida de una cruz de madera y dispuesta sobre un largo paño de terciopelo verde claro.
Lucilla se había mostrado decepcionada al descubrir que su padre no se encontraba en casa.
—Me dijo que tenía muchísimos deseos de esperarte aquí para recibirte, pero siempre está muy ocupado. Creo que alguien lo mandó a llamar.
Al pequeño Owen Quentillian no le había importado ni un poco la ausencia de su futuro anfitrión y tutor. La perspectiva de la merienda en el salón de clases, en cambio, lo había conmovido más.
Pero la merienda resultó ser una pesadilla.
Incluso en el presente era casi incapaz de sonreír al evocar esa escena espantosa.
Con el tiempo, Val y Flossie se habían transformado en niñas alegres y de buen carácter, y Adrian en un chico un poco mimado y bastante precoz, dado a usar palabras como «estupendo» en la sala de estar y «farsas presuntuosas» en el salón de clases.
Pero, aquella primera tarde, Val y Flossie se le habían presentado como dos monstruos de ojos enormes que lo miraban con reproche y sin interrupción, directamente a él y a nadie más. Adrian, por su parte, se había comportado como una criaturita de lo más incomprensible y bastante malvada, llena de preguntas.
—¿Tú también puedes ver los colores de cada día de la semana?
Quentillian se preguntaba si su expresión había revelado entonces la misma inquietud que había sentido, en medio de aquel absoluto desconcierto.
—En mi opinión, el lunes es azul, el martes verde claro y el miércoles verde oscuro —había proclamado entonces Adrian, triunfante, antes de recorrer el cuarto con sus grandes ojos castaños, como queriendo asegurarse de que sus tres hermanas lo habían oído enunciar ese extraño credo.
—Adrian no se parece en nada a los demás niños —había explicado una de las tres, con aplacado orgullo.
Y Owen Quentillian, ajeno a las ironías, había deseado con todo su corazón que ese comentario fuese verdad.
Adrian lo había pellizcado a escondidas durante la merienda, y se había reído hasta hacerlo sonrojar cuando, después de que le preguntaran cómo era la India, Owen respondió: «No sé».
A Owen el pan con manteca cortado en rebanadas gruesas le había parecido asqueroso, y se había preguntado si algún día servirían tortas. Se atragantó evocando imágenes de meriendas pretéritas, con pasteles bañados en azúcar, que seleccionaba a gusto en la sala de estar y que la criada india luego le acercaba hasta su propia mesa en la galería del fondo.
En un momento incómodo, Owen levantó la taza horrenda que le habían dado y la sostuvo en alto durante mucho, mucho tiempo, mientras simulaba que bebía, en un acto de desesperación y sin atreverse a mostrar la cara.
Lucilla, sentada a la cabecera de la mesa, le había ofrecido más té al resto, sin decirle nada al joven desconocido, y Owen aún lo agradecía.
Esos pormenores trágicos y caóticos eran lo único que su mente retenía aún de las interminables rebanadas de pan con manteca y gusto a aserrín, de la vajilla ordinaria y fea, de las miradas hostiles o burlonas, de las bromas y alusiones que lo excluían, pero aquella tarde todo llegó a un repentino final cuando Owen ya había renunciado a cualquier esperanza de volver a ser feliz en la vida.
El canónigo Morchard había entrado al salón.
Y, como por arte de magia, Val y Flossie se habían transformado en niñas tranquilas y apocadas, que contemplaban con dulzura y confianza a su padre y no miraban más a Owen con curiosidad, mientras que Adrian se había convertido en un niño ingenuo, de ojos grandes como dos platos, y las rebanadas de pan grueso y la vajilla ordinaria, a su vez, habían desaparecido por completo.
Lucilla era la única que no había sufrido metamorfosis alguna.
—Es Owen Quentillian, padre —había dicho ella, con el tono de quien explica un hecho objetivo.
—Ya sé, hija mía, ya sé.
Con una mano grande y protectora, Morchard había tomado la de Owen y, después de un instante, se había inclinado para apoyarle los labios en la frente.
Quentillian recordaba esa presencia que emanaba bondad, la sonrisa extrañamente dulce que asomaba, aunque muy rara vez, la voz profunda y el formidable impacto de su talla y estatura.
Aunque la memoria no lograba recuperar ninguna serie precisa de palabras, Quentillian se empeñó, encaprichado, en reconstruir ciertos diálogos que le parecían impregnados del espíritu del canónigo.
—Mi querido muchachito, albergo la esperanza de que algún día sientas que aquí está tu hogar. Todos daremos lo mejor para que así sea. Lucilla es mi joven ama de llaves, pídele lo que necesites. Valeria, mi niña varonera. Seguro se embarcarán en grandes aventuras juntos. Flora es más joven, quizás de una edad más cercana a la tuya. Toca el piano, y esperamos que, con el tiempo, muestre un profundo interés por el arte. No tengo dudas de que el joven Adrian ya se ha hecho amigo tuyo. Yo lo llamo «el amigo de todo el mundo».1 Hay algunas fantasías muy pintorescas bajo esa melena castaña, pero ya las descifraremos uno de estos días, sí, uno de estos días.
Sin duda había habido alguna presentación por el estilo. El canónigo se había expresado muy terminantemente, y Quentillian presumió que a aquel hombre lo habría asaltado cierta confusión no exenta de rencor si su Valeria se hubiera cansado al fin de ser una niña varonera y hubiera decidido dedicarse a tocar el piano, o si Flora se hubiera visto invadida de repente por un espíritu aventurero, en detrimento de sus inclinaciones artísticas.
Pero los hijos del canónigo siempre se habían abstenido de atravesar cualquier cambio súbito y radical que pudiera alterar a su progenitor. Quentillian estaba casi seguro de que todos, excepto Lucilla, le habían tenido miedo en algún momento: incluso Adrian, a quien su padre había prodigado un particular afecto.
Quentillian alcanzaba a evocar varias reprimendas virulentas y severas, provocadas por las risitas inoportunas y repetidas de Valeria, o por las lágrimas infantiles de Flora, o por sus propios berrinches y obstinaciones ocasionales bajo el nuevo régimen. Pero solo recordaba a Adrian caído en desgracia en una ocasión, y tan atroz había sido aquella catástrofe que no hacía falta la imaginación para reconstruirla con total nitidez.
Adrian había mentido.
Quentillian revivió el terrible episodio.
—¿Quién de ustedes recibió ayer un mensaje que me envió Radly? ¿No fuiste tú, Lucilla, o sí?
—No, padre.
—La señora Radly falleció anoche. —El canónigo tenía el rostro abochornado—. Preguntó por mí todo el día de ayer, y Radly de hecho la dejó sola para buscar la manera de hacerme llegar un mensaje. Y ahora me dicen que se encontró con «uno de los niños de St. Gwenllian» y me envió una citación urgente que jamás llegó a destino. ¡Que jamás llegó a destino!¡Por el amor de Dios, niños, piénsenlo un segundo! Yo estaba aquí mismo, en nuestro hogar, disfrutando de una apacible velada, leyendo en voz alta, cuando aquella mujer agonizaba allí en la granja, a la espera de la ayuda y el consuelo que yo, su pastor y párroco, podía y debía darle. —Se cubrió la cara con una mano y se lamentó—. En todos mis años de ejercicio —dijo, soltando poco a poco las palabras—, jamás recibí un golpe tan amargo. Y me lo asestó alguien que vive en mi propio hogar. Niños —estalló con una voz de pronto aterradora—, ¿quién de ustedes recibió ayer el mensaje de Radly?
A Quentillian, en retrospectiva, no le sorprendió que los niños no compitieran por contestar y asumir la responsabilidad.
Al fin, Lucilla preguntó tentativamente:
—¿Val? ¿Flora?
—No me crucé con Radly en ningún momento, ni ayer ni ningún otro día —dijo Val, con los ojos castaños bien abiertos y clavados en el padre.
La adorable carita de Flora se veía pálida y asustada.
—Yo no fui. Nadie me dio ningún mensaje. —La voz le tembló, como si tuviera temor de que no le creyeran.
—¿Owen? —increpó el canónigo.
—No, señor.
—¿Adrian? —preguntó con voz más dulce.
—No, padre.
El canónigo apenas pareció escuchar la respuesta de Adrian. Tenía una mano hundida en los rizos castaños del niño, con el gesto cariñoso y a medias ausente que lo caracterizaba.
Morchard observó a sus hijos y depositó la mirada en Owen Quentillian.
—Si alguno de ustedes —dijo severa y pausadamente— ha caído en la tentación de decirme una mentira, debe entender que aún no es demasiado tarde para confesar. Las negligencias egoístas no pueden juzgarse por sus horribles consecuencias, y si mis palabras de hace un momento fueron demasiado arrebatadas, fue porque hablé desde lo más hondo de mi dolor y mi vergüenza. Fue un descuido dañino, muy dañino, pero eso lo puedo perdonar. Una mentira, eso sí que no lo puedo perdonar. No es demasiado tarde aún.
Tenía una expresión grave en el rostro lívido, mientras observaba a sus hijos con la mirada tensa.
La pequeña Flora se echó a llorar, y Lucilla la envolvió en un abrazo.
—Entiéndanme bien, niños, negar lo sucedido no sirve de nada. Ya sé que uno de ustedes recibió el mensaje y no lo entregó, y en apenas cuestión de horas iré a visitar a Radly y le preguntaré quién fue. No acuso a ninguno, pero le imploro al culpable que admita lo hecho. De lo contrario —golpeó la mesa con el puño, y pareció que de los ojos fulminantes salía disparado un rayo—, de lo contrario sabré que bajo mi techo vive una persona mentirosa y cobarde.
Quentillian todavía podía oír el desprecio que resonaba en esa voz profunda y vibrante, y aterraba a los pequeños.
Nadie confesó.
Y el canónigo se fue del salón con angustia en la mirada.
El consejo de guerra que se celebró a continuación en los dormitorios de los niños fue presidido por Lucilla.
—Imposible que hayas sido tú, Flossie, porque estabas resfriada y te quedaste en casa todo el día de ayer. Owen y Val, ¿ustedes salieron por la tarde?
—Fuimos a visitar a la señora que acaba de tener gemelos —dijo Val, indignada—. No nos cruzamos con nadie en todo el camino, ¿o sí, Owen?
—No.
Owen Quentillian había presentido desde un comienzo lo que se avecinaba. Sabía, con el conocimiento brutal e íntimo que ofrecen los dormitorios de los niños, que Adrian era el único de los hijos del canónigo que no siempre decía la verdad.
Al parecer, Lucilla también lo sabía.
—Ay, Adrian —imploró ella, con voz afligida.
—Yo no fui —dijo Adrian, y estalló en lágrimas.
—Ya sabía que era Adrian —dijo la pequeña Flora—. Vi a Radly subiendo por el sendero a toda velocidad, lo vi por la ventana del dormitorio y también vi a Adrian. Supe que era Adrian, desde el principio.
Ninguno de los niños se sorprendió.
Adrian, al descubrir que todas sus hermanas daban por sentado lo sucedido, dejó de negar mecánicamente lo que había hecho.
Lo que más les preocupaba a todos era el canónigo Morchard.
—Es mejor que se lo digas tú y no Radly —señaló Owen Quentillian.
—Por supuesto, es mucho peor haberle mentido —dijo Val sin evasivas—, pero quizás no prestó atención a lo que dijiste. Estoy segura de que todo el tiempo pensó que el culpable era Owen.
¡Cuánto mejor si Owen hubiera sido el responsable, o si hubiera sido cualquiera de los demás, excepto el hijo más querido del canónigo, el menor!
—Tienes que ir a decírselo de inmediato —decretó Lucilla, aunque no con muchas esperanzas.
—No puedo. Ya escucharon lo que dijo, que una persona mentirosa y cobarde vive bajo su techo.
Adrian lloraba y temblaba.
—Pero no se enojó conmigo esa vez que rompí el reloj —dijo Flora—. Me sentó sobre una de sus rodillas y me habló, nada más. Me pareció de lo más bien.
—Pero no habías contado ningún cuento —dijo la inexorable Val.
Todos sabían que allí residía el problema crucial.
Quentillian aún veía en su memoria la ronda de rostros asustados y perplejos: Lucilla, preocupada pero no asombrada, vigilando a Adrian en todo momento; Val, francamente horrorizada y llena de vaticinios sinceros y en extremo funestos; Flossie en llanto, acariciando y mimando la mano de Adrian con la más tierna compasión. Incluso vislumbró al niño pálido, ancho y robusto, de cabello rubio, que él mismo había sido.
No lograron convencer a Adrian de que confesara.
Por último, Lucilla dijo:
—Si no se lo dices tú, Adrian, se lo contaré yo.
Y así había resultado, porque, al regresar al salón de clases, el canónigo Morchard había percibido enseguida, con esa perspicacia a la que sus hijos ya estaban acostumbrados, las lágrimas y el terror dibujados en la cara de Adrian.
—¿Qué pasa, hijo? ¿Te has hecho daño? —Y, con esas frases amables, llenas de preocupación y desprovistas de sospecha, ¡le había ofrecido una mano!
Quentillian estaba seguro de que se había sucedido una pausa tras la interrogación: era la oportunidad que Lucilla le había regalado a Adrian, aunque supiera, al igual que el resto, que él no la aprovecharía.
Entonces, Lucilla había hablado.
Los pensamientos de Quentillian se desviaron un momento, deteniéndose por primera vez, con cierta admiración cargada de sorpresa, en la ejecución expeditiva de Lucilla, casi desapegada, al afrontar aquella tarea ardua y dolorosa.
El canónigo Morchard se había mostrado incrédulo al principio, y Lucilla había repetido las palabras con firmeza, y reiterado, una y otra vez, la cruda verdad.
Después sobrevino un período de oscuridad.
En retrospectiva, había adquirido las dimensiones de un año entero. ¿Habría durado quizás una semana? Por extraño que pareciera, Quentillian no conseguía recordar exactamente qué suerte había corrido Adrian, pero sabía que el canónigo primero lo había fulminado con expresiones de ira y desprecio, y después se había quebrado, entre lágrimas que le recorrían el rostro surcado de arrugas, y que la imagen de aquella demostración abierta de sufrimiento había llevado al pequeño Owen a escaparse de la habitación, inundado por esa sensación extraña y revulsiva de quien es testigo de alguna indecencia.
Todos los niños, excepto Lucilla, que en realidad apenas contaba como parte del grupo, habían evitado al canónigo Morchard en las jornadas subsiguientes. Se habían movido con disimulo por la casa y, durante las comidas, ninguno se atrevía a hablar hasta que el canónigo se marchaba. Un día, Owen Quentillian, que jugaba a la pelota en el pasillo y sin querer la rebotó contra la puerta cerrada del estudio, se vio confrontado de pronto con el canónigo, pero la expresión de dolor y horror marcada en ese noble rostro volvió innecesaria cualquier amonestación por su frivolidad.
Al fin y al cabo, los Morchard, todos ellos, le habían dejado su huella, reflexionó Quentillian.
Lucilla era serena, objetiva, competente, tal vez un poco inhumana. Val, impetuosa, ruidosa, propensa a la provocación, pero francamente aterrada de su padre. Flossie —imposible recordarla como Flora, a menos que el nombre fuera pronunciado con la voz plena y profunda del canónigo— sin duda era la más hermosa de las tres, más dulce que Val, menos segura de sí misma que Lucilla, tímida solo frente a su padre. Adrian, por supuesto, no decía la verdad. Los niños de su edad lo sabían, aunque el canónigo Morchard no hubiera advertido jamás la debilidad reiterada del niño. Pero, a fin de cuentas, tampoco había advertido que sus hijos le tenían miedo.
¿Por qué le tenían miedo?
Quentillian llegó a la conclusión de que se debía a la rectitud extraordinaria del propio Morchard, a sus expectativas tan altas de honradez y, sobre todo y en especial, a su hondo y cardinal sentimiento religioso.
El canónigo Morchard ciertamente vivía «en presencia de Dios». Incluso lo había notado el pequeño Owen y, al pensar en el pasado, Quentillian seguía convencido de que así era.
Volver a ver al canónigo le daba curiosidad. David Morchard le había dicho en Mesopotamia: «Ve a visitarlo. No se han olvidado de ti y estarán felices de tener noticias de primera mano. Yo he vuelto a casa solo una vez en cinco años».
David se había encogido de hombros, y a Quentillian el gesto le había parecido revelador.
Pero evidentemente David había hecho un diagnóstico acertado de su familia. El canónigo le había escrito a su antiguo protegido para invitarlo a quedarse un tiempo en St. Gwenllian.
No solo será una alegría indescriptible recibir noticias de nuestro querido David, sino un verdadero placer para todos nosotros darte la bienvenida una vez más. No me he olvidado de quien fuera mi pupilo tanto tiempo atrás, ni se han olvidado mis hijas de su antiguo compañero de juegos. Encontrarás a todas en casa y también a Adrian. Tenía la esperanza de que la Iglesia fuera el destino de mi querido hijo, pero Adrian se ha mostrado tan cándido, tan ávido por decidir la cuestión «como corresponde», que me he visto obligado a dejar la decisión en sus manos, con completa confianza. No lo apresuraría bajo ningún concepto, pero su breve tiempo en el ejército ha terminado, gracias a Dios, y tenemos la enorme dicha de tenerlo entre nosotros ahora, con tan buen humor y ánimo, mi buen muchacho. Tú, que pasaste por Oxford antes de la guerra, tal vez puedas conversar con él y ayudarlo a tomar la decisión correcta y más sabia.
Seguro recordarás a mi hija mayor, Lucilla. Sigue siendo mi mano derecha y cuidando de los pequeños, pero aún encuentra tiempo para dedicarse a todo tipo de intereses, más diversos de los que ofrecen las tareas de secretaria. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que las capacidades intelectuales de Lucilla, si se hubiera volcado menos al hogar, podrían haber dejado una huella en el mundo.
Valeria aún es la misma joven disparatada que tal vez recuerdes. Su energía y entusiasmo nos contagian a todos, aunque a veces nos inquieten un poco las nuevas ideas que nos presenta. Tanto Valeria como Flora trabajaron con gran valentía durante los terribles años de la guerra, si bien yo no pude permitir que ninguna de mis adoradas hijas abandonara el hogar durante mucho tiempo. Sin embargo, Valeria pasó seis meses oficiando de voluntaria en Francia, en una cantina, y entiendo que prestó un servicio realmente valioso. La pequeña Flora, como todavía le digo, nos alegra a todos con su música, y en su momento los soldados del hospital disfrutaron de su talento en la medida en que nos fue posible ofrecérselos.
Quentillian alzó otra hoja de papel repleta de letras diminutas y legibles. Recordó entonces, con una cierta sensación de familiaridad, que el canónigo siempre había sido expansivo y prolífico a la hora de escribir cartas.
Ven a visitarnos un buen tiempo, mi estimado muchacho. No hay familiares cercanos que te reclamen, por desgracia, y me gustaría que recordaras que fue a nosotros a quienes tu padre y tu madre te confiaron cuando te dejaron aquí, en lo que, según esperábamos entonces, serían apenas un par de años. Pero Dios fue de otra opinión, querido mío, y los llamó a Su lado. ¡Cuán enigmáticos son Sus caminos, y cómo, no obstante, es necesario tener la misteriosa certeza de que «a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien»! Esas palabras me han acompañado más de lo que puedo explicarte, durante los años de tempestad y tensión. El tiempo que David pasó en Mesopotamia, tan largo y agotador, fue una prueba para mí, pero cuando Adrian, mi benjamín, se calzó el uniforme y se dirigió al frente, el corazón sin duda habría dejado de latir, de no ser por esa increíble fortaleza que parece sostenernos en los días de tribulación. ¡Cuántas veces me habré repetido: «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti (…). En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra»!
Quizás sonrías al leer esta carta llena de digresiones, escrita por un hombre ya casi anciano, pero me imagino que a medida que uno envejece crece también la urgencia de dar testimonio y se vuelve cada vez más personal. ¡Los caminos de Dios sí que son extraordinarios! Considero, por ejemplo, un regalo directo de Su mano que el Owen Quentillian a quien le enseñé sus primeras prosas en latín regrese a esta casa convertido en un joven y distinguido escritor. Me pregunto si te reconoceremos. Tengo un recuerdo muy vívido de ese cabello y esas pestañas, blancos de tan rubios, que hacían a los chicos del pueblo gritarte: «¡Vamos, hombrecito de nieve!», mientras contemplaban tus proezas en el campo de fútbol.
Bueno, mi estimado muchacho, es momento de que vaya terminando. Basta con que nos informes el día y horario de tu llegada, para que te esperemos con la más cálida de las bienvenidas.
Firmo de mi propio puño, en recuerdo de aquellos tiempos felices.
Te recuerda siempre con cariño,
Fenwick Morchard
Quentillian, con gran precisión, volvió a doblar las hojas.
«Así que Lucilla se dedica a la casa, Valeria aún es la misma disparatada, Flora sigue siendo la “pequeña Flora” y Adrian es un gran muchacho, deseoso de tomar la decisión correcta sobre el futuro».
Se preguntó, dudando, si con el tiempo llegaría a compartir la opinión del canónigo sobre su progenie.
¿Y quién o qué era el propio canónigo, si tocaba asignar rótulos?
Creció la duda en su interior, pero Quentillian puso fin a las cavilaciones recordándose a sí mismo, con un aire a medias tolerante y a medias lúgubre, que el canónigo era, al menos según sus propias palabras, Fenwick Morchard, el que lo recordaba siempre con cariño.
1Se trata de una cita de Rudyard Kipling. A lo largo de la novela el canónigo Morchard cita más o menos explícitamente otras fuentes, casi siempre la Biblia en la edición del rey Jacobo. En este volumen se cita la traducción de la Biblia de Reina-Valera (RV1909), por la prevalencia protestante y en la edición más cercana a la novela [N. de la T.].
II
—Como en los viejos tiempos —dijo Quentillian.
Lucilla Morchard sonrió, le estrechó la mano y no respondió, y así Quentillian se dio cuenta enseguida, irritado, de que la ocasión no se parecía en nada a los viejos tiempos.
Al parecer, la señorita Morchard no dejaba pasar sin crítica los clichés.
En su expresión, de hecho, se manifestaba un espíritu tanto crítico como perspicaz. Quentillian aún vislumbraba en aquel rostro a la adolescente que había sido: el óvalo bien definido, desprovisto de belleza, con la quijada ligeramente caída, los ojos grises y miopes, y las cejas negras rectas. Tenía el cabello oscuro recogido sin mucho ornamento bajo el sombrero de paja violeta, pero Owen podía discernir que todavía conservaba toda la abundancia de antaño. Era alta y juvenil en su porte, pero la cara revelaba su edad. Según estimó, Lucilla ya debía tener treinta y cinco años.
—Esta vez, mi padre sí que está aquí para darte la bienvenida.
Cuando Lucilla se dio la vuelta, Quentillian vio al canónigo.
—¡Ah, mi estimado muchacho! ¡Bienvenido! Bienvenido seas, sí, sí.
Una mano tomó la mano de Quentillian, un brazo le rodeó los hombros, y la voz potente y amable del canónigo, muy profunda y melodiosa, le repiqueteó en los oídos.
Quentillian se sintió fuera de lugar.
Dueño de la aguda autopercepción de los hombres modernos, era del todo consciente de que la ternura sentimental y el candoroso despliegue del canónigo Morchard despertaban en su interior nada más que una ligera, y claramente desagradable, sensación de gratitud, sumada a un lejano temor de parecer tan indiferente como de hecho se sentía.
—Creo que es el mismo Owen Quentillian, ¿no?
La presión constante que ejercía el brazo del canónigo obligaba a su reacio hijo pródigo, recién vuelto a casa, a quedarse quieto, de cara a él, y a someterse al escrutinio de un par de ojos bondadosos y entrecerrados.
—Exactamente el mismo. Todo está en orden, en orden, sí, sí.
Morchard le dio una suave palmada entre los hombros a Quentillian, mientras caminaban por el andén.
—El tílburi te espera, mi estimado muchacho. En St. Gwenllian no ven la hora de que llegues. Toda la compañía te espera, gracias a Dios: Lucilla aquí presente y mi alegre Valeria y la pequeña Flora con su timidez incurable y Adrian, mi benjamín, el más joven del rebaño. Me gustaría que Adrian y tú charlaran largo y tendido. Quiero que Adrian tenga por amigo a alguien como tú: alguien lleno de juventud, buen humor y alegría, igual que él, y sin embargo capaz de ayudarlo cuando se trata de enfrentar los problemas más profundos, sí, los problemas más profundos. Me gustaría que ustedes, los jóvenes, entablaran muchas conversaciones sabias y profundas, típicas de la juventud. Recuerdo a la perfección mis días en la universidad y cómo «cansábamos al sol hablando». Sí, Owen, ¡tu padre y yo supimos ser célebres filósofos, alguna vez! ¿Qué te parece, eh?
Ante todo, a Quentillian le pareció que aquel contemporáneo de su padre curiosamente le recordaba un libro de memorias tardovictorianas, pero no expresó esa impresión en voz alta.
En cambio, se sintió aliviado de poder hacer un comentario obvio pero muy sincero sobre el aspecto de la casa de ladrillo rojo, que el tiempo no había cambiado y que se alzaba a buena distancia del pueblito.
—Valeria es nuestra jardinera —dijo el canónigo—. Sin duda te consultará sobre las borduras de herbáceas y cosas por el estilo. Pero a todos aquí nos interesa la botánica. Me imagino que aún tendrás memoria de los viejos tiempos, ¿no? Hubo un furor coleccionista, si mal no recuerdo, que causó una rivalidad amistosa entre ustedes, niños.
El recuerdo de Quentillian sobre el furor coleccionista difería tan drásticamente del que tenía el canónigo que miró sin querer a Lucilla. Ella le devolvió la mirada con calma, pero Quentillian creyó percibir cierta hostilidad oculta inconsciente en Lucilla.
En todo caso, lo ayudó a confirmar su idea de que esas excursiones del pasado a los reinos de la Naturaleza no tenían ni una pizca de espontaneidad. Al menos él y Valeria, su aliada y coetánea, las habían emprendido con un ojo siempre clavado en la ventana del canónigo, por así decirlo. Incluso Adrian, si Quentillian recordaba bien, había moderado la exaltación típica de la infancia por salir a buscar huevos de pájaro después de que se le hubiera señalado con la suficiente frecuencia la maravillosa capacidad para el detalle del Creador de los pájaros.
—Bienvenido a casa —dijo con alegría el canónigo—. ¿Te acuerdas del jardín de aquel entonces? Creo recordar que se divertían en grande entre los arbustos de rododendros, jugando a las escondidas, ¿no? Hoy, allí, jugamos al tenis sobre césped. Veo que están en medio de un partido ahora mismo. ¿Quién vino esta tarde, Lucilla?
—Está el capitán Cuscaden con Flora, y supongo que el del fondo será el señor Clover.
—Seguramente así sea. Clover es mi excelente coadjutor y ya lleva varios años aquí con nosotros. Tomen asiento, jóvenes, tomen asiento. En un momento se servirá el té, y los tenistas vendrán a tomar un refrigerio, sin duda.
El canónigo se sentó con la parsimonia de un hombre corpulento y se reclinó en su silla de mimbre, juntando las yemas de los dedos, mientras la brisa agitaba las densas canas que le crecían en la sien.
Era una cabeza parecida a la de un camafeo, de un tono similar al marfil de un camafeo, solo que, en lugar de dos ojos vacíos, había en ese rostro ojos color avellana, hundidos y luminosos, con un aire de vehemencia y fulgor que evocaba, a la vez, la visión de un niño y de un fanático. Innumerables líneas delgadas se cruzaban y volvían a cruzarse a la orilla de cada pómulo, pero la frente ancha estaba extraordinariamente despejada y sin arruga alguna.
Quentillian notó la dulzura femenina de la boca cerrada, que contrastaba con el acento varonil de la quijada marcada y prominente. Evocó en simultáneo los violentos y aterradores estallidos de ira del canónigo y su asombrosa disposición para la ternura.
Y fue la ternura la que predominó cuando los tenistas se sumaron al grupo reunido bajo los cedros.
—Valeria, Flora, ustedes no necesitan de formalidades. Clover, permítame presentarle a mi antiguo pupilo, de quien nos ha oído hablar tan a menudo, Owen Quentillian. Clover es mi gran amigo y ayudante. Ah, y he aquí el capitán Cuscaden.
Quentillian tuvo la sensación de que había menos entusiasmo en la última presentación, y le pareció revelador que el nombre no fuera acompañado de descripción alguna. O bien no valía la pena ponerle un rótulo al capitán Cuscaden o bien no cabía del todo en ninguna categoría, y Quentillian sospechaba que al canónigo Morchard le molestaría más la segunda situación que la primera.
En todo caso, Cuscaden era un hombre de buen porte, con un aire seductor y un rostro tostado por el sol que revelaba una dentadura perfecta y una sonrisa encantadora.
El señor Clover, por su parte, era rubio y pálido, y parecía bastante conversador.
—Creo que lo habría reconocido a usted en cualquier parte —le dijo Valeria Morchard a Quentillian, mirándolo sin pudor.
Quentillian no lamentó la oportunidad de devolverle la mirada con la misma falta de pudor.
De niños, la apariencia de Val, su inseparable compañera de juegos, no le había interesado en lo más mínimo, como es natural. Owen Quentillian había aceptado, sin detenerse a pensarlo, la sentencia general de que Flora, con sus rizos rubios y sus ojos grandes e inocentes, era hermosa, pero ahora su cuerpo esbelto y su cabello dorado le parecían por completo intrascendentes en comparación con Valeria, que era alta y tenía una figura de proporciones perfectas, las mejillas del color del durazno maduro y los ojos castaños y risueños. Aunque Valeria ya no era tan joven, lograba armonizar el aplomo de sus veintisiete años con una dicción tímida y un poco brusca que la hacían parecer de diecisiete.
Quentillian pensó que era encantadora.
Al parecer, lo mismo pensaban los demás hombres.
—¿Y entonces quién se llevó la palma de la victoria?
El canónigo Morchard señaló la cancha de tenis.
—¡Ganamos! Estábamos cinco iguales. Un set muy bueno —respondió Clover—. El saque de mi compañera es casi invencible.
El canónigo sonrió.
—Aquí todos opinamos que el servicio de Valeria es su máxima fortaleza —le explicó a Quentillian—. Nuestro querido David ofició de entrenador, y David no juega para nada mal, te lo puedo asegurar. La pequeña Flora necesita plantarse mejor frente a la pelota, sí, plantarse mejor frente a la pelota. Tiene esa tendencia femenina de pegarle con demasiada prisa, ¿no, Flora? Nuestro campeón es Adrian, eso sí. Anticipo que ustedes dos tendrán juegos muy reñidos.
Cuanto más anticipaba el canónigo, Quentillian más dirigía sus aspiraciones hacia la dirección contraria. La única diversión de las predichas por su anfitrión, la única que se sentía capaz de tolerar, era aquella de que Valeria le consultara sobre las borduras de herbáceas.
—Clover tiene un golpe particularmente bueno en la línea de fondo, pero ya lo verás por ti mismo. ¿Has vuelto a jugar desde que abandonaste el equipo de la universidad?
—Jugué mucho al tenis en casa, cuanto me dieron licencia en 1916, pero nunca más después, en Mesopotamia.
—¿Pero no estuviste en Flandes, mi querido?
—En el 15 y 16 —dijo Quentillian, lacónico.
No quería recordar los dos años que había combatido en el frente occidental, ni todos esos meses que había pasado en el hospital con neurosis de guerra.
—¿Dónde se conocieron con David? ¿Fue en Mesopotamia? —preguntó Lucilla.
Quentillian había olvidado su presencia, si acaso no su existencia, pero se sintió en deuda con Lucilla por salvarlo de la enumeración de capacidades militares que, según sospechaba, el canónigo ya tenía lista.
Sin embargo, no tuvo tiempo de responder a la pregunta de Lucilla.
El canónigo levantó la mano.
—Ah, Lucilla querida, ¡por favor! Tendré una charla con Owen sobre ese tema, más tarde. Hay tanto que quiero saber de nuestro amado David, tanto, de verdad. Y ya recibirás noticias sobre tu hermano, hija mía, pero espera, al menos espera, hasta que hayamos tenido una conversación privada.
Lucilla bajó ligeramente la cabeza ante la amonestación, ya fuera con el propósito de asentir o de ocultar un ligero desconcierto; pero Valeria se ruborizó muchísimo y no pudo disimularlo, así que todos se mostraron incómodos, excepto el canónigo, que parecía más bien serio, bastante afligido y al mismo tiempo por completo sereno. Cuando Morchard retomó la palabra, lo hizo con extrema amabilidad.
—Por qué no nos cuentas algo de tu obra, mi buen muchacho —le dijo a Quentillian—. Me avergüenza decir que no he leído nada tuyo, hasta el momento. Tengo muy poco tiempo libre. Lucilla es nuestra crítica literaria. —Y entonces, durante un instante fugaz, apoyó una de sus delgadas y finas manos sobre la de su hija mayor—. Lucilla me ha dicho que conoce tu obra. Ensayos críticos, ¿cierto?
—Sí, señor.
Quentillian así lo confirmó, con gran solemnidad. Su tendencia a la introspección tendía a realzar, en lugar de mitigar, los juicios de valor ajenos, tal vez más preocupado por su propio valor literario de lo que le hubiera gustado.
—Publiqué un libro de ensayos no muy extenso antes de la guerra, pero desde entonces solo he colaborado muy de tanto en tanto con una o dos revistas.
—Claro, claro. Algún día debes mostrarme lo que escribes. Estamos en la era de la juventud. Es más, ciertas cosas que se imprimen en la actualidad no solo se me hacen rústicas e inmaduras, sino absolutamente maliciosas: enseñanzas falsas, necias y superficiales de personas que nunca se han dedicado a aprender en primer lugar. No es algo que tema en tu caso, Owen. Pero ustedes, los jóvenes, recuerden lo siguiente: nada puede tener valor auténtico ni duradero si no se basa en los principios del cristianismo, es decir, la caridad, el sacrificio personal, la humildad, la fidelidad. Así lo siento más que nunca, en el presente, ahora que el cinismo está tan de moda.
El canónigo se recostó en su silla una vez más, con los ojos cerrados, como si hubiera quedado exhausto de momento por la extraordinaria pasión con la que acababa de hablar.
Owen Quentillian estaba en tan profundo desacuerdo con su anfitrión que no dijo ni una sola palabra. Se recordó a sí mismo que, tras haber cumplido la mayoría de edad, había perseguido, con total intención, solo la compañía de quienes tenían opiniones al menos tan progresistas como las suyas. Por poco había olvidado que todavía existían otras opiniones, más antiguas, y que se las sostenía con una sinceridad apasionada, en total contraste con la lógica fría, apática y premeditadamente impersonal que él y los de su generación contemplaban como única actitud posible a la hora de analizar toda problemática ética, moral o vital.
Sin duda, el canónigo se negaba a aceptar que el arte del sacrificio personal había desembocado en la vanagloria y aún consideraba que el oficioso pelícano era el más noble de los pájaros.
Quentillian, espantosamente consciente de su propia pedantería, sintió el impulso de reformar de una vez y para siempre la filosofía del canónigo.
Sin embargo, todavía no había perdido el sentido del humor y tenía la esperanza de que aquel absurdo deseo no hubiera quedado en evidencia con su silencio.