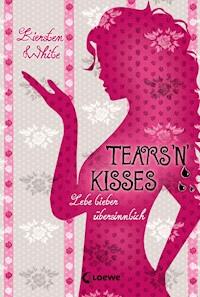9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: VRYA
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Antes de conocer a los Frankenstein, Elizabeth Lavenza moría de hambre, sufría los maltratos de su cuidadora y estaba a un paso de ser expulsada a la calle. Los Frankenstein le dieron un hogar, pero a cambio de un precio muy alto: ser la amiga más íntima de su extraño hijo, Victor. En pos de volverse imprescindible, Elizabeth se convirtió en una maestra de la manipulación y el engaño, capaz de hacer cualquier cosa por sobrevivir y mantener su vida acomodada. Cualquier cosa. Especialmente cubrir las excentricidades y perversiones de su Victor. Para todos es un ángel. La luz de la vida de Victor. SOLO ELLA CONOCE LA VERDAD SOBRE SÍ MISMA: EN SU INTERIOR ALBERGA OSCURIDAD Y NADIE, JAMÁS, PODRÁ DETENERLA. DESCUBRE ESTA NUEVA VERSIÓN DEL CLÁSICO INMORTAL DE LA MANO DE Kiersten White, AUTORA DE HIJA DE LAS TINIEBLAS.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Para Mary Wollstonecraft Shelley, cuya
creación sigue encendiendo nuestra imaginación aún después de doscientos años.
Y para todos aquellos que se sientan un
personaje secundario en su propia historia.
“¿Acaso te pedí, Creador, que de la arcilla me moldearas un hombre? ¿Acaso te pedí que me ascendieras de la oscuridad?”
PARTE UNO
¿CÓMO VIVIR SIN TI?
UNO
ser débil es una desgracia
Los relámpagos desgarraban el cielo, trazando venas a través de las nubes y marcando el pulso del universo mismo.
Suspiré feliz mientras la lluvia golpeaba contra los cristales del carruaje y los truenos bramaban tan fuerte que ni siquiera conseguimos oír el choque de las ruedas cuando el camino de tierra se convirtió en adoquinado, en las afueras de Ingolstadt.
Justine tembló a mi lado como un conejo recién nacido, mientras hundía el rostro en mi hombro. Otro rayo iluminó nuestro carruaje con una claridad blanca y refulgente antes de volvernos temporalmente sordas con un trueno tan potente que los cristales amenazaron con desprenderse.
–¿Cómo puedes reír? –preguntó Justine. No me había dado cuenta de que estaba riendo hasta ese momento.
Acaricié algunos mechones de cabello oscuro que se escapaban de su sombrero. Justine odiaba cualquier tipo de ruido: puertas que se cerraran con estrépito, tormentas, gritos. Especialmente, gritos. Aunque yo me había asegurado de que no tuviera que soportar ninguno durante los últimos dos años. Era extraño que nuestros orígenes separados (de una crueldad similar, pero de duración diferente) hubieran tenido resultados tan opuestos. Justine era la persona más extrovertida, afectuosa y verdaderamente bondadosa que yo hubiera conocido.
Y yo era…
Bueno, no era como ella.
–¿Te conté alguna vez que Victor y yo solíamos trepar al tejado de la casa para observar las tormentas eléctricas?
Sacudió la cabeza sin levantarla.
–La forma en la que los rayos centelleaban contra las montañas y destacaban sus formas con nitidez, era como si estuviéramos mirando la creación misma del mundo. Y cuando caían contra el lago parecían estar en el cielo y en el agua a la vez. Terminábamos empapados. Es un milagro que ninguno de los dos haya muerto de frío –volví a reír al recordarlo. Mi tez, clara como mi cabello, cobraba un violento tinte rojizo por el frío. Victor, con los oscuros rizos aplastados contra su frente amarillenta, que intensificaban los círculos oscuros debajo de los ojos, parecía un muerto. ¡Vaya pareja!
»Una noche –continué, percibiendo que Justine se calmaba– un rayo alcanzó un árbol ni a diez cuerpos de distancia de donde nos encontrábamos sentados.
–¡Eso debió de ser espantoso!
–Fue increíble –sonreí. Apoyé la palma contra el frío cristal, la temperatura caló bajo mis guantes blancos de encaje–. Para mí era la manifestación del inmenso y terrible poder de la naturaleza. Fue como ver a Dios.
Justine chasqueó la lengua de modo desaprobatorio, apartándose de mi lado para dirigirme una mirada severa.
–No blasfemes.
Le saqué la lengua hasta que cedió y sonrió.
–¿Y Victor qué pensó?
–Oh, después de eso estuvo horriblemente deprimido durante meses. Creo que la expresión que usó fue que “languidecía en valles de desesperación incomprensibles”.
La sonrisa de Justine se volvió más ancha, aunque con un matiz de confusión. Su rostro era más fácil de leer que cualquiera de los textos de Victor. Sus libros siempre requerían mayores conocimientos y estudios más profundos, mientras que ella era un manuscrito iluminado: bella, apreciada y simple de comprender al instante.
Cerré las cortinas del carruaje a regañadientes, aislándonos de la tormenta para complacerla. Justine no había abandonado la casa del lago desde nuestra última y desastrosa visita a Ginebra, que terminó cuando su madre, demente y privada de razón, nos atacó. Este viaje a Bavaria era agotador para ella.
–Si bien yo vi la destrucción del árbol como una manifestación de belleza de la naturaleza, Victor vio un poder. Un poder para iluminar la noche y erradicar la oscuridad, un poder para tronchar una vida de cien años con un único golpe. Un poder al que no puede controlar, al que no puede acceder. Y nada le molesta más a Victor que aquello que no puede dominar.
–Quisiera haberlo conocido mejor antes de que se marchara a la universidad.
Le di una palmadita en la mano –sus guantes de cuero color café, un obsequio que me dio Victor– y luego le apreté los dedos. Aquellos guantes eran mucho más suaves y abrigados que los míos, pero Victor prefería que yo llevara prendas color blanco. Y a mí me encantaba darle bonitos obsequios a Justine. Ella vino a vivir con nosotros dos años atrás, cuando tenía diecisiete y yo quince, y solo estuvo allí un par de meses antes de que Victor se marchara. No lo conocía de verdad.
Nadie lo hacía, excepto yo. Me gustaba de esa manera, pero quería que se amaran entre ellos como yo los amaba a ambos.
–Pronto conocerás a Victor. Todos, Victor, tú y yo… –hice una pausa cuando mi lengua traidora intentó añadir a Henry. Eso no sucedería–. Nos reuniremos rebosantes de alegría, y luego mi corazón estará completo –mi tono de voz era risueño para disimular el temor que subyacía a todo aquel empeño.
No podía permitir que Justine se preocupara. Su buena disposición para venir como mi acompañante era el único motivo por el cual había conseguido emprender este viaje. El juez Frankenstein rechazó en un inicio mis ruegos para ver cómo estaba Victor. Creo que estaba aliviado de que se hubiera marchado, y no le importó cuando no recibimos noticias suyas. Siempre decía que regresaría a casa cuando estuviera listo y que no debía preocuparme por ello.
Me preocupaba. Y mucho. Especialmente tras encontrar una lista de gastos encabezada por mi nombre. Estaba auditándome. Y pronto, no tenía dudas, determinaría que no valía la pena conservarme. Había realizado un trabajo demasiado bueno encaminando a Victor. Había salido al mundo, y yo resultaba obsoleta para su padre.
No permitiría que me echaran fuera. No tras mis años de labor abnegada. No tras todo lo que había hecho.
Afortunadamente, el juez Frankenstein había tenido que ausentarse en un misterioso viaje personal. No volví a pedir permiso, sino que me marché. Justine no lo sabía. Su presencia me daba la libertad que necesitaba aquí para moverme sin levantar sospechas ni provocar censuras. William y Ernest, los hermanos menores de Victor y de quienes Justine estaba a cargo, se encontrarían bien bajo el cuidado de la criada hasta nuestro regreso.
Otro trueno estremecedor resonó en nuestros pechos, de modo que lo sentimos en pleno corazón.
–Cuéntame la historia de cuando conociste a Victor –gimoteó, sujetándome la mano con tanta fuerza que me dolieron los huesos.
La mujer que no era mi madre me pellizcó y me jaló el cabello con maldad brutalmente eficaz.
Tenía puesto un vestido demasiado grande. Las mangas me colgaban sobre las muñecas, un estilo que no llevaban los niños. Pero el vestido cubría los magullones que tenía en todo el cuerpo. La semana anterior me habían pillado robando una porción extra de comida. Aunque a menudo sus puños furiosos me dejaban cubierta de sangre, esta vez mi cuidadora me pegó hasta que perdí el conocimiento. Pasé las siguientes tres noches ocultándome en los bosques del lago, comiendo bayas. Creí que me mataría cuando me encontrara; con frecuencia había amenazado con hacer justamente eso. En cambio, había descubierto otro empleo para mí.
–No arruines esto –siseó–. Habría sido mejor que murieras en el parto junto con tu madre que quedar aquí conmigo. Egoísta en la vida, egoísta en la muerte: ese es tu origen.
Levanté el mentón, dejé que terminara de cepillarme el cabello de modo que quedó brillando como oro bruñido.
–Haz que te quieran –exigió al tiempo que un suave golpe sonaba en la puerta de la casucha que compartía con mi cuidadora y sus cuatro hijos–. Si no te llevan con ellos, te ahogaré en el barril de lluvia como a la última camada de gatitos escuálidos.
Una mujer se hallaba afuera, rodeada de un halo deslumbrante de sol.
–Aquí está –dijo mi guardiana–. Elizabeth, el angelito en persona. De cuna noble. El destino se llevó a su madre, el orgullo confinó a su padre, y Austria le arrebató la fortuna. Pero nada pudo hacer mella en su belleza y bondad.
No podía darme vuelta, no fuera que le diera un pisotón o un puñetazo por su falso amor.
–¿Te gustaría conocer a mi hijo? –preguntó la mujer recién llegada. La voz le temblaba como si fuera ella quien sentía temor.
Asentí con solemnidad. Me tomó la mano y me llevó con ella. No volví la vista atrás.
–Mi hijo, Victor, solo es uno o dos años mayor que tú. Es un niño especial. Listo y curioso. Pero no puede hacer amigos con facilidad. Los otros niños son… –hizo una pausa, como buscando en un platillo de dulces el trozo justo para meterse en la boca–. Se sienten intimidados por él. Es solitario, retraído. Pero creo que una amiga como tú es justo la clase de influencia benévola que necesita. ¿Serías capaz de hacer eso, Elizabeth? ¿Serías capaz de ser la amiga especial de Victor?
Nuestro paseo nos había llevado a su residencia de vacaciones. Me detuve en seco, asombrada por lo que veía. El impulso de la dama me arrastró hacia delante y tropecé, pasmada.
Yo había tenido una vida anterior. Anterior a la casucha con niños feroces y malvados. Anterior a la mujer que me crio con puñetazos y magullones. Anterior a una vida acechada por el hambre, el temor y el frío, apiñada en las sucias tinieblas junto con cuerpos desconocidos.
Puse un dedo del pie con cuidado sobre el umbral de la residencia que los Frankenstein habían tomado para pasar la temporada en el lago Como. La seguí por esas hermosas habitaciones verdes y doradas, llenas de cristales y luz, dejando atrás el dolor al atravesar este mundo de ensueño.
Había vivido aquí antes. Y vivía aquí cada noche cuando cerraba los ojos.
Aunque había perdido mi hogar y a mi padre hacía más de dos años, y ningún niño recuerda con perfecta claridad, yo lo sabía. Esta había sido mi vida. Estas habitaciones, bendecidas con belleza y espacio –¡tanto espacio!– habían ocupado mi infancia. No era específicamente esta residencia, sino el sentimiento general que experimentaba en ella. Existe seguridad en la limpieza, consuelo en la belleza.
Madame Frankenstein me había sacado de la oscuridad y devuelto a la luz.
Me froté los brazos lastimados y amoratados, tan escuálidos como ramillas. La determinación llenó mi cuerpo de niña. Sería lo que fuera que su hijo necesitara si hacerlo me devolvía esta vida. El día estaba luminoso; la mano de la dama, más suave que cualquier cosa que hubiera sentido en años, y las habitaciones que teníamos por delante parecían llenas de la esperanza de un nuevo futuro.
Madame Frankenstein me condujo por los corredores hasta salir al jardín.
Victor estaba solo. Tenía las manos sujetas detrás de la espalda y, aunque no me llevaba mucho más de dos años, parecía casi un adulto. Sentí el mismo tímido recelo que si me hubiera acercado a uno.
–Victor –dijo su madre, nuevamente percibí temor y nerviosismo en su voz–. Victor, he traído a una amiga.
Se volteó. ¡Qué limpio estaba! Me sentí sobrecogida por la vergüenza de llevar un vestido demasiado zurcido y holgado. Aunque tenía el cabello limpio –mi cuidadora decía que era mi mejor atributo– sabía que los pies dentro de mis zapatillas estaban sucios. Mientras me miraba, sentí que él también debía saberlo.
Se probó una sonrisa como yo me probaba ropa de descarte, moviéndola hasta que casi encajó en su rostro.
–Hola –dijo.
–Hola –dije.
Ambos nos quedamos inmóviles mientras su madre nos miraba.
Tenía que agradarle. Pero ¿qué podía ofrecerle a un muchacho que lo tenía todo?
–¿Quieres ir a buscar un nido de pájaro conmigo? –pregunté. Las palabras salieron atropelladas de mi boca. Yo era mejor hallándolos que cualquiera de los otros niños, Victor no parecía un muchacho que hubiera trepado un árbol alguna vez para avistar nidos. Fue lo único que se me ocurrió–. Es primavera, así que los pajaritos están a punto de nacer.
Frunció el entrecejo, uniendo las cejas oscuras. Y luego asintió y extendió la mano. Me adelanté para tomarla. Su madre suspiró aliviada.
–¡Diviértanse! Pero no se alejen de la residencia –nos pidió.
Conduje a Victor fuera del jardín y nos internamos en el bosque que rodeaba la propiedad, reverdecido por la primavera. El lago no se hallaba lejos. Podía olerlo, frío y lóbrego, en la brisa. Tomé un sendero serpenteante, vigilando las ramas que teníamos encima. Sentí que era vital encontrar el nido prometido. Como si fuera una prueba que, si pasaba, me permitiría permanecer en el mundo de Victor.
Y si fracasaba…
Pero entonces, como la esperanza envuelta en ramillas y lodo: ¡un nido! Lo señalé, radiante.
Victor frunció el ceño.
–Está muy arriba.
–¡Puedo traerlo!
Me miró.
–Eres una chica; no deberías trepar árboles.
Había estado escalando árboles desde que comencé a caminar, pero su declaración hizo que sintiera la misma vergüenza que sentía por mis pies sucios. Estaba haciéndolo todo mal.
–Quizá –dije, retorciendo el vestido en mis manos–, quizá pueda trepar este, y será el último. ¿Por ti?
Pensó en mi propuesta, y luego sonrió.
–Sí, está bien.
–¡Contaré los huevos y te diré cuántos hay! –me encontraba ascendiendo el tronco, deseando estar descalza, pero demasiado inhibida para quitarme el calzado.
–¡No, trae el nido aquí abajo!
Hice una pausa, a mitad camino de mi objetivo.
–Pero si movemos el nido, la madre quizá no consiga encontrarlo.
–Dijiste que me mostrarías un nido. ¿Acaso me mentiste? –parecía enfadado ante la idea de que lo hubiera engañado. Aquel primer día habría hecho lo que fuera por hacerlo sonreír.
–¡No! –dije. Mi aliento quedó atrapado en mi pecho. Alcancé la rama y avancé despacio sobre ella. Dentro del nido había cuatro huevos perfectos y diminutos de color azul pálido.
Con el mayor cuidado posible, lo desprendí de la rama. Se lo mostraría a Victor y luego lo devolvería a su lugar. Fue difícil volver a descender mientras mantenía el nido protegido e intacto, pero lo conseguí. Se lo presenté a Victor de modo triunfal, con una ancha sonrisa.
Escudriñó dentro.
–¿Cuándo nacerán?
–Pronto.
Extendió las manos y lo tomó. Luego encontró una piedra grande y plana y lo apoyó encima.
–Creo que son jilgueros –acaricié la suave superficie azul de los cascarones. Imaginé que eran trozos del firmamento y que si pudiera extender las manos lo suficientemente alto, el cielo estaría igual de tibio y suave.
–Quizás –dije, soltando una risita–, fue el cielo quien puso estos huevos. Y cuando se rompa el cascarón, un sol en miniatura irrumpirá y volará hacia arriba.
Victor me miró.
–Eso es absurdo. Eres muy rara –cerré la boca, sonriendo para que supiera que sus palabras no habían herido mis sentimientos. Me sonrió a su vez, vacilante–. Hay cuatro huevos y solo un sol. Quizás el resto sean nubes.
Sentí una oleada tibia de afecto hacia él. Levantó el primer huevo, sosteniéndolo a contraluz.
–Mira, puedes ver el pájaro.
Tenía razón. La cáscara era traslúcida y se veía la silueta de un polluelo enroscado. Solté una carcajada de felicidad.
–Es como ver el futuro –dije.
–Casi.
Si cualquiera de los dos hubiera podido ver el futuro, habríamos sabido que al día siguiente su madre le pagaría a mi cruel cuidadora y me sustraería para siempre, presentándome a Victor como su obsequio especial.
Justine suspiró, feliz.
–Me encanta esa historia.
Le fascinaba porque la relataba exclusivamente para ella. No era del todo cierta. Pero había muy pocas cosas que le contaba a la gente que lo fueran. Había dejado de sentir culpa hace mucho tiempo. Las palabras y las historias eran herramientas para suscitar las reacciones deseadas en los demás, y yo era una artífice experta.
Aquella historia en particular, era casi correcta. La embellecía un poco, en especial al recordar la residencia, porque era un punto crítico sobre el cual había que mentir. Y siempre dejaba fuera el final. Ella no comprendería, y no me gustaba pensar en ello.
“Puedo sentir su corazón”, susurraba Victor en mi recuerdo.
Me asomé por el borde de la cortina en el momento en que la ciudad de Ingolstadt nos engullía, y sus oscuras casas de piedra se cerraban sobre nosotros como dientes. Me había arrebatado a mi Victor y lo había devorado. Yo había enviado a Henry para traerlo a casa, y ahora los había perdido a ambos.
Había venido para recuperar a Victor y no me iría hasta lograrlo.
No le había mentido a Justine acerca de mi motivación. La traición de Henry me había dolido como una herida abierta y reciente, pero podía superarlo. A lo que no podía sobrevivir era a perder a mi Victor. Lo necesitaba. Aquella pequeña que había hecho lo necesario para obtener su corazón aún haría lo que fuera para conservarlo.
Mostré los dientes a la ciudad, desafiándola a que intentara detenerme.
DOS
¿qué tiene que ver la noche con el sueño?
La oscuridad de la tormenta se había adueñado del cielo, eclipsando la puesta de sol. Pero no podía ser mucho más tarde que la hora del crepúsculo cuando llegamos a la posada, a la que me había apurado por escribir antes del viaje para disponer nuestro alojamiento. No sabía si Victor tenía permiso para alojar huéspedes en sus habitaciones, o el estado en que estarían aquellos aposentos. Aunque habíamos vivido en la misma casa hasta que se marchó, suponer que podía permanecer con él aquí parecía demasiado riesgoso. El Victor que se había ido hacía dos años seguramente no era el mismo del presente. Tenía que volver a verlo para determinar quién necesitaba él que yo fuera. Y, desde luego, Justine estaría disgustada con que nos alojáramos en las habitaciones de un estudiante joven y soltero.
Fue así que nos encontramos de pie, con los paraguas abiertos bajo una lluvia tenaz y deprimente, golpeando a la puerta del Albergue para damas de Frau Gottschalk. El carruaje esperaba a nuestras espaldas, los caballos golpeaban sus cascos con impaciencia sobre el adoquinado. Yo también quería dar pisotones junto a ellos. Por fin estaba aquí, en la misma ciudad que Victor, pero no tendría tiempo para ir a buscarlo hasta el día siguiente.
Toqué la puerta hasta que sentí una punzada de dolor en el puño bajo mi guante. Finalmente, la puerta se entreabrió. Una mujer, iluminada por la luz amarillenta de una farola que le daba un aspecto más ceroso que humano, nos fulminó con una mirada de sorprendente ferocidad.
–¿Qué desean? –preguntó en alemán.
Recompuse la expresión de mi rostro en una sonrisa agradable y jovial.
–Buenas noches. Me llamo Elizabeth Lavenza. Le escribí para reservar habitaciones para…
–¡Este albergue tiene reglas! Al atardecer cerramos las puertas con llave. Si no están adentro, quedan definitivamente afuera.
Un trueno distante retumbó y Justine tembló junto a mí. Torcí mis labios carnosos, dándoles un aspecto penitente, y asentí con la cabeza.
–Sí, por supuesto. Solo que acabamos de llegar y no teníamos manera de conocer las reglas. ¡Son sumamente sensatas! ¡Me siento agradecida de que, como dos viajeras jóvenes, podamos confiar nuestra estadía a una mujer tan bien preparada para velar por la seguridad y el bienestar de sus huéspedes! –me llevé las manos entrelazadas al corazón y le dirigí una amplia sonrisa–. De hecho, antes de llegar temía que hubiéramos tomado una decisión apresurada buscando habitaciones aquí, ¡pero ahora veo que usted es como un ángel enviado a nosotras para protegernos!
Parpadeó, arrugando la nariz como si pudiera olisquear mi falta de sinceridad, pero mi rostro demostró ser un escudo demasiado eficaz. Su ceño se profundizó mientras sus ojos, pequeños y brillantes, saltaban de una a otra y al carruaje que nos esperaba, examinándonos.
–Pues apúrense y salgan de la lluvia. ¡Y tengan en cuenta que esta regla no volverá a romperse!
–¡Oh, por supuesto! ¡Muchas gracias! Tenemos mucha suerte, ¿no es cierto, Justine?
Justine tenía la cabeza inclinada, los ojos fijos en los escalones que teníamos debajo. Hablaba mayormente en francés, y no supe hasta qué punto había comprendido el alemán de la posadera. Pero el tono y el semblante no necesitaban traducción alguna. Justine parecía un cachorro que había sido golpeado por desobedecer. Ya odiaba a esta mujer.
Le indiqué al cochero que dejara nuestro baúl en el vestíbulo. Tuvo que hacer malabares: la mujer no permitía que apoyara adentro más de un pie por vez. Le pagué generosamente por sus servicios, esperando contratarlo para el viaje de regreso… cuandoquiera que eso fuese.
La posadera cerró la puerta detrás de él, echando dos cerrojos. Luego, extrajo una enorme llave de hierro del bolsillo del delantal y la hizo girar en el pomo de la puerta.
–¿Acaso es esta una ciudad peligrosa cuando cae el sol? No lo sabía.
El pueblo giraba en torno de la universidad. Resultaba imposible que un centro de estudios fuera tan peligroso, ¿verdad? ¿En qué momento comenzaron a necesitarse tantos cerrojos para ir en busca del conocimiento?
Ella resopló.
–Dudo que les lleguen demasiadas noticias de Ingolstadt allá arriba, a sus bonitas montañas. ¿Son hermanas?
Justine dio un pequeño respingo, me desplacé ligeramente para quedar entre ella y la posadera.
–No. Justine trabaja para mis benefactores. Pero la quiero como a una hermana.
El parecido entre nosotras no era tan notorio como para que se supusiera con facilidad que teníamos la misma sangre. Yo tenía la tez clara, los ojos azules y el cabello dorado, que aún cuidaba como si mi vida dependiera de ello. Había terminado de crecer en algún momento del último año: era menuda y de huesos finos. A veces me preguntaba si una mejor alimentación de niña me hubiera hecho crecer más o ser más fuerte, pero mi apariencia jugaba a mi favor. Tenía un aspecto frágil y dulce, y daba la impresión de que era incapaz de hacer daño a alguien o de engañar a quien fuera.
Justine era casi un palmo más alta que yo. Tenía los hombros anchos, las manos fuertes y competentes. Su cabello color castaño vivo brillaba con reflejos rojizos y dorados a la luz del sol. Todo en ella irradiaba luz. Era una criatura nacida para que todos los días fueran gratos y tibios. Pero en sus labios carnosos y su mirada abatida había un matiz de tristeza y sufrimiento que me mantenía unida a ella, recordándome que no era tan fuerte como parecía.
Si pudiera elegir una hermana, elegiría a Justine. Había elegido a Justine. Pero, en otra época, ella tuvo otras hermanas. Esperaba que esta espantosa mujer no hubiera arrastrado a sus espíritus a este sombrío vestíbulo junto con el resto de nuestro equipaje. Me incliné y tomé una manilla del baúl, haciéndole un gesto a Justine para que tomara la otra.
Ella miró a nuestra posadera con los ojos bien abiertos y expresión compungida. Volví a observar a la dueña de la posada con más detenimiento. Aunque a primera vista no parecía guardar ningún parecido con la madre de Justine, aquel tonillo de voz brusco y cortante, y el desdén con que respondió a mi pregunta fueron suficientes para alterar los nervios de mi compañera. Iba a tener que hacer todo lo posible por evitar que interactuara con ella. Con suerte, solo tendríamos necesidad de recurrir a esta harpía de tez cerosa por esta noche.
–¡Estoy tan contenta de haberla encontrado! –repetí, sonriendo, mientras pasaba junto a nosotras rezongando y se dirigía a un estrecho tramo de escaleras. Luego me volteé y le guiñé el ojo a Justine por encima del hombro. Me miró con una sonrisa débil, frunciendo su bonito rostro por el esfuerzo de simular.
–Pueden llamarme Frau Gottschalk. El reglamento del albergue es el siguiente: ningún caballero puede pasar por la puerta bajo ningún concepto. Jamás. El desayuno es a las siete en punto, y no se le servirá a nadie después. Deben estar siempre presentables cuando se encuentren en los espacios comunes de la casa.
–¿Hay muchos otros huéspedes? –pregunté, arrastrando nuestro enorme baúl más allá de un rincón con empapelado ajado.
–No, nadie. Si me permiten continuar: los espacios comunes están destinados a actividades silenciosas durante la tarde, como el bordado.
–¿O la lectura? –preguntó Justine esperanzada, pronunciando el alemán con dificultad. Sabía lo mucho que me gustaba leer, por supuesto que pensaría primero en mí.
–¿Leer? No. No hay una biblioteca en la casa –Frau Gottschalk nos lanzó una mirada irritada como si fuéramos las criaturas más idiotas del universo por suponer que un albergue de damas tendría libros–. Si quieren libros, tendrán que acudir a alguna de las bibliotecas universitarias o a libreros. No sabría dónde. El lavabo se encuentra aquí. Solo vacío las bacinillas de las habitaciones una vez por día, así que cuiden de no llenarlas demasiado. Aquí está su habitación –abrió una puerta toscamente tallada con un dibujo que tenía un remoto parecido a flores, tan bellas como magnánimo era el rostro de Frau Gottschalk. La puerta chirrió y crujió como protestando su uso.
–El almuerzo es responsabilidad de ustedes. No podrán utilizar la cocina por ningún motivo. La cena se servirá a las seis en punto, momento en el cual también se cerrará la puerta con llave. ¡No crean que volverá a repetirse la amabilidad que vieron hoy! Una vez que la puerta se cierre, nadie podrá abrirla –extendió su pesada llave de hierro–. Ni siquiera ustedes. Así que nada de ayudar a que la otra entré a la casa inadvertida. Respeten los horarios.
Se volteó y sus severas faldas giraron a desgano. Luego hizo una pausa. Me dispuse a sonreír agradecida creyendo que estaba a punto de desearnos buenas noches, que disfrutemos nuestra estadía o, mejor aún, de servirnos una cena tardía.
–Les recomiendo que usen el algodón que encontrarán en las mesillas de luz en los oídos. Para amortiguar… los sonidos –dijo, en cambio.
Luego desapareció por el corredor oscuro, dejándonos solas en el umbral de nuestra habitación.
–Vaya –dejé caer el baúl sobre el suelo de madera gastada–. Qué oscuro está esto –me deslicé a ciegas por la habitación.
Tras golpearme los dedos del pie contra la cama, caminé a tientas hasta una ventana herméticamente cerrada con postigos. Los jalé, pero no conseguí encontrar el mecanismo de cerrojo.
Mi cadera golpeó contra una mesa y encontré una farola. Afortunadamente, el pabilo seguía encendido, aunque muy débil. Subí el gas. Poco a poco el aposento se descubrió ante nuestros ojos.
–Quizás lo mejor sea dejar la lámpara tenue –dije, riendo. Justine seguía junto a la puerta, retorciéndose los dedos. Crucé en dirección a ella y sujeté sus manos entre las mías–. No dejes que Frau Gottschalk te perturbe. Es solo una mujer infeliz, y no estaremos aquí mucho tiempo. Cuando encontremos a Victor mañana, nos indicará un hospedaje mejor.
Asintió, parte de la tensión abandonó su rostro.
–Y Henry seguro conoce a alguien amable.
Sonreí accediendo.
–¡A estas alturas Henry debe conocer a todas las personas amables!
Era mentira. Ella creía que Henry seguía en la ciudad. Su sencilla amistad había sido parte del aliciente para traerla aquí. Creer que Henry estaría esperándonos la consolaba.
Henry, por supuesto, no estaba allí. Si lo estuviera, sin duda habría trabado amistad con toda la ciudad. Victor, por otra parte, solo tendría a Henry. Yo me había interpuesto entre los dos. Y aunque sabía que debía sentirme mal por Victor, estaba demasiado enojada con él y con Henry. Había hecho lo que debía hacer.
Henry había conseguido lo que quería, al menos en parte. Estaba muy bien que, para construir el futuro que ya tenían garantizado debido a su nacimiento, estuvieran explorando, estudiando y trabajando. Algunos de nosotros teníamos que recurrir a otros medios.
Algunos teníamos que mentir y engañar para viajar a otro país a buscar esos medios, y poder arrastrarlos de vuelta a casa.
Me volteé hacia nuestra triste habitación.
–¿Prefieres el edredón de telaraña o el que parece hecho de mortajas fúnebres?
Justine se persignó, haciendo una mueca ante mi sentido del humor. Pero luego se quitó los guantes y asintió con firmeza.
–Pondré la habitación en condiciones aceptables.
–Lo haremos juntas. No eres mi criada, Justine.
Me sonrió.
–Pero estoy eternamente en deuda contigo. Y me encanta tener oportunidades para ayudarte.
–Siempre y cuando recuerdes que trabajas para los Frankenstein, no para mí –tomé el otro extremo del edredón y la ayudé a doblarlo. Las mantas que había debajo estaban en mejores condiciones, protegidas del polvo–. Déjame abrir la ventana para que podamos darle una paliza de muerte a esto.
Justine dejó caer su extremo de la manta. Era evidente, por su mirada acongojada, que se encontraba en un lugar completamente distinto. Maldije mi elección irreflexiva de palabras.
Victor se hallaba abatido, aquejado por una de sus fiebres habituales, pero en la etapa de recuperación durante la cual dormía dos días como un muerto antes de salir de su nebulosa. Por servirlo, no había salido de la casa en una semana. Henry me alejó a rastras con la promesa de sol, fresas frescas y la búsqueda de un obsequio para Victor.
Después de que el barquero nos dejara en la puerta más cercana de la ciudad, caminamos por la callejuela del mercado principal antes de seguir la estrecha trayectoria del sol a través de las pintorescas construcciones de piedra y madera que se encontraban atestadas. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba este día luminoso y soleado de libertad. Era demasiado fácil estar con Henry, incluso si las cosas habían comenzado a cambiar entre nosotros. Pero aquel día nos sentimos como si hubiéramos vuelto a ser niños, riéndonos sin cuidado alguno. Me sentía embriagada por el sol, por la sensación de la brisa sobre la piel, por saber que nadie me necesitaba en ese preciso momento.
Hasta que alguien me necesitó.
No me di cuenta de que me encontraba corriendo hacia los gritos hasta que encontré su origen. Una mujer achaparrada se hallaba parada encima de una muchacha que tenía aproximadamente mi edad. La jovencita estaba hecha un ovillo, con los brazos sobre la cabeza, donde los rizos castaños se habían escapado de su gorra. La mujer gritaba, y las palabras caían sobre la joven envueltas en su saliva.
–… te daré una paliza de muerte, ¡zorrita despreciable! –tomó una escoba que se encontraba apoyada sobre una puerta y la levantó encima de la cabeza.
En aquel momento, ya no vi a la mujer que tenía delante. Vi a otra mujer odiosa, con una lengua cruel y puños aún más crueles. En un arrebato de cólera, salté delante de ella, recibiendo el golpe en mi propio hombro.
La mujer tambaleó hacia atrás, paralizada. Levanté el mentón, desafiante. La furia abandonó su rostro, reemplazada por temor. Aunque vivía en un sector decoroso del pueblo, era evidente que pertenecía a una clase trabajadora. Y mi falda y chaqueta finas, por no mencionar el hermoso relicario de oro que llevaba alrededor del cuello, daban cuenta de mi rango social mucho más elevado.
–Perdóneme –dijo con voz tensa y sin aliento a causa del temor combinado con sus esfuerzos indignados–. No la vi allí, y…
–Y me atacó. Estoy segura de que el juez Frankenstein querrá enterarse de esto.
Era falso, tanto que quisiera enterarse como que siguiera siendo un juez activo, pero el cargo fue suficiente para atemorizarla aún más.
–¡No! ¡No! ¡Se lo ruego! ¡Permítame que subsane mi error!
–Usted me ha herido el hombro. Voy a necesitar valerme de una criada hasta que me recupere –me puse en cuclillas y con cuidado despegué la mano de la muchacha con la que se protegía el rostro, sin apartar los ojos jamás de la odiosa mujer–. A cambio de no implicar a la ley, me entregará a su criada para que esté a mi servicio.
La mujer apenas podía contener su repugnancia mientras miraba a la niña, que comenzaba a estirarse con movimientos nerviosos como los de un animal herido.
–No es mi criada; es mi hija mayor.
Apreté los dedos alrededor de los de la niña para afirmarme y para evitar golpear a la mujer.
–Muy bien. Le enviaré el contrato de empleo para que lo firme. Vivirá conmigo hasta que yo lo decida. Buen día.
Jalé la mano de la muchacha y la arrastré a los tumbos por detrás. Henry se apresuró a darnos alcance, tras quedar relegado con el apuro. Lo ignoré, crucé la calle a toda carrera y me interné en un callejón lateral.
El torrente de emociones que me había esforzado tanto por contener se apoderó de mí y me desplomé contra un muro, jadeando. La niña hizo lo mismo, y permanecimos allí, mi cabeza a la altura de su hombro, nuestras respiraciones y corazones agitados como los conejos que éramos por dentro: siempre alertas, siempre temerosas de un ataque. Después de todo lo que había sucedido, aún no lo había superado.
Sabía que debía regresar a buscar a Henry, pero todavía no tenía fuerzas para hacerlo. Me estremecí, sintiendo que se evaporaban todos los años que me separaban de mi cuidadora.
–Gracias –susurró la niña, envolviendo sus dedos delgados alrededor de los míos. Nuestras manos dejaron de temblar.
–Me llamo Elizabeth –dije.
–Yo soy Justine.
Me volví para mirarla.
Su mejilla se había vuelto de un rojo intenso a causa del golpe. Al día siguiente se convertiría en una horrible magulladura. Sus ojos grandes y separados me miraron a su vez con la misma gratitud que recordé haber sentido cuando Victor me aceptó, apartándome de mi propia vida dolorosa. Parecía tener mi edad o, a juzgar por su altura, quizás uno o dos años más.
–¿Siempre es así? –susurré, apartando un suave rizo de su mejilla y acomodándolo detrás de su oreja.
Asintió en silencio, con los ojos cerrados. Se inclinó hacia abajo para descansar la frente contra la mía.
–Me odia. Nunca supe por qué. Soy su hija, su progenie, igual que los demás. Pero me odia y…
–Shhh –la atraje hacia mí, su cabeza quedó apoyada en el hueco entre mi cuello y mi hombro. Si fue suerte que mi propia belleza me hubiera salvado de una vida de crueldad y penurias, entonces le ofrecería esa misma suerte a Justine. Aunque nos acabábamos de conocer, sentía una conexión muy profunda con ella, y sabía que nuestras vidas quedarían enlazadas para siempre.
–En realidad, no necesito una criada –dije. Sentí que se tensaba, así que seguí a toda prisa–. ¿Sabes leer?
–Sí, y escribir. Me enseñó mi padre.
Era una suerte. Una idea comenzó a echar raíces.
–¿Alguna vez pensaste en ser gobernanta?
Confundida, Justine dejó de llorar. Se enderezó para mirarme, enarcando las delicadas cejas.
–He tenido a cargo la educación y el cuidado de mis hermanos menores. Pero jamás pensé en dedicarme a ello fuera del hogar. Mi madre me dice que soy demasiado malvada y estúpida…
–Tu madre es una tonta. Jamás vuelvas a pensar en algo que te haya dicho sobre ti misma. Fueron todas mentiras. ¿Lo entiendes?
Justine sostuvo mi mirada como si fuera una cuerda jalándola para impedir que se ahogara. Asintió.
–Muy bien. Ven. Les presentaré su nueva gobernanta a los Frankenstein.
–¿Son tu familia?
–Sí, y ahora también lo eres tú.
Sus ojos inocentes brillaron esperanzados e impulsivamente me besó la mejilla. El beso fue como una mano fría sobre una frente afiebrada, y solté un jadeo. Justine se rio y me volvió a abrazar.
–Gracias –me susurró en el oído–. Me has salvado.
–Justine –dije con una voz alegre y vivaz que contrarrestaba el ambiente de la habitación–, ¿me ayudas a abrir la ventana?
Parpadeó como si despertara. Si bien recordaba claramente la primera vez que nos habíamos encontrado, no podía imaginar lo que mi mala elección de palabras la había hecho recordar sobre la época anterior a encontrarnos. Quizás fue egoísta de mi parte hacerla venir a Ingolstadt para buscar a Victor. Siempre se había sentido a gusto en la remota casa solariega de los Frankenstein. El lago servía de barrera entre ella y su vida anterior. Se dedicaba por entero a los dos pequeños que tenía a cargo, y era feliz. Mientras yo ansiaba escapar, no pensé en lo que el cambio de rutina podía significar para ella.
Ojalá la hubiera encontrado antes. ¡Diecisiete años con aquella mujer! Victor me había salvado cuando tenía cinco.
Victor, ¿por qué me dejaste?
–Está asegurada –señaló la parte superior de la ventana, donde los postigos se hallaban enganchados al marco.
Me incliné hacia delante, levantando la mirada.
–No, han sido cerrados con clavos.
–Qué casa tan extraña –Justine colocó el edredón con suavidad sobre una silla desvencijada.
–Solo una noche –me senté sobre mi cama, tensando las cuerdas bajo el colchón. Sobre la mesa que había entre las dos camas estrechas se encontraba el único objeto limpio de toda la habitación: el algodón prometido para nuestros oídos.
¿Qué era lo que no debíamos oír?
Después de que Justine se quedó dormida y su respiración se volvió profunda y regular, salí de la cama. Me sentía inquieta y tenía hambre. Añoraba las noches cuando, insomne o atormentada por pesadillas, podía cruzar el corredor a hurtadillas y meterme furtivamente en la cama de Victor. Casi siempre estaba despierto, leyendo o escribiendo. Su cerebro nunca se detenía, el sueño le resultaba un estorbo. Quizás fuera el motivo por el cual lo atormentaba la fiebre: el cuerpo lo obligaba por fin a detenerse.
Saber que cada vez que estuviera despierta también él lo estaría me hacía sentir menos sola. Los últimos dos interminables años, me tumbaba en la cama preguntándome si él estaría despierto. Segura de que lo estaba. Segura de que, si solo pudiera llegar a él, se correría y dejaría que me acurrucara al lado suyo y de su trabajo. Hasta hoy, nada me reconfortaba más que el olor a papel y tinta.
Me hubiera gustado que la espantosa Frau Gottschalk tuviera una biblioteca, aunque solo fuera para traer un libro a la cama.
Confiada en que la experiencia de muchos años de recorridas sigilosas me mantendría a salvo, giré lentamente la perilla. Recordé que la puerta chirriaba y debía ser abierta con sumo cuidado.
Pero poco importó mi memoria. La puerta estaba cerrada con llave. Desde afuera.
De pronto, la pequeña habitación comenzó a asfixiarme. Casi podía oler el aliento fétido de otros niños, sentir la presión de rodillas mugrientas y crueles codazos. Cerré los ojos y di un hondo respiro para exorcizar los demonios de mi pasado. No regresaría a aquello. Jamás.
Pero de todos modos faltaba el aire en el cuarto. Acudí a los postigos e hice lo posible por intentar abrirlos sin despertar a Justine. Mientras lo hacía, repasé mi plan: iría a la residencia de Victor por la mañana. No habría acusaciones ni enojo. Aquello jamás funcionaba con él. Sonreiría y lo estrecharía entre los brazos, recordándole cuánto me amaba, cuánto mejor eran sus días si yo estaba presente. Y si mencionaba a Henry, me comportaría de modo completamente inocente.
–¿Qué? –susurré para mí misma con absoluta sorpresa–. ¿Qué te preguntó?
Mi dedo quedó atrapado bajo un listón. Maldije con furia en voz baja, intentando liberarlo. Se hallaba tibio y húmedo. Lo metí en la boca antes de que la sangre manchara mi camisa de noche.
Y si Victor no parecía reaccionar a mi dulzura, sencillamente lloraría. Nunca soportaba mi llanto. Le hacía daño. Sonreí en anticipación, dejando que la maldad que llevaba en el corazón se estirara como un músculo escasamente usado. Me había dejado sola en aquella casa. Era cierto que tenía a Justine, pero ella no podía mantenerme a salvo.
Necesitaba que Victor regresara conmigo y no dejaría que me volviera a abandonar.
Por fin se aflojó uno de los listones. Lo sujeté como a un cuchillo y apoyé el rostro contra el hueco para mirar hacia la calle vacía. La lluvia había cesado, las nubes acariciaban la luna llena como un tierno amante.
Todo se hallaba quieto y en silencio, reluciente por la humedad y tan limpio como podía estarlo una ciudad.
No vi nada. No oí nada.
Volví a colocar el listón en su lugar y luego me senté en el suelo haciendo guardia delante de la puerta de nuestra habitación, segura de que la única amenaza en Ingolstadt era la persona a la que le habíamos pagado para que nos encerrara en una habitación polvorienta.
Un poco antes del amanecer, me desperté con un sobresalto, a punto de caerme de la silla. Aturdida y somnolienta, me sentí atraída hacia la ventana con la misma fuerza con que me atrajeron los gritos salvajes de Justine aquel día en Ginebra.
La calle estaba desierta. ¿Había soñado un grito tan penetrante que mi alma misma lo reconocía? Invadida por recuerdos que no deseaba poseer, reanudé la vigilia, esperando el amanecer y el clic largamente esperado de la llave hacia la libertad.