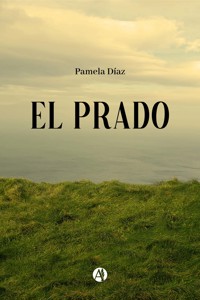
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El prado es una envolvente historia de autodescubrimiento y romance que sigue a Jerry Oldman, un exsoldado de Vietnam. Desde las bulliciosas calles de Nueva York hasta los acantilados blancos de Dover, Jerry se enfrenta a los fantasmas de su pasado y explora nuevas posibilidades de amor y redención. Una narrativa rica en detalles y emociones que captura el viaje de un hombre hacia su propia salvación.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
PAMELA DÍAZ
El prado
Díaz, PamelaEl prado / Pamela Díaz. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2024.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-5132-0
1. Novelas. I. Título.CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
A mis padres, Stella y Guillermo.
Índice de contenido
PRIMERA PARTE - Un rock and roll de verano
1 - Nueva York
2 - Señales
3 - Reflexiones
4 - Evan Tunner
5 - El refugio
6 - La banda de los refugiados
7 - Ellos
8 - Las Rocas
9 - Espectáculo en riña
10 - Exposición en el museo
11 - El Prado
12 - El primer día de muchos
13 - Mañana de pesca
14 - Primera fotografía
15 - Confesiones y constelaciones
16 - La mansión Johnson
17 - El bosque perverso
18 - Kathleen
19 - La playa
20 - Una situación inesperada
21 - JL Atkins Oil Company
22 - Londres
23 - Mario Venetti
24 - Cena con los Johnson
25 - Un momento, un deseo, una fotografía
26 - Amanda
27 - La fiesta Atkins Johnson
28 - Dragones negros (Una noche trágica)
29 - La despedida
30 - Retorno a Nueva York
31 - Separaciones
SEGUNDA PARTE - El rock and roll de la vida
1 - Un nuevo comienzo
2 - Noche de reencuentros
3 - Un día de blanco(Vestido, traje, acantilados blancos)
4 - Graduación, festejos y noticias
5 - Navidad y año nuevo
6 - Antonio
7 - Visitas
8 - Partido de polo
9 - Garrison
10 - Encuentro inesperado
11 - Un informe inespecífico
12 - Cumpleaños
13 - La nueva realidad
14 - Un cuerpo debilitado
15 - El derrumbe
16 - La imagen, la escena realizada
17 - Las últimas hojas del fresno cayeron
18 - Un año sin ti
TERCERA PARTE - El rock and roll final
1 - Un nuevo aterrizaje a Inglaterra
2 - Primer día en Kent
3 - Una cena de bienvenida para Jerry
4 - Un paseo por el “Jardín de Inglaterra”
5 - Enfrentamiento
6 - Asimilando sus limitaciones
7 - El lugar menos imaginado
8 - Un viaje al pasado
9 - Despertar
10 - Auto de porcelana
11 - Reconciliación
12 - Volver a vivir
Dover es una ciudad del condado de Kent,
situada al sudeste de Inglaterra,
en ella yace uno de los castillos más antiguos,
algunos dicen que es el más grande del país,
le llaman la “Llave de Inglaterra”.
Para Jerry aquella ciudad de acantilados blancos
será la “Llave de su Gran Amor”.
PRIMERA PARTE
Un rock and roll de verano
1
NUEVA YORK
VERANO DE 1970
El reloj marcaba las siete de la mañana en la ciudad de Nueva York. Se avecinaba un día radiante, sol a pleno, con algunas nubes dispersas, así lo informaba uno de los principales periódicos de la ciudad en su primera página de información al pronóstico del tiempo, anunciando además un cincuenta y seis por ciento de humedad, vientos leves del sudeste y con una temperatura que alcanzaría los veintiocho grados en la hora pico. Un clima propio para ser un día de finales de junio. El sol iba apareciendo entre los rascacielos más altos y una brisa fresca a velocidad moderada barría los hedores de una noche de polvos de plomo, tropelías, desfalco de políticos enviciados, como trifulcas de matones de mucha o poca monta.
Se podía escuchar como si fuera un leve murmullo el trajín de las personas al salir de los metros y el bullicio de los primeros coches que circulaban. Un ruido típico y propio de la ciudad neoyorquina.
Del otro lado del puente de Brooklyn, saliendo de Manhattan, la misma brisa se podía percibir en un barrio arruinado y a la suerte del olvido. La estampa, entre otras cosas, divisaba edificios chamuscados, coches desmantelados, barriles metálicos de cincuenta galones supurados de óxido y destrato, pero cobijo y compañía de hombres apostados a ellos como único patrimonio.
En una de las calles del nervio barrial reinaba una tranquilidad correspondida por el horario en donde el silencio se resquebrajaba por ladridos en un eco muy lejano y con algún que otro zumbido proveniente de la gran avenida que se encontraba a solo doscientos metros. Casi no había vehículos estacionados en ella, exceptuando dos coches, uno se encontraba en una de las esquinas, un familiar de color blanco y otro más chico a mitad de cuadra de color marrón oscuro. Se percibió un curioso ronroneo cerca de un árbol, en las inmediaciones de donde estaba el vehículo marrón, y los pasos sinuosos de una parejita que abrazados se reían, se besaban y se alejaban hasta perderse de vista al doblar la esquina. Frente al coche oscuro se vislumbraban dos edificios y en medio de ellos un gran portón de chapa perteneciente a una fábrica en desuso que, gracias a los grafitis con dibujos callejeros, le realzaban un toque de vida, pero visibilizando su abandono.
La tranquilidad momentánea se vio abruptamente interrumpida cuando se abrió la puerta del edificio rescatablemente habitable, frente al gran portón:
—Lo sé, Timoteo –dijo un joven mientras salía apurado casi corriendo por las escaleritas. Llevaba una valija negra, era de estatura mediana, pelo castaño claro relativamente corto, de rostro cuadrado–, le prometí a Kylan que no sería una visita corta.
Tras sus pasos apareció un muchacho de tez escura de la edad del joven cargando un gran bolso de mano con colores negro y grisáceo en los bordes. Vestía traje a rayas, holgadísimo para su talle.
—No te preocupes Jerry, llegaras a tiempo –dijo exhibiendo su magnífica sonrisa entremezclada con un halo de inocencia.
Los amigos se llamaban Jerry Oldman y Timoteo Brawer. Colocaban las valijas en el vehículo marrón, cuando Jerry le hizo prometer que en el próximo viaje se sumase sin peros ni revés.
—Vete de una buena vez y ten cuidado con las chicas, acuérdate de que tú... –No terminó la frase, su amigo lo interrumpió cerrando la cajuela con fuerzas.
Jerry encendió el motor, le tocó un par de bocinazos y emprendió camino. Pudo observar por el espejo retrovisor como aquella sonrisa aun intacta y lejos de desvanecerse le seguía correspondiendo. Timoteo, estático en medio de la calle solitaria, se exhibía con su brazo en alto saludándolo con gran vehemencia. Sonrió. Jamás hubiese imaginado que su vida se viera completamente modificada cuando lo volviese a ver. Este viaje lo cambiaría todo y él definitivamente ya no sería el mismo.
2
SEÑALES
El tiempo era reconfortable, las pocas nubes que había desertaban ante la brisa que aún perduraba peinando las hojas de los árboles que las hacían mecer con encanto. En una de las avenidas principales y al estacionar en semáforo en rojo en el sector de la derecha y quedar primero detrás de la senda peatonal, el diariero de la zona, un señor setentón con lentes de marco cuadrado, camisa a cuadrillé, que mostraba una decena de ejemplares en lo alto, expresó contento al verlo:
—¡Hey, Jerry!, ¿quieres un diario hoy?
Jerry que tenía la ventanilla baja, negó.
—Te agradezco Alfred, pero hoy no sigo la rutina, ¿cómo se encuentra la ciudad hoy?
—De maravillas –dijo el señor–, hasta ahora todo muy tranquilo, lo más tranquilo que puede estar una ciudad tan ruidosa –concluyó.
—¡Señor! ¡Señor! –gritó un hombre desde un vehículo en diagonal detrás de Jerry– ¡quiero el diario de siempre! –Era un señor de traje, de aproximadamente cuarenta años, fumaba, parecía muy nervioso y se veía como sacaba la cabeza por la ventanilla.
Alfred se dirigió al sujeto con un periódico que de antemano se lo tenía reservado. El comprador, que no paraba de tamborilear los dedos sobre el volante, murmuraba cosas relacionadas a las acciones en bolsa y que el secretario del Tesoro Nacional había dado un reportaje la noche anterior que se había perdido de ver por televisión. No cabía duda alguna de que tenía la esperanza de encontrar algún artículo referente a ese tema en alguna sección del diario.
Le pagó pidiendo que se quedara con el cambio y tomó con ansias el informativo revoloteando las hojas de prisa antes de que el semáforo cambie de color.
—¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ajá! –Su cigarrillo no cesaba de dar vueltas en los labios mientras leía en un temible estado de cansancio e irritación.
—Y bien, ¿cuál es la frase del día de hoy? –dijo Jerry al ver que el señor de los diarios volvía a su puesto – No arrancaré hasta que lo digas –insistía desafiante.
Alfred siempre le decía una frase filosófica cuando este le compraba un periódico. Un intercambio que al principio lo tomaron como un juego y luego como un hábito. Hacía más de un año que se conocían, desde que Jerry se había mudado a ese barrio fantasmal, vaporoso de inseguridad y violencia.
—No puedo darte una frase hoy, lo lamento –dijo Alfred.
—¿Por qué no?
—No me has comprado ni uno –se quejó.
No importó todo lo que Jerry le haya dicho para adularlo. Nada lo convenció. Finalmente le compró uno.
El vendedor, triunfante, se acercó hasta Jerry dándole un ejemplar y apoyando uno de sus brazos en la ventanilla lo miró sin parpadear con esos estrambóticos ojos negros que eran una alabanza al misterio; tras un suspiro impasible, dijo:
—Si buscas la felicidad, debes sincerarte contigo mismo.
Claramente no era el tipo de frase que Jerry esperaba, por eso la cara de atónito.
—¡Lo sabía! –gritó el señor que había comprado el diario dándole un golpe al mismo, arrancándolo a Jerry de ese trance por descubrir el inextricable dictamen.
El semáforo había dado verde y las bocinas comenzaron a escucharse.
—Muy bien Jerry, avanza, tienes tu frase del día –lanzó el hombre acomodándose en la acera.
—¡Gracias Alfred! ¡Adiós!, ¡que tengas un buen día y todas las ventas! –exclamó, cuando se aseguró de que no lo oyera expresó: – Cada día está más loco.
—Dios te bendiga, jovencito –concluyó Alf contando las monedas de sus dos recientes ventas.
3
REFLEXIONES
Estacionó en un barrio nuevo, con edificios más modernos. Se dirigió a uno que tenía una escalera con demasiados escalones y atravesó el pórtico anhelante con su periódico bajo el brazo.
Adentro era bastante amplio y tal vez se debiera en gran medida a que todo era blanco. Tras un saludo cordial con el portero, un señor rechonchón, calvo, pero con dos franjas de pelusa blanca a los costados, que irradiaba cara de bonachón, ascendió por uno de los tres ascensores metálico espejado hacía el piso decimoséptimo, en donde en uno de los seis departamentos lo recibió con un porte íntegro de parecer a un conductor de telenoticias, Kylan Oldman, su hermano que, aunque parecía mucho más grande que él en edad, lo era apenas por tres años.
Kylan era alto, fornido y tenía una sonrisa cautivadora que lograba decomisar cualquier efluvio de desazón o corajina. Era un avasallante arquitecto de veintiocho años, que hacía poco tiempo trabajaba para un estudio de arquitectos que tenían a su cargo uno de los proyectos de mayor apetencia del mercado, la construcción del World Trade Center.
En medio del caos por una mudanza reciente y tras un silencio breve, Jerry aprovechó para obsequiarle el periódico que llevaba y que él no tenía ninguna intención de leer. Sus vacaciones empezaban esa misma mañana, desprendiéndose aun de las noticias que lo rodeaban. Su hermano se lo aceptó y le tendió una de las dos botellitas de cerveza que había tomado de la heladera.
Kylan, entusiasta de su trabajo, le mostró algunos planos en plena vía de construcción. Dejó de hablar de ellos cuando se percató que Jerry no le seguía el ritmo, como tampoco le entendía cuando se disponía a hablar de tecnicidades. Se perfilaban hacia el balcón, el sitio más interesante del departamento por la vista increíble que brindaba, cuando Jerry divisó una caja aún sellada que contenía un rótulo en trazos finos: “Ropa de Invierno”.
—Por lo visto mamá te ayudó con la mudanza.
—Vino hace tres días, cuando nos mudamos. La ayudó a Grace, yo estuve muy atareado con el trabajo así que fue una gran ayuda –señaló. Aprovechando el momento, le informó que se casaría con su novia en breve.
Jerry lo felicitó y se quedó con la mirada clavada en la puerta de entrada del edificio vecino, pensaba en su novia, Deborah, de la cual se había tomado un tiempo.
Kylan, al observarlo extraño, viró el tema a tiempo.
—Al final no te pregunté, ¿renunciaste?
—Mmmm –emitió cuándo despegó sus labios de la botellita, estaba tomando más de lo que creía –, todavía no, a mi regreso lo haré, aunque a estas alturas ya estaré despedido.
Jerry trabajaba como vendedor para la central Electro Gilmore 2000, una empresa de ventas de electrodomésticos que había poblado medio país y que había vuelto millonario a su fundador, Rudolph Gilmore, gracias a las matufias que tranzaba con amigos con los que se codeaba, entre ellos, políticos y funcionarios de aduanas. Rudolph era un señor vulgar y mezquino que solía sentarse en su escritorio con sus manos entrelazadas por detrás de su cabeza que la divina providencia permitió que se ensalce en su posición predominante, encumbrado por sus empleados lame manos que nunca le faltaban y que sus almas parecían estar destinadas a existir solo si gravitaban bajo su sombra. Jerry, como no era de esperarse, poseía la excepción a la regla.
Unos días antes, cuando le llevó el informe del día como era habitual, le dijo calmo y determinante que se tomaría unas semanas de vacaciones.
—Según mis cálculos la empresa me debe vacaciones y parte de mi salario. Si a mi regreso estoy despedido, créame que lo entenderé. –Jamás olvidaría el rostro desencajado y de desprecio que Rudolph lanzó al no recibir las acostumbradas migajas de obediencia de sus subalternos que lo ayudaban a empapuzar su egolatría. Jerry no estaba dispuesto a renunciar, pero no se negó que prefería trabajar limpiando las alcantarillas de la ciudad de Nueva York que aparentaban estar más limpias que la moral de ese pobre hombre.
Kylan por su parte lo imaginaba portando esa bata blanca que lucen aquellos mortales en los nosocomios, galenos benditos que entregan su vida a la serenidad y sanación. Jerry era un estudiante de medicina faltándole poco más de un año para recibirse.
La puerta se abrió y por detrás apareció una joven pelirroja cargando varios paquetes entre sus brazos. Se trataba de Grace, la pareja de Kylan.
Ante la persistente insistencia de la señorita, se sentaron a desayunar el café descafeinado y dona que había salido a comprar en una nueva cafetería pensando que Jerry se quedaría más tiempo con ellos. Mientras observaban a Kylan por el estrepitoso ruido que hizo al caérsele una caja de seis latas de gaseosas de la heladera, Jerry prometió traerles presente de Dover y levantándose dijo:
—Este café es fabuloso.
—Tráenos un pedacito de acantilado –dijo ella.
—Veré como me las ingenio con eso –expresó al sacar de su bolsillo del jean un juego de llaves, las de su coche y una copia de su departamento. Allí, en el estacionamiento del edificio donde residía Kylan, quedaría su automóvil, ya que la última vez que se había ido de viaje le desaparecieron sus cuatro neumáticos y el parabrisas.
Los hermanos bajaron al hall de entrada del edificio a esperar el taxi que el conserje se había tomado la cortesía de solicitar. Desde adentro se gozaba de una maravillosa y apreciable vista al tener una puerta de entrada de doble hoja de casi tres metros de altura totalmente vidriada.
Sentados en uno de los bancos de espera del hall, Jerry comunicó:
—Timoteo te manda saludos.
—¿Cómo anda?
—Bastante bien, pero también le dije que se busque otro empleo, no es un lugar seguro ni para vivir ni para trabajar, la ciudad está cada vez más convulsionada. –Recordaba que, de camino al departamento de su hermano, vio un despliegue importante a pocas calles de su casa, un cuerpo tirado y cubierto estaba escoltado por la policía de la ciudad y por fotógrafos de prensa. Un nuevo crimen en el barrio se contabilizaba en el mes.
Había llegado el taxi.
Salieron iluminados por un sol refulgente y en pocos segundos hicieron el traspaso de las valijas del coche de Jerry al del taxi y se despidieron.
—¡Salúdame a Evan! –exclamó Kylan cuando Jerry ingresaba al vehículo.
—¡Lo haré! –confirmó.
El trayecto al aeropuerto fue tranquilo sin sobresaltos en el agitado y caluroso tránsito, pero Jerry estaba completamente descompuesto. La cerveza y el café ingerido sumado a los nervios que tenía por nunca haber volado lo tenían a mal traer; el chofer del taxi, al saberse de las vacaciones de su pasajero, no escatimó detalles de sus andanzas y experiencias de viajes en su juventud.
—Eran épocas inolvidables –Solía repetir de tanto en tanto, cuando se había hablado todo y faltaba poco para llegar, preguntó –, ¿pero tú a que parte de Inglaterra vas?
—Voy a Kent, a la ciudad de Dover –respondió al tiempo que se quitaba las gotas que emergían de su frente cuando con su mano libre se sujetaba el planísimo vientre trabajado. Los ruidos de las tripas no cesaban y cargaba unas nauseas que con las volteretas que estaban dando en busca de sortear demoras podría haber desencadenado un desastre digno de espectáculo.
—¿Dover? –dijo dubitativo – ¿es una ciudad? nunca la he escuchado nombrar.
Jerry emitió una risa, la puntada espelúznate que acechaba su estómago cedió apenas una loncha y le dio el aliento a decir:
—Es una ciudad, al menos eso me ha dicho mi amigo al que voy a visitar.
El chofer asintió con un gesto de cabeza.
—Los amigos, los amigos –dijo entre un suspiro de nostalgia.
Con rauda prestancia llegaron al aeropuerto. El muchacho atribuyó su sensación a la charla que le prodigó con confianza el chofer acaudalado en anécdotas; ni bien abrió su billetera se dejó llevar por aquella fotografía de una pareja abrazados sonrientes que bien guardada tenía allí dentro. El chofer con dinero en mano y lejos de quedarse callado observando como Jerry se adentraba al aeropuerto con exagerada rapidez, le exclamó, antes de ingresar a su taxi:
—¡Recuerda! ¡Te fascinará Inglaterra! ¡Más si lo disfrutarás con amigos!
—Claro que sí –continuó Jerry, aunque el chofer no lo había escuchado.
Dominando los nervios, los cólicos y las náuseas se encontró con el gran aeropuerto de Nueva York atiborrado de gente.
Una vez aparcado se encerró en el baño por quince minutos. Si no entraba en el segundo en que lo hizo al cubículo hubiese perdido la razón, la sensatez y la dignidad. Los semblantes y las murmuraciones con desdén de los presentes mientras estuvieron allí y al salir fueron de las más variadas y descomunales, pero no era para menos, allí había estallado una guerra y el que perdió fue el que entró para ser atravesado por una pestilencia putrefacta.
Pasado lo peor, se aproximó hacía unos teléfonos públicos intentando comunicarse con su amigo Evan con resultados fallidos, porque desde el otro lado de la línea nadie atendía. Al cabo del tercer intento decidió no insistir, ni arrojar más monedas a una aparente incomunicación. Colgaba el auricular cuando un señor mayor pasó muy cerca de él mirándolo con virulenta intensidad. Intuyó que el anciano había estado en el mismo baño que él. En su afán de desaparecer de cualquier mirada juiciosa se dirigió a uno de los bancos más apartados a esperar la llamada de ingreso al avión.
En el aguardo quitó nuevamente su billetera y como un auténtico autómata contempló aquella fotografía. Mientras la contemplaba podía escuchar risas, risas y más risas; suspiraba mientras otro recuerdo invadía su mente. El día en que conoció a aquella muchacha con pozuelos en las mejillas, de piel pecosa y sumamente blanca. Ella había quedado encantada con la mirada que transmitían sus ojos, eran intrépidos y serenos a la vez. Sus miradas no se desconectaron por mucho, mucho tiempo.
Las azafatas de la aerolínea Pan Am estaban en plenas instrucciones de correspondiente seguridad antes del despegue, cuando Jerry, que no quitaba mirada a nada de su alrededor, comenzó a observar a su acompañante ubicado lindante al pasillo. Joven que aparentaba tener un par de años más que él; traía una camisa blanca sin corbata con algunos de los botones del cuello abierto, pantalón azul, rubio, de pelo corto, ojos color canela. De repente el joven sin mirarlo, preguntó:
—¿De vacaciones?
—¿Perdón? –dijo al verse sorprendido.
El joven sonrió y volvió a decir: –Solo preguntaba si viaja por placer o por trabajo.
—Oh, vacaciones y ¿usted?
—Trabajo –Estrechándole la mano se presentó–, Jack Wayman.
—Jerry Oldman, ¿a qué parte de Inglaterra va?
—Londres –respondió, y le hizo un gesto insinuándole la misma pregunta.
—Yo voy a Dover, condado de Kent.
—¿Dover?, ¿el lugar de los acantilados blancos? –Sus ojos se iluminaron con solo escuchar el nombre de la ciudad. – He ido solo una vez hace un par de años. Nos quedamos con unos amigos una noche buscando alojamiento luego de que a nuestra caravana se le fundiera el radiador. Es un lugar realmente muy bello, y aquellos acantilados son realmente una de las maravillas que en la vida uno no se tendría que perder de conocer –Jack sacó un libro corto de aventura escrito en el siglo diecinueve perdiéndose en sus hojas mientras que Jerry solo se limitó a mirar por la ventanilla.
El viaje había sido una eternidad, malograba disipar de su mente a Deborah, llevaban cuatro años juntos y tres semanas sin verse. En algunas de sus evocaciones y a la vista de aquella fotografía que le devolvía el reflejo de una parejita sonriente recordaba el porqué de su distanciamiento. No estaba seguro de dar un paso más a su relación. Un paso que Deborah esperaba dar.
4
EVAN TUNNER
Bajo un cielo oscuro, salpicado de estrellas brillantes y embellecido con un lucero indescriptible, aterrizaron en Londres. Jerry, al descender por la escalera del avión entre pasajeros tan agobiados como él por el viaje, alzó su vista y se dejó eclipsar por ese astro que lo recibía con intenso misterio. Si no fuera que escuchó la voz de Jack a su lado, anclado hubiese permanecido contemplándolo.
—Te encantará Dover, te vas a enamorar de su belleza –dijo señalando al cielo con una sonrisa genuina y que al mismo tiempo le señalaba que apremie el paso o los viajeros al no poder descender armarían un revuelo en segundos. Asintió y retomó el trayecto. Él le estaba dando orden a sus pasos en el andar como otras personas también en ese momento lo hacían, y en algún punto se encontrarían, porque ellos estaban decididos a encontrarse, aún sin siquiera conocerse.
Ni bien se adentró a la salida escuchó un grito que lo paralizó. La voz resonante provenía por detrás de él: –¡Jerry! ¡Llegaste al fin!
Se estrelló en un abrazo con otro sujeto en donde con cierta certeza eran los más bochincheros del lugar. Se trataba de Evan Tunner, su mejor amigo desde los seis años, quien había vivido en Nueva York desde esa edad hasta los dieciocho cuando decidió instalarse en su ciudad natal, Londres. Hijo de padres separados. Su padre vivía en Dover. Evan era un músico empedernido que dedicaba la mayor parte de su tiempo a la composición de rock and roll. Se había convertido en un diplomado en ingeniería en sonido, pero aquello solo lo tomaba como un flotador en caso de ahogarse en un mundo salvaguardado para aquellos que disponían de un empleo estable y de no tener lo suficiente para llenar un plato abundante al día con la música. Jamás tomaría a esa carrera como su verdadera profesión.
A simple vista los dos se encontraban cambiados, a Jerry, que siempre gozo de buen estado físico y su comportamiento atlético lo ayudaba a mantenerse, se le había intensificado su obsesión por el orden y arreglo de su aspecto. Evan era su opuesto, comenzando con la estatura que era más bajo que su amigo, a él se le había acentuado su pensamiento filosófico de ir despreocupado y libre por la vida, cargando barba larga y descuidada, su cabello lacio color castaño claro lo llevaba hasta los hombros y era notorio que en los últimos meses había ganado algo de peso.
Con un equipaje cada uno emprendieron la retirada del aeropuerto. Jerry entendió que, con solo verlo, el optimismo del que era huérfano y del que carecía al bajar del avión se apoderó para abrazarlo y no soltarlo más.
—Te llamé antes de viajar, pero no contestabas, lo hice para asegurarme de que vendrías a recogerme –lo dijo mientras se arreglaba la camisa y el cabello.
—Por supuesto que vendría a buscarte –dijo, rayando la ofensa –, así habíamos quedado.
Al llegar al estacionamiento atestado de coches y motonetas, se pararon frente a una nueva y flamante F100 color verde oscuro tirando a tono negro. Aquella camioneta había sido regalo de la madre de Evan cuando este, unas semanas atrás, se recibió de ingeniero en sonido.
—El amor de tu vida –opinó Jerry al verla.
—Totalmente –dijo cuándo con fuerza levantó la valija para colarla en la caja de carga de la F100. Al levantar el bolso, que arrebató de las manos de Jerry, dejó caer el equipaje y soltó un repentino gemido.
Evan desterró las preguntas de salud que le hizo Jerry tomando nuevamente el impulso de guardar el equipaje. Con orgullo declaró:
—Cambia esa cara que solo fue una puntada en el pecho. –Y enfundado en su energía magistral se dirigió a ingresar al vehículo, confinando cualquier temor circuncidante.
—¿Y cómo va la banda? –preguntó Jerry en su afán de convencerse de las palabras de su amigo.
—Nos estamos haciendo conocer, no es fácil ser artistas hoy en día, todos están revolucionados bajo la estela –Cerró la puerta de chapa robusta y compacta con fuerza – que dejó el cuarteto estrella –Jerry soltó una risotada mientras se acomodaba en el asiento –, pero descuida nosotros tenemos los nuestro, ya verán. –Encendió el motor.
—Que así sea –dijo Jerry –; no es por nada, pero compararse con ellos es tener la autoestima muy alta.
—Jerry, ya no recordaba la capacidad que tenías para irritarme en un simple segundo.
Se dirigían a la ciudad de Dover, ciudad que estaba aproximadamente a hora y media de Londres, ciudad de puerto, ciudad de mar, ciudad que cambiaría la existencia a ese pobre muchacho que creía tener una vida ordenada y bajo control llamado Jerry Oldman.
Mientras salían del estacionamiento, Evan le contó que la banda aún no tenía nombre. Evan inicialmente fue solista, haciendo números musicales en pequeños festivales y bares, hasta que conoció a un par de estudiantes en la universidad de su misma carrera que, compartiendo las mismas idealizaciones de Evan, se le sumaron, creando así una banda carente por el momento de identidad. La gente solía llamarlo de diversas maneras, pero ninguno era el nombre oficial.
—Mañana por primera vez tocaremos en vivo para unas setecientas personas, no es poca cosa.
—Nada mal –contribuyó, encantado que ya venía pensando en perder su cabeza en alguna noche de recital ¡y qué mejor que en el de su propio amigo!
Evan, atisbando mirada a Jerry, alternándolo con el camino, preguntó:
—¿Cómo esta Deborah? ¿Qué dijo cuándo le dijiste que venias para acá? seguro no está muy contenta. Sé que nunca me aceptó.
—Bien –dijo restándole completa importancia.
—¿Bien?, conociéndola estaría ahora mismo sentada entre nosotros como una medianera de hormigón, no te hubiera dejado solo ni por un instante.
Jerry se encogió de hombros y Evan no quiso echar más leña al fuego, al fin y al cabo, no había mujeres irrumpiendo sus planes, pensaba, eran libres; aunque Jerry por casi cuatro semanas, Deborah lo esperaba cruzando el océano.
—Te manda saludos mi hermano y también Timoteo –se acordó de pronto, salvándolo de aquel tema.
—Gracias Jerry, ahora que mencionas a Timoteo él sí que tendría que estar aquí, últimamente no se está comunicando conmigo, la última vez que hablamos me comentó que le conseguiste un empleo como recepcionista en tu edificio. ¿Sigue yendo a las manifestaciones? –preguntó desavenido.
Jerry y Evan habían conocido a Timoteo en la preparatoria.
—Ya sabes cómo es.
—Él cree que estoy en desacuerdo, pero no es así, soy músico, pero no tonto... lo que hace Timoteo está perfecto, pero... ¿qué pasa si lo matan?, no sería el primero.
—Él necesita luchar por sus derechos como cualquiera, si él no está en la línea de defensa ¿quién más?...
Con exaspero lo interrumpió rascándose la cabeza con ferocidad como si tuviera un picor intenso, un prurito difícil de hacer desaparecer,
—Lo entiendo es solo que... –titubeó molesto – olvídalo.
—Sé perfectamente a lo que te refieres, tienes miedo de recibir ese llamado –dijo observándolo inquieto.
Evan lo miró y le asintió con sus ojos. Tras aquel diálogo hubo un silencio corto, el joven Tunner recordaba bien lo que el Ku Klux Klan le hizo a los padres de Timoteo, aquello no solo había sido terrible, sino también aberrante, condenable y repudiable; estaba completamente seguro que a su amigo no le bastarían años de vida para que lograse superarlo, apenas, quizás transitarlo; Jerry pensaba que precisamente por eso estaba más firme que nunca, Timoteo nunca se perdía una manifestación en contra del destrato por distinción de piel y hacía tiempo se había sumado a la lucha contra la guerra de Vietnam.
Comprobaron que eran las cuatro de la mañana en Londres cuando pasaron por una avenida embellecida con un gran reloj de unos seis metros de altura.
Tiempo más tarde, con un rock sonante a volumen ligero y bajo un amanecer deleitable leyeron un cartel que decía: “Bienvenidos a Dover”.
Adentrándose a una vivienda color azul, Evan estacionó frente a su pórtico blanco, lindante a un garaje. Jerry sonreía, lo poco y nada que había visto le gustaba, allí realmente había una inconmensurable paz que lo abrigaba. Un lugar ideal para descansar y pensar. Pero ese lugar significaría mucho más que eso en su vida, solo que aún él no lo sabía.
Comieron galletas de cacao acompañadas de infusiones calientes y Jerry, recuperado totalmente de sus últimas revoluciones estomacales y determinado a bañarse, subió a su habitación en la planta alta, pero rendido al cansancio cayó dormido ni bien apoyó su cabeza en la almohada. Algo había soñado, pero había sido tan profundo y recóndito que cuando despertó no lo recordó. Abrió los ojos a las dos de la tarde, cuando el sol rabioso ingresaba por la ventana sin cortinas. Aquella habitación era espaciosa. Solo había una cama y una silla de ébano. Dentro de la habitación había un baño al que acudió de inmediato tras dar un salto de la cama.
5
EL REFUGIO
Cuando Jerry ingresó al cuarto de estar enfundado con ese aroma a jabón de limón que se untó por minutos bajo el agua y que derribó cualquier posible germen en su epidermis, encontró a Evan sentado en el sofá con su guitarra anotando notas musicales y garabatos en un papel de revistas. El joven le propuso salir a almorzar.
Llegaron a un pequeño pueblo en las cercanías de Dover y estacionaron frente a un restaurante rural al costado del camino.
Jerry se preguntó por qué fueron allí, ya que durante el recorrido por el interior de Dover vio mejores sitios.
Antes de salir del vehículo, su amigo le respondió sin saber de las existencias de sus cuestionamientos, explicó que solía ir a ese lugar para despejarse y alejarse de lo que lo rodeaba en Dover, que de por sí, era una ciudad tranquila. Cuando llegó de Nueva York fue en ese mismo paraje que escribió sus primeras canciones y hacía un tiempo que había vuelto a frecuentarlo con el mismo objetivo. Evan acudía solo a ese desdichado lugar, con la banda se juntaban en otros puntos de encuentros como en su garaje, que para ellos era la predilecta sala de ensayos y cuando estaban en Londres habían mejorado y equipado un departamento dentro de un edificio a punto del derribo por lo añejo a tan solo tres calles de la universidad.
La fachada externa no era muy alentadora, aquel lugar no estaba nada cuidado más bien tenía un aspecto abandonado. Las paredes relucían los colores de la madera entremezclada con el color de la pintura que, a simple vista, estaban totalmente aqueradas. Varios de los tejados estaban rotos como desprendidos y arriba de la puerta deslingada completamente oxidada, un cartel torcido sostenido por cadenas chirriantes anunciaba el nombre del lugar que a duras penas era legible: El Refugio. En el interior había muy poca iluminación y no había gente. Todo lo que ediliciamente se exhibía allí no parecía hacerle honor al nombre que se vislumbraba en su puerta.
Jerry, que continuaba observando todo con cierto disgusto, se mantenía firme en su pensamiento crítico, para él era imposible inspirarse en ese lugar latoso al costado de la ruta. Pero no dijo nada.
Se sentaron junto a la ventana con vistas a la ruta y a los verdes y altos pastizales que los rodeaban.
—Así que vienes aquí, El Refugio, tu refugio –pronunció las últimas palabras dándole énfasis.
—Tú lo has dicho, mi refugio.
Un camarero cabizbajo se presenció ante ellos portando una pequeña y grasienta libreta verde, que en ningún momento escribió en ella.
—Buenas tardes, ¿qué van a pedir?, ¿lo de siempre? –preguntó observando a Evan.
El muchacho negó mientras miraba de manera rápida el menú.
—Tráeme la especialidad del día.
—¿Y usted, señor? –preguntó a Jerry.
—Yo quiero... –vaciló al mirar el menú ya que mientras su amigo hacia su pedido se limitó a analizar al desgarbado camarero que tenía a su lado. Sin pensar dijo: – lo mismo, quiero lo mismo.
—Bien, ¿y que desean tomar? –A hurtadillas, Jerry continuaba observando al empleado, hacía tiempo que no veía un joven tan penoso y desventurado; parecía que acababa de salir de algún infausto túnel vaporoso de oscuridad, sucio, rellenado por una fetidez repulsiva de origen intrincado. Túnel en donde habría de haber ingresado al mismo fortuitamente, pero ¿qué le podría haber pasado al susodicho para aparentar estar en un estado tan calamitoso? Ambos, finalmente, pidieron una soda.
El camarero prometió volver enseguida con las consumiciones.
—Gracias Antonio –agradeció Evan que se mostraba envuelto en una felicidad poco descriptible mientras prendía un cigarrillo.
Mientras Jerry observaba a Evan también recordaba cuando este vivía en Nueva York, de aquellos años en que se pasaban las tardes en su casa, su amigo tocando la guitarra y él haciendo sonar lastimosamente unas latas viejas enloqueciendo a todo el barrio, siendo afortunado de que nunca un vecino le propinara alguna denuncia por ruidos molestos, aunque sí eternas quejas en el umbral de su puerta. Aquello le arrancó una sonrisa, al menos una desde que pisó aquel menesteroso lugar.
Se pusieron nuevamente al día, los minutos pasaban y ellos parecían no darse cuenta. De vez en cuando Evan se perdía mirando el estacionamiento, y no era precisamente para ver a su nueva adquisición.
Antonio apareció con una bandeja y sobre ella los humeantes aromas que hacían crujir aún más los estómagos de los amigos, así fue como el empleado despachó dos platos de fish and chips y dos salsas de consistencias dudosas, más las sodas. Jerry, tan pertinaz como obstinadamente, observaba a aquel joven pálido de alrededor de veinte años, alto, de aceitoso pelo rubio, con ropa maltrecha que los atendía solicito, para luego dirigirse a la barra con aires de pesadumbres y cansancio.
—Si vienes seguido aquí, ¿por qué te trata tan formal? –dijo sin sacarle la mirada a aquel muchacho.
—¿Te refieres a Antonio? –preguntó señalándolo con el pulgar– Él es un buen chico, callado, simplemente eso.
—¿Sabes a que me hace acordar este lugar?
—Al Arco Azul –dijeron al mismo tiempo.
—Tiene la misma vibra, se siente en el aire, la música que se escucha es similar, excepto claro que no estás en Nueva York –comparó Jerry mientras con cierto ensañamiento les echaba uno de los gelatinosos aderezos a sus chips –. Aquel lugar apestaba a orín.
—Una pena que lo hayan cerrado –dijo Evan después de tragarse la suculenta cucharada que se mandó.
Jerry juzgó que El Refugio no era muy diferente, tal vez por eso a Evan le gustaba tanto, le recordaría a la vieja ciudad, en medio del ruido enloquecedor de Nueva York, el Arco Azul era relajante y tranquilizador. Un verdadero bálsamo para las mentes embarulladas.
Comieron hasta saciarse, pidiendo al final helado de chocolate.
—El lugar se estará cayendo a pedazos, pero la comida es exquisita –dijo Jerry tras su última cucharada sumergida en la copa helada –; no me entra más bocado.
—No me vas a decir que no es el lugar perfecto para inspirarse, alejado de todo, con buena comida ingerida es más fácil hacer echar a correr a las neuronas –reflexionó señalando su cabeza.
—Tenés todos los motivos para venir –se intentaba convencer. Viendo como su amigo perdía nuevamente su mirada en el estacionamiento o en los coches que pasaban por la ruta desdibujados por la velocidad, preguntó – ¿Qué es lo que miras tanto, Evan?
—Un recuerdo.
—¿Qué recuerdo?
—El de Valeria.
—¿Qué Valeria?
Rehuyendo responderle se puso de pie diciendo que debían partir, tenía ensayo con su banda y, sacando precipitadamente su arrugado dinero de su bolsillo, anticipando que Jerry sacaba su prolija billetera, dejó algunos en la mesa y lanzó:
—Yo invité, yo pago. –Lo tomó de la espalda para apurarlo y emprender camino cuanto antes.
Cuando saludaron a Antonio que estaba tras la barra atendiendo a algunos camioneros fatigados, Jerry le posó una vez más su mirada analizante a aquellos ojos verdes. De ellos se destilaban problemas y angustias. Su mirada apesadumbrada manifestaba lo profundo de sus aflicciones, que eran más sinceras que sus expresiones, como la sonrisa forzada de autenticidad que les regaló al despedirlos.
Al salir, Jerry hizo unos pasos y se quedó estancado. Se dio vuelta para contemplar una vez más aquel lugar intimidante y comenzó a caminar en dirección a la entrada.
—¿Qué demonios haces, Jerry?
Simuló no escucharlo y siguió camino a aquel paraje sentándose en un banco negro de cuestionable estabilidad conformada de madera podrida sujetada a tornillos en plena corrosión, situado entre la puerta y una de las grandes ventanas.
—¡Tenemos que volver! –rugió Evan que empezaba a enojarse, pero Jerry parecía disfrutar el momento.
Entre idas y vueltas, el muchacho quería saber quién era esa tal Valeria y qué relación tenía con su amigo. Evan resopló, colocó las manos en el bolsillo del pantalón y luego de mirar a aquellos enormes pastizales del otro lado de la ruta, dejó escapar unos segundos y llegando hasta él, se sentó.
De pronto se vio relatando lo que Jerry estaba pidiendo. Evan conoció a Valeria en una madrugada congelante. Había sido noche buena y luego de cenar con su padre en casa de su tío Frankie se decidió por ir a El Refugio en busca de nuevas ideas o, mejor dicho, nuevas canciones. Faltaba mucho para que el sol saliera cuando un coche se apareció brincando entre una bocanada de humo blancuzco que salía de su capo. Su dueña, al bajar, se mostraba tan irritante como el vehículo mismo. Evan recogió sus cosas y decidió salir a socorrerla.
Se presentó y aguardó con ella en el interior del paraje hasta que llegó el remolque. Uno que por tratarse de navidad tardó más de la cuenta, pero en el mientras tanto se pusieron a charlar y el amanecer los encontró desayunando. Valeria había pasado las fiestas en una ciudad circunvecina de Dover, tenía parientes allí, pero tuvo la mala idea de querer volver a la ciudad de Maidstone pasada la medianoche. Finalmente intercambiaron números de teléfonos y se vieron unos días más tardes en Londres.
Salieron unos meses.
Evan se incorporó al pronunciar su última palabra del relato como si hubiera tenido una descarga eléctrica.
—Nunca me habías contado de ella.
—No duró lo suficiente como para hacerlo –chistó volviendo a poner sus manos en el bolsillo del pantalón.
—Evan... –Estaba por decirle alguna broma ácida, pero la mirada que lo observó le arrebató lo que fuera a decir, contadas veces lo había visto así, a decir verdad, la primera, al menos por temas de mujeres.
Su amigo, que advirtió el amago de Jerry, despegó su vista del suelo y cuestionó:
—A ver especialista en dolencias, ¿qué brebaje me debo engullir para purgarme este enfermizo sentimiento?
—Si no supiera que tocas rock and roll no lo creería.
—Andando –dijo Evan retomando la huida tras ver que no escucharía respuesta.
—Evan –llamó Jerry –, recuerda que siempre estaré para ti, ¿de acuerdo?
—Levántate –ordenó –, me voy.
—¡Siempre! –gritó ya de pie dando unos pasos.
—Gracias Jerry, ahora súbete a la maldita camioneta.
6
LA BANDA DE LOS REFUGIADOS
Al volver vieron que un chico moreno, de ojos marrones y de rostro alargado yacía sentado en la pequeña escalerita de entrada de la casa de Evan. Se trataba de Rafael Sahún, uno de los integrantes de la banda.
Tras los saludos, el dueño de casa, que mágicamente recobraba el sentido del humor, ingresó a la vivienda y subió escalera arriba rápidamente. Jerry por su parte siguió el andar del moreno que se dirigió al cuarto de estar y que sin emitir una sola palabra tomó la guitarra que Evan había dejado en el sillón antes de salir a almorzar, comenzándole a dar unos punteos. El sonido era lento, tranquilo y brillante y lo indujo a Jerry como un imán, ya que Rafael tocaba la guitarra con una destreza que atontaba a más de uno.
—Flamenco –expresó con su típica voz rasgada cuando vio la cara de Jerry sentado frente a él.
Rafael era español, nacido en Almería, pero criado en Sevilla. Hábil para la parla, le comentó que había viajado a Londres cuando su universidad le admitió un intercambio durante el último año de la carrera. Le explicó también que fue por esos meses que conoció a Evan. Una vez graduado quiso quedarse y así formar parte del gran sueño de la banda. Para Jerry, el gran sueño de Evan.
—¿Y tú eres médico?, ¿verdad? Qué carrera difícil.
—Aún no, lo seré pronto. Lo que te gusta no resulta tan difícil, de hecho, en lo personal siempre me costó el solfeo.
El andaluz asentía levemente cuando se escuchó un sonido estrepitoso desde la puerta principal y Jerry automáticamente se paró notando que Rafael ni se mosqueó.
—¡Evan! –se escuchó del otro lado de la sala – ¡tenemos que hablar!
—Ahí va otra vez –apuntó Rafael, cuando por el arco del acceso a la sala de estar aparecía una joven de piel sumamente blanca, cabello negro y largo, de ojos diminutos. Al verlo a Jerry se paró en seco.
El muchacho se presentó estrechándole la mano amistosamente. Ella le correspondió al saludo.
—Escuché que venias, soy Kathleen Smith.
Él se sentó nuevamente, pero la muchacha se quedó de pie bajo el arco de la puerta observándolo sin reparo.
—¿Eres de la banda? –preguntó al sentirse estudiado.
—¿Yo? Oh, no... yo... –comenzaba a decir.
—Kathleen es nuestra asesora de imagen –interrumpió Rafael con una sonrisa salvándola del tartamudeo.
—Algo de eso hay... –continuó sonrojada mientras se acomodaba el cabello de los nervios – ayudo en esa área. La imagen es importante, más si te estarán viendo cientos de personas, como será el caso de lo que sucederá mañana –Kathleen era una diseñadora de moda por vocación más que por estudio, aunque este último lo había transitado con excelentes notificaciones.
Evan aparecía con un papel blandiendo en la mano. Al ver a la recién llegada supuso que los saludos formales ya se habían realizado en su ausencia por lo que siguió ahogando sus pensamientos en ese trozo de papel en donde había anotado todas las audiciones y espectáculos en bares que tendrían durante las próximas semanas en Londres. Solía leerlo todo el tiempo, a cada hora, todos los días, como si hacerlo cambiara algo, de hecho, lo tenía tan memorizado que en realidad ya no lo necesitaba.
—Evan, tengo que tomarte las últimas medidas del pantalón –dijo Kathleen enfáticamente.
Él, que estaba conduciendo a los otros dos hacia el garaje donde ensayaban con la banda, se impacientó en un sobresalto.
—¡¿Por qué siempre a último momento?!
—Te dije anoche pero no quisiste. –Se defendió lanzándole una mirada inquisitiva, ya que ese asunto era para su juicio de carácter urgente.
Evan no le daba importancia al vestuario, dedicarle tiempo a eso era una tremenda tontería como perdida de energía, pero en una noche de jarana había dado con el error de aceptar que Kathleen hiciera la impronta del grupo en lo referente al vestuario que, de lo entonado que estaba por pimplarse más de la cuenta, podría haberse tragado una piedra pómez que se le hubiese sabido a algodón de azúcar.
—¿Dónde está Cristopher? –preguntó Evan ya enojado cuando la chica caminaba con decisión a buscar en su coche una caja de hilos.
—En remo –dijeron al unísono Rafael y Kathleen, tras aquellos dichos se escuchó la puerta cerrar.
—Vendrá más tarde para concretar el nombre de la banda –agregó el español muy divertido.
Cristopher Smith era el baterista de la banda y hermano de Kathleen. En los veranos practicaba remo con algunos antiguos amigos. Cuando estaba en Dover era sabido que si no se lo veía con un instrumento en sus manos se lo podría encontrar muy cerca del mar. Rafael siempre alternaba sus días de vacaciones entre su querida Sevilla y en esa ciudad portuaria inglesa. Cuando estaba allí se alojaba en lo de los Smith.
Jerry y Rafael se perfilaban hacia el garaje, mientras Evan se quejaba de Kathleen y sus permanentes insistencias en el vestir.
—No la contradigas –vaciló Rafael antes de salir contemplando de uno de sus pulgares su uña alargada –, después de todo no es más que medirte un pantalón –sonrió pícaramente para luego guiñarle el ojo.
Mientras los músicos ensayaban y Kathleen recortaba trazos de tela muy cerca de ellos, Jerry aprovechó para caminar y recorrer no más allá de los quinientos metros a la redonda. Mucho no pudo ver, eran todas casas, pero en el camino se cruzó con algunas miradas femeninas aprobatorias que le hizo recordar a Timoteo cuando le murmuraba: “Dios le da pan al que no tiene dientes”, ya que Jerry nunca iba más allá que una sonrisa. Entrada la tarde se sumó Cristopher, un chico de estatura alta, ojos claros, pelo anaranjado, sumamente simpático. El garaje de Evan, que se encontraba separado de la casa, estaba totalmente equipado para ensayar. Había entre diversos instrumentos, varios bafles y amplificadores.
Evan era la voz principal y uno de los dos guitarristas, Rafael era el acompañante en las cuerdas y solía tocar el teclado también, Cristopher, que mostraba su destreza en la batería, hacia el coro junto con Rafael. Por momentos discutían los pequeños errores que ellos mismos decían percibir en el sonido. El neoyorquino descubrió que los tres en ese asunto eran unos frenéticos desquiciados.
Debatieron el nombre de la banda, cada uno de los integrantes escribió su propuesta en papel de liar y lo colocaron en una bolsa para que cada título quede en una fútil estela de anonimato. Jerry sacaba los nombres de ella y Kathleen los anotaba en un pequeño pizarrón rellenado de notas de tizas que estaba colgado como un perfecto cuadro en la pared del fondo del garaje. El muchacho Oldman, en medio de aquella bocanada de humo de cigarrillo creada por los músicos, ya que él no era muy adherente al mismo (y gracias al cielo y al respeto a seguir viviendo que no lo era, ya que si llegaba a tener la habitualidad de sus amigos no la contaría. Sus pulmones eran tan delicados como las manos blanquecinas y delgadas de Deborah. Una neumonía atroz en la niñez se los había dejado aún años después en un estado vulnerable; y Kathleen por su parte tampoco practicaba el hábito, aunque cuando le agarraba un ataque de ansiedad sucumbía con rabia y gusto), lanzaba los nombre propuestos por la banda; a medida que se iban nombrando cada una de las ideas expuestas las expresiones iban variando.
—“Los Chicos del Este”, “La Llave”, “Extraviados”, “Deportados”, “La Razón”, “Tinta Negra”, El Refugio –al pronunciar aquel título, Evan de manera automática lo miró –, “Quién Sabe”, “Inadaptados” –Y la lista seguía y continuaba prosiguiendo. Discutieron por el nombre a elegir, ya que algunos de ellos les resultaban un tanto decepcionantes y los que le gustaban a uno no le gustaban al otro. Finalmente se decidieron por El Refugio. Todos estuvieron de acuerdo por el significado que le habían dado: refugiados por la música. Evan y Rafael practicaron un tiempo más, mientras el resto junto con Jerry decidieron hacer una gran bandera con el nombre de la banda. Kathleen siempre tenía todo preparado.
7
ELLOS
Las agujas del reloj marcaban las nueve de la noche cuando partían de aquella simulada sala de ensayo al encuentro con un bar que les arrancara el sudor que carcomía la piel y despertaba el hambre que ya a esas alturas mordía con peculiar ferocidad.
Mientras se dirigían a los vehículos, Kathleen, quien había decidido viajar en la F100 de Evan, se aproximó a Jerry para saber su opinión con respecto a la banda, pero antes de que él pudiera responderle, dijo muy sonriente:
—Yo creo que son geniales –Tenía el afán de caerle bien. Lo estaba logrando.
Sentada en medio de los amigos prendió la radio ni bien ingresó. En el camino le fue de una especie de guía turística a Jerry porque le iba relatando cada espacio relevante de la ciudad por el cual pasaban. Habían dejado atrás las casas y pasaron por una plaza aparentemente relevante para ellos, luego por una iglesia. Al cabo de un rato, Kathleen dijo, de exagerado modo teatral:
—Y de aquel lado encontraremos el antiquísimo Castillo de Dover y los bellos e intimidantes acantilados blancos –Jerry no pudo apreciar nada, solo saber de la existencia de aquello. Al cabo de un tiempo ingresaron a una zona donde se vislumbraban conjuntos de comercios.
Estacionaron en una calle ancha muy iluminada gracias a las tiendas que la lindaban, la mayoría de estas estaban cerradas, pero sus vitrinas tenían sus luces encendidas. Animados, se bajaron del vehículo sedientos de bebidas heladas. Evan tomó delantera y se dirigió a un bar donde el ingreso se encontraba en la ochava. Cuando Jerry se aproximó a la puerta, vio que un gran cartel anunciaba el nombre del lugar: “La Taberna de Clay”, adentro ya estaban Cristopher y Rafael. Desde la barra les hacían señas para que se acercaran. En el lugar la música y las personas saturaban cada recóndito espacio que aparentaba estar libre.
Evan presentó a Jerry a Roberto, un hombre que acababa de salir de la cocina, dueño del lugar, pero que trabajaba como un condenado cantinero más. Era un señor de unos cuarenta años, de aspecto y espíritu muy juvenil. Jerry percibió que Kathleen lo atisbaba mientras él miraba el menú en la pared, parecía, otra vez, que lo estudiaba sin más. Decidieron comer en las mesas de afuera del establecimiento.
Con cervezas congeladas, transpiradas de lágrimas frías, brindaron por varios tiros, en principio por la banda, Kathleen agregó la amistad, y de un solo sorbo recuperaron el aliento y las ganas de proseguir esgrimiendo el sofoco cuando Cristopher, señalando la calle, anticipó:
—¡Miren quiénes vienen ahí!
Había aparecido un coche beige convertible al otro lado de la calle con cuatro integrantes dentro. Dos chicos de físico envidiable y abrigados a la moda en la parte delantera y dos chicas en la parte trasera bailando a carcajadas sumergidas en su propia burbuja siendo indiferentes a lo que sucediera a su alrededor. El vehículo se estacionaba en la gasolinería ubicada frente al bar, cuando Rafael que ya se había puesto de pie, buscó su atención llamándolos de un grito precedido de un silbido aturdidor.
Cuando los grupos se miraron en ese ralentí de tiempo, Jerry advirtió que una de las jóvenes que reía tenía una de las sonrisas más cautivadoras que jamás haya visto en sus casi veinticinco años de vida. Le era imposible ver a otro ser más allá que ella. Ella, que traía un liviano vestido violeta que hacía un perfecto juego con la vincha que lucía, los miró sonriente al tiempo que su acompañante en el asiento trasero los saludaba con exagerado ademán.
Las chicas se inclinaron hacia los chicos y algo les susurraron al oído. Descendieron del coche al tiempo que uno de los jóvenes le abría con remilgo la puerta. Las dos cruzaron la calle, mientras sus acompañantes permanecieron cargando combustible.
—Hola chicas –dijo Evan mientras el cuerpo de Jerry reaccionaba con nerviosismo–, ¿Jackie te cortaste el pelo?
—No, solo es otro peinado, ¿por qué todos me preguntan lo mismo? –dijo muy desenvuelta cuando se sentó sobre las piernas de Cristopher y se besaron sin dilación.
Evan saludó a la otra joven. Ella le devolvió el saludo con un gesto dulce y distante.
—¿A dónde van? –Quiso saber el baterista luego del beso voraz, a lo que la tal Jackie eludió la respuesta posando su mirada en Evan que presentaba a Jerry.
—Hola, soy Jackeline Collins –expresó extendiéndole la mano luego de un somero repaso de pies a cabeza.
—Abbie Johnson –pronunció la amiga de Jackeline. Tenía unos fabulosos ojos verdes.
Abbie le sonreía y Jerry se dio cuenta de que también, pero Abbie le quitó su mirada cuando apareció Steve, uno de los dos chicos que llegó con ella. Mike, el conductor, estacionó en doble fila y se encaminó hacia el bar.
—Así que van al cumpleaños del Gran Ricky –repitió Cristopher ante la respuesta de Jackeline.
—No deberían confraternizar tanto con él –gruñó Evan ofuscado.
—Es solo una fiesta, Evan –dijo Mike –, no seas resentido.
—¿Acaso me llamaste resentido?
Kathleen que no le quitaba los ojos de encima a ninguno de los presentes y no se le escapaba una, dijo:
—Qué pena que no se nos puedan unir esta noche. Ya habrá oportunidad, claro.
Nadie le prestó atención salvo Jackie, que vivaz se desprendió de los brazos de su novio para irse, pero tampoco hizo caso del comentario.
Los cuatro se despidieron y se encaminaron hacia el coche descapotable mal estacionado. Ellos se miraban mientras se dividían, era la primera vez que el grupo entero se conocían, Jerry en su desembarco completaba la unión. Segundos más tarde escucharon como el motor del vehículo se alejaba desapareciendo en ese conducto renegrido brillante.
Consternados, miraban la pizza sin probar bocado, excepto Rafael que parecía su última cena. Jerry mantuvo fija su mirada en el espacio donde se desvaneció el coche beige. Pensativos, hubo en breve silencio.
La cena fue tomando color cuando Jerry comenzó a contar las anécdotas que tuvo con Evan cuando vivían en el nuevo continente, quitándole así importancia al reciente episodio.
—Y de pronto le dije... “¡frena!, ¡frena!, ¡no!, ¡ese es el acelerador!, ¡ahora te digo o chocaremos!”.
—Todavía recuerdo tu rostro petrificado y a mí muerto de miedo, me temblaba todo –agregaba Evan.





























