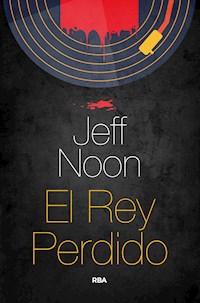
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
El 25 de agosto de 1974 la estrella de glam rock Lucas Bell, más conocido como el Rey Perdido, murió en trágicas circunstancias, dejando tras de sí un aura de leyenda. Siete años después, en 1981, uno de sus más devotos seguidores es asesinado. En su cara, han marcado con sangre los símbolos con los que Bell aparecía maquillado en su último disco. El caso es asignado al inspector Henry Hobbes, un policía sobrio y metódico, pero odiado por sus compañeros, que lo responsabilizan de la muerte de un colega. En un país sombrío gobernado férreamente por Margaret Thatcher, Hobbes se encamina hacia un submundo que ni siquiera podría llegar a imaginar. EL FENÓMENO FAN NUNCA ES INOCENTE.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Esta es una obra de ficción y, excepto el hecho históricode los disturbios de Brixton de 1981, cualquier parecidocon personajes reales, vivos o muertos, es pura coincidencia.
Título original inglés: Slow Motion Ghosts.
Autor: Jeff Noon.
Publicado originalmente en inglés con el título Slow Motion Ghostspor Transworld Publishers, un sello editorial del grupoPenguin Random House.
© Jeff Noon, 2019.
© de la traducción: V. M. García de Isusi, 2020.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2020.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: abril de 2020.
REF.: ODBO707
ISBN: 978-84-9187-644-1
FOTOCOMPOSICIÓN: GAMA SL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escritodel editor cualquier forma de reproducción, distribución,comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometidaa las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).Todos los derechos reservados.
CONTENIDO
Sábado, 11 de abril de 1981
SANGRE Y GASOLINA
Domingo, 23 de agosto de 1981
EL EXAMEN DE UNA MÁSCARA
SENDAS VERDES Y RETORCIDAS
LA CARA ILUMINADA
Lunes, 24 de agosto de 1981
X DE DESCONOCIDO
FIGURITAS Y MALDICIONES
LA LÁGRIMA
LAS SEIS HERIDAS
EL BLUES DEL TERCERO EN DISCORDIA
LA MUJER DEL COCHE
GRABADO EN LA CINTA
DIBUJADA CON TINTA AZUL
EL SILHOUETTE
ATADO
Martes, 25 de agosto de 1981
LUZ AMBIENTAL
LA GALERÍA
UNA CAMPIÑA EN INGLATERRA
LOS PERSEGUIDOS
FAIR HARBOUR
Miércoles, 26 de agosto de 1981
EN BRAZOS DEL MAR
VIVIR A OSCURAS
POR CALLES IRREALES
UNA CHARLA EN LA A229
UN BAÚL LLENO DE CURIOSIDADES
Jueves, 27 de agosto de 1981
VIDAS SECRETAS
SIETE AÑOS DESPUÉS
EL DIARIO DE UNA MUJER
LA HABITACIÓN CERRADA
NOMBRES EN UNA LISTA
LAS HABITUALES DEBILIDADES HUMANAS
CICATRIZ DE PINTALABIOS
Viernes, 28 de agosto de 1981
LA HISTORIA DE LA MÁSCARA
UN ROSTRO ENTRE LA MULTITUD
LA PROFESIONAL
UN ENCUENTRO JUNTO AL RÍO
POSIBLES REYES
UNA PUERTA QUE DA AL PARAÍSO
UNA NOCHE LEJANA
LA CIUDAD DEL EDÉN
Lunes, 31 de agosto de 1981
LA LLAMADA
AGRADECIMIENTOS
PARA STEVE
SÁBADO
11 DE ABRIL DE 1981
SANGRE Y GASOLINA
Aquella noche, Hobbes llegó a la comisaría de Brixton a eso de las ocho y media. Fue hasta allí en un coche patrulla con otros cuatro oficiales, uno de los cuales no dejaba de despotricar por todo lo que veía por las ventanillas: «¡Por amor de Dios!, ¿es que no podemos dejar que se maten unos a otros?». En un momento dado, Charlie Jenkes le pidió que se callara de una puta vez. Bastante mal estaba ya la cosa. El inspector Hobbes viajaba en el asiento de atrás, pegado al respaldo. Estaba tan nervioso que no se sentía bien.
Una vez en la comisaría, enseguida los organizaron y les dieron órdenes. Hobbes se hizo cargo de un equipo de nueve agentes de uniforme. ¡Por Dios, pero si habían pasado años desde que hacía algo así!
Una furgoneta los llevó a gran velocidad a un punto de despliegue y los escupió en medio del caos. El grupo solo contaba con seis escudos de plástico, su única defensa contra lo que fuera que los esperaba en el frente. Ni cascos ni equipo antidisturbios adecuado. A Hobbes le habían asignado la tarea de expulsar de Shakespeare Road a los alborotadores para que por la calle pudieran pasar una ambulancia y un coche de bomberos. El inspector organizó una línea y ordenó a los agentes que marcharan al paso, pero la línea se rompió nada más entrar en la refriega. Había gente joven calle abajo, cortando el paso; había un coche patrulla volcado. Uno de los alborotadores se agachó para prender un charco de gasolina y el coche patrulla no tardó en quedar envuelto por las llamas. Los alborotadores, hombres y mujeres jóvenes, empezaron a vitorear y a bailar alrededor del vehículo. Parecían quinceañeros. Niños. Nada más. La mayoría de ellos eran de raza negra, pero había algún que otro blanco.
Hobbes empezó a gritar órdenes para que su escuadra volviera a situarse en línea, para que se mantuviera firme, con los escudos entrelazados por delante de ellos, como las legiones romanas, como si él fuera un centurión. Después, empezaron a moverse despacio hacia delante, un paso, otro paso. Nada de heroicidades.
—No quiero putos héroes, ¿me habéis oído?
Sus palabras se las llevó la locura en la que se había sumido la noche.
En una calle cercana, un camión de bomberos esperaba para actuar, y detrás de él había aparcada una ambulancia. Al camión de bomberos le habían roto el parabrisas. Hobbes tenía su objetivo a la vista y apremió a los agentes para que siguieran avanzando. Lo estaban haciendo bien, incluso habían conseguido que algunos de los alborotadores se retiraran a una calle que cortaba Shakespeare Road, pero, entonces, les cayó encima una salva de objetos. Contra los escudos se estrellaron con gran estrépito piedras, ladrillos y botellas. Hobbes intentó que los agentes se mantuvieran unidos, pero no lo consiguió; les cayó otra salva de proyectiles y la línea se resquebrajó. Uno de los agentes tropezó y dos de los escudos se rompieron. Una botella de cerveza impactó de lleno en la cara de uno de los policías, que se cayó al suelo. Los demás agentes rodearon al herido.
Hobbes se acercó a toda prisa al agente accidentado y lo apartó de la melé de policías. Al hombre le habían roto la nariz. Tenía los ojos vidriosos, acuosos. Parecía que no lo reconociera.
—¡Atrás! ¡Atrás!
Por pura fuerza de voluntad, Hobbes consiguió que los nueve agentes volvieran a la furgoneta, dos de ellos arrastrando al compañero herido. A lo lejos, Hobbes veía más coches ardiendo y, más allá, un edificio en llamas, un pub.
—¡Matad a los cerdos! ¡Matad a los cerdos! —gritaban los alborotadores.
El humo hacía que a Hobbes le picaran los ojos. Estaba sin respiración y le dolían los costados. En los más de veinte años que llevaba en el cuerpo, jamás se había enfrentado a algo así, ni siquiera durante el tiempo que había pasado patrullando las calles, calles tan pobres y deprimidas como las de Brixton. Algo había cambiado durante aquellos años.
Hobbes gritó a los agentes para que se reagruparan, y así lo hicieron, aunque ya solo eran ocho. De nuevo, los apremió para que avanzaran. En esta ocasión, él también estaba en primera línea, contento de compartir el escudo con el agente de al lado, un policía al que no había visto nunca.
Los proyectiles golpeaban los escudos con una fuerza divina, peor que antes, sin descanso.
Hobbes oía los vítores. Los niños corrían hacia ellos para recuperar las piedras y las botellas que les habían lanzado y volvían corriendo con los suyos. Aquello era una guerra, lisa y llanamente. En cualquier caso, los policías estaban consiguiendo abrirse camino y que los alborotadores retrocedieran.
Pero, de pronto, una botella impactó en uno de los escudos que había a la izquierda de Hobbes y explotó acompañada de una llamarada. La gasolina en llamas resbaló por el escudo y lo convirtió en una lámina de fuego amarillo. Aquella mierda ni siquiera era ignífuga. El plástico del escudo empezó a fundirse. El calor era muy intenso.
La línea policial se rompió y sus integrantes se retiraron, y Hobbes se quedó solo.
Tumbada en la calle, medio oculta entre las sombras, había una persona que no paraba de gemir. Desde donde estaba, a Hobbes le quedaba claro que no era un policía, sino un civil. Una mujer de raza negra que había recibido un golpe en el fuego cruzado. Tenía que ayudarla, así que se agachó y corrió hasta ella. El inspector sintió como si el tiempo se ralentizara, como si las sirenas se oyeran muy lejos de allí. Miró hacia atrás. Los agentes de su escuadra se habían dispersado hasta otras posiciones y él se había quedado expuesto. No tenía protección, no tenía defensa. Estaba solo.
La mujer estaba inconsciente y el inspector no podía con ella. Una botella cayó cerca de donde estaban y se hizo añicos. A continuación, oyó un grito de rabia. Hobbes levantó la vista y vio a un joven que corría hacia él. El muchacho iba encapuchado, así que el inspector no era capaz de determinar su raza, su identidad. Eso sí, en la mano llevaba un arma, una piedra o un ladrillo. Hobbes se puso de pie como pudo y empezó a retirarse, pero, justo en ese momento, sintió un golpe sordo en la cabeza.
Al principio, no sintió dolor, pero se llevó la mano a la sien y la retiró pegajosa, roja. ¿Qué coño era aquello? Se tambaleó, casi se cayó. Sentía débiles las piernas. El instinto le decía que tenía al alborotador prácticamente encima, listo para un segundo ataque. El inspector cerró los ojos y se llevó las manos a la cara para protegerse.
De súbito, sintió que tiraban de él, que lo apartaban de los problemas. Alguien lo estaba agarrando, lo sacaba de la calle, mientras dos líneas de agentes con escudo corrían a una, directos a la vorágine. El estrépito era ensordecedor.
Al inspector lo llevaron a una calle lateral. Allí, la situación estaba más tranquila porque el lugar estaba aislado. Sintió una pared justo detrás de él, se apoyó en ella y se deslizó para acuclillarse. Charlie Jenkes estaba allí. Su amigo lo había salvado.
—Charlie... —susurró, aunque se sentía como si no le salieran las palabras.
—Estate tranquilo, que te han dado.
Sí, ahora veía la sangre y tenía la visión borrosa.
—La mujer...
—Está a salvo, no te preocupes.
Jenkes le puso la mano en la cabeza para presionar el corte y se acuclilló a su lado. Nunca habían estado tan cerca el uno del otro. Aquel no era sino un sencillo acto de camaradería, pero cuando miró al inspector Jenkes a la cara —sucia por el hollín y el sudor, apretados los dientes— no vio sino locura en ella, un odio que ardía con tanta fuerza, con tanto fervor, como el de cualquiera de los alborotadores a los que se estaban enfrentando.
Hobbes tendría que haberse dado cuenta en aquel mismo instante de que algo malo iba a ocurrir, pero no lo hizo. No podía, porque pasarían varios días antes de que aquel odio alcanzase su punto álgido y, para entonces, sería demasiado tarde.
DOMINGO
23 DE AGOSTO DE 1981
EL EXAMEN DE UNA MÁSCARA
Se quedó frente a la verja del adosado, mirando el corto camino que recorría el jardín y llevaba hasta la puerta principal, fijándose en las ventanas de la planta baja, en la del piso de arriba, detrás de la que sabía que había dormido el ahora cadáver, que lo esperaba allí mismo. Estaban a punto de dar las nueve de la noche y el cielo permanecía nuboso, pero justo al lado había una farola que lo sumergía en un pozo de luz amarillenta. Los demás miembros del despliegue policial se encontraban a su alrededor, hablando, apoyados en los coches patrulla o encargándose de alejar al pequeño grupo de mirones que se habían acercado hasta allí, esperando a que el inspector Hobbes acabara lo que fuera que tenía que hacer. También oía risas; alguno de los veteranos, que se mofaba de él, sin duda. Le daba igual, él tenía que estar solo para hacer su trabajo. Apenas había pasado una semana desde el traslado y, antes de eso, había estado otras cuatro de baja por su propio bien, y de repente aquello.
Hobbes no podía creer que, con cuarenta y cuatro años encima, todavía tuviera que demostrar su valía una y otra vez, pero allí estaba.
El inspector no dejaba de mirar, de examinar. Aquella era una casa normal y corriente de las afueras, ubicada en una avenida bien cuidada y con árboles a ambos lados. El jardín estaba un poco abandonado en comparación con el de los vecinos de su izquierda y su derecha; puede que el residente hubiera sigo vago o, sencillamente, que pasara mucho tiempo fuera de casa. Puede que a los vecinos no les gustase justo por eso, porque actitudes de este tipo abaratan el coste de las propiedades colindantes. Hobbes era de los que van analizando las posibilidades una después de la otra.
Abrió la verja y recorrió el camino hasta la puerta principal. Sabía que la mujer que había encontrado el cadáver había llamado al timbre un par de veces y que, después, había ido hasta la parte de atrás de la casa. Se preguntó si habría mirado por entre las cortinas medio abiertas de la ventana delantera. Hizo lo mismo que suponía que habría hecho ella y vio una sala de estar con pocos muebles, parte de una mesita de café y una mesa auxiliar con un televisor.
El inspector siguió la ruta de la mujer por el lateral de la casa. Quería dar los mismos pasos que ella había dado, entender el momento del descubrimiento.
Por las ventanas salía luz suficiente como para que se viera el jardín trasero, que se encontraba peor que el de delante. La hierba estaba muy crecida, y aquí y allí había zonas de tierra y plantas mustias, además de un viejo sillón que se caía a pedazos. El jardín estaba delimitado por una valla de madera y, detrás, se divisaba una línea de árboles y el cielo nocturno del sudoeste de Londres.
La puerta de atrás, que daba a la cocina, estaba entreabierta. El inspector la empujó con cuidado y entró en la casa. En el fregadero había cacerolas sin fregar, en la mesa y en la encimera descansaban bandejas de comida precocinada a medio comer, y el cubo de la basura estaba hasta los topes. Apestaba a comida podrida. Una vez más, el estado de la cocina contrastaba con el aspecto de la calle, con los valores que se esperaban de la clase media. El inspector recorrió el pasillo hasta la sala de estar. Las paredes y el techo estaban pintados de blanco. Un sillón, un sofá y la mesita de café. Aquel era el nuevo estilo de decoración, minimalista —lo había visto en los suplementos dominicales de los periódicos—, excepto por una de las paredes, en la que había baldas llenas de discos que iban del suelo al techo y, entre ellas, un equipo de alta fidelidad que parecía carísimo. El único detalle personal era una fotografía enmarcada en la que se veía a un joven con una pareja más mayor: el hijo con los padres, sonrientes. En la mesa había dos tazas hasta la mitad de té frío. Entre ambas, diseminados, varios papeles. Algunos de ellos estaban escritos a máquina y tenían anotaciones a mano, otros estaban escritos por completo a mano y tenían numerosos tachones. Parecían poesía o letras de canciones. La firma «Lucas Bell» podía observarse en la parte inferior de cada hoja. A Hobbes, aquel nombre le resultaba ligeramente familiar.
El inspector volvió al pasillo y se detuvo al pie de la escalera. Se oía un ruido en el piso de arriba. Era una voz. Sonaba muy bajito, por lo que tuvo que concentrarse para oírla. Empezó a subir los escalones, despacio, de uno en uno y, cuando llegó arriba, se dio cuenta de que estaba conteniendo el aliento. Caminaba ojo avizor. A la izquierda dejó una puerta abierta que daba a una habitación llena de instrumentos musicales: guitarras, teclados, amplificadores, una batería. Se le pasó por la cabeza que era extraño que un músico de rock viviera en aquella zona de Londres, en la tranquila y arbolada Richmond. Hobbes estaba seguro de que allí había una historia.
Dio unos pocos pasos más por el descansillo y se detuvo. Ahora lo oía con toda claridad, la voz era música sonando bajito que salía por una puerta abierta que había más adelante. Se trataba del mismo verso de una canción, repetido una y otra vez por la voz de un joven. Siguió la música, que lo llevó al dormitorio de delante. Se quedó en el umbral y empezó a estudiar el escenario.
«El momento. Hazlo tuyo. Concéntrate».
En la habitación no había más luz que la de la farola, que entraba por entre las cortinas, un poco abiertas, y que dejaba ver las paredes, azules y las sábanas, blancas. En la cama yacía un hombre. La víctima. Estaba vestido con una camisa azul y unos pantalones negros. Tenía el cuerpo retorcido de forma aterradora.
Brendan Clarke, veintiséis años.
Aquello era lo que sabía Hobbes: el nombre y la edad de la víctima. El inspector resistió el deseo de examinar el cadáver y se dedicó a investigar el dormitorio con detenimiento. Saltaba a la vista que hacía un tiempo que no lo limpiaban, porque por todos lados había una ligera capa de polvo. Vio un teléfono en una mesita pegada a la pared del fondo. En el cenicero que se encontraba junto al teléfono había una colilla larga con el filtro blanco y manchado de carmín. Hobbes se detuvo en el cigarrillo y se fijó en que la marca estaba escrita alrededor del filtro.
La música sonaba en un aparato estereofónico que había cerca de la ventana. Unos pocos discos estaban apoyados contra la pared, y la carátula de uno de los álbumes descansaba en el suelo, junto a la máquina: Backstreet Harlequin, de Lucas Bell. A Hobbes le sonaba el nombre del cantante de principios de la década anterior, la era del glam rock. La tapa del tocadiscos estaba levantada y el disco no dejaba de girar. En el vinilo, cerca del final de la primera canción, había un poco de masilla azul, de esa que se utiliza para pegar los pósteres a la pared. Aquella era la razón de que el brazo del tocadiscos no se moviera y de que la aguja estuviera todo el rato en el mismo sitio. La misma frase se repetía una y otra vez, acompañada de un clic al final. Un poco de música y media frase de la canción: «... Nada que perder...». Clic. «... Nada que perder...». Clic. «... Nada que perder...». Clic.
Hobbes examinó con detenimiento la superficie del disco mientras giraba para ver si descubría algunas huellas. Pero no fue así. Entonces, miró la masilla y abrió los ojos como platos, porque en el material blando de color azul se apreciaba una huella dactilar.
Miró por la ventana. Westbrook Avenue estaba iluminada de parte a parte. Había empezado a llover. Eso complicaría la situación de los agentes que esperaban abajo. Todos ellos lo odiaban. Lo odiaban por la manera tan rara en la que trabajaba y por su actitud, pero, sobre todo, por lo que le había sucedido al inspector Jenkes. Las habladurías lo acompañaban. Se volvió y miró la habitación. Al hacerlo, se fijó en que en la capa uniforme de polvo que se distinguía en la cómoda había un círculo limpio de unos pocos centímetros de diámetro. Algo se habían llevado de allí. Almacenó con cuidado aquella imagen.
Ya era hora de centrarse en el cadáver.
El inspector fue hasta la cama y se quedó mirando la cara de la víctima. Hacía tiempo que la sangre se había secado. El forense había estimado que el joven había muerto bien la noche anterior, a última hora, bien a primera hora de aquella misma mañana. A medianoche, ni para ti ni para mí. Dios..., ¡cuántas horas esperando! Veintipico horas allí tumbado, solo, y con la música sonando todo el tiempo, sin que nadie la oyera excepto la pobre mujer que había llegado hacía una hora y que había encontrado el cadáver.
Estudió las heridas una a una.
Uno de los ojos, el izquierdo, no era sino un pozo oscuro. Le habían cortado la comisura de la boca algo así como dos centímetros y medio a cada lado, lo que daba lugar a una sonrisa cruel. En la frente le habían marcado una X. En las mejillas y en la frente se apreciaban otras heridas más pequeñas. La sangre había manado de un corte serrado que el joven tenía en el lado derecho del cuello; probablemente, la herida que había acabado con su vida. Aquella sangre había dejado una gran mancha de color grana en la almohada.
La boca de la víctima estaba abierta de par en par y había algo en ella, aunque el inspector era incapaz de determinar de qué se trataba por culpa de la sangre. Desde luego, parecía una bola de papel. Supuso que se la habrían introducido después de que hubiera muerto y sintió un deseo irrefrenable de coger aquel objeto, fuera lo que fuera. La impaciencia lo llevó a mover los dedos involuntariamente. Se obligó a respirar hondo para calmarse.
La camisa de la víctima estaba manchada de sangre en el cuello y en el pecho. El inspector se inclinó lentamente para observar la prenda más de cerca. Había algo en el bolsillo delantero, sobresalía el filo. Con las uñas, lo sacó y lo dejó encima de la camisa con cuidado. Era un naipe, una figura, pero Hobbes jamás había visto ninguna como aquella: un joven que caminaba despreocupadamente con un perro, pero que, si daba un paso más, se caería por un barranco. La carta estaba marcada con un cero en la parte superior y abajo ponía: «El Loco».
El inspector se enderezó. Había otra razón por la que le gustaba estar solo en aquellos momentos iniciales de la investigación, no solo para concentrarse, sino porque necesitaba hacer la promesa sin que nadie lo observara o se preguntara qué es lo que hacía. Así, empezó entre susurros:
—Señor Clarke, voy a descubrir por qué le han hecho esto. Cuando lo sepa, averiguaré quién se lo ha hecho. Daré caza a su asesino y lo llevaré ante la justicia. —Hizo una pausa—. Lo prometo.
Luego, se retiró unos pasos.
Había visto muchas escenas de crímenes a lo largo de los años, algunas de ellas tan horribles como aquella o incluso peores, pero, aun a pesar de las circunstancias y del estado del cadáver, había algo en aquella habitación, en aquella situación en concreto, que no estaba como debía, como tenía que estar.
Algo se le escapaba.
Aquello hizo que se abstrajera.
La sargento Latimer lo encontró allí cinco minutos después. El inspector no se había movido y permanecía en silencio, mirando a la víctima.
SENDAS VERDES Y RETORCIDAS
La sala de interrogatorios de la comisaría era pequeña y no tenía ventanas, y ya estaba llena de humo de cigarrillo. Una agente vigilaba la puerta en posición de firmes. Dentro había una mesa de madera con tres sillas de plástico rayadas y poco más.
Allí era donde esperaba la mujer.
El inspector Hobbes la observó a través del cristal. Treinta y pocos; el pelo rubio y salvaje con mechones rojos, todo él domesticado a duras penas con algún tipo de gomina brillante. Ninguna de las prendas de ropa que vestía combinaba, diferentes colores y texturas: escarlata, dorado, negro y un cuello de lunares por encima de un chaleco a rayas. En su rostro, estupor.
El inspector ojeó las páginas de la declaración de la mujer por segunda vez. Había una serie de puntos interesantes. Luego, se volvió hacia el detective Fairfax, que estaba a su lado.
—Aquí no hay gran cosa.
—No, bueno..., es que es un poco estirada.
Hobbes miró al policía y le dijo:
—La mujer está conmocionada.
—Sí..., supongo.
—Maldita sea. Búsqueme un despacho en el que trabajar, que esto parece una celda del KGB.
—No es que tengamos mucho más sitio, señor.
En esa ocasión, el inspector lo miró serio. El detective Fairfax mantuvo aquella sonrisa hosca unos instantes más y, después, negó con la cabeza, molesto, y abandonó la estancia.
El inspector entró en la sala de interrogatorios. Saludó a la policía con un asentimiento y, a continuación, le dijo a la mujer que había sentada a la mesa:
—Disculpe la espera.
La mujer apartó la mirada.
Hobbes tomó asiento y se presentó.
—La llevaría a mi despacho, pero... es que no tengo. Todavía. Llevo poco tiempo en esta comisaría. —Tosió—. Enseguida nos pondremos más cómodos, en una sala más amplia, me refiero, y allí hablaremos.
La mujer permanecía en silencio. Se miraba la punta de los dedos, que aún tenía manchadas de gris por el polvo para tomar huellas. El inspector sacó un par de cigarrillos Embassy Red del bolsillo.
—¿Quiere uno?
La mujer negó la cabeza, pero echó mano a su paquete de Consulate, que estaba sobre la mesa. El inspector le encendió el cigarrillo. A la mujer le temblaba la mano. Hobbes miró el cenicero: cada una de las colillas estaba marcada con pintalabios.
—¿Fuma usted mentolados?
La mujer asintió levemente.
—Yo estoy intentando fumar menos, pero... ya sabe usted cómo es esto.
—Simone Paige. Me llamo Simone Paige.
Ahora, la mujer lo miraba a los ojos.
Hobbes le dio una calada profunda al cigarrillo.
—¿Ha vomitado usted ya? No. Pues debería intentarlo. Ayuda. —El inspector esbozó una mueca—. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que vi un cadáver. —Hizo una pausa—. Tenía diecisiete años.
La mujer parpadeó.
—No tengo intención de...
—¿De qué?
—De ver ningún cadáver más. Al menos, en mucho tiempo.
—No, claro que no.
El inspector analizó la cara de la mujer e intentó quedarse con tantos detalles como pudo. Era evidente que estaba muy cómoda con su edad, aunque en sus rasgos empezaban a aparecer las primerísimas arrugas. Tenía los pómulos más bien hundidos, no sobresalientes. Aún le quedaban rastros palpables de maquillaje. Tenía los ojos muy separados y eran alargados y afilados. Tanto sus modales como su apariencia indicaban un férreo autocontrol. El inspector consideró que debía de ser un hueso duro de roer.
Entonces, de pronto, fue consciente, muy consciente, de cómo lo miraba ella.
Ambos se estaban analizando.
Hobbes no estaba acostumbrado a aquello, pero no apartó la mirada.
No se quitaron ojo hasta que, en un momento dado, el detective Fairfax regresó. El inspector apagó su cigarro y llevó a la mujer al pasillo. De camino, le preguntó:
—Es usted escritora, ¿verdad?
—Periodista. Crítica musical.
El inspector recordó el vinilo y el mensaje que repetía una y otra vez.
Entraron en una habitación mucho más pequeña, un despacho. En ella había un agente de policía que estudiaba un grueso libro de bolsillo.
—Salga.
El novato agente de policía intentó explicarse:
—Señor, estaba intentando dar con un apartado en el manual de policía.
Hobbes se mofó.
—¿En el manual? Nada de lo que pone ahí lo ayudará cuando empiecen los puñetazos. Venga, salga, que necesito el despacho.
El agente de uniforme salió. El inspector se sentó y le hizo un gesto a la mujer para que se sentara también.
—Tendremos que conformarnos con esto.
Luego, cogió una grabadora y la puso en el escritorio.
—Supongo que, debido a su trabajo, usted también habrá hecho unas cuantas entrevistas, ¿no es así?
—Cientos. Demasiadas.
El inspector sopló en el micrófono.
—Por favor, diga su nombre completo una vez más para que quede recogido en la cinta.
—Simone Paige.
El inspector esbozó una sonrisita, poca cosa, una ligera curva en las comisuras. Se puso de pie.
—Discúlpeme un momento.
Sin más explicación, abandonó el despacho y cerró la puerta.
—¿Ya ha terminado, señor?
Era el joven agente de policía que había estado estudiando en aquella salita. Se había quedado en el pasillo, con el grueso Manual de policía de Blackstone en la mano.
—Aún no.
El agente no le aguantó la mirada. Era probable que hubiera oído los rumores de los veteranos.
—¿Cómo se llama?
—Soy el agente de policía Barlow, señor.
El joven tendría veintipocos años, era alto y delgado como un palo, y llevaba el pelo extraordinariamente pulcro. Su piel parecía tan suave que daba la sensación de que una cuchilla fuera a resbalar con facilidad por ella.
—Muy bien, agente Barlow, esta va a ser la lección de esta noche. Un pequeño truco de mi propia cosecha. —Miró la puerta del despacho—. He dejado a la señora Paige ahí dentro. Sola.
—¿La mujer que ha encontrado el cadáver de esta noche? —El joven se mostró muy emocionado—. ¿Sospecha usted de ella?
Hobbes suspiró.
—Aún no lo sé, pero está claro que algo raro hay.
—¿Qué le lleva a pensar eso?
—Que ha fumado un cigarrillo en el dormitorio.
—¿En serio?
—Junto al teléfono.
—Y eso significa...
—Piense en ello, Barlow. ¡Vamos! ¡Vamos!
—Estoy en ello, señor. Estoy en ello.
El joven policía sacó un bloc de notas y un bolígrafo, y anotó algo. Tenía que lidiar con el manual de policía mientras lo hacía y la operación resultó un poco torpe.
—Da igual. Lo que he hecho... Y no vaya contando esto por ahí...
—No, señor —respondió Barlow entre susurros.
—... Es dejar la grabadora en marcha. En el despacho.
El inspector hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta.
—¿Y lo sabe ella?
—Puede que acabe dándose cuenta.
El agente contuvo el aliento.
—Pero, señor..., ¿es eso legal?
—Es un mero error por mi parte.
—¿Y cree usted que podría decir algo? ¿Que va a hablar sola?
—Eso espero.
—¿Y si apaga la grabadora?
—Significará que es culpable. Estará clarísimo.
El agente frunció el ceño.
—No creo que...
—Segunda lección. No crea usted todas las chorradas que oiga decir a sus superiores.
El agente se quedó pensando en algo que responder. Abrió la boca, pero volvió a cerrarla. Hobbes sonrió para sacar al joven de aquella situación comprometida y le preguntó:
—¿Entiende usted de música rock?
—Un poco, señor.
—Estupendo. Descubra todo lo que pueda acerca de un cantante llamado Lucas Bell, que fue famoso en los años setenta.
—Conozco sus discos. Bueno, algunos...
—Para mañana.
—De acuerdo, señor. ¿Por alguna razón en particular?
—Siento curiosidad.
El agente de policía ladeó la cabeza mientras miraba su bloc de notas. El inspector casi alcanzaba a ver su proceso de reflexión. Entonces, los ojos del joven se iluminaron.
—¡Ah, claro! —Señaló la puerta—. ¿Quiere usted saber si ha llamado a emergencias desde el dormitorio?
—Eso es. Y si, después, ha encendido un cigarrillo.
—Supongo que sería un poco raro.
El inspector se frotó la frente con los dedos y murmuró algo para el cuello de su camisa.
—Lo sería... porque, además, el teléfono no está junto a la cama, sino al otro lado de la habitación.
—Disculpe, señor, no le he entendido.
—No es nada, solo estoy pensando en alto. Intento que todo encaje.
El agente Barlow guardó el bloc de notas.
—Hay una cosa que no me gusta, señor.
—¿El qué?
—Que no haya signos de violencia. Porque no los hay, ¿verdad?
—No los hay.
El agente negó con la cabeza.
—Es que... yo forcejearía. Si alguien viniera hacia mí con un cuchillo, señor, me defendería con todas mis fuerzas, joder.
—Normal, sí.
El inspector volvió a entrar en el despacho. La mujer había encendido otro cigarrillo y miraba un calendario que había en la pared, uno de esos que publican los ayuntamientos; en este caso, uno que mostraba los encantos de Richmond upon Thames. En la imagen de agosto de 1981 se veía el laberinto de Hampton Court fotografiado desde arriba. Hobbes se sentó y comprobó si la cinta aún giraba. Así era.
—Sé que ya nos ha ofrecido usted una declaración, señora Paige. —Buscó en los papeles y recitó con tono apagado—: Ha llegado a la casa a tal hora, ha subido al piso de arriba y ha encontrado el cadáver de Brendan Clarke en la cama, ha llamado a la policía y blablablá. —De pronto, regresó a su tono de voz habitual—: Sí, todo eso es muy útil, pero lo que quiero es que responda a algunas de mis preguntas. ¿Tiene algún inconveniente?
La mujer negó con la cabeza.
—Hábleme de su relación con el fallecido.
—¿Mi relación?
—Eso es. ¿Lo conocía mucho?
—Éramos...
—¿Sí?
—Amigos.
El inspector mantenía una expresión fría.
—Dice usted en su declaración que conoció al fallecido anoche. ¿Es así?
La mujer asintió.
—Pero considera que eran amigos.
—Sí, así es.
El inspector volvió a referirse a la declaración:
—Aquí pone que conoció usted al señor Clarke en un concierto. Veamos... Llega usted a casa de la víctima un día después de conocerla, entra sin la llave, sin que nadie le abra la puerta, y sube al piso de arriba y entra en el dormitorio. Y, entonces...
La mujer permaneció en silencio. El inspector se inclinó hacia delante.
—Necesito que se concentre, señora Paige. Esto es muy importante. Han asesinado a una persona. La han asesinado en su propia cama y usted ha sido la primera persona que ha llegado a la escena del crimen.
La mujer apagó el cigarrillo en la papelera metálica y habló con tranquilidad, sin que le temblara la voz ni un ápice:
—La puerta estaba abierta.
—Ah, ¿sí?
—La puerta de atrás estaba abierta.
—¿Del todo?
—No, solo un poco. Por eso he entrado. Pensaba que Brendan estaría dentro.
—Así que ha ido usted hasta la parte de atrás de la casa, de una vivienda que no había visitado antes..., ¿y por qué lo ha hecho?
—He pensado... He pensado que Brendan quizás estuviera en el jardín de atrás, que por eso no habría oído el timbre.
—Entiendo...
Hobbes se dio cuenta de que su tono la estaba poniendo nerviosa, aunque la mujer no perdía el control.
—Me había citado con Brendan en su casa a las ocho en punto. La cita era importante para él, así que me ha sorprendido que no respondiera a la puerta. Algo no encajaba.
—Por lo cual usted ha decidido investigar.
—A ver...
—Continúe, continúe.
—A ver, menos mal que he entrado, ¿no?
Se miraron a los ojos.
Hobbes sonrió y habló calmado:
—¿Qué es lo que le ha hecho pensar que el señor Clarke podía tener algún problema?
—La televisión estaba encendida. Lo he visto por la ventana de delante.
—Bueno, pero eso tampoco es que indique que hay algún peligro, ¿no?
Ella lo miró.
—Para mí ha sido suficiente.
Hobbes asintió y comentó:
—Pues yo diría que la televisión no estaba encendida cuando ha llegado la policía.
—No, porque la he apagado yo.
—Y, eso, ¿por qué?
—Estaba muy caliente. Debía de llevar muchísimo tiempo encendida.
El inspector se frotó los ojos. Aquella mujer había contaminado el escenario del crimen y la odió por ello. ¿Por qué no puede la gente dejar las cosas como las encuentra?
—Ha sido entonces, cuando he apagado la televisión, cuando he oído la voz.
—¿La voz?
—Sí, en la planta de arriba.
—¿Se refiere a la canción?, ¿a la que sonaba en el dormitorio?
—Sí. Estaba muy alta.
—Ah, ¿sí? A mí no me lo ha parecido.
—Es que he bajado el volumen cuando he encontrado el cadáver.
—¿Por qué?
—Estaba demasiado alta. Me estaba poniendo nerviosa y...
—¿Y?
—Le molestaba a Brendan.
El inspector se quedó mirándola. Los ojos. Su actitud. Pero ¿de qué planeta había llegado aquella mujer?
—¿Y qué me dice de la canción que sonaba?
—¿Qué quiere que le diga?
—¿Significa algo para usted?
—Nada en absoluto. Solo es una canción.
De nuevo aquel tono frío. Hobbes sabía que la mujer estaba mintiendo.
—Pues yo creo que tiene algún significado.
Aunque lo intentaba, el inspector no conseguía tirarle de la lengua. Silencio. Se recostó en la silla.
—Cuénteme la historia, por favor. Desde el principio.
—No hay nada que contar. Conocí a Brendan en el Pleasure Palace hace un par de días. Lo típico: chico conoce chica. La chica va a verlo al día siguiente y el chico está muerto. ¿Qué más quiere que le cuente?
—¿Es allí, en el Pleasure Palace, donde tuvo lugar el concierto? Me temo que no lo conozco. —El inspector se fijó en que la mujer se rendía, aunque no del todo—. Tiene que estar usted cansada, señora Paige.
La mujer negó con la cabeza a modo de respuesta y echó mano al paquete de cigarrillos. Se detuvo. Tamborileó con los dedos en una de las patas de la silla, que era metálica.
—Hábleme del concierto.
La mujer se obligó a hablar.
—El Pleasure Palace es un garito que hay en Covent Garden. Brendan era el vocalista de los cabezas de cartel de la otra noche. Monsoon Monsoon.
—¿Monsoon?
—No, Monsoon Monsoon. Así es como se hacen llamar. Después del bolo, Brendan y yo nos pusimos a hablar. Fuimos a los camerinos.
—¿Y qué pasó allí?
—Hablamos, ya se lo he dicho.
—¿De qué?
—De música. Del concierto. De esto y de aquello. Lo de siempre. Me dio su número de teléfono y me pidió que lo llamara cuando me apeteciera, que podíamos vernos. No obstante, en vez de tanto aquí te pillo, aquí te mato, preferí concertar una cita con él en su casa a las ocho de esta noche. Y ya está.
—Así que se sintieron atraídos el uno por el otro.
—A decir verdad, no estoy segura. Yo me notaba confusa acerca de lo que sentía, pero...
—¿Pero?
—Compartíamos un interés.
—¿En qué?
—En Lucas Bell.
El inspector se quedó callado.
—¿Le suena?
—Un poco. Hábleme de él.
—Es un cantante de rock..., bueno, lo era. Ya ha muerto. Tuvo un par de sencillos que llegaron al número uno y también un álbum que estuvo en lo más alto de las listas en todo el mundo.
—¿Era la música de Lucas Bell lo que sonaba en el dormitorio de la víctima?
La mujer asintió sin dejar de mirar al inspector y este se dio cuenta de que la señora Paige sentía tanta curiosidad como él al respecto.
—¿Qué ha pensado cuando se ha percatado de que sonaba una canción de Lucas Bell?
—Tenía otras cosas en la cabeza.
—¿Y ahora que ha tenido tiempo para pensar?
—No, no lo he tenido. Desde luego, no para pensar en eso... ni por un segundo.
El inspector tosió.
—Así que Brendan Clarke y usted compartían el interés por ese cantante.
—Un interés no, una pasión. Compartíamos una pasión. Ambos amábamos a Lucas Bell con intensidad. Su trabajo, su vida... Lo que representaba. Su música, su compromiso. Por eso fuimos ambos allí.
—¿Se refiere al club?
La mujer asintió.
—Era un concierto tributo. Brendan y su banda tocaron muchas de las viejas canciones de Lucas Bell. Versiones, ya sabe. El sitio estaba hasta la bandera... porque, ¿sabe?, mucha gente piensa igual que nosotros. Mucha gente adora a Lucas. De hecho, tiene más seguidores ahora que en su día. ¡Es increíble!
—Se refiere a admiradores, ¿no?
Una sombra apareció en el rostro de la mujer.
—Lucas se mató por el rock and roll. Es un mártir. Por eso la gente lo quiere tantísimo.
El inspector sintió como si algo le sonase de todo aquello, como si lo hubiera leído en los periódicos, como si lo hubiera visto en las noticias de las nueve. Un suicidio. Hacía algunos años. Mediados de los setenta.
—¿Señora Paige?
La mujer lo miró y el inspector se fijó en que tenía los ojos llorosos.
—¿Tiene usted alguna idea de quién podría haber matado a Brendan Clarke?, ¿alguna teoría?
La mujer se quedó pensando unos instantes y, entonces, respondió:
—Quería enseñarme una cosa. Algo que tenía en su casa. Un recuerdo.
—¿Algo que tenía que ver con Lucas Bell?
La mujer asintió. Exhaló y se relajó un poco.
—Algunos de los seguidores de Lucas Bell... Bueno, algunos de ellos llevan su admiración por él más allá de la adoración.
—¿Se refiere a que son peligrosos?
—Sí, unos pocos..., pero son muy peligrosos. Vengativos. Crueles.
El inspector frunció los labios. Era evidente que la mujer pronunciaba aquellas palabras desde lo más profundo de su ser. Había algo por la que la habían herido. ¿Qué era lo que estaba queriendo decirle?
—¿Qué era ese recuerdo del que me ha hablado?
La mujer fue incapaz de mirarlo a los ojos mientras respondía.
—No lo sé..., pero no sabe cuánto me gustaría saberlo.
El inspector ojeó la declaración de la mujer y cambió de táctica.
—Dígame, ¿en qué estado estaba Brendan Clarke cuando lo ha encontrado?
—¿En qué estado? Disculpe, pero no le...
—Bueno, usted ha apagado la televisión y ha bajado el volumen de la música, así que me pregunto si... ¿ha llegado a tocar el cadáver?
—He intentado salvarlo...
—¿Cómo dice?
—Pensaba que quizás estuviera vivo. Me ha parecido que se movía. Le he quitado la sábana de la cara, pero... no lo estaba. Estaba muerto.
De pronto, el inspector estaba muy alerta, como si lo recorriera una corriente eléctrica.
—¿Dice que le ha quitado la sábana de la cara a la víctima?
—Sí, así es...
—Así que tenía la cara cubierta...
—Sí, con la sábana.
—Eso no lo ha dicho en la declaración.
—Se me ha pasado. No pensaba que fuera importante.
—¡Oh, pues lo es, y mucho!
—¿Por qué?
El inspector ignoró la pregunta.
—¿Qué ha hecho con la carta que la víctima tenía en el bolsillo de la camisa?
—No he visto ninguna carta.
El inspector sacó una bolsa de pruebas de la carpeta del caso y la dejó en la mesa. El extraño naipe estaba dentro y se veía a la perfección a través del plástico transparente. La mujer lo miró un momento y comentó:
—Es el Loco, una de las cartas del tarot.
—Ilumíneme.
La mujer estudió al inspector de policía.
—La mayoría de la gente piensa que las cartas del tarot se utilizan para adivinar el futuro, pero, en realidad, son un sistema de sabiduría medieval.
—¿Y qué representa esta carta?
—Un joven emprende un viaje por la vida, confiado, tanto que no se da cuenta de que hay un abismo a sus pies.
El inspector asintió.
—¿Y significa eso algo para usted?
—No, para mí no, pero Lucas Bell estaba obsesionado con el tarot.
—Entiendo.
—Y siempre dijo que este... —La mujer tocó la bolsa de pruebas con cuidado—. Que el Loco era su carta preferida del tarot.
—¿Y por qué iba a aparecer en el bolsillo del señor Clarke?
—No lo sé. —Le tembló un poco la voz—. Puede que el propio Brendan se la hubiera guardado en el bolsillo. Puede que la llevara desde el principio.
—No, está manchada de sangre. Alguien la ha puesto ahí después de asesinarlo.
La mujer hizo un ruidito, como un gritito de dolor. Hobbes la miró. Se estaba mordiendo el labio inferior.
—¿Me está ocultando información?
—No. —La mujer lo miró a los ojos. Su mirada era feroz, oscura—. Por supuesto que no.
—Hábleme del teléfono.
—¿Cómo dice?
—En ese momento, ha llamado usted a la policía, ¿no?
—Sí, sí, he llamado.
—¿Desde el dormitorio?
La mujer dudó, así que él la hostigó:
—Había hablado usted con esta persona, ¿cuánto?, ¿una hora como mucho?, y se muestra usted cómoda llamando por teléfono a un par de metros de su cadáver. Un cadáver mutilado, lleno de sangre. No me lo creo. Me resulta imposible. Lo lógico es que hubiera bajado usted a la planta baja y que hubiera llamado desde la sala. —Se encogió de hombros y añadió—: Es lo que habría hecho una persona normal.
—¿Me está insultando?
—Es que tengo dudas, eso es todo. ¿Qué es lo que pasaba por su cabeza, señora Paige, allí sentada, fumando?
La mujer respondió con sencillez:
—No quería dejarlo solo.
Por fin, el inspector se dio cuenta de que Simone Paige le estaba diciendo la verdad. Se la imaginó en el dormitorio de Brendan Clarke, haciendo compañía al cadáver, con la música sonando, con el humo azulado del cigarrillo a la deriva por la habitación en penumbra.
Apagó la grabadora.
—Muchas gracias. Me pondré en contacto con usted si necesito algo más.
La mujer asintió, se levantó y se dirigió a la puerta. Allí, se detuvo y se dio la vuelta. El inspector la miró.
—¿Quiere decirme algo?
—Había un pedazo de papel en la boca de Brendan.
Estaba claro que la mujer había estudiado el cadáver con tanto detenimiento como él. Hobbes era incapaz de catalogar a aquella mujer. ¿Cuál era su motivación?
—No puedo hablar de eso con usted —le contestó el policía.
Simone Paige salió del despacho.
El inspector se quedó pensando. Cerró los ojos unos momentos para darles vueltas a los hechos. Luego, rebobinó la cinta hasta el principio y escuchó los primeros minutos de la grabación, el momento en que la testigo decía su nombre, cómo respiraba él, cómo se marchaba del despacho, cómo cerraba la puerta. Luego, silencio. La mujer removiéndose en la silla, tamborileando en la mesa. Su respiración.
El inspector se acercó al pequeño amplificador del aparato.
Un cigarrillo saliendo de un paquete, el chasquido de un mechero. El humo saliendo de sus pulmones y un suspiro de placer. Silencio de nuevo. El tiempo transcurriendo. Pero, de repente, la voz de la mujer salió por la rejilla del altavoz.
El inspector Hobbes era incapaz de creer lo que acababa de oír.
LA CARA ILUMINADA
Hobbes vio la palabra en cuanto entró en el pasaje lateral que daba a la puerta de su apartamento. Siete letras escritas con pintura roja en los paneles de la puerta: ESCORIA. Enseguida entró en escena su mentalidad de policía. La pintura estaba pegajosa, pero no húmeda. Era muy probable que no hubiera pasado ni una hora desde que habían pintado aquello. Analizó el suelo. Era de cemento, así que no había pisadas, pero sí unas gotitas de pintura roja. Supuso que a quien hubiera pintado aquello se le habrían manchado los zapatos con aquellas mismas gotas. Era probable. No le gustaba la palabra «probable» porque le coartaba sus pensamientos. Como si fuera un nudo doloroso. Puede que fuera cosa de Fairfax. Ya desde el principio, el joven detective le había dejado claro lo mal que le caía. Pero también era posible que lo hubiera hecho alguno de sus antiguos colegas de Charing Cross; de hecho, era más probable, si tenía en cuenta cuánto lo odiaban en su antigua comisaría. Se obligó a seguir trabajando. Los bordes de las letras estaban bien marcados, no eran difusos. La persona que hubiera pintado aquello había utilizado un bote y una brocha, no un espray. Le pareció inusual, le sorprendió. ¿Habría sido alguien mayor? Desde luego, aquello explicaría que hubiera tantas gotas en el suelo. Entró en la casa y fue en busca de la única pintura que tenía: un pequeño aerosol de pintura acrílica de color azul que había comprado para ocultar unos arañazos que tenía en el coche. Tapó la pintada.
De vuelta en el apartamento, intentó tranquilizarse. Todo estaba en silencio y a oscuras. Las sombras se agazapaban en las esquinas, ignoraban cuantas luces encendía el inspector. Había un animal rascando las paredes. Lo hacía cada noche.
Aquel apartamento era lo mejor que había logrado encontrar con tan poco tiempo de antelación. En realidad, se había alegrado de dejar la casa familiar, si es que aún se la podía llamar así. El amor que pudiera quedar entre su esposa y él se había convertido en hielo cuando empezó el problema. Y también estaba lo de su hijo, lo de Martin, que seguía desaparecido. Un problema detrás de otro, y todo iba en aumento desde Brixton y sus terribles repercusiones en aquel sótano del Soho.
Se sirvió un whisky y se sentó a ver la televisión. Estuvo cinco minutos, o algo más, escuchando a un hombre con una chaqueta de pana de color malva que explicaba una larga división polinómica, hasta que se dio cuenta de que estaba viendo Universidad abierta. Se inclinó hacia delante y cogió un libro de una estantería, una recopilación de poesía inglesa que había pertenecido a su madre. Dentro había un pedazo de papel descolorido con unas palabras escritas en él, unas palabras también descoloridas, casi perdidas. Perdidas, igual que su significado. Aquel era el único misterio que nunca había podido resolver. A veces, aquello lo llevaba a fruncir el ceño, a veces, a sonreír. En ese momento, sin embargo, no podía dejar de pensar en otra cosa. No podía dejar de pensar en Brendan Clarke y en que le habían puesto la sábana sobre la cara. Le gustaría haberlo sabido antes, cuando había examinado el cadáver...
Se irguió. Se le cayó el libro de las manos.
¡El asesino había ocultado el rostro! El asesino había mutilado el rostro de Brendan Clarke, había hecho una horripilante obra de arte con él, una muestra elaborada y, después, la había cubierto. Tanto trabajo, tanto tiempo, el jaleo que conllevaba, la sangre, los detalles de los diferentes y muchos cortes.
Los pensamientos acababan de establecerse. Las preguntas. Chispas en el cerebro, demasiadas.
¿En qué estaría pensando el asesino?
Hobbes se terminó el whisky y se fue a la cama. Se desvistió, se ató la cuerda alrededor del tobillo y se acostó. Era una precaución necesaria, lo de la cuerda. Contra todo pronóstico, no tardó en quedarse dormido. Charlie Jenkes fue lo último en lo que pensó, en cómo era de joven, en cómo se reía, bebía y contaba chistes. Un fantasma. La oscuridad del dormitorio se reunió, se asentó. Pasó una hora, otra, y otra más. Entonces, Hobbes se despertó de súbito con una imagen en la cabeza, una imagen a la que había dado forma a la perfección.
La farola.
Se levantó de inmediato, tan deprisa que se olvidó de la cuerda. Como el otro cabo estaba atado a una de las patas de la cama, sintió que algo tiraba de él cuando intentó alejarse. Se quitó el lazo por el pie, se puso ropa limpia y fue al coche. Condujo la escasa distancia que había hasta la comisaría de Richmond, en Kew Road, y cogió las llaves de la casa de Brendan Clarke. Westbrook Avenue estaba en silencio cuando llegó. Consultó su reloj. Eran más de las cuatro de la madrugada. Todo seguía a oscuras. Bien. Le venía bien que así fuera. Un coche patrulla pasó por su lado muy despacio y ambos agentes se lo quedaron mirando. Los saludó con la mano y con un asentimiento de cabeza.
Hobbes entró en la casa y subió al piso de arriba. Poco había cambiado en el dormitorio de delante. El cadáver no estaba y alguien le había quitado las sábanas a la cama.
Fue hasta la ventana y se fijó en las cortinas. Eran de color verde y beis, con un patrón abstracto. En su opinión, los hombres nunca cambiaban las cortinas, o casi nunca, y, desde luego, no las limpiaban jamás. Y, claro, Brendan Clarke vivía solo. Mientras las analizaba, las cerró. No se encontraron en el centro, lo que empeoraba su apariencia. Se fijó en que en una de ellas había una pinza para la ropa. Clarke la había utilizado para mantener las cortinas unidas. Aquello parecía sacado de un poema de T. S. Eliot o de Philip Larkin, de alguien solitario. Sintió pena. Volvió a unir las cortinas con la pinza, pero la luz de la farola seguía entrando y daba justo en la cama. ¡Joder! ¿Cómo se le había pasado por alto? ¡Joder! Recordó lo que le decía el inspector Collingworth, que había sido su primer maestro de verdad: «Mira siempre más allá, Henry. Aléjate del cadáver».
Encendió la luz de la habitación y miró el teléfono, que seguía en la cómoda, al otro lado de la estancia. Entornó los ojos. Qué sitio tan curioso para tener el teléfono, tan lejos de la cama que para cogerlo había que levantarse. Aquello no le encajaba, no le encajaba en absoluto. Estudió el armazón de la cama primero y el suelo después, y no tardó en encontrar cuatro hendiduras en la moqueta.
Aquello sí que era extraño.
LUNES
24 DE AGOSTO DE 1981
X DE DESCONOCIDO
Hobbes sabía que ya no iba a conciliar el sueño, así que se dirigió de vuelta a la comisaría a leer el archivo del caso: las breves entrevistas que les habían hecho a los vecinos con los que habían conseguido dar, ahora mecanografiadas; la declaración inicial de Simone Paige a Fairfax, y las notas del médico. El informe del forense aún tardaría en llegar, pero había pedido que comprobaran con urgencia una de las pruebas —la huella que había encontrado en la masilla azul del tocadiscos— para ver si coincidía con alguna de las de la víctima. Coincidía. Aquello hizo que se pusiera a pensar. Desde luego, encajaba con lo que había descubierto durante su visita a la casa.
Ojeó los folios que había encontrado en el salón y el que estaba en la boca de la víctima, que algún agente había alisado con cuidado y había metido en una bolsita de plástico transparente. El papel estaba arrugado y manchado de sangre por la parte de atrás, pero lo que había escrito en él se leía claramente. Era la letra de una canción llamada «Terminal Paradise». Estaba mecanografiada y había una serie de adiciones escritas con bolígrafo. Su compositor había firmado en la parte inferior de la hoja.
«Lucas Bell».
A las seis y cuarto, Hobbes desayunó unos huevos fritos con tostadas en la cafetería de la comisaría y, después, fue a la sala para preparar el tablón para la reunión de la mañana. Por un instante se quedó inmóvil y apartó de su pensamiento todo aquello que no fuera la tarea que tenía por delante. Debía demostrar su valía y, en aquel momento, más que nunca.
El agente Barlow fue el primero en llegar. Parecía que estuviera incluso más fresco que el día anterior. Meg Latimer llegó a las siete en punto, como si acabase de caerse de la cama, pero con su habitual sonrisa. Era la única de la comisaría que le había dado la bienvenida a Hobbes. Ella también había tenido problemas a lo largo de los dos últimos años, en especial, con la cantidad de alcohol que ingería. Por lo visto, había recibido una advertencia escrita, así que cabía la posibilidad de que la sargento no se sintiera unida a Hobbes sino por desesperación.
El detective Fairfax entró de lo más tranquilo diez minutos tarde. Llevaba el pelo recién lavado, peinado hacia atrás y pringoso por alguno de esos geles que dan aspecto de mojado. Vestía una americana elegante, una camisa con el cuello abierto y unos pantalones desgastados. Llevaba las mangas de la americana dobladas para que se vieran sus antebrazos morenos. No cabía duda de que iba camino de un ascenso temprano a sargento, o puede que a más; al parecer, los de arriba preferían estos profesionales jóvenes. El detective se disculpó por lo bajo y se sentó a su escritorio. Sacó un sándwich de beicon y empezó a comérselo con sumo cuidado para no mancharse la ropa.
Aquel era su equipo.
—Alrededor de la medianoche del sábado —empezó el inspector Hobbes—, un joven murió asesinado en su casa, en su cama. Se llamaba Brendan Clarke. —Señaló una fotografía de la víctima que había en el tablón y en la que aparecía con los rasgos intactos—. El señor Clarke había cumplido veintiséis años. Por lo que sabemos, vivía solo. Meg, ¿consiguió usted hablar con los padres anoche?
Latimer asintió.
—Poco rato. Querían ver el cadáver.
—¿Lo identificaron?
—El padre. Estaba conmocionado.
—¿Qué les sacó? ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones?
—Tienen pasta. Viven en Maidstone. Amaban a su hijo con locura, eso me quedó clarísimo. Era hijo único. Brendan nunca les dio problemas, o eso dicen.
—Para lo que le ha servido... —comentó Fairfax con la boca llena.
Hobbes se quedó mirando al detective.
—¿Qué? Es la verdad —se defendió el detective.
El inspector negó con la cabeza.
—Hoy hablaremos con ellos como es debido. Ahora... —Se volvió hacia el tablón—. A la víctima le mutilaron la cara con un cuchillo. Le hicieron varios cortes: en uno de los ojos, en ambas comisuras de la boca, en la frente.
—Pero no hay ni rastro del cuchillo —observó Fairfax.
—No, se lo llevaron del escenario del crimen. Meg, ¿puede asegurarse de que busquen el arma por la zona?
—Ya estamos en ello.
—Muy bien. Seguimos esperando la autopsia, pero me inclino por aceptar la suposición del forense de que lo mató la cuchillada del cuello. —Miró a su equipo—. Me parece que en este caso el rostro es una pieza clave.
—¿Por qué el asesino dejó el resto del cuerpo sin tocar? —preguntó Latimer.
—Buena pregunta. Solo hay una zona de ataque. Se centró en ella. —Hobbes pasó a otro tema de inmediato—. Brendan era músico, cantante en una banda que se llamaba Monsoon Monsoon. No es que fueran famosos, pero, en este caso, su música es un elemento clave.
Fairfax sonrió y soltó:
—¿La música? ¿De verdad?
—Sí, de verdad.
—Estoy de acuerdo, señor.
La nueva voz provenía de la parte de atrás de la sala. Era lo primero que pronunciaba el agente Barlow.
—¿Qué hace aquí ese poli? —preguntó Fairfax.
—El agente Barlow nos está ayudando.
—¿Ayudando? ¿Es que ahora el tráfico se dirige solo?
Fairfax miró a su alrededor en busca de risas de apoyo, pero nadie le rio la gracia y decidió sonreír con insolencia.
Barlow se atrevió a dar un paso adelante y añadió:
—De hecho, la música es muy importante, como la cara.
—Sí que lo tiene bien aleccionado, señor —soltó Fairfax—. Repite todo lo que usted dice. ¡Guau, guau!
Barlow llevaba una bolsa de plástico de supermercado, lo que incrementaba su aspecto cómico, y Hobbes no pudo sino sentir compasión por él. No obstante, así era la vida en el pozo de las serpientes, y lo mejor era que fuera acostumbrándose.
Latimer, con una gran sonrisa, dijo:
—Pasa de él, cariño, y preocúpate por ti.
El joven se ruborizó.
Fairfax, por otra parte, eructó sin complejos y puso los pies encima del escritorio.
—Lo siento, señor.
Pero sonrió.
Cada vez que el detective pronunciaba la palabra «señor», esta sonaba como un insulto.
Hobbes dio un paso adelante y suprimió de su voz cualquier tipo de emoción.
—No sé si será capaz, Fairfax, pero me gustaría que utilizara un tono más educado.
Por fin, le hacían caso los allí presentes.
—¿Me ha oído? ¿Lo ha oído? ¿Me han oído todos?
Todos se pusieron a murmurar, incluido Fairfax.
—Y ya, de paso, detective, la próxima vez llegue a tiempo.
—Me ha retrasado...
—¡Y baje los pies de la puta mesa!
Fairfax bajó los pies.
—Gracias. —Hobbes respiró hondo—. Me gustaría que repasáramos lo que aconteció a lo largo del día para ver hasta dónde podemos reconstruir lo sucedido.
Empezó la sargento Latimer.
—Los vecinos no han aportado gran cosa. Nadie vio nada que le pareciera sospechoso, al menos, hacia la medianoche. Ahora bien, tenemos una declaración de la vecina de la derecha, la señora Newley, que vio a una mujer abandonar la casa de la víctima por el jardín trasero a eso de las ocho de la mañana.
—¿Sabemos de quién se trata?
—No. La mujer en cuestión iba en dirección a la verja de atrás.
—¿Descripción?
—Joven. Vestida de oscuro. Nada más.
Hobbes ojeó la declaración de la testigo.
—Aquí pone que la vecina le vio la cara.
—Pero solo un instante. La joven miró hacia atrás y, en cuanto se dio cuenta de que la habían visto, corrió hacia la verja.
—¿Algún rasgo de su rostro? Lo que sea. ¿Tenía algo que destacara?
—Eso es todo, jefe. No pude sacarle más.
Hobbes lo dejó estar.
—Entonces, ¿quién es esa joven? ¿Alguna idea? Vamos. ¡Rápido!
—La asesina —respondió Fairfax—. Quién si no.
—Pero se fue por la mañana, eso es muchísimo después de la hora de la muerte de Brendan Clarke.
Fairfax se encogió de hombros y añadió a su teoría:
—Bueno, pues... la joven, llamémosla «señorita X» de momento, se quedó a pasar la noche.
La sargento Latimer negó con la cabeza.
—¿La asesina se queda a pasar la noche?
—Claro, ¿por qué no?
—¿Es lo que harías tú? —le preguntó ella.
—¡Oye, que yo no soy ningún asesino! Vete tú a saber lo que le pasa por la cabeza a una enferma.
—Muy loca tendría que estar...
—Meg, cariño, le cortó la cara a un tipo. ¿Acaso no te parece una locura suficiente?
Latimer se quedó mirando fijamente a Fairfax.
—No creo...
—Que no cree, dice.





























