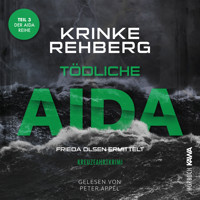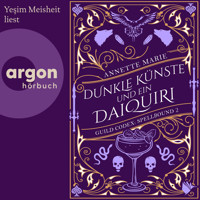Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Una misteriosa logia protege al Poema Perfecto en las catacumbas de un colegio. Hasta que lo roban. El juez del caso sospecha que el Poema fue a parar a la pequeña localidad de Totoral, un lugar aparentemente apacible pero marcado por la rivalidad entre los habitantes de dos casonas, llamadas "El Kremlin" y "El Vaticano". La intrigante novela de Rodrigo Agrelo, donde irrumpen escritores míticos de la talla de Pablo Neruda y Rafael Alberti (que efectivamente se hospedaron en ese pueblo), juega con el lenguaje y confirma el gran momento del policial cordobés.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rodrigo Agrelo
El robo del poema perfecto
Saga
El robo del poema perfecto
Copyright © 2014, 2022 Rodrigo Agrelo and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726903409
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A Magdalena Aliaga, mi mujer, amor y pilar de mi vida.
I
Jamás lo imaginó de ese modo. Pablo arribó aquel día bochornoso de diciembre de 1955. El tren que llegaba a Sarmiento, pocos kilómetros al oeste de Totoral, lo dejó en la estación bajo un sol que horadaba a quien se animara a desafiarlo. Venía buscando paz, tentado por su amigo Rodolfo quien tantas veces le había contado sobre su edén al límite de crearle una intriga inquietante. Solamente despejar la incógnita justificaba atravesar los Andes para luego, desde Córdoba, transitar aquellos interminables kilómetros de vías que parecían más el galope alocado de un caballo que una formación tirada por locomotora.
Nadie lo esperaba. Eran las doce del mediodía y la figura de su camarada aún no aparecía. Resolvió entonces buscar una sombra misericordiosa y acomodar su humanidad sobre unos troncos de algarrobo que apiló como pudo.
El panamá en la cabeza, su guayabera bordada color marfil y un pantalón de lino al tono daban cuenta de su condición de forastero. No era común vestir así por aquellos lares. Se sentía escrutado por los pocos lugareños que resistiendo el apabullante calor esperaban sobre el andén, quién sabe qué ni hasta cuándo.
—Oiga, señor, no vaya a descuidarse sobre esa leña. ¡Mire que cada dos por tres aparece una cascabel traicionera! —le dijo un criollo ya entrado en años mientras se acariciaba el bigote.
La despreocupación con que Pablo había resuelto esperar a Rodolfo se transformó en repentino sobresalto y, no bien logró enderezarse, puso sus huesos a la mayor distancia posible de aquel montículo al que ya sentía amable compañero.
—Ha hecho bien don. Cuando llega la siesta es mejor no tentar al diablo. Pero dígame una cosa, ¿usted a quién espera?
—A mi amigo Rodolfo Aráoz Alfaro, de Totoral —le contestó agitado—. Hace un largo rato que debería estar aquí, pero ni su sombra ha llegado. Me llama la atención porque es un caballero puntual.
—¡No se aflija, hombre! Mire que por aquí el tiempo suele ser más largo. Mejor póngase a reparo bajo aquel alero y si necesita algo, no tiene más que llamarme. Voy a darle agua a mi mula —le dijo señalando un desvencijado recipiente que parecía imposible pudiera retener algo de líquido.
Levantando sus maletas, Pablo se dirigió en la dirección aconsejada por el hombre y una vez allí, sintiéndose algo desdichado y ansioso, empezó a escudriñar el ambiente con la esperanza de ver a su anfitrión.
—¿Qué hago si este no viene? —se interrogó.
Metió la mano en un bolsillo del pantalón y chequeó el texto de aquel telegrama que había recibido en Santiago de Chile la semana anterior. “Te buscaré el miércoles en la estación de Sarmiento. Allí estaré a tu arribo. Un fuerte abrazo. Rodolfo.”. Pensó que en aquel pueblo polvoriento y olvidado del mundo no existirían automóviles. Menos aún alguno de alquiler que lo depositara de una buena vez en destino. Caminar era una alternativa poco soportable. Seguir esperando, una opción que lo sacaría de quicio.
Decidió que saldría de aquel brasero en el que se había convertido Sarmiento cuando el reloj marcaba ya la una y media de la tarde. Miró hacia el bebedero y de allá, a paso cansino y arrastrando el yute de sus alpargatas, volvía el único ser del que podía esperar algo de solidaridad en aquel momento.
—¡Amigo! —le gritó—. ¿Puedo hacerle una pregunta?
—Cómo no —respondió el lugareño.
—Dígame, ¿a qué distancia queda Totoral?
—Casi dos leguas a pie y unos diez kilómetros caminando —le contestó, socarrón, mientras sostenía por el bozal a su mula Malacara.
—¿Sería usted capaz de llevarme hasta allá?
—Y… por unos pesos con todo gusto.
—¡Trato hecho! ¡Vamos ya! —gritó Pablo lleno de alegría palmeando al animal por el lomo.
El brusco arranque de la mula casi deja a Pablo en el punto de partida. Atado a una carreta de un solo eje, el animal tiraba con ánimo, como apurado, mientras los dos hombres sentados uno a la par del otro miraban hacia adelante adivinándose el semblante.
—Pablo Neruda, poeta —dijo el visitante, estirando su mano.
—Moyano. Hilario Moyano, carrero y compositor —dijo orgulloso mientras agitaba suavemente las riendas sobre las ancas de la mula.
—¿Compositor? —preguntó Pablo.
—Sí, compositor de caballos de cuadrera. ¡Me salen ligeros! No hay quien me gane en toda la zona… Pero ¿qué lo trae por estas tierras, amigo? Aquí no hay más que distancias. ¿Acaso le gusta sufrir?
Pablo soltó una carcajada.
—¡Hablo en serio, señor! —se enojó el otro.
—Disculpe, no quise ofenderlo. Es que mi amigo Aráoz Alfaro me ha prometido hacerme conocer su paraíso y hasta ahora me está regalando una temporada en el purgatorio. De no ser por usted, todavía estaría anclado en el andén.
La carreta dibujaba cada pozo en la columna vertebral de Pablo, que buscaba sin éxito acomodarse sobre la tabla que servía de asiento. Habían pasado unos pocos minutos de viaje, tiempo bastante parecido a la eternidad para su espalda; Totoral aún no se divisaba y el ala de su sombrero sólo atajaba algunos rayos de los muchos que el sol desplegaba a esa hora.
—Me gusta su mula. Parece fuerte… —dijo Pablo intentando relajar la conversación.
—Es guapa. ¡No hay dios que la canse! ¿Sabe usted cuántas veces me ha dado de comer? Se la compré atada a la viuda del finado Dionisio Casas.
—¿Atada?
—Sí, atada al carro, con arneses y todo. Desde el mismo día que la tengo nos hemos vuelto inseparables. La dueña me la dio al fiado. Muerto el pobre Dionisio, su mujer no tenía qué hacer con la Malacara y yo justo me había quedado a pie después de que un puma me mató la mula baya. Desde entonces tiramos juntos.
Pablo notó en Hilario un modo afectuoso de hablar sobre la Malacara; por momentos parecía que el hombre se refería a una persona a la que debía gratitud y afecto. Le recordó su infancia en el sur de Chile, donde tantas veces había visto al criollo entenderse de memoria con su animal, tal como si ambos fueran una sola cosa.
Con vocablos inentendibles que parecían surgir de sus vísceras, el conductor daba órdenes a la mula para que apurara el paso o lo demorara. La Malacara detenía su marcha o arrancaba al escuchar una especie de beso prolongado que salía de los labios de su dueño como una señal amorosa y firme que aquel motor peludo de orejas largas acataba inexorablemente. Ese juego de sonidos componía el idioma de la curiosa pareja.
En esas observaciones se le fue pasando el camino que, aunque no era demasiado largo, se había convertido en una carrera de obstáculos por las lluvias de la temporada.
—Ahí tiene Totoral —dijo Hilario señalando el otro lado de un único y pedregoso cerro coronado por una enorme cruz de hierro, e intrigante agregó—: ¡Tenga cuidado al entrar que luego es difícil salir!
Un par de curvas más y estuvieron en destino. Rodolfo, el amigo del poeta, estaba parado frente a la puerta de su casa.
—¿Adónde te metiste? —le lanzó Pablo, aún trepado al carro, al ver a Rodolfo con gesto serio y contrariado. Se bajó de un salto y le dio un abrazo prolongado, mezcla de afecto y reproche, a quien consideraba su mejor amigo argentino.
—¡Te esperé un largo rato en Sarmiento y de no ser por este buen hombre y su mula, mis huesos ya serían presa de los cuervos! ¡Casi me derrite este maldito calor! —refirió jocoso.
Rodolfo no atinaba a responder. Había esperado ansioso la visita de Pablo y ahora que lo tenía al frente, en la puerta de su casa y en el lugar del que tantas maravillas le había contado, no lograba expresarle la alegría de verlo.
—Dime, sólo por curiosidad, ¿qué te ha pasado?, ¿en dónde te habías metido que no estabas en la estación? —insistió Pablo—. No lo tomes como una recriminación, querido amigo... ¡Abre la boca, dime qué ha pasado que tienes esa cara! ¡Aquí estoy, junto a ti; es día de fiesta! —le dijo mientras lo sacudía por los hombros, como queriendo despertarlo.
—Es que no lo vas a creer —dijo Rodolfo meneando la cabeza.
—¿No voy a creer qué cosa?
—Lo que ha pasado aquí hace un momento.
—¡Bueno, bueno…, dilo ya de una vez!
Rodolfo caminó hacia dentro de la casa. Le pidió a Pablo que lo acompañara. Este lo siguió entre divertido y ansioso. Pasaron por la sala. Rodolfo no se detuvo y entró en la habitación contigua. Hizo pasar a su amigo, cerró la puerta y quedaron los dos solos. Rodolfo se mantuvo de pie, callado. Después de unos segundos, con una voz que apenas lograba salir de su garganta, se animó a decir:
—Sentate, Pablo, por favor. Si no me creés lo que voy a decir no te culpo.
Tragó saliva, ordenó su confusión como pudo y se esperanzó con que Pablo no considerara un mal invento lo que iba a contarle.
—Era como mediodía. Estaba preparando mi auto para salir a recogerte en Sarmiento. El vino ya estaba dispuesto en la mesa para brindar por tu llegada. Margarita había preparado el cuarto de huéspedes y llenado los floreros; todo estaba hecho según lo planeado, cuando…
—¿Cuándo qué, Rodolfo? —lo apuró Pablo.
—Cuando se presentó en la puerta un hombre corpulento, de gesto severo, que bajó de un auto negro acompañado por tres policías. “Soy el Juez Savino Barrientos”, se presentó. Traía una orden de allanamiento de esta casa. Me dijo que había dado precisas instrucciones para que nadie saliera del pueblo hasta encontrar lo que buscaba, y después me advirtió: “Si quiere que terminemos rápido será mejor que coopere”. Obviamente le franqueé el paso y le pregunté qué buscaba. Me dijo que tenía una grave denuncia de la Gran Logia Poética. Después agregó que se había denunciado el robo del manuscrito original del Poema Perfecto, que la Logia tenía bajo su custodia. Me impresionaron sus palabras: “El poema es la suma de la belleza, la síntesis de la armonía, la explicación más maravillosa del sentido de la existencia del hombre y del camino hacia la justicia total”. Me dijo también que existían fundadas sospechas de que lo habían escondido en este pueblo. “Concretamente me han señalado su casa”, apuntó. Según él, existen grandes probabilidades de que los autores del robo hayan ocultado el tesoro acá, así que había resuelto allanar minuciosamente cada rincón, levantar hasta la última baldosa y revisar detrás de cada cuadro hasta encontrarlo. Y, como si eso fuera poco, me dijo que no se iba a ir de Totoral sin hallarlo. Que nadie podría salir del pueblo hasta tenerlo en la mano. Dijo todo eso y le ordenó a los tres oficiales que entraran a la casa. Así fue querido Pablo, aunque te cueste creerlo, que vi impedida mi salida a Sarmiento para recogerte. Gracias a Dios ya se han retirado. No descarto que vuelvan en cualquier momento porque, como es obvio, se han ido con las manos vacías.
Pablo, atónito, no daba crédito a lo que escuchaba. No sabía si reírse por lo ingenioso del pretexto de Rodolfo para justificar su faltazo o preocuparse seriamente por la salud mental de su amigo.
—¿El Poema Perfecto?, ¿la suma de la belleza?, ¿el sentido de la vida…? —masculló, y acuciado por el hambre y la sed se dijo “más tarde lo veremos. Es hora de deshacer las valijas y responder a la demanda de mi estómago que clama por pronta atención. ¡Al fin y al cabo, los poetas también tenemos la mala costumbre de comer todos los días!”, y sonrió por su ocurrencia.
La mesa para el almuerzo aún estaba tendida en el medio de una larga galería. Un viejo ventilador movía el aire seco de aquella siesta de verano. Pablo se desplomó sobre un sillón de cabecera y alargó su mano sobre los panes mientras con su mirada repasaba la etiqueta de una botella de vino con forma de puño cerrado que esperaba ser descorchada.
En su origen, la casa de Rodolfo era un rancho de paredes anchas de adobe. Los techos eran de madera, barro y paja; las puertas y las vigas de algarrobo le daban un aspecto cálido y a la vez sólido. Tenía una sencillez señorial y, podría decirse, contaba con limitadas comodidades, aunque nada faltaba ni sobraba en ella. De un molino se extraía el agua para el consumo diario; a la par había un aljibe de hierro al que los niños de la casa se asomaban y gritaban para divertirse con el eco. Dos lechuzas habían hecho su nido en la horqueta de un árbol próximo al cuarto de huéspedes y cada noche, con un chillido reiterado y agudo, recordaban a los habitantes su presencia como elenco estable.
Bordeando la galería, una larga fila de moreras desparramaba su fruta formando una alfombra de color tinto.
En un pueblo donde la mayoría de las casas tenía patios de tierra que se regaban cada tarde, la de Rodolfo era una excepción: un prolijo césped cubría todo el entorno de aquel rancho. Un cerco de plátanos separaba el fin de los dominios de Aráoz Alfaro del comienzo de la calle y un enorme portón negro de hierro forjado, sostenido por dos pilares blancos, constituía el ingreso principal y común con el de otros vecinos.
Su dueño arribaba indefectiblemente al comenzar cada verano. Había heredado aquel solar de su padre Gregorio Aráoz Alfaro, eminente médico argentino, quien lo había comprado en los albores del siglo XX.
De aquella casa, Rodolfo hizo no sólo su lugar en el mundo, sino también el refugio de amigos perseguidos en sus países por profesar ideas comunistas. Los vecinos sabían de aquellas visitas y, de algún modo, recelaban de ellas. El republicano español Rafael Alberti y su mujer, huidos de París, recalaron antes donde ahora lo hacía Pablo. Víctor Delhez, el famoso grabador y xilógrafo flamenco, también pasó allí una temporada.
La gente rumoreaba que “algo raro” se cocinaba en lo de Aráoz Alfaro y no tardó en bautizar aquella casa: la voz popular la llamó “el Kremlin”, lugar en el que, para el imaginario de pueblo chico, se tejían revoluciones, se tramaban conspiraciones y se guardaban inconfesables secretos.
II
La Gran Logia Poética era una sociedad secreta. Su misión más alta: custodiar el manuscrito original del Poema Perfecto. Preservarlo del daño de los tiempos y el menosprecio de los hombres.
Sólo siete poetas, anónimos, podían integrarla. Uno por cada día de la semana. Para ser admitidos debían superar la prueba de los siete pecados capitales. Así, cada postulante era llevado a un lugar alejado, en el que durante siete semanas debía sobreponerse a la tentación de cometer los pecados de lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia o soberbia, para demostrar así que no “todo hombre tiene su precio”. Un custodio del Poema Perfecto debía ser invulnerable, resistente a todo. La mayoría de los postulantes fracasaba en el intento. Casi todos por ímpetu de la lujuria.
Los que saltaban la valla de las virtudes, debían probar luego sus altas condiciones de poetas, creando de un solo tiro un soneto endecasílabo sin necesidad de correcciones, agregados ni supresiones.
Finalmente, los aceptados juraban fidelidad y reserva.
Entre sus integrantes, llamados “hermanos”, la renuncia no se admitía y era considerada la más alta traición.
Cada 14 de diciembre, la Gran Logia Poética elegía su nuevo Gran Maestre. Lo revestían con una estola morada ceñida a la cintura por un cordón de soga de marinería. El último día al mando, el Gran Maestre saliente se convertía en el primer siervo de la gleba y debía cumplir por el año siguiente las tareas más humildes en beneficio de los otros.
El lugar de reunión eran las catacumbas del Colegio Monserrat de Córdoba, un edificio colonial de paredes anchas y oscuros recovecos, fundado en 1687 por el fraile Ignacio Duarte y Quirós, quien donó todos sus bienes para la educación de los jóvenes. Reunirse allí no era casualidad, ya que desde antes de la expulsión de los jesuitas en 1767, ahí mismo funcionó la primera imprenta del país.
Todo se hacía de madrugada con apenas una hora de aviso previo, entrando por una pequeña puerta de madera y hierro que daba a una calle lateral. De las varias escaleras que bajaban hacia las catacumbas, había que tomar la del medio y detenerse en el séptimo escalón. Luego, en la pared de la derecha, otra pequeña puerta disimulada tras un tapiz permitía ingresar hacia el más profundo de los túneles, cuyos muros estaban calzados con ladrillones y piedras con forma de adoquines. La iluminación era escasa, pero siempre mantenida por una llama que había sido encendida el mismo día de la primera reunión, el de la fundación de la Logia. Sólo el Gran Maestre tenía la llave de acceso. Era el primero en entrar y el último en irse. Los hermanos, después de golpear cuatro veces para que se les franqueara el paso, debían decir el santo y seña: “Aurea Mediocritas”, de la Dorada Medianía del poeta Horacio.
Con discreción y sigilo, a la luz de la vela, alrededor de una larga mesa presidida por el Gran Maestre, cada hermano leía en voz alta un poema elegido al azar en la biblioteca de la Gran Logia. Cuando cantaba el gallo debían concluir. Antes de irse, a coro, todos de pie, recitaban el Poema Perfecto y vivaban a su autor. Concluidas las tareas, adentro sólo quedaba el Gran Vigilante de turno, un hermano que debía permanecer durante un día completo en la custodia de la obra hasta ser relevado por otro.
En el recodo de un túnel sin salida habían cavado un nicho profundo y angosto. Allí, en un cofre de madera con tapa de grueso cristal, sellado por todos sus lados, se guardó el original del Poema Perfecto. Estuvo oculto y vigilado hasta pocos días antes de terminar 1955, cuando de manera inexplicable alguien se lo llevó.
—¡Se han robado el Poema Perfecto! ¡Lo han robado! —gritó el Gran Maestre cuando encontró al Gran Vigilante de turno caído sobre un charco de sangre, frente a la entrada misma del nicho en que se ocultaba el cofre que lo contenía. Nadie supo dar una respuesta y, de ahí en más, como un huracán, la desconfianza se desató furiosa entre todos los hermanos de la Gran Logia Poética.
III
—¡Gracias a Dios soy ateo! —se repetía a sí mismo mientras hacía tañer las campanas llamando a misa. Una súbita descompostura de su mujer lo había dejado, impensadamente, a cargo de la sacristía de la parroquia de Totoral. Su amor incondicional por Laura le impedía negarse a su pedido de reemplazarla aquel día en la tarea que el cura le tenía asignada: llamar a misa mientras el párroco confesaba a los feligreses, antes de comenzar la ceremonia.
—¡Un comunista doblando las campanas de la iglesia! ¡Si me vieran en el Partido me expulsarían ya mismo! —rezongaba Pietro Martini, mientras se prometía nunca más poner un pie dentro de aquel templo—. ¡Es la primera y la última vez que lo hago! ¡Se acabó!
Pietro era el único comunista activo y militante de Totoral. Al menos el único que vivía allí todo el año. Había llegado al pueblo siendo muy joven, sin más bienes que un atado de ropa ni más conocimientos que el oficio ancestral de su familia: la sastrería.
Su aspecto varonil y tempranamente calvo le daba un aire de seguridad en sí mismo que acentuaba con su forma de caminar a grandes pasos. Miraba firme y sostenidamente, con ojos de un verde transparente que cuando se hacía la tarde parecían mudar al gris. Aquella apariencia saludable se sostenía en un físico de espaldas anchas y elevada estatura. Sólo una cicatriz pronunciada que le atravesaba el mentón en diagonal, producto de una pelea cuando niño, rompía la armonía de su rostro.
Un fuerte encontronazo con su padre lo había decidido a abordar un barco a la Argentina. Por obra de la casualidad, se había enterado de que su padre, Doménico Martini, guardaba un secreto inconfesable: tenía una familia paralela a poca distancia de su casa en Italia. Otra mujer, otros hijos, otra intimidad, se ocultaban tras los muros de una casa vecina, por cuyo frente Pietro había pasado centenares de veces en la bicicleta. Saber que su padre era capaz de semejante traición a su madre le había roto el corazón, al límite de no querer verlo más y necesitar alejarse de allí para olvidar.
Pensó entonces que el aire de alta mar le haría bien y que un país con fama de generoso sería un destino inmejorable para curar las heridas del corazón. Si habían sido escasos los motivos para permanecer en Italia, menos aún los tenía luego de anoticiarse de aquella puñalada por la espalda ejecutada, nada menos, que por su padre.
—¡Debes olvidarte de que tienes este hijo! Jamás volveré a dirigirte la palabra. No me escucharás de nuevo decir “padre”; no me verás nunca más; a partir de hoy me marcho para siempre. Eres vil y mentiroso, capaz de simular hasta el extremo. Has perdido un hijo; pero no te preocupes, en “aquella casa” aún tienes otros que puedan quererte.
Atrás habían quedado los días felices en que, como un juego de niños, aprendió a cortar telas en la sastrería, a coser dobladillos y a pegar botones de elegantes trajes de gente poderosa. Como un mandato genético, a la par de las primeras letras del abecedario, Doménico le había enseñado a Pietro los secretos de su oficio. Ser sastres reconocidos era el orgullo de los Martini. Era impensable para aquella familia vivir de otra cosa. ¡Si hasta algunos Martini habían trabajado para el rey!, se repetía en la casa como una leyenda confusa y quizás exagerada que acreditaba los quilates de la destreza familiar en el oficio.
—Unos tanto y otros tan poco… —pensaba Pietro cada vez que su padre entregaba un traje a alguno de los más pudientes de Rimini, en Italia, donde se había criado desde que su familia se mudó por iniciativa de Doménico. Luego, Pietro supo por qué.
Es que en tiempos de guerra las calles se llenaron de niños con hambre, descalzos y harapientos. También de ojos clamorosos que rogaban por ayuda, de torrentes de menesterosos imposibilitados de proveerse el pan de cada día y de ropa digna que les devolviera el aspecto humano que su condición de hombres y mujeres exigía.
“Repartiendo parejo, seguro que alcanza para todos”, razonaba, aún siendo niño, cada vez que acariciaba en la sastrería las telas que luego serían vestidos de los más afortunados. En aquellos contrastes entre la opulencia y la más extrema pobreza germinó el comunista que Pietro más adelante sería.
Laura Hidalgo tenía un encanto suave que la distinguía. Un hablar pausado y medido del que jamás salía una crítica a otra persona y, menos aún, una mala palabra. Su presencia menuda y su sonrisa fácil la habían convertido en el principal objeto de deseo de los jóvenes del pueblo. El cabello castaño claro le cubría sus hombros casi por completo y unas pocas pecas salpicaban sus pómulos sobre los que dos ojazos negros portaban su mirada serena e inquietante que dejaban traslucir una inteligencia innata.
Para impotencia de un buen número de totoraleños, Laura exhibía un natural desinterés por convertirse en la esposa de ninguno de ellos. Sólo las oraciones de cada día, la lectura de cuanto libro caía en sus manos y la asistencia a los más pobres eran actividades de su atención. Había rechazado en varias oportunidades participar en los concursos de belleza que se organizaban con grandes pompas en cada carnaval, los que hubiera ganado sin mayor esfuerzo. Consideraba su hermosura un detalle menor, carente de todo mérito.
Entre la gente de Totoral se rumoreaba que Laura quería ingresar al monasterio como monja de clausura, que su padre ya había hecho las averiguaciones pertinentes y que pronto la niña se marcharía. Los más informados aseguraban que su madre se oponía tenazmente y que el cura le había pedido que se quedara un año más para ayudarlo en la sacristía, ya que el viejo sacristán había enfermado de una rara dolencia que le paralizaba el habla completamente no bien traspasaba el pórtico de la iglesia.
En aquel infierno chico donde sobraba el tiempo tanto como escaseaban las novedades, Laura Hidalgo era habitual materia de comentario. Se habían tejido mil teorías, hasta las más osadas, sobre su actitud distante con los jóvenes de su edad, algunas de las cuales habían llegado a oídos suyos sin provocarle la menor inquietud. Ella seguía dirigiéndose de un lugar a otro sin perder jamás el buen modo para saludar a todos, aun a aquellos a quienes sabía autores de injustas maledicencias contra su persona.