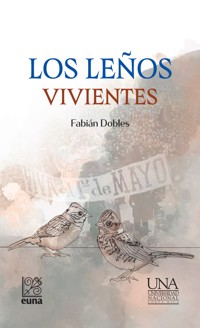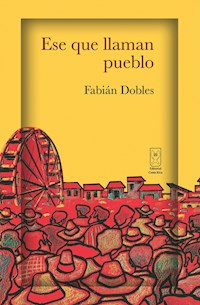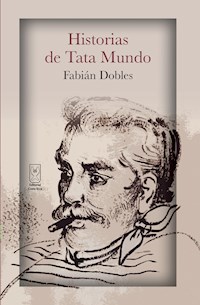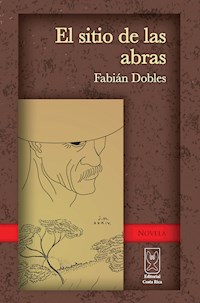
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Costa Rica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El contacto auténtico que tuvo Fabián Dobles con el hombre y la mujer campesinos costarricenses, le dio la potestad de hacer de sí mismo un gran creador que nunca se desligó de sus raíces. Supo por la mirada de esas gentes bravas, humildes y sinceras, que Costa Rica -tal y como la conocemos en su mejor tradición y savia democrática- es el producto de los antiguos pioneros cuyas hachas y machetes proporcionan a nuestra geografía ese aire de hospitalidad y calidez, fruto del espíritu sencillo que hoy nos resulta elemento intrínseco del paisaje. Sin embargo, aquellos fundadores, entre los cuales hallamos la huella de nuestra propia sangre, aunque domaron la montaña y la espesura, no siempre tuvieron un desenlace idílico, entre el crecimiento de sus hijos y la sazón de sus cosechas. Detrás de su trabajo de cada día, los poderosos acaparadores de tierras fueron tejiendo el drama a base de argucias leguleyas y connivencias políticas: bases del despojo de nuestros campesinos y de su desolación como clase. El sitio de las abras es una obra que no enmascara este episodio conocido desde el surgimiento de las casas comerciales.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Fabián Dobles
El sitio de las abras
Prólogo
Emma Gamboa
La obra en prosa de Fabián Dobles[1]
Pioneros de hacha y machete despejaron selvas, roturaron campos incultos y a la montaña arisca le abrieron la entraña y la hicieron maternal y habitable. En esa aborigen experiencia se arraiga nuestra heredad: el amor a la libertad, el decoro y la índole pacífica del pueblo costarricense.
Pero la historia de los precursores y la de campesinos que los han sucedido no es amablemente bucólica. Las abras son generalmente acaparadas por los más poderosos y a los problemas de la tierra se agregan callados o explosivos dramas íntimos. Muchos campesinos descontentos o abrumados buscan salida hacia las grandes plantaciones o hacia la urbe. Desasidos de su lar nativo pueden perderse entre las tentaciones de la ciudad enferma, o engañarse en el espejismo de los bananales, o vegetar miserablemente, o dejarse caer en abismos de confusión o desesperanza si no hay fuerza mayor que los salve.
Encontramos a estos campesinos en las novelas realistas de Fabián Dobles –realistas en sentido de realidad concreta–. Él los saca del anonimato. Sin pretensión de psicólogo analista, ni de sociólogo de profesión, ni de antropólogo, ahonda en las raíces de los actos humanos, observa los hechos y sus consecuencias. Es estudioso de lo actual y de sus antecedentes pues, como él dice, “el hombre reside en su historia”.
El novelista escoge el ámbito y los personajes y va levantando una estructura dinámica que crece en complejidad creciente. Destaca rasgos humanos singulares, hechos encadenados, motivos subconscientes, tendencias y caracteres los más diversos. Sus recursos eminentes proceden de su gran talento creador. A ellos se añade la experiencia de una niñez ávida de vuelos altos con cercanía a la rusticidad y al deleite campestres; una adolescencia con soledades fecundas y aventuras de montaña a mar, y una juventud intensa con aproximación cordial a campesinos, aldeanos, montañeros, hombres de hazaña y viejos que guardan el añejo vino de las tradiciones.
Toda la experiencia vigilante y lúcida del escritor se conjuga con la vocación poética. Fabián es poeta y, más allá y más adentro del montazal ordinario de la vida, sorprende la verdad del agua y del viento. La fineza de su sensibilidad procede del “tiempo por donde el agua es cristalina”, y su canto espigado ensalza “a la más alta rosa... intacta, eternidad de lo diáfano y lo bueno”.
En su prosa, Dobles baja al barro del hombre y le destila su crudeza, su amargura y su miseria, y también el agua pura que suele contener la arcilla humana. Los caracteres más importantes se destacan a menudo sobre un retablo de figuras dolientes. Algunas se alargan hacia lo alto como en un cuadro de El Greco. Son mujeres crecidas “con el corazón apto para lo imposible”, como aquella Dolores Vega, la Ester bíblica de El sitio de las abras.
Esta novela puede considerarse como introductoria a toda la obra realista de Fabián Dobles, no por orden cronológico, sino porque ella presenta el problema de la posesión de la tierra desde su rompimiento por los pioneros hasta su adueñamiento por los acaparadores. En este libro aparecen los precursores corajudos que tumban troncos y las abras colman de sembrados. Ellos establecen la comunidad primaria de asiento telúrico que va creciendo en ramazones de afecto y en las que no falta algún ramillo de silvestre poesía. Así lo proclaman las casitas de tejas de barro rodeadas de helechos y albahaca. El principio es venturoso: la prole se aumenta con los años y todos trabajan con buena voluntad y denuedo. Pero un día de tantos, cuando ya el ganado pace en los potreros verdes y los frutos son abundosos, aparece la desgracia –“La lucha del hombre contra el hombre”–. Un viejo cansado vende su tierra a un tal Ambrosio Castro y entonces empieza la brega del taimado contra el débil. Los campesinos se unen y luchan heroicamente; pero, con gatuna espera, el protervo logra sitiarlos y la tierra pasa a sus manos. No ha bastado la sagacidad de un Martín Villalta –cazador de lagartos y libre porque se quiere libre– que sacrifica su bello ocio para constituirse en un San Miguel de los necesitados. A la maldad pone Villalta en jaque con artes más ingeniosas que las del mal vecino. Y vuelve la fe y los pioneros hacen brotar el grano y la leche; pero, cuando el providencial Villalta se aleja de las abras con la “extraña lumbre de distancias” que le empuja su desasosiego de ángel vagabundo, se reanuda la lucha y logra ganar el desalmado.
¿Solución o esperanza? El novelista la entrega a la generación joven personalizada en Martín Vega, bisnieto de don Espíritu Santo.
Las abras se convierten en latifundio “con sus peonadas, sus dolores, y su potente capacidad para mantener a los hombres ajenos a toda lucha heroica, como la de los viejos abreros... Martín Vega es un hombre nuevo, de nuestra generación –dice el escritor–, crucificado de problemas actuales y enfilado en la lucha de los suyos, los asalariados”.
Martín, que conoce la historia de sus antepasados y que ha sentido el desgarramiento de su padre encerrado en rencor y en añoranza, se prepara y se convierte en propagador de la tesis que juzga de justicia y que es, naturalmente, la tesis del novelista.
En las novelas realistas de Fabián, están presentes la pobreza, la desorientación, el dolor y el vencimiento, frente a la maldad sorda. Desfilan hombres y mujeres por la cuesta de la amargura y niños que sufren desolación temprana. La miseria es de cuerpo o de espíritu, vestida de seda o de harapos. Trajina en el tumulto urbano y pervierte la inocencia. Dobla la reciedumbre de hombres sencillos y vence a las mujeres frágiles. Muy ilustrativos son los casos, en cuadros de mil dolores, de Ese que llaman pueblo.
Juan Manuel Anchía es joven de ancho pecho, hijo del campo. Vive en una casita encalada “como parida del vientre oscuro de la montaña y de la tierra labrantía...”. Un romance y tierra pobre lo llevan al infierno de los bananales. Cuando regresa con su buchaquita, su novia Rosalía –según dicen– anda con otro. El campesino despechado se sumerge en las fiestas cívicas de la capital y ahí desciende, peldaño por peldaño, a los más oscuros antros de la urbe en donde encuentra hombres y mujeres agobiados. En una sucesión de cuadros vivos, fuertemente expresivos, van desfilando seres maltratados con su desgracia a cuestas, que se soportan y se hermanan en sus desamparos. En ese mundo amargo, como hilos cristalinos filtrados en piedra, surgen la solidaridad y la compasión. Con Anchía, cada uno va aflojando el nudo de su pecho. Reyes Otárola cuenta del abuelo Bernabé Miranda que, como un nuevo Rodrigo Díaz de Vivar, no quiere rendir el sombrero ante el gobernador y es castigado con un tiro de pistola y del hijo Jesús Miranda que venga la muerte de su padre y huye a la selva y ahí se encuentra con el montaraz Jeremías Leiva que se le hace hermano. Y como, en un día negro, la correntada del río San Carlos arrastra al amigo y Jesús Miranda grita enloquecido por las riberas: “¡Jeremías!... ¡Jeremías!”. Y luego le quitan la tierra de sus lágrimas, y la hombría se le vuelve fiereza contra todos, contra Clara Rosa, la mujer humillada, y contra él, Reyes Otárola, que apenas es un niño y defiende a su madre. Huye el muchacho y más tarde se encuentra con el viejo salvaje y se le enfrenta como hombre. Entonces sucede lo inesperado: se resquebraja la cáscara irascible y “Jesús Miranda sonríe en el abismo de su corazón amargo y montañoso”.
Ernesto Moreno es un enigma de piedra. En el cristal oscuro de su único ojo se vislumbra su alma hermética.
Gálvez es el jugador y, como aquel otro jugador de Dostoiewsky, va enmarañando su vida. En su casa ya no hay leche ni pan; pero Ana, la esposa, esconde su tortura y le da recuesto de cariño. Y cuando ya no queda nada, Ernesto Moreno remedia en silencio la miseria porque él lleva un jardinillo escondido en su mundo lodoso.
Juan Manuel Anchía vaga por ese mundo turbio como mariposa que se detiene en alguna florecita triste –Betty Romero, la estudiante que, por escala de pobreza, bajó hasta el prostíbulo; la niña lunática, hija de la miseria, que él lleva de la mano para comprarle caramelos; Peregrina le vende periódicos cuya estampa se queda para siempre grabada en la memoria.
En la plaza de toros, la bestia está golpeando un cuerpo caído. “Lo va a matar”, gritan las galerías. Pero ahí están Anchía y Otárola... Corren, agitan el sombrero... lo salvan. Ahora es Otárola el caído. El toro lo aplasta contra el suelo. Juan Manuel –una ráfaga– se lanza contra los cuernos. “¡Está loco!”. Hubo buena corrida para los espectadores.
Juan Manuel ahora, sentado en un banco de piedra, la cabeza caída sobre un hombro. Paludismo y nostalgia.
—¡Lico!
—¡Damián!
Es el hermano que viene a buscarlo. Y entonces el destello en el alma: Rosalía no lo ha engañado.
Juan Manuel vuelve a la tierra, al calor de la madre y a la sonrisa de Rosalía.
En Aguas turbias, el lodo es más profundo. En la estructura lineal de la novela hay retrocesos a las raíces subconscientes de la infancia y recuerdos que ayudan a comprender los vericuetos del destino de un hombre que va tratando de afirmarse a sí mismo contra la adversidad y contra sus propios impulsos instintivos.
Juan Ramón López es contrabandista por complejas razones. La tierra es dura y quizá doblarse sobre ella le revive, en la nubosidad interior, el castigo del padre que lo doblegó hasta hacerlo hundir el rostro en la tierra. Su hombría, confundida con inquietud íntima, busca libertad en el escondite solitario. Para su anclaje, ahí está ña Rafaela “con el espíritu a la altura de su corazón”. Repentinamente queda la madre sola cuando el muchacho va a dar con sus huesos a la cárcel.
La entereza de esta matrona abre los brazos a una mujer golpeada en lo temprano de la juventud: Ninfa Ledezma, delgadita y frágil, hija de monte, con un niño de la mano, que ha venido de dolor en dolor hasta la hospitalidad de ña Rafaela.
Pero ha de aparecer el genio malo de ñor Bermúdez cuya avaricia se alimenta de las necesidades del pobre y cuya lujuria se aprovecha de la mujer abatida.
Lencho es un niño de raras soledades que se pierde por el río buscando a “la lloroncita” y que va endureciendo iras y decisiones precoces.
Juan Manuel y Ninfa se encuentran. La cárcel ha bajado el orgullo del hombre, pero el espíritu recio conserva la obsesión de libertad en el trabajo prohibido. Ninfa se le va aposentando en el corazón montuoso.
Cuando va a su escondite, ahora más lejano y oculto, siente aprensiones negras por lo misterioso y es que Juan Ramón guarda en su memoria la muerte de un hombre. No fue suya la culpa; pero aquello está ahí como una espina soterrada. La leyenda del cadejos cobra en las noches de ruidos y sombras una significación escalofriante. Lo salvaje del alma busca contraste o salvación en delicadezas y así Juan Ramón se hace cazador de pájaros de canto dulce. Su hombría se niega a doblar la espalda sobre la heredad ávida de simiente, pero cede ante la ternura de Ninfa. Eso sí, sin renunciar a sus pajarillos. Todo parece promisorio; pero Juan Ramón no tiene suerte. Para seguir adelante se endeuda con ñor Bermúdez y todo va de mal en peor. Aquí interviene el novelista con una exposición sobre el movimiento de izquierda que –explica– “viene ya transfigurándose en afán de lucha con opinión organizada y en sentida necesidad de lograr garantías y reivindicaciones”.
Con todo –agrega– el barrio en que vive ña Rafaela está desnudo a la sazón de tales crecimientos... Aun cuando no pocas familias son pobres y lo que tienen para sustentarse es escuálido, vense alrededor de las humildes casas, las más de ellas chozas agujereadas y mal cubiertas, el cerdo bien cebado y el ave de fecunda postura, uno que otro jamelgo y la vaca de medianas ubres. En los pequeños corredores... los campesinos aún tienen voluntad para sembrar flores en macetas y tiestos herrumbrosos, que dan un tono alegre a su villorio... No hay tampoco una división franca de clases. El gamonal mañoso, ricachón y zahorí, quizá ñor Rodríguez, quizá ñor Retana, habla de igual a igual con sus peones, algunos de los cuales se precian de tener su propia parcelilla... Por eso, sin embargo de los pésimos jornales que ganan, todavía llevan su dignidad bien aposentada en el pecho... Que ningún hombre en el barrio tuviese que sembrar a esquilme, que el sembrador pudiese hallar el modo de librarse de los créditos rapaces, lenta sangría de sus empeños, y allí no se conocerían acérrimos problemas, pocos a la sazón y limitados, mayores cada vez y, algún día, si las cosas siguieren su rumbo ciego, muy grandes, sí señor, muy grandes... Si nace el aciago día en que el pequeño propietario atribulado por sus deudas (¡Dios!, Juan Ramón López Morales), pierda para su mal su terrenillo frente al nuevo terrateniente cada vez más poderoso... entonces sí que ha de cambiar el rostro placentero todavía y, a pesar de las arrugas que ya afloran, todavía sonriente de aquel lugar y aquellos sembradíos.
Juan Ramón toma la decisión de libertar a los pájaros porque ha comprendido el dolor de las prisiones. Lencho salta de alegría. Una avecilla no quiere alejarse de su jaula “como mucha gente que no quiere su libertad”, piensa Juan Ramón.
Aquel día amaneció denso y enmudecido y la premonición de la muerte pesaba en el aire. La tragedia fue un hachazo sobre la familia López. Un accidente con los bueyes. “Uno que pasaba, lo encontró en medio del sendero... en su frente había roja amapola coagulada”, dice el novelista poeta con acento de Lorca. Siluetas esculpidas en angustia, Ninfa y Lorenzo salen de la casa. Ella carga un infante enfermo y la jaula con el último pájaro.
Pudo haber terminado aquí la novela con terrible suspenso; pero el autor la lleva hasta la tiniebla para anunciar el alba.
Ninfa está desolada con su hijo moribundo, su sensibilidad sorda de tanto sufrir y ahí está ñor Bermúdez, ave de presa. La humillación no salva al pequeño; pero ella tiene ahora a Lorenzo en el despertar de la adolescencia, el niño que había querido entender el llanto de la “lloroncita”.
El novelista pone al final la meta de su novela:
—¿Cre usté, mama, que somos sólo nosotros? No, no. Hay muchos igual que nosotros. Somos muchos, ¡muchos! Y mama, tenemos mucha juerza... aunque quieran negánosla.
Ahora se ven allá lejos. A su espalda, detrás de un monte lejanísimo, el sol aparece, brillante y lleno de calor. Las sombras de las dos siluetas se alargan hacia el ocaso, finas y casi iguales... Usted no lo comprende. Usted, quizá, no lo comprende... Pero la sombra del hijo no es una sombra. Es la voz de la aurora.
Una burbuja en el limbo es obra muy diferente a las novelas antes comentadas.
En un mundo transfigurado se refugia el rebelde protagonista que termina golpeado por una realidad trágica. La obra reconstruye el ambiente aldeano de una pequeña ciudad de fines de siglo XIX, con sus casas de adobe, sus pesadas iglesias de tipo colonial, sus costumbres tranquilas y rutinarias. Una aldea recoleta, ordenada día a día por el monótono tañer de las campanas.
Rompe aquella rutina Ignacio Ríos, adolescente resuelto a vivir su propia vida. No le gusta la escuela –claro–, aquella escuela de la letra con sangre entra. Su escuela verdadera está en el corral –entre vacas, panales, pajarillos; entre vaqueros y boñiga–. Es un solitario hacedor de sueños. Sus serias ocupaciones son crear ángeles y encumbrar barriletes. Ángeles y barriletes de caprichosas formas. Él mismo, en su niñez perenne, es un angelote rebelde con extraños problemas por dentro. Pues hay ángeles buenos y ángeles malos y, en la imaginación de Ignacio, hay discordias angélicas. A veces su salvaje íntimo mata al gobernador y a la familia y a toda la ciudad somnolente. Y cuando en su interior todo está destruido, suelta una risa sonora y vuelve a ser ángel bueno.
Don Pablo, su padre, vive sus heroísmos en fábulas, e Ignacio –esas raras complejidades del ser humano– siente la necesidad de vencer a su padre en bravura y poderío “e imagina su muerte para vengarlo luego”. E imaginando la tragedia y el llanto en la casa tiene unas lagrimotas en los ojos. Es que en Ignacio el salvaje y el ángel son la misma cosa –uno es la sombra del otro–. No se lleva bien con el padre porque cada uno tiene su mundo. Ignacio crea el suyo y se va con sus papalotes “buscamares y persiguestrellas”. Y, a veces, se escapa de veras, como una vez que se va a Puntarenas –¡qué aventura era entonces!– y, encaramado en un palo de mesana de un navío, quiere irse mar adentro; pero algo, indefinible, lo ata a tierra.
Un extranjero que anda por la playa encuentra un ángel perdido en la arena. El desconocido admira la “talladura de reminiscencia gótica”:
—¿Quién ha hecho esto?
—Yo.
—Usted está loco.
—Loco es el mote que me han puesto...
—Pero hay una diferencia. Yo sé que usted lo está. Trata de hacer arte en un país con una sensibilidad artística apenas en embrión.
...Viven ustedes en unos países muy curiosos. Y el suyo, hombre de Dios, no lo puede ser más. Es el limbo. Carece del sentido de tragedia.
Usted, Ignacio Ríos, es una burbuja en el limbo. Pero ahora creo que este limbo podrá despertar.
En este pasaje, citado fragmentariamente, el autor centra su novela. Critica la mediocridad y la falta de motivación creadora.
Hay pasajes fascinantes en la vida novelada de Ignacio Ríos: los sucesos endiablados de sacristía; la mujer inefable; la arpía que entró en la casa armada del rayo de Jehová; la madre ciega que se embelesa en sus canciones; el hermano comerciante que oculta sus versos; las campanas tocadas a rebato por Ignacio Ríos que descalabran una intriga pueblerina entre conservadores y liberales.
En tragedia culminante, se cumple la premonición de Ríos. Su padre es muerto en el desbarajuste político y el muchacho venga a su padre. Ignacio se pierde luego en el misterio. Un talabartero que fuera su amigo en noches de versos y guitarra, comenta: “Era el asombro; lo milagroso... Creo que iba muy adelante de nosotros”.
Gugú, el sordomudo, nos introduce en un mundo mágico creado por Fabián Dobles en su más reciente novela En el San Juan hay tiburón.
El mudo ha salido del boscaje y se interna en el pastizal. Trae al hombro un cabro recién nacido y en la mano un grueso bejuco. Camina por entre las matas del repasto hacia donde presiente las vacas. Cuando se les acerca ve que rumian echadas a la sombra de unos naranjos, escoge la que le parece más mansa y trata de explicarle a punta de gruñidos y visajes lo que ha sucedido: “Este cabrito se quedó huérfano. Algún cazador le mató a la madre y si no lo alimentamos se va a morir. Te vas a portar bien conmigo y me le vas a regalar de esa agua blanca que le das a tu ternero”. A saber si la vaca lo comprende.
Cuando más tarde el sordomudo se va con él otra vez al hombro, el animalito ya viene lleno y levanta contento las orejas.
Con este trozo de sutil humanidad y bella sencillez, el escritor nos coloca en la ribera sur del río San Juan. Asistimos a la cita de un pequeño grupo de hombres centroamericanos que se disponen a seguir la tarea de Sandino. Entre el encuentro inicial y el desenlace –en unas pocas horas– se desarrolla una doble trama: la externa y la íntima: florece el amor, la nobleza se prueba y la amistad anuda almas y destinos, mientras se llega a la encrucijada de la vida y la muerte. En el hilo de la faena se engarzan las historias muy humanas de seres medularmente buenos y animados por una decisión férrea.
Río, noche y boscaje:
Bajo el higuerón, la torrentera de humarascal y fuego, arremolinada por el viento... como infernal jauría desatada a dentelladas con el río entre intermitentes explosiones en los destrozos de la lancha ardiente.
Entre los que perecen está Farabundo, el que decía que morir en aquello no era en vano... “sembrar... sembrar... para que a otros... después... después... les pegue la cosecha”.
El raicillero Argurcia busca las veredas hacia su Chontales para arar en el terreno y porque allá una mujer lo espera.
En la ribera del San Juan aparece Gugú el sordomudo; “se lanzará a la corriente, la atravesará y luego buscará en la espesura las huellas de Luciano Argurcia”.
Así se establece la estructura de esta novela de ritmos ágiles, sugerencias y símbolos, acción intensa, clímax violento y desenlace prolongado en un suspenso.
En la fabulación de Tata Mundo, Fabián Dobles expresa esencia humana con matices peculiares del pueblo costarricense: ingenio, astucia, sentido moral, superstición, religión y mito, apego al terruño, al hogar y al paisaje; individualismo mezclado con hospitalidad y desprendimiento; bravura y amor a la libertad.
Predominan en las historias los hombres de bien, émulos de Tata Mundo que se juzga a sí mismo pecador, duro y correoso; pero que guarda, debajo de la cáscara, miga generosa. Son seres auténticamente humanos, con “vientos encontrados en la conciencia”; con angustias oscuras, estallidos de pasión y rincones inéditos de ternura; observadores de su propia ley de compensación; capaces de altruismo si es decisión propia y no imposición ajena; un poco escépticos y muy creyenceros. No toman en serio al diablo; pero, cerca de la muerte, se preocupan por entregar el alma al Dios de sus padres.
En los caracteres fuertes se advierte la reciedumbre castellana, orgullo y testarudez que se resumen en la hombría, en ser hombres de una sola pieza. De las mujeres es la abnegación y el estoicismo, Domitila Ballestero, la madre de Matatigres el que jamás se da por vencido, protege al hijo cuanto más el culpable lo necesita: “Mataste, ijó, y no puede estar bien, pero, yo soy tu mama”.
Matatigres afirma su varonilidad diciendo: “...yo tengo que hacerme respetar, sin majar a naide pero sin que naide se atreva a trompicar conmigo de hombre”.
La necesidad humana de significar se manifiesta salvajemente por la fuerza bruta en la historia “El Trueque”, una de las más agudas de Tata Mundo. Explica Gabriel Fuentes, un contratista de maderas, cómo se batió a duelo con otro contrincante:
...la madera no era la cosa. Pero vos sabés: él tenía hombres que mandaba y yo mandaba a mis hombres. Me estaban viendo. A él los suyos también lo estaban viendo. La cosa asina cambiaba. Tal vez si hubiéramos estado solos, pues, o yo se los largo o él me los deja. Total, uno que otro laurel, y los más puros ojoches de poco valor. Pero había que mantener la autoridad... la pura tuerce.
—¿A machete?
—Mjm, y limpiamente. Lo enterramos ahí mesmo, en la montaña.
Cómo se redime Gabriel de sí mismo, es cosa de hondura. Remigio, gemelo suyo y hermano bueno, le transfiere su nombre a la hora de morir y Gabriel “se mete en el cuerpo la existencia del otro”.
“—¿Quién en definitiva, pregunta Tata Mundo, murió aquel día?”. Filosofía del morir y renacer espiritual, total e instantáneo, que profesan místicos raros y que brota aquí como agua de manantial en tierra silvestre.
Rasgo de hombría profunda es el sometimiento de sí mismo a reflexión y mando propio como es el caso del linierito en el cuento “La Arena”. Le arde la sangre, le crujen los dientes, pero mantiene quieto su machete cuando un Mr. Sand lo agrede a bofetones porque él se niega a obedecer una orden maligna que podría causar la muerte de un mulero. “—¡Qué les parece!, comenta Tata Mundo: ¡Este sí que es hombrecito!”.
En eso de la hombría, Tata Mundo esclarece, en referencia al coligallero Grajales que diz que le pega a su mujer: “Digás vos lo que querrás, yo te apuesto una cosa: hombre que hace lo que hace este con la chola Cisneros, no es tan mentado hombre”. Como ejemplo de que hay hombres de hombres, Tata Mundo se cuenta la sin par historia del hombre de la pierna cruzada.
La historia que voy a referirles no es cosa que me conste por verdadera y hasta se me hace que naide la vido nunca con ojos de cuerpo presente, porque a mí me llegó de que mi madre me lo contaba siendo yo muy niño, pero ella tuvo a su vez el cuidado de atribuírsela a su tata, y asina caigo en pensar que no sucedió ni en los tiempos de naide... A mí el cuento me gustaba y fue que una vez, en no sé qué lugar de nuestro mundo, hubo un pueblo muy bonito encumbrado en las montañas, donde los habitantes, todos muy cristianos y gentes de mucha paz, nacían trabajadores y cada uno con su quehacer a mano. Asina, el que no era zapatero era albañil, el que no sastre, maestro. Y había agricultores, había el sacristán, el cura, el panadero. Había la comadrona, las hilanderas, la vistesantos, las cocineras, la sobrina del cura y hasta la bruja. Y cada cual en lo suyo. Cada cual hacendoso y aplicado. Todos, menos el hombre de la pierna cruzada. Este era un fulano medio extraño, que se pasaba la vida lo que se dice hilando el cáñamo de sus pensamientos sentado en algún escaño de la plaza, sin más quehacer que aquel tan sin problemas de no hacer nada más que estar estando.
Los deseos han sido tema de cuentos clásicos y populares. Tata Mundo les da una hondura psicológica semejante a la muy intrincada de Unamuno. Es ilustrativa la historia de mano Pedro a quien le fue concedido el poder de realizar un deseo verdadero.
Todo parecía andar muy bien... todo menos esa incómoda cosilla de que ningún hombre puede desprenderse sin morirse y es él mismo. Porque al hombre comenzaron a enredársele los hilos con aquello de sus deseos verdaderos.
Y sin encontrar salida clara, mano Pedro quiere huir de sí mismo... y, por fin, descubre que lo único que desea es ser un hombre a secas.
El problema de la conciencia se vuelve el nudo de algunas historias. Es caso de maravilla el de Eulalio, el zopilote domesticado, que se constituye en perseguidor de un malvado para castigarle su crimen.
“Hay veces que uno no tiene más remedio que portarse bien. Si no, después en dónde diantres esconderá la conciencia”. Así termina una historia personal Tata Mundo. El caso es que él se vio metido a capataz de pistola al cinto en una finca bananera, y cuando se vio frente a una huelga, con el conflicto entre los de arriba y los de abajo, tiró la albarda y se portó como quien era.
Muy ingeniosos cuentos populares costarriqueños han precedido las Historias de Tata Mundo, salpicados de malicia, ironía, dolor o tragedia; pero, indudablemente, el arte narrativo vernáculo y la enjundia que expresa la entreverada idiosincrasia del pueblo, logra plena madurez en esta obra de Fabián Dobles.
Comentarios finales
El realismo de Dobles tiene intención testimonial. Presenta vidas humanas transidas de penalidades y circunstancias que contribuyen a determinarlas. Trasluce o plantea, como corolario, la promoción de un movimiento de equidad social. Con palabras del novelista: “...una insurgencia natural, brotada de la acerba refriega de la vida, de la sed de mayor humanidad y del convencimiento de que todos los hombres deben ser igualados en oportunidades y derechos”.
En alguna reseña sobre la obra de Fabián Dobles se ha dicho que él ha escrito sus novelas de acuerdo con la doctrina marxista. Tal tendencia, sin embargo, no llega a plantear ni a sugerir una tesis de determinismo absoluto o universal. Su dialéctica, más bien estructural, involucra la interacción de factores de orden cultural y psicológico. Para explicar el complejo de la conducta de un adulto se escrutan experiencias de infancia cuyo lastre en el subconsciente gesta temores, ansiedades, sentimientos de culpabilidad, tendencias oscuras y actos irreflexivos. Desde Freud, tal escrutinio se ha venido incluyendo en la literatura; pero quizá en Dobles, el buceo psicológico sea, más bien, una consecuencia de observación suya, ahondadora, en la convivencia directa y vehemente con las gentes que dan tema y razón a sus novelas.
La relación con factores culturales es evidente. La mayoría de los problemas económicos de los campesinos, principales personajes de las novelas realistas, reflejan la carencia de una educación eficaz. Como lo dice el propio escritor: “...es la ignorancia la que todo lo rubrica”.
Sin una educación propia, individual, no existe la verdadera libertad de elección. Esta aparece nula o disminuida en los episodios de vencimiento humano que tanto pesan en algunas novelas de Dobles. La decisión de un Villalta en las abras o de un Ignacio Ríos en el limbo de la ciudad aldeana, son casos excepcionales en las primeras novelas de Dobles.
La libertad como culto albedrío que lleva a la decisión libre de luchar por la libertad misma, es el tema central de la última novela En el San Juan hay tiburón. Y es que Dobles es un hombre libre, hijo de una tierra en que la libertad es valor primero. Su apego a ella es el mismo que le impidió a Ignacio Ríos irse en una fragata a buscar territorio más propicio a su talento creador.
Hace Fabián Dobles incursión en sugerentes campos esotéricos que dan matices de surrealismo y de fantasmagoría a algunas de sus obras. El simbolismo en ellas transparenta hondas reflexiones de tinte filosófico, todas al alcance del lector ordinario y de rica médula para el escrutador de valores subyacentes.
La estilística del escritor daría lugar a un especial estudio que no cabe dentro de la dimensión estrecha de una conferencia. La llaneza castiza de su prosa, logro de gran madurez en las Historias de Tata Mundo, da un sabor clásico al estilo popular o habla cotidiana. No en vano Dobles es un lector asiduo de don Quijote. Gusta él de vocablos de rancio abolengo que se han conservado en el acervo vernáculo de algunas regiones de probable castellano origen, tales como naide, mesmo, mesmamente y asina. No abundan expresiones populares fuertes; ocurren para dar propiedad al relato, pero sin rebajar el estilo recatado propio del autor.
El paisaje interviene como toque de color o tesitura para resaltar el clima emotivo de algún episodio. En El sitio de las abras y, más especialmente, en la novela En el San Juan hay tiburón, el paisaje adquiere acento y amplitud porque las fuerzas de la naturaleza y del hombre se integran en la estructura semántica en forma inseparable. La intensa calidad poética de la última obra se debe en mucho al paisaje bravío en que el escritor ha colocado la gesta de unos pocos hombres heroicos.
En síntesis, la prosa de Fabián Dobles es expresión de penetrante sensibilidad y de nobleza humana, lograda con decoro lingüístico, autenticidad y donoso estilo literario.
[1] Conferencia dictada en el Instituto Costarricense de Cultura Hispánica el 13 de junio de 1974.
El sitio de las abras
I
Ha molido el tiempo tanta harina de hombres y de días, que los que hoy viven allí y los que llegamos de paso, alguna vez, lo ignoramos casi todo. Y, sin embargo, aquellas que ahora no son lejanías, pero que lo fueron entonces, tienen una historia larga, honda y también dolorosa. Solo que ha ido pasando sobre la tierra casi inadvertida, como tantas otras, y los huesos de los que fueron y la esculpieron con sus vidas se hallan ahora transformados en la savia de los árboles, en el humus de los cafetales y en el mugido apacible de los bueyes.
No obstante, todo está allí, escrito en medio de la montaña con recia hombría de abuelos campesinos y de viejos tíos que mascaban tabaco para luego escupirlo, y con la ruda feminidad de sus mujeres de furibundas manos y corazón apto para lo imposible.
Hace más de tres veintenas de años la región que hoy se nos aparece como un enorme mosaico verde poblado de haciendas y cruzado de carreteras era guarida de jaguares en montaña casi virgen. Los valles donde en nuestros días apacientan sus riquezas de café, caña de azúcar y pastizales los hacendados florecientes y viven las peonadas de sangre pálida, a la sazón apenas si empezaban a abrirse ante los pasos del hombre. Era el tiempo del señorío milenario del bosque y del río impetuoso. El animal salvaje trazaba sin cesar su malla de pasos sigilosos por el húmedo suelo y el pez vivía libre de la zarpa humana.
Ancho el espacio bajo las lluvias torrenciales. Desde las vegas solitarias la geografía iba ascendiendo a las cumbres de las cerrerías y, por todo, la naturaleza aún no violada por el hombre civilizado. Allí solo se había oído hasta entonces la subterránea voz de la vida a través del aullido de la fiera y el labio poderoso de las lianas. Apenas, hacia el borde, por el lado de los hombres, podía visitarse una finca y comer pan bajo un techo: el de ñor Rosa Vargas, que había comprado hacía algunos años una naciente hacienda y ya contaba con varios centenares de hectáreas empastadas y un buen hato de ganado. Más adentro, tras del lindero natural de los robles y los cedros, todo esperaba el hacha.
Y las hachas llegaron.
Lentamente, una tras otra, empezaron a cantar.
Eran campesinos de la Meseta Central, que al fin acudían, desde Heredia y desde Cartago, construían un rancho con troncos y cascarones arrancados a la montaña, sufrían, peleaban y comenzaban a vencer contra los ríos, la lluvia y la cerrada arbolería.
Una vez, llegó y echó su ancla otro más, ñor Espíritu Santo Vega, que venía con sus dos hijos mayores, de quince y dieciséis años, formados con músculo duro y dispuestos, como él, a hacerse un lugar sobre la tierra. Tomaron por la ribera del río abriéndose paso con sus machetes y, cuando hubieron caminado bastante más adentro de donde un enorme pedrón señalaba las lindes a la hacienda de ñor Rosa Vargas, el padre sonrió y mirando a sus muchachos dijo:
—Aquí empezaremos a voltear la montaña.
Qué pocas y desnudas palabras. Tamaña sencillez, decirlo así, tan optimista y simplemente. ¿Sabían aquellos campesinos toscos, saludables y entusiastas el innarrable esfuerzo que se estaban proponiendo? Voltear la montaña... ¿cuando aún no tenían albergue, cuando llegaban apenas provistos de sus hachas y machetes y de unas cuantas provisiones que a lo sumo si les habrían de alcanzar para algunas semanas? Pero ¿acaso no se tenía la voluntad dispuesta y el corazón repleto de esperanza? Por eso habló ñor Espíritu Santo con tan sencilla llaneza. Y uno de sus hijos, con cierto respeto, con visible temor, se atrevió a contradecirle:
—Tata, ¿no le parece que es mejor que principiemos a hacernos el rancho?
Y el ñor escupió hacia un lado, se golpeó la punta de su enorme bigote con el dedo índice y replicó, cortante:
—El rancho será endespués. Por ahora dormiremos donde los Menas. Ellos ya llevan un año aquí y son amigos.
Amigos: qué necesidad de amigos. No se poseía otra cosa que el pecho decidido y los brazos, los brazos. Era agradable saber que otros más antes ya habían iniciado su lid con la naturaleza y podían ayudar. Que si no, ¡por Dios!, hubiera sido lástima perder preciosos días construyendo el albergue, ahora cuando urgía aplastar selva para sembrar en buen tiempo el maíz del primer año.
Después, el padre con sus cuarenta y cinco años a cuestas, todavía vital, todavía huesoso y forzudo, se escupió las manos y tomó el hacha. Iban sus hijos a imitarlo, y en eso él, soltando la filosa herramienta, miró hacia el cielo, hincó la rodilla en tierra y exclamó con su gruesa voz:
—Hijos, empecemos rezando.
Se arrancaron de las cabezas los sombreros de paja y, arrodillados, dijeron el Padre Nuestro. Y enseguida, “Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos, Señor, de todo mal”, por tres graves y resonantes veces. Parecía impresionante, sí, señor, parecía impresionante. Creían, confiaban y por eso principiaban rogando. Después fueron las hachas las que anudaron, relucientes como estrellas fugaces, su propia y acerada oración. No estaban solas. Confortaba escuchar el seco y rítmico sonido de otras más: las de los Menas, Morales, Cotos, Vásquez, Leitones, Camachos y Mirandas. Cada una hacía su oficio demoledor, minucioso y certero. Unas a otras se llamaban y se contestaban, como las aves de la montaña. Diálogo esculpido a golpes por los hacheros en el vientre de la selva; iguales a fabulosos pájaros carpinteros que construyeran sus nidos en el corazón de los árboles. Pero ellos –brazos, sudor, espaldas encorvadas– no lo decían, ni lo pensaban. Trabajaban. Edificaban. Abrían... Abrir, romper, botar para levantar, como todo lo verdadero. Estaban edificando las abras, nuestras antepasadas abras, madres de todos nosotros y de nuestros hijos, esas que están olvidadas bajo las sementeras de hoy y cubiertas por el hojarascal de los tiempos.
Aquello había pasado en la mañana. Hacia el mediodía la tarea iba adelantando paso a paso. Ñor Espíritu Santo era experto en esta clase de trabajos y por eso, en tanto que hundía su hacha en los troncos, aconsejaba a sus muchachos:
—Mucho cuidado. No se les vaya a ir la mano con el corte de esos cóbanos. Esto de apear muchos palos de un solo tiro es muy peligroso, porque si se viene uno abajo antes de tiempo se trae al suelo los otros estando uno debajo y lo pueden matar.
De allí que no los cortaran por completo, sino hasta un punto en que, aún cada árbol en pie, con el peso del que dejaran de último caerían todos en cadena, necesariamente.
Al atardecer, listo buen número de cortes, ñor Vega y sus hijos salieron al sitio en que habían comenzado, donde quedaba un hermoso ceibo intacto, y este fue el que, tronchado del todo, inició la voltea al caer recostándose en el vecino y el vecino en el siguiente, hasta terminar la cadena en los más lejanos. Los hijos de ñor Espíritu Santo, agotados por la faena, abrillantaban sus ojos de la admiración por su tata y lo bien que había salido el empeño.