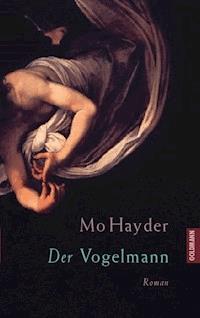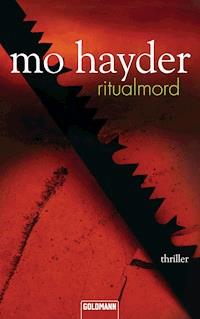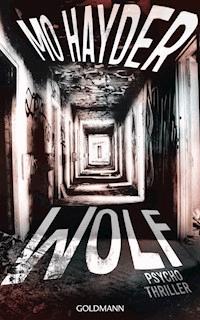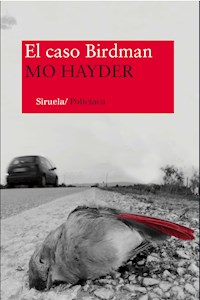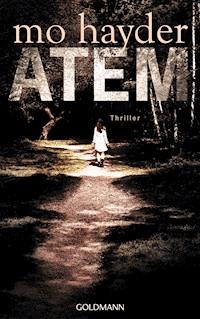Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
En el parque Brockwell, una tranquila zona residencial al sur de Londres, la policía encuentra a una pareja brutalmente atacada y encerrada en su casa durante tres días, aunque aún les queda algo peor por descubrir: el hijo de ocho años ha desaparecido. Cuando el detective Jack Caffery llega y analiza las pocas pistas que tiene, encuentra inquietantes semejanzas con oscuros acontecimientos de su propia experiencia: la desaparición de su hermano cuando tenía nueve años, posiblemente a manos de un pederasta de la zona, y cada vez le resulta más difícil mantener la objetividad en el caso. A medida que la investigación y los análisis forenses avanzan, Caffery ve más conexiones entre pasado y presente, y entonces sus pesadillas se hacen reales… «Uno de los libros más aterradores que he leído.» The Guardian «Hayder va tejiendo una historia que es como una cuchilla de afeitar que se va hundiendo en tu alma. Una estructura narrativa magistral para un relato que te hará acurrucarte en tu cama a medianoche, preguntándote si ese ruido que escuchaste era un gato o la Muerte arrastrando su guadaña mientras se acerca…» Sunday Telegraph
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 724
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
Edición en formato digital: junio de 2014
Título original: The Treatment
En cubierta: fotografía de © Nelson Garrido Silva / Shutterstock.com
© 2001 by Mo Hayder
© De la traducción, Carmen M. Cáceres y Andrés Barba
© Ediciones Siruela, S. A., 2014
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
28010 Madrid
Diseño de cubierta: Ediciones Siruela
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-16120-90-1
Conversión a formato digital: www.elpoetaediciondigital.com
www.siruela.com
EL TRATAMIENTO
1
(17 de julio)
Cuando por fin acabó todo, el detective de la Unidad de Homicidios (la antigua AMIP) del sur de Londres Jack Caffery habría asegurado sin duda que, de todas las cosas que vio en Brixton aquella nublada noche de julio, los cuervos habían sido lo más impresionante.
Estaban sobre el césped del jardín de la casa de los Peach, eran veinte o más y permanecían indiferentes a las cintas policiales, los testigos y los técnicos. Unos tenían los picos abiertos, otros parecían estar jadeando. Le miraron fijamente, como si supieran lo que había sucedido en la casa o como si se estuvieran riendo a escondidas. Era poco profesional tomarse las cosas tan personalmente.
Más tarde se dio cuenta de que el comportamiento de los cuervos había sido una reacción biológica, que no podían adivinar sus pensamientos ni saber qué le había ocurrido a la familia Peach, pero verlos así le provocó un escalofrío en la nuca. Paró en la parte superior del sendero que atravesaba el jardín, se quitó el mono y se lo entregó a uno de los oficiales forenses; a continuación se puso los zapatos que había dejado del otro lado de la valla policial y atravesó la zona donde estaban los pájaros. Justo en ese instante levantaron vuelo agitando sus plumas de brea.
El parque Brockwell, un parque enorme cubierto de triángulos de bosque y hierba amontonados en cuya cima se encontraba la estación Herne Hill, se extendía durante casi un kilómetro y medio a través del límite entre dos zonas muy diferentes del sur de Londres. En el perímetro oeste estaban las zonas desiertas de Brixton, donde algunas mañanas los trabajadores municipales tenían que echar arena sobre las calles para cubrir la sangre. Hacia el este se encontraba Dulwich, con sus asilos cubiertos de flores y sus claraboyas de John Soane1. Justo frente al parque Brockwell estaba el barrio Donegal Crescent, anclado entre un pub tapiado y una tienda de Gujarati en una esquina. El barrio pertenecía a un municipio pequeño y tranquilo, lleno de casas de los años cincuenta con balcones luminosos, sin árboles que taparan las fachadas y con puertas pintadas de color marrón chocolate. Las casas miraban hacia una extensión de hierba seca con forma de herradura donde los niños montaban en bicicleta por la noche. Caffery pensó que los Peach debían de haberse sentido bastante seguros allí.
De nuevo en mangas de camisa y agradeciendo el aire fresco, lio un cigarrillo y se acercó al grupo de agentes que estaban reunidos junto a la furgoneta de la Policía Científica. A medida que se aproximaba, los agentes se fueron callando; sabía perfectamente lo que pensaban. Rondaba los treinta, no era un veterano de rango superior, pero la mayoría de los agentes del sur de Londres le conocían. La Police Review le había bautizado como «uno de los Jóvenes Turcos de la Metropolitana». Sabía que le respetaban en el cuerpo y eso siempre le hacía sentir un poco incómodo. Si supieran la mitad de lo que ha pasado. Tuvo la esperanza de que los agentes no notaran cómo le temblaban las manos.
–¿Y bien? –Encendió el cigarrillo y miró la bolsa de plástico sellada que un oficial subalterno sostenía en la mano–. ¿Qué tienes ahí?
–La encontramos en el parque, señor, a unos dieciocho metros de la parte trasera de la casa de los Peach.
Caffery cogió la bolsa y la giró con delicadeza. Era una zapatilla deportiva modelo Nike Air Server, una zapatilla de niño un poco más pequeña que su mano.
–¿Quién la ha encontrado?
–Los perros, señor.
–¿Y han descubierto algo más?
–Perdieron el rastro. Al principio lo tenían, lo olían bien, muy bien. –Un sargento que llevaba la camiseta azul de la Unidad Canina se puso de puntillas y señaló hacia los tejados, por donde el parque se elevaba en la distancia, destiñendo el cielo con sus maderas oscuras–. Nos llevaron alrededor del sendero que va hacia el oeste del parque, pero a los ochocientos metros se quedaron en blanco. –Miró con desconfianza el cielo nocturno–. Y ahora ya no tenemos luz.
–Ya. Deberíamos hablar con la Policía Aérea. –Caffery le devolvió la zapatilla al forense–. Y esto debería estar en una bolsa hermética.
–¿Perdón?
–Hay una mancha de sangre en la zapatilla. ¿O es que no la has visto?
La Policía Científica encendió los reflectores y la luz inundó la casa de los Peach iluminando hasta los árboles del parque que estaban detrás. En el jardín de enfrente, los forenses vestidos con trajes azules de goma barrían el césped con recogedores de basura mientras, del otro lado de la valla policial, se veían los rostros sorprendidos de los vecinos fumando, murmurando y callándose cada vez que se acercaba un agente de la Unidad de Homicidios vestido de civil y les hacía alguna pregunta. Como es lógico también había periodistas. Y estaban empezando a perder la paciencia.
Caffery se mantuvo cerca de la furgoneta de la Científica y miró hacia la casa. Era una casa adosada de dos plantas, tenía una terraza de piedra, una antena parabólica en el techo, en la puerta principal había unas aberturas de aluminio y una pequeña mancha de humedad. Había una red metálica que cubría cada una de las ventanas y las cortinas estaban bien cerradas.
Había visto a la familia Peach, o lo que quedaba de ella, pero le daba la sensación de conocerla de antes. O mejor dicho, de conocer la clase a la que pertenecían. Los padres, Alek y Carmel, no eran víctimas fáciles de compadecer: los dos eran alcohólicos, los dos estaban en paro. Mientras la llevaban en camilla hacia la ambulancia, Carmel Peach no había dejado de insultar a los paramédicos. Caffery no llegó a ver al único hijo de la pareja, Rory, de nueve años. Cuando llegó, los agentes ya habían registrado a fondo la casa buscándolo en los armarios, en el desván, incluso detrás de la mampara de la bañera. Habían encontrado un fino hilo de sangre en el zócalo de la cocina y el cristal de la puerta de atrás estaba roto. Caffery había ido a registrar una casa tapiada dos números más abajo junto a un grupo de la Policía Metropolitana y se habían arrastrado sigilosamente para entrar por un agujero en la puerta trasera con las linternas en la boca como si estuvieran representado una fantasía policial adolescente. Lo único que encontraron fueron las típicas instalaciones improvisadas de los vagabundos. Ningún otro signo de vida. Nada de Rory Peach. Los hechos a los que se enfrentaba eran bastante duros y a Caffery le parecía que habían sido diseñados a medida para repetir su pasado. Que no se convierta en un problema, Jack, que no se te meta en la cabeza que es lo mismo.
–¿Jack? –dijo la detective jefe Danniella Souness, de pronto junto a él–. ¿Estás bien, muchacho?
Él miró alrededor.
–Danni. Dios, cuánto me alegro de que estés aquí.
–¿Y esa cara? Pareces un perro mareado.
–Gracias, Danni. –Se restregó la cara y estiró los músculos–. He estado de guardia desde la medianoche.
–¿Qué se sabe de él? –Hizo un gesto señalando la casa–. Rory Peach sigue desaparecido, ¿no?
–Sí. A este paso vamos a fundir los plomos buscándole, tiene apenas nueve años.
Souness exhaló fuerte y negó con la cabeza. Era una mujer corpulenta, medía apenas un metro sesenta y cinco pero pesaba más de setenta kilos, usaba trajes y botas de hombre. Con su pelo corto y su piel clara de Caledonia, tenía un aspecto más parecido al de un abogado en su primera comparecencia que al de la mujer de cuarenta años y jefe de detectives que era. Se tomaba su trabajo muy en serio.
–¿Ha venido el equipo de evaluación?
–Todavía no sabemos si hay algún muerto. Y si no hay cadáveres, no hay equipo de evaluación.
–Son unos vagos de mierda.
–Los locales han registrado la casa y no encuentran al niño. He enviado a los perros y a los de la Metropolitana al parque y los de la Aérea deben estar en camino.
–¿Por qué crees que puede estar en el parque?
–La parte de atrás de todas estas casas da al parque. –Señaló hacia el bosque que se elevaba detrás de los tejados–. Tenemos un testigo que vio algo que salía del número 30 y se perdía entre los árboles. La puerta trasera está abierta, la cerca tiene un agujero y los chicos encontraron una zapatilla en el parque.
–De acuerdo, de acuerdo, me has convencido. –Souness cruzó los brazos y se balanceó sobre los tacones echando un vistazo a los técnicos, a los fotógrafos y a los del Departamento de Criminalística. En el umbral de la casa, un cámara comprobaba las baterías y guardaba la pesada Betacam en su caja–. Esto parece el plató de una película absurda.
–El equipo quiere quedarse trabajando esta noche.
–¿Por qué había una ambulancia? Cuando venía casi me saca de la carretera.
–Ah, sí. Por la madre. A ella y al marido los han trasladado al hospital King. Ella se recuperará, pero él no tiene ninguna esperanza. Le golpearon en una zona muy complicada –Caffery se presionó la nuca con una mano–, le hicieron mucho daño. –Miró por encima del hombro, se acercó un poco más a Souness y bajando el tono dijo–: Danni, vamos a tener que ocultar algunas cosas a los periodistas, cosas que no queremos que se difundan en la prensa sensacionalista.
–¿Qué cosas?
–No se trata de un secuestro por la custodia del niño. Es el hijo de ambos, no hay exparejas involucradas.
–¿Y si lo han cogido de rehén?
–No, tampoco. Ese tipo de secuestros implican una petición de rescate y los Peach no estaban metidos en rollos de extorsionistas. De todas formas, cuando veas todo lo que ha ocurrido te vas a dar cuenta de que no se trata de lo mismo de siempre.
–¿Eh?
Caffery echó un vistazo a los periodistas y a los vecinos que estaban cerca.
–Vamos a la furgoneta –dijo poniéndole la mano en la espalda a Souness–. No quiero mirones.
–Vamos.
Danniella se subió a la furgoneta de la Científica y Caffery la siguió agarrándose del borde del techo para entrar. De las paredes internas colgaban palas, utensilios para cortar y placas antideslizantes. Al fondo, la nevera para guardar las muestras zumbaba suavemente desde la esquina. Caffery cerró la puerta, enganchó un taburete con el pie y se lo pasó a Danniella. Ella se sentó y él se sentó enfrente, a unos treinta centímetros de distancia, apoyó los codos en las rodillas y la miró atentamente.
–¿Qué sucede?
–Es un caso chungo.
–¿Por?
–El tío estuvo con ellos todo el tiempo.
Souness frunció el ceño e inclinó la barbilla hacia abajo, como si no supiera si estaba bromeando o no.
–¿El tío estuvo con ellos?
–Sí, anduvo por la casa durante casi tres días. Ellos estaban atados, más bien esposados, sin comida ni bebida. La sargento Quinn cree que si hubieran pasado doce horas más, uno u otro habrían muerto. –Levantó las cejas–. Lo peor es el olor.
Souness puso los ojos en blanco.
–Uf, qué agradable.
–Aparte está la chorrada esa que escribieron en la pared.
–Oh, Dios... –Souness se echó hacia atrás frotándose un poco la cabeza con una mano–. Parece un trabajito digno de Maudsley, ¿no?
Caffery asintió.
–Sí, pero no creo que se haya alejado mucho. El parque está cerrado, le pillaremos pronto.
Caffery se puso de pie para salir.
–Jack –le paró Souness–, ¿te preocupa algo aparte del caso?
Él se detuvo un instante y miró hacia el suelo con una mano apoyada en la nuca. Le daba la sensación de que tenía una ventana en la cabeza a la que ella se había asomado para mirarlo todo con precisión. Se caían bien, ninguno sabía exactamente por qué, pero ambos se sentían cómodos trabajando juntos. Aun así, había cosas que prefería no decirle.
–No, Danni –murmuró al fin rehaciéndose el nudo de la corbata, no quería saber hasta dónde había podido adivinar sus preocupaciones–. Echemos un vistazo al parque, ¿te parece?
Cuando salieron, la noche había caído sobre Donegal Crescent. Había una luna roja y baja en el cielo.
Si se miraba desde Donegal Crescent, el parque Brockwell parecía extenderse kilómetros en la distancia hasta unirse con el cielo. La ladera superior parecía desierta, apenas tenía en el centro algunos árboles escuchimizados y secos y, en el punto más alto, un grupo más exótico de hoja perenne. Pero la pendiente que daba al oeste, una extensión del tamaño de cuatro campos de fútbol, estaba repleta de árboles: bambúes, abedules, hayas y castaños se apiñaban para absorber la humedad del suelo entorno a cuatro estanques malolientes. En esa zona había una densidad como de selva y en verano parecía que los estanques llegaban incluso a echar vapor.
A las ocho y media de la tarde, unos minutos antes de que la policía sellara el parque, un hombre se había puesto a deambular entre los árboles junto a los estanques con una expresión resuelta en la mirada. Roland Klare era un hombre solitario, casi ermitaño, que oscilaba entre el mal temperamento y la apatía. A veces, cuando estaba de buen humor, era un coleccionista. Para Klare nada era descartable o imposible de reciclar. Era la versión humana más parecida a un escarabajo carroñero. Conocía muy bien el parque, solía vagabundear por allí buscando en las papeleras o inspeccionando debajo de los bancos. La gente no se metía con él. Tenía el pelo largo, casi como una mujer, y a su alrededor siempre flotaba un olor desagradable. Un hedor familiar, como a ropa sucia y orina.
Estaba de pie con las manos en los bolsillos observando algo que quedaba a sus pies. Era una cámara de fotos. Una cámara Pentax. Tenía un aspecto viejo y maltratado. La cogió y la miró con detenimiento y desde muy cerca, porque la luz ya era escasa. Evaluó los daños. Roland Klare tenía cuatro o cinco cámaras en casa entre los objetos recogidos en cubos de basura y contenedores. Hasta tenía algunas piezas de equipo de revelado fotográfico. Se metió la Pentax en el bolsillo a toda prisa y dio unas cuantas patadas a las hojas del suelo para comprobar si había algo más. Por la mañana había caído un chaparrón de verano, pero como por la tarde había salido el sol, la hierba ya estaba seca. Medio metro más allá encontró un par de guantes rosados de plástico, unos guantes grandes que guardó junto a la cámara. Poco después se alejó caminando bajo la luz cada vez más débil del atardecer. Cuando observó los guantes de plástico bajo la luz de una farola decidió que no merecía la pena guardarlos. Estaban demasiado gastados. Los tiró en un cubo de basura de la calle Railton. Pero la cámara..., de una cámara no podía uno deshacerse tan fácilmente.
Era una noche tranquila para el India 99, el helicóptero Squirrel bimotor de la base aérea a las afueras de Lippits Hill. El sol se había puesto y tanto el calor como las nubes bajas habían provocado cierto malestar en el grupo: habían terminado las tareas de rutina con la unidad doce lo más rápido posible –Heathrow, el Dome, Canary Wharf y varias centrales eléctricas incluida la de Battersea– y estaban listos para pasar a la asignación automática de tareas cuando se oyó la voz del director a través de los auriculares del comandante.
–India nueve nueve desde India Lima.
El comandante se acercó al micrófono.
–Adelante, India Lima.
–¿Dónde están?
–Estamos en... ¿dónde? –Se alejó un poco y miró hacia abajo, hacia la ciudad iluminada–. Estamos sobre Wandsworth.
–Bien. El India nueve ocho está activo pero están al límite, número de referencia TQ3427445.
El jefe lo comprobó en el mapa.
–¿En el parque Brockwell?
–Sí. Se trata de un niño perdido. Las unidades de tierra tienen la situación contenida pero el detective ha sido muy claro, chicos, ha dicho que lo único que tenemos que hacer es señalar la presencia. No nos puede asegurar que el niño esté en el parque, es solo una sospecha así que no es obligatorio que lo hagáis, pero...
El jefe alejó el micrófono, miró su reloj y a continuación el panel de la cabina de mando. El observador aéreo y el piloto habían oído la orden y levantaban los pulgares para que él los viera. Bien. En el registro de asignaciones anotó la hora y el número que le dio el programa de distribución asistida por ordenador. Y volvió a acomodarse el micrófono.
–Ok, India Lima. La noche está tranquila, le echaremos un vistazo. ¿Con quién debo hablar?
–Mmm... con el detective Caffery de la Unidad de Homicidios.
–¿Te refieres a la panda de homicidios?
–Sí, con ellos.
2
En la carcasa de la cámara se veían las abolladuras que se habían hecho al tirarla, pero cuando Roland Klare volvió a su apartamento en el último piso de la Torre Arkaig, un edificio de protección oficial en el extremo norte del parque Brockwell, descubrió que la Pentax tenía también otros daños menos evidentes. Limpió la carcasa con esmero usando un trapo de cocina y a continuación intentó rebobinar el carrete que había en el interior, pero el mecanismo se atascó. Jugueteó tratando de forzarla y sacudió un poco la cámara, pero el carrete seguía sin salir. A continuación la apoyó sobre el alféizar de la sala y se quedó un buen rato mirando por el enorme ventanal.
El cielo nocturno sobre el parque era de un color naranja semejante al fuego y a lo lejos se oía el motor de un helicóptero. Klare se rascó los brazos compulsivamente, no sabía qué hacer. Solo en una ocasión había trabajado con una cámara, una Polaroid. Aquella también la había conseguido de una manera no del todo honesta, pero las películas de la Polaroid eran tan caras que parecía conveniente rescatar la Pentax. Suspiró, la cogió y volvió a intentarlo; hizo fuerza para destrabar el mecanismo, se puso la cámara entre las rodillas para mantenerla firme y tiró con fuerza, pero tras veinte minutos de infructuosa lucha no le quedó más remedio que admitir la derrota.
Frustrado y bañado en sudor, escribió un comentario en el cuaderno que guardaba en una mesa cerca de la ventana y metió la cámara en una lata violeta de chocolates Cadbury Selection. La apoyó en el alféizar, la prueba quedaría enrollada cuidadosamente en el interior durante más de cinco días junto a un destornillador rosado de mango largo, tres botes de pastillas con recetas médicas y una cartera de plástico con una impresión de la Union Jack que había encontrado la semana anterior en la planta superior del número 2.
Las prisiones de Londres exigen ser informadas cada vez que un helicóptero las sobrevuela. Es una cuestión de seguridad. Cuando los del India 99 reconocieron a su derecha el tejado de cristal del gimnasio y la torre de control octogonal, sintonizaron el canal 8 y se identificaron a la cárcel H. M. de Brixton antes de continuar hacia el parque. Era una noche calurosa, asfixiante. Las nubes bajas retenían las luces naranjas de la ciudad y las reflejaban sobre los tejados, por lo que el helicóptero parecía volar sobre una tela brillante de fuego, como si la cabina y las aspas se sumergieran en aquel aire anaranjado caliente, eléctrico. Sobrevolaban la avenida Acre Lane, que parecía un collar de perlas largo, resplandeciente. Se abrieron camino a través del calor, atravesaron las calles llenas de gente detrás del Brixton Water Lane y siguieron adelante sobre un laberinto de casas y bares hasta que de pronto, en una oleada de aire fresco y olor a gasolina –flak, flak, flak, FLAK– comenzaron a flotar sobre la oscuridad despejada del parque Brockwell.
Alguien en la oscuridad de la cabina susurró:
–Es más grande de lo que pensaba.
Los tres hombres miraron hacia abajo, hacia la amplia extensión de oscuridad con desconfianza. Aquel tramo de árboles y hierba en mitad de la acelerada ciudad parecía extenderse sin límites, como si hubieran dejado atrás Londres y estuvieran volando sobre el océano vacío. Más adelante, a lo lejos, las luces del Tulse Hill marcaban los límites más lejanos del parque, una cadena brillante en el horizonte.
–Por Dios –el observador aéreo se agitó incómodo en la pequeña cabina a oscuras, el rostro apenas iluminado por el panel de control–, ¿cómo se supone que debemos hacer esto?
–Pues haciéndolo. –El comandante chequeó la tarjeta de frecuencias de radio que llevaba en el bolsillo de plástico de la pierna derecha del traje, ajustó el micrófono y, por encima del ruido del motor, habló con el control de la Policía Metropolitana de Brixton–. A Lima Delta desde el India nueve nueve.
–Buenas noches, India nueve nueve. Tenemos un helicóptero encima, ¿sois vosotros?
–Sí. Necesito hablar con la unidad de búsqueda del código 25.
–Recibido. Usen el MPS 6 y adelante, India nueve nueve.
La siguiente voz que oyó el comandante fue la del detective Caffery.
–Hola, nueve nueve. Los estamos viendo. Gracias por venir.
El observador aéreo se inclinó sobre la pantalla del equipo de imágenes térmicas. No era una noche apropiada para ese tipo de aparatos, el calor forzaba al máximo el equipo, haciendo que todo en la pantalla pareciera del mismo color gris lechoso. Al fin descubrió en la esquina superior izquierda una figura blanca y brillante que levantaba la mano.
–De acuerdo, lo tengo.
–Buenas noches, unidades de tierra, los vemos desde aquí.
El observador aéreo alternó las cámaras y captó al resto del equipo en tierra, figuras intermitentes y nerviosas en la zona de los árboles. Había unos cuarenta agentes.
–¡Por Dios, sí que están cubriendo la zona!
–Vemos que tienen la zona muy cubierta –dijo el comandante al detective Caffery.
–Sí, nada va a entrar ni salir de aquí esta noche sin que lo sepamos.
–Es una zona demasiado amplia, hay hasta una reserva, pero lo haremos lo mejor posible.
–Muchas gracias.
El comandate se inclinó hacia la parte delantera de la cabina y levantó el pulgar.
–Bueno, chicos, allá vamos.
El piloto giró el Squirrel en una órbita hacia la derecha sobre el cuadrante sur del parque. Más o menos a ochocientos metros al oeste se podía ver la mancha blanquecina de un lago que había sido navegable pero que ahora ya estaba seco, y por encima de los árboles se adivinaba el brillo negro de los cuatro estanques. Fueron cubriendo el parque por zonas, volaban en círculos concéntricos a ciento cincuenta metros de altura. El observador aéreo, encorvado sobre la pantalla, permanecía rígido contra el rugido ensordecedor de los motores, pero no llegaba a descubrir ningún punto caliente. Alternaba los controles en su ordenador portátil. Identificar al equipo en tierra no había sido difícil, a pesar de las altas temperaturas, ya que estaban en movimiento y fuera de la zona de los árboles. Pero aquella noche los resultados del aparato térmico no eran determinantes, porque cualquier cosa podía estar escondida entre el follaje seco de verano. El equipo iba prácticamente a ciegas.
–Ojalá tengamos suerte –le murmuró al comandante mientras atravesaban el parque–, esto es como orinar contra el viento. –Y eligió con cuidado la palabra orinar en vez de mear porque cuando estaban en el aire todas las conversaciones se grababan como prueba–. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Estamos orinando contra el viento.
Debajo, Caffery y Souness observaban el vuelo del helicóptero de pie a un lado de la furgoneta Sherpa de la Metropolitana. Caffery confiaba en que la Policía Aérea lo resolviera, que encontrara a Rory Peach. Había pasado una hora desde que se había dado la alerta, desde que el dependiente de Gujarati llamara al 999.
La mayor parte de la prestación por desempleo de los Peach se gastaba en tabaco Superkings de Carmel. El dinero solía acabárseles antes del fin de semana, por lo que habían creado una cuenta con su nombre en la tienda. Como aquel fin de semana nadie había ido a cancelar la deuda, el lunes por la noche el dependiente se acercó a Donegal Crescent a reclamar su dinero. No era la primera vez que sucedía, le dijo a Caffery, y no, no le tenía miedo a Alek Peach, pero por si acaso había ido junto a su pastor alemán. A las siete en punto tocó el timbre de la puerta de los Peach.
Nadie respondió. Tocó más fuerte pero nadie contestó. Al final se alejó por el parque con su perro de mala gana.
Atravesaron la hilera de jardines traseros de Donegal Crescent y ya se habían alejado bastante cuando, de golpe, el pastor alemán se volvió y se puso a ladrar en dirección a la casa. El dependiente se dio la vuelta. Le pareció –no se atrevería a jurarlo, pero le pareció– ver algo moviéndose por allí. Algo impreciso y grande. Se alejaba con rapidez del jardín trasero de los Peach. Su primera impresión fue que se trataba de un animal, por el modo nervioso y violento en el que ladraba el pastor alemán, haciendo fuerza hacia delante. Pero la sombra desapreció con rapidez en el bosque. Intrigado, el dependiente de la tienda decidió arrastrar al perro de nuevo al número 30 y espiar a través del buzón.
En ese momento supo que algo no iba bien. Había un montón de publicidad y basura dispersas por el suelo del vestíbulo y una frase, o parte de una frase, escrita con espray rojo en la pared de la escalera.
–¿Jack? –gritó Souness sobre el ruido del helicóptero–, ¿en qué estás pensando?
–En que debe andar por ahí, en algún sitio –gritó señalando hacia el parque–. Estoy seguro, anda por ahí.
–¿Por qué crees que no ha salido del parque?
–Porque no. –Ahuecó una mano y se acercó más a ella–. Y si logró salir, te aseguro que alguien le tiene que haber visto. Todas las salidas del parque dan a calles transitadas. El niño estaba sangrando, seguramente muy asustado...
–¿¡QUÉ!?
–¡QUE EL NIÑO ESTABA DESNUDO Y SANGRABA...! CREO QUE SI HUBIERA SALIDO DEL PARQUE ALGUIEN HUBIERA LEVANTADO EL TELÉFONO, ¿NO TE PARECE? ¡HASTA EN BRIXTON!
Miró el helicóptero. Caffery tenía otra razón para creer que Rory aún se encontraba en el parque. Conocía muy bien las estadísticas de los casos de secuestro infantil: la mayoría de los estudios señalaba que si no estaba vivo, Rory probablemente sería encontrado en un perímetro de ocho kilómetros a la redonda del lugar del secuestro y a menos de cincuenta metros de una acera. Otras estadísticas bien conocidas daban datos aún más escalofriantes: pronosticaban que Rory no sería asesinado de inmediato, que el secuestrador lo mantendría con vida al menos veinticuatro horas más. El motivo más frecuente en los secuestros de niños de esa edad era el sexo. Y lo más probable era que se tratara de sexo sádico.
Caffery conocía tan bien las costumbres y procesos de los pedófilos por un motivo muy sencillo: hacía veintisiete años había tenido la experiencia de otro secuestro. Su hermano Ewan, de la misma edad que Rory, fue robado un día cualquiera del jardín trasero de su casa. Una vez más, Rory podía ser Ewan. Caffery sabía que debía comentárselo a Souness, debía llevarla aparte ahora mismo y decírselo: tal vez deberías sacarme de este caso, dárselo a Logan o a cualquier otro... porque no sé cómo voy a reaccionar.
–¿¡Y QUÉ HACEMOS SI NO ENCUENTRAN NADA!? –gritó Souness.
–¡NO TE PREOCUPES, ALGO ENCONTRARÁN!
Se acercó la radio a los labios, buscó el canal del comandante del helicóptero y bajó un poco la voz.
–Nueve nueve, ¿alguna novedad por ahí arriba?
En la cabina oscura, a ciento cincuenta metros sobre ellos, el comandante se inclinaba hacia delante todo lo que le permitían los cables que lo mantenían atado al techo del helicóptero como un cordón umbilical.
–Howie, quieren saber qué tal vamos.
No podía ver la cara del observador aéreo, iba encorvado, atento a la pantalla, y el casco le hacía sombra en los ojos.
–Me está costando. Esto parece un puto campo de nieve. A menos que alguien lo mueva, en la imagen aparece todo mezclado. Casi tendría que ponerse de pie y saludarme con la mano.
Hizo algunos cambios para que las altas temperaturas se vieran de color negro en la pantalla. A continuación lo intentó en rojo, y en azul... a veces era más fácil con otros colores, pero la pérdida de color por las temperaturas nocturnas se lo estaba poniendo muy complicado.
–¿Podríamos dar algunas vueltas hacia la derecha?
–De acuerdo.
El piloto giró el morro del helicóptero y comenzó a dar vueltas en círculos. Tanto él como el comandante miraban hacia la derecha, hacia el espeso bosque que había bajo sus pies. El observador aéreo pegó los ojos a la pantalla. Movió la palanca de su ordenador y bajo la cabina, en el receptáculo del sensor, el estabilizador de la cámara giró su pupila fría sobre el parque.
–¿Qué hay?
–Ni idea. Parece haber algo a las diez en punto, pero...
Como no percibía la profundidad no podía decir muy bien qué veía en la pantalla. Cada vez que se acercaban, el helicóptero modificaba el manto de las hojas. Creyó haber visto una fuente de luz extraña, con la forma de una rosquilla y del tamaño de un neumático de automóvil, pero la pantalla volvió a cambiar y ya no sabía si se lo había imaginado.
–Scheisse2. –Se pegó a la pantalla y empezó a mover la cabeza mientras ampliaba y reducía la imagen una y otra vez–. Sí, deberías decirles que vayan a echar un vistazo allí. –Dio un golpecito en la pantalla–. ¿Lo ves?
El comandante se inclinó hacia delante y miró la pantalla del ordenador. No llegó a ver lo que le señalaba el observador aéreo, pero volvió a su posición y llamó por radio al detective Caffery.
–Unidad en tierra, aquí el India nueve nueve.
–Sí... ¿tienen algo?
–Creemos que tal vez haya una fuente de calor, pero no podemos confirmarlo. ¿Quieren echar un vistazo?
–Lo haremos.
–Bien, estamos cerca de un charco, de una piscina para niños o algo así...
–¿El lago?
–Sí, el lago que está al comienzo del bosque, no sé, a unos doscientos metros.
–Perfecto.
El comandante volvió a inclinarse hacia delante y miró el punto que el observador aéreo le señalaba en la pantalla.
–Si comenzamos en ese límite del bosque y nos acercamos unos cien metros...
–Comprendido. Vamos.
El comandante dejó la mano abierta en el aire para indicarle al piloto que sobrevolara la zona. Los tres se acomodaron sin hablar, en los cascos apenas se oía el sonido de sus respiraciones mientras observaban las siluetas brillantes del equipo de la Metropolitana moviéndose en la pantalla hacia la fuente de calor.
–Bien –murmuró el comandante–. Vamos a ayudarlos un poco, ¿de acuerdo?
Presionó un botón y encendió el Sol Nocturno, un reflector gigante que colgaba de la panza del helicóptero. De golpe se encendieron treinta millones de bujías y los equipos terrestres siguieron la luz como si fuera la estrella de Navidad, desplazándose con dificultad entre los árboles. Pero el observador aéreo no podía encontrar la fuente de calor con forma de anillo y empezaba a dudar si no se la habría inventado.
–¿Howie? –preguntó el comandante desde atrás–. ¿Estamos en el sitio correcto?
El observador no respondió. Se encorvó de nuevo para relocalizar la fuente.
–¿Howie?
–Sí, creo que sí, pero...
–Nueve nueve desde tierra –se oyó la voz de Caffery por la radio–. Estamos dando vueltas sin sentido por aquí. ¿Pueden darnos alguna pista?
–¿Howie?
–No sé, estoy confundido... había algo. –Amplió la imagen en la pantalla una vez más, pero comenzó a negar con la cabeza. El sonido del motor y de las hélices, el calor y los olores eran una tortura, le costaba concentrarse. En el parque, los agentes miraban hacia el helicóptero con los brazos abiertos. Mierda, Howie, se dijo por lo bajo, qué gilipollas eres. Ahora tenía que admitir que se había equivocado–. No sé, perdón, no sé...
–Bueno, bueno –el comandante estaba empezando a impacientarse–. ¿Cómo estamos de combustible?
El piloto negó con la cabeza.
–Nos queda un cuarto del tanque.
El comandante silbó.
–Eso significa que tendremos que bajar en algún sitio en ¿cuánto?, ¿veinte minutos? ¿Howie, en qué piensas?
–Nada... nada. Me lo he imaginado, ahora no veo nada.
El comandante suspiró.
–Bueno, pues ya está.
Llamó a la torre de control.
–India Lima, nos estamos quedando sin gasolina, bajaremos a Fairoaks a por un poco. Creo que seguimos una falsa alarma. ¿No, Howie? ¿Ya estás seguro?
–Sí... –se acarició con un dedo la barba candado, un poco incómodo–, supongo que ha sido eso.
–Nueve nueve a las unidades en tierra. Espero que me hayan recibido, nosotros partimos.
–Pero... ¿están seguros? –el detective Caffery sonó un poco más tenso–. ¿Están seguros de que estamos en el sitio correcto?
–Sí, vosotros estáis en el sitio correcto pero nosotros hemos perdido la fuente. Es una noche muy calurosa, hay demasiadas interferencias en la pantalla.
–De acuerdo. De acuerdo... gracias de todos modos.
–Lo siento.
–No hay problema. Buenas noches a todos.
En la pantalla el comandante vio cómo Caffery se despedía levantando una mano. Volvió a sintonizar la radio en el canal de la torre de control.
–Ha sido una falsa alarma. Aquí hemos terminado. El número de referencia es el TQ3427445, ahora nos dirigimos al India Foxtrot.
Anotó en el registro el horario de las tareas y el helicóptero se perdió en la noche.
Desde abajo, el detective Caffery observó el helicóptero perderse sobre los tejados hasta que su luz fue apenas más grande que la de cualquier satélite.
–Tú sabes lo que significa, ¿no?
–No –dijo Souness–, no lo sé.
Ya era tarde. La Metropolitana había peinado el área en la que el observador aéreo había creído distinguir una fuente de calor, se habían arrastrado boca abajo y de rodillas, habían revisado cada centímetro cuadrado. Pero no encontraron ni un rastro de Rory Peach. Finalmente se dieron por vencidos. Souness y Caffery terminaron acordando que un equipo especial de búsqueda fuera al día siguiente, un grupo operaciones especiales comenzaría a primera hora en el parque Brockwell.
Ahora solo quedaba un equipo de emergencias para establecer la entrada y otros parámetros de búsqueda antes de que la noche cayera definitivamente. A las once volvieron al cuartel principal en Thornton Heath. Caffery aparcó el coche y se guardó las llaves en el bolsillo.
–Si está en el parque pero desde el helicóptero no han podido verlo, significa que el niño ya no es una fuente de calor, que ya no se mueve. –Más allá de lo que significaba a nivel profesional, en el fondo una parte de él deseaba que el niño ya estuviera muerto, por su propio bien. Caffery creía que no tenía sentido sobrevivir a ciertas cosas–. Tal vez ya sea demasiado tarde.
–A menos... –Souness salió del coche con dificultad, atravesaron juntos la calle– ... a menos que no esté en el parque.
–No. El niño está en el parque. Te lo aseguro, el niño está en ese parque. –Caffery pasó su tarjeta por el visor y sostuvo la puerta para Souness–. La única cuestión es dónde.
Después de haberse mudado de la calle residencial y aburrida en la que estaban antes, la mayoría de los agentes se refería a aquel edificio de ladrillos rojos como Shrivermoor. La Unidad de Homicidios quedaba en la segunda planta. Aquella noche todas las ventanas estaban iluminadas. El equipo estaba casi al completo, habían abandonado reuniones, bares y el cuidado de los niños. Todos estaban allí: los operadores de la base de datos HOLMES, los cinco miembros del equipo de inteligencia y los siete detectives deambulaban por las mesas, bebían café y charlaban. En la cocina, tres paramédicos esperaban avergonzados metidos en los trajes forenses blancos con capucha (trajes de pedófilos, solía llamarlos el grupo) mientras los peritos forenses hacían copias de las suelas de sus botas y utilizaban cinta adhesiva para atrapar pelos o fibras.
Mientras Souness preparaba un poco de café bien fuerte, Caffery aprovechó para meter la cabeza bajo el grifo, porque necesitaba despertarse, y a continuación echó un vistazo a su mesa. Alguien le había dejado el último ejemplar del Time Out entre las circulares, los memorandos y los informes de autopsias. El periódico estaba abierto en un artículo cuyo título era «La artista que convirtió el crimen en arte». En la fotografía, Rebecca aparecía con los ojos cerrados, la cabeza reclinada hacia atrás y un número de prisionero pintado en mitad de la frente.
Rebecca Morant. ¿Una sensacionalista o una mujer de verdad? Uno tendría que haber estado mucho tiempo desconectado del mundo para no haber oído jamás el nombre de Rebecca Morant, una víctima de abuso sexual que se convirtió en la favorita del mundo artístico. Sospechosamente hermosa, a los críticos les costó tomarse en serio la mirada de lince de Morant, hasta que al fin fue nominada al codiciado premio Vincent e incluida entre las finalistas del Beck, lo cual la confirmó como una artista clave en la generación posterior a los YBA...
Caffery cerró la revista y la dejó boca abajo sobre el mesa. ¿Cuánta publicidad más necesitas, Becky?
–Está bien chicos, acercaos. –Caffery arrojó una lata vacía de Sprite contra la pared–. Sé que os hemos convocado sobre la marcha, pero acabemos con esta parte cuanto antes. Vayamos al despacho del jefe. –Levantó la cinta de vídeo sobre la cabeza y atravesó el despacho que compartía con Souness haciendo señas al resto del equipo para que le siguiera–. Vamos, vamos, solo serán diez segundos, ya mearéis después.
El despacho del jefe de homicidios era demasiado pequeño para el equipo, por lo que tuvieron que dejar la puerta abierta. Souness se quedó de pie junto a la ventana, con una taza de café en cada mano, mientras Caffery encendía el reproductor de vídeo y esperaba a que terminaran de llegar todos.
–Bueno, ya conocéis las normas. Souness llevará las operaciones de búsqueda y demás cuestiones de rastreo, así que cualquiera que tenga que decir algo al respecto que la busque a ella cuando terminemos la reunión. En primer lugar, habrá un equipo especial encargado de la búsqueda en el parque Brockwell, quiero a todo el mundo preparado. Operaciones especiales hará lo de siempre, pero vosotros debéis tener claro lo que vamos a comentar ahora para conducir a la prensa. Cuidado con las pruebas, los asuntos familiares, organizaos bien. ¿Qué más? Tenemos prioridad, pero vamos a tener que nombrar un oficial de enlace con (siento tener que decir esto) la Unidad de Pedofilia y el comité de gestión de riesgos de Lamberth y, ah, que alguien contacte con quien se encargue de Protección al Menor en Belvedere, aseguraos de que Rory no se ha puesto ya en contacto con ellos. Bueno, empecemos. –Señaló la pantalla apagada del monitor y tomó aire.– Cuando os enseñe estas imágenes, en lo primero en lo que vais a pensar es en la Maudsley. –Hizo una pausa, en cuanto mencionó la Maudsley (una clínica psiquiátrica en la carretera Denmark Hill) uno o dos agentes aspiraron con fuerza y eso no le gustó. Necesitaba que el equipo estuviera concentrado y activo, no que sobreactuara al pensar en el crimen que estaban investigando–. Escuchad, que nadie lo califique de psicópata todavía. Lo único que digo es que eso es lo que parece –echó un vistazo al grupo– y que tal vez eso es precisamente lo que quiere que parezca. Tal vez esa sea la coartada. Tal vez se trate de un pedófilo común, uno de los del parque que está levantando una cortina de humo para alegar enfermedad mental cuando le atrapemos. Recordad que está en danza desde hace tres días. Tres días. Eso es tener las cosas bajo control, ¿no? Pensad en esos tres días, en lo que significan. ¿Os parece, por ejemplo, que el tío sabía que nadie le iba a molestar?
¿O era que se lo estaba pasando tan bien con Rory que decidió continuar durante el fin de semana largo?
Apuntó el mando a distancia hacia el aparato de vídeo. Lo primero que apareció en la pantalla fue Donegal Crescent al atardecer. Bajo los números que indicaban la hora se veía una multitud que empujaba tras el cordón policial tratando de conseguir una vista de la pequeña terraza de la casa, las luces azules de la ambulancia iluminaban en silencio sus rostros. Caffery, apoyado contra la pared y con los brazos cruzados, observaba a los agentes de reojo. Era la primera vez que veían la escena del crimen y sabía que no faltaba mucho para que descubrieran algo espantoso en la casa de los Peach. Algo espantoso a pesar de su normalidad.
–Esto es casi el límite del parque Brockwell –dijo impaciente–. Solo para que os hagáis una idea de la ubicación. La torre que se ve al fondo es la Torre Arkaig de la avenida Railton, a la que los vecinos llaman «la montaña de crack».
La cámara descendió por el sendero hasta la entrada del número 30 y a continuación hizo una panorámica de la calle, la pequeña extensión de césped de enfrente, los óvalos blancos de los rostros sorprendidos de los vecinos contra un cielo ya casi nocturno. Cualquier punto visible desde la casa de los Peach podía ser también un buen punto para posibles testigos. La cámara grabó todo, giró ciento ochenta grados y miró la entrada de la casa. Los dígitos dorados y atornillados del número 30 llenaron la pantalla.
–Todas las puertas y ventanas estaban cerradas, la Metropolitana tuvo que romper la puerta principal para entrar. –La cámara enfocó entonces la puerta astillada (la habían abierto con un ariete Enforcer) y a continuación hizo zoom en la cerradura intacta–. Solo la puerta trasera estaba abierta. Creemos que ese fue el sitio por el que entraron. Mirad.
Ya estaban en el interior de la casa, la cámara inundaba el recibidor con su luz halógena. El papel pintado de las paredes se veía ligeramente estropeado y la alfombra gris estaba protegida por una de esas mallas plásticas para tareas pesadas. Dos cuadros mal enmarcados quedaban a lo lejos, las sombras se movían por el pasillo y en uno de los costados del primer escalón había una pistola de agua infantil tirada en el suelo. Más allá, al final del pasillo, se veía una puerta. La imagen quedó desenfocada durante unos instantes, se notaban los intentos por seguir el rastro. Cuando la imagen se enfocó de nuevo, la cámara ya había atravesado la puerta y estaba dentro de la cocina. Un pollo de color terracota miró a la cámara desde la panera y la cortina a cuadros que había en la puerta flotó suavemente con la brisa (lo que revelaba la presencia de una ventana rota), mostrando algún que otro fragmento oscuro del jardín y los árboles del parque que quedaba al fondo.
–Bien, muy importante –Caffery apoyó el codo sobre el monitor, señalando un punto en la pantalla–: cristales en el suelo y la puerta abierta. Es evidente que este no fue solo el sitio por el que entraron, sino también por el que salieron. El intruso rompe la ventana y entra, creemos que fue el viernes alrededor de las siete de la tarde. –La cámara se acercó a la ventana rota y se vio el pequeño jardín que había detrás. Un tendedero con forma de carrusel, una bicicleta de niño, algunos juguetes, cuatro botellas de leche volcadas y el contenido rancio, amarillo–. El intruso se queda en la casa con los Peach hasta el lunes por la tarde cuando alguien lo interrumpe, decide llevarse a Rory y se va por la misma puerta. –La cámara volvió a enfocar la cocina, hizo una panorámica y se detuvo en las manchas de sangre sobre el zócalo de la puerta. Caffery se dio unos golpecitos en la pierna con el mando a distancia y echó un vistazo a los rostros silenciosos que le rodeaban, esperando alguna reacción. Pero nadie habló, nadie hizo ni una pregunta. Todos miraban fijamente la sangre que había en la pantalla–. Los del laboratorio creen que en ese momento las heridas no eran letales. Aplicando el sentido común, lo lógico sería que el intruso lo sacara en brazos de la casa y lo llevara hacia el bosque a través de esa valla rota. Probablemente encontró alguna forma de detener la sangre, una toalla o algo así, porque los perros perdieron el rastro muy pronto. –La cámara se seguía moviendo–. Bueno, ahora vais a ver el lugar en el que encontramos a la familia.
Un rostro de mujer apareció en la pantalla y desapareció al instante: era la sargento Quinn, la coordinadora de escenas del crimen más famosa del sur de Londres. Tras organizar la grabación junto a Caffery, Quinn había regresado a la cocina para asegurarse de que los cristales de la ventana rota fueran fotografiados y recogidos con cuidado. A continuación había llamado a los biólogos de la Unidad de Crimen Especializado de Lambeth. Mientras Caffery hablaba con el equipo del helicóptero, los biólogos habían llegado a la casa, se habían vestido con sus trajes espaciales y habían comenzado a trabajar con los químicos: ninhidrina, sal de amidoamina, nitrato de plata.
–Este es el sitio en el que encontramos a Alek Peach, el padre. Tenía las muñecas esposadas a este radiador y los tobillos a este otro. Se puede ver la posición en la que estaba por las marcas en el suelo. –Caffery señaló una mancha oscura y grande sobre la alfombra de pelo largo, una mancha que se extendía entre los dos radiadores del recibidor–. Tiene una herida en la nuca, así que no podremos hablar con él de momento, tal vez nunca. En el segundo sitio que vais a ver a continuación... mientras subimos las escaleras... es donde estuvo encerrada Carmel.
Carmel había declarado en la ambulancia y ahora estaba sedada en el hospital. Aunque los primeros exámenes no habían mostrado daños en el cerebro, se daba por descontado que había perdido el conocimiento en algún punto: después de haber hecho la cena el viernes a las seis de la tarde no recordaba nada hasta el momento en el que se despertó amordazada y esposada a una tubería de agua en el armario del primer piso. Estuvo allí tres días hasta que el dependiente de la tienda llamó a la puerta el lunes. No vio al intruso ni habló con él y según ella no había ninguna razón, ni laboral ni personal, para que alguien quisiera hacer daño a su familia. Cuando los paramédicos la sacaron del armario, colocaron la camilla de tal forma que quedara de frente a las escaleras y no descubriera lo que habían pintado en la pared.
–Y cuando lo leáis –Caffery miró las caras de los agentes–, creo que vais a estar de acuerdo en que es importante que no lo filtremos a la prensa, a pesar del movimiento que hay ahora en la casa.
Se volvió hacia la televisión. El cámara iba subiendo los escalones, había varias sombras que se movían en el descansillo. Cuando Caffery vio por primera vez la palabra escrita con espray, supo que era una herramienta para evitar falsas confesiones.
La cámara se tambaleó, alguien dijo: «¡Mierda!». Y a continuación, con una voz más alta: «¿Has visto esto?».
Oscuridad. Un titubeo breve y a continuación un destello de luz, la lente de la cámara se cerró momentáneamente, reaccionaba como una pupila. Cuando la imagen por fin fue nítida, los detectives amontonados en el despacho del jefe se acercaron un poco más a la pantalla para leer el mensaje:
Caffery detuvo la cinta para darle tiempo a cada miembro del equipo a que se inclinara y la leyera con atención.
–La palabra Peligro y el signo de femenino. –Apagó el vídeo y encendió las luces–. Debemos llegar al fondo de esto y debemos hacerlo antes de mañana. No pienso insultar vuestra inteligencia hasta el punto de tener que explicaros por qué.
En la cocina de la base de Fairoaks, el controlador aéreo se quitó el casco y se frotó las orejas. Seguía sin estar seguro de lo que había visto.
El comandante le dio una palmada en la espalda.
–Dijeron que solo teníamos que hacer acto de presencia, Howie. Ni siquiera saben si está en el parque.
–Ya... pero es un niño.
–Tal vez cuando subamos nos vuelvan a enviar allí, ¿no?
Pero cuando el tanque estuvo lleno, resultó que un agente de tráfico había sido arrollado en Purley y el culpable se había bajado del coche y había echado a correr hacia el aeródromo de Croydon, por lo que el India 99 fue reasignado a esa tarea. A las dos de la madrugada, cuando el controlador aéreo terminó por fin su turno, no le costó demasiado olvidar aquella mancha blanca con forma de rosquilla que creía haber visto entre los árboles del parque Brockwell.
3
Según el protocolo de la Unidad de Cuidados Intensivos Jack Steinberg del hospital King, todos los pacientes con heridas en la cabeza debían permanecer las primeras veinticuatro horas con un perno Codman para el monitoreo de la presión intracraneal y un ventilador, independientemente de que el paciente pudiera respirar por sí solo. Alek Peach, el testigo clave para la Unidad de Homicidios, era incapaz de hablar no solo por la fuerte dosis de midazolam que corría por sus venas, sino debido al tubo endotraquial que tenía en la garganta. Carmel, su mujer, seguía sedada y el detective Caffery se habría pasado la noche caminando de lado a lado por el pasillo del hospital como un padre ansioso, si la detective jefe Souness no se lo hubiera prohibido.
–No te permitirán verle mientras esté con ese tubo, Jack. –Ella sentía respeto por el estilo de Caffery, aquella sed, aquella determinación de perro callejero, pero conocía demasiado bien a los especialistas del hospital y sabía que era mejor no presionarlos–. Si el tío necesita sangre, nos han prometido una muestra de pretransfusión. Tenemos la declaración de los asesores y eso es lo máximo que podemos pedir.
Era la una de la madrugada: el equipo ya tenía los parámetros de búsqueda, las horas extras habían sido asignadas y el parque Brockwell estaba cerrado. Souness y algunos detectives habían vuelto a casa para aprovechar una o dos horas de merecido descanso antes del amanecer. Caffery llevaba despierto veinticinco horas, pero era incapaz de relajarse. Había encontrado una botella de Bell debajo de la mesa de Souness, se había servido un poco en una taza y a continuación se había sentado sobre la mesa, balanceando las piernas y golpeando las teclas del teléfono con los dedos. Cuando no podía más, levantaba el auricular y se comunicaba con la UCI, pero el especialista que llevaba el caso, el señor Friendship, estaba empezando a perder la paciencia.
–¿Qué parte del «no» no ha entendido, detective? –Y colgaba.
Caffery se quedó mirando el auricular. Podía apretar el botón de «rellamada» y pasarse veinte minutos acosando al equipo del hospital, pero sería como intentar atravesar un muro de cemento. Suspiró, colgó y volvió a llenar la taza, apoyó los pies en el mesa y se sentó aflojándose la corbata y mirando sin expresión hacia los rascacielos de Croydon que se recortaban contra la noche del otro lado del ventanal.
Este podía ser el caso que llevaba esperando toda la vida, después de lo que le había pasado a su hermano, hacía más de un cuarto de siglo...
¿Un cuarto de siglo ya? ¿Tanto tiempo ha pasado, Ewan? ¿Tanto tiempo sin que hayan podido conseguir al menos algo de ADN? ¿Tanto tiempo desde que aquel cuerpo desapareciera en los alrededores y comenzara a convertirse en un sedimento?...
Sabía que eso le iba a dar problemas. En los momentos tranquilos del día sentía que el pensamiento crecía en su interior como un parásito.
Cuando sucedió todo, Ewan tenía nueve años. La misma edad de Rory. Los dos hermanos habían discutido en la casita del árbol por alguna tontería. El mayor, Ewan, se bajó enfurruñado y se puso a caminar junto a las vías del tren. Llevaba sandalias marrones Clarks, pantalones cortos también marrones y una camiseta color mostaza (Caffery sabía que estos detalles eran ciertos, los recordaba por partida doble: de primera mano y por haberlos leído más tarde en los carteles que distribuyó la policía). Y nadie volvió a verlo nunca más.
Jack observó a la policía mientras registraba las vías del tren y decidió unirse a ellos algún día. Te voy a encontrar Ewan, te voy a encontrar. Y por eso seguía viviendo en la misma casa pequeña con terraza, al sur de Londres, que daba al mismo jardín trasero, frente a las mismas vías del tren y a la misma casa del envejecido pedófilo del que todo el mundo sospechaba, incluida la policía, que era responsable de la desaparición de Ewan. Ivan Penderecki. La casa de Penderecki fue registrada pero no se encontró en ella ninguna pista, así que allí vivían, Penderecki y Caffery, como un matrimonio amargado, encerrados en un duelo silencioso. Todas las mujeres con las que Caffery se había acostado habían intentado convencerle antes o después de que se alejara de allí, habían tratado de acabar con aquella oscura fascinación que existía entre él y aquel gran pedófilo polaco, pero Caffery jamás perdió ni un solo minuto en considerar esa posibilidad, no se podía competir. ¿Ni siquiera con Rebecca? Sí, Rebecca también había intentado alejarle de los recuerdos de Ewan. ¿Pero acaso no se podía competir con ella?
Apuró el whisky, se sirvió más en la taza y buscó la revista Time Out que estaba sobre su mesa. Podría llamarla, sabía dónde encontrarla. Casi nunca dormía en su apartamento de Greenwich, «no me gusta dormir con los fantasmas», decía. En cambio, solía llegar tarde a casa de Caffery, subir derecha a la habitación, recostarse con los brazos alrededor de una almohada y dejar un cigarrillo Danneman consumiéndose lentamente en el cenicero de la mesilla. Miró el reloj. Era tarde, hasta para Rebecca. Si la llamaba tendría que contarle el caso Peach y los parecidos, y sabía cuál iba a ser su reacción. Decidió reclinar el sillón y abrir la Time Out.
Sobre el siniestro caso de abuso sexual del verano anterior, Morant declaró: «Sí, la experiencia me proporcionó mucho material para mi trabajo, comprendí que es muy fácil ver una escena de violación ficticia (en una película o leerla en un libro) y creer que has entendido de qué va. Pero todo eso no son más que representaciones y funcionan como nichos de seguridad frente a la verdadera violencia. Se trata de imágenes absolutamente condescendientes, representaciones diseñadas». Siguiendo este discurso, el pasado febrero se reavivó la controversia en los medios cuando se reveló (¿mediante una filtración estratégica?) que las piezas de genitales golpeados y mutilados (incrustadas) en su performance Random pertenecían a moldes tomados de víctimas de violación y abusos sexuales reales.
Rebecca jamás hablaba con él de lo que le había sucedido el año anterior. Caffery había estado allí, la había visto colgando del techo, inconsciente y expuesta: el trofeo sangriento y final de un asesino. Después se había sentado pacientemente en la habitación del pequeño hospital de Lewisham y había permanecido allí durante la declaración de Rebecca sobre la muerte de su compañera de piso, Joni Marsh. Había sido un día lluvioso y el arce que estaba justo al otro lado de la ventana no paró de gotear durante toda la entrevista.
–Si esto es difícil para usted...
–No, no es difícil.
En ese punto, Caffery ya estaba medio enamorado de Rebecca. Al verla con la cabeza vendada y las delegadas manos inquietas sobre el regazo mientras intentaba explicarlo todo con palabras, se compadeció y la guio durante la declaración, rompiendo todas las reglas para ayudarla a pasar por aquella experiencia tan difícil. Él contó lo que sabía para que ella solo tuviera que asentir con la cabeza. Seguía perturbada, en el juicio, en su declaración, se deshidrató y fue incapaz de volver a empezar, por lo que al final el fiscal le permitió que bajara del estrado. Aún hoy, si Caffery intentaba persuadirla para que hablara de aquello, Rebecca le paraba en seco. O, peor aún, se reía y aseguraba que no le había afectado. En público, en cambio, utilizaba aquella experiencia como un accesorio, una prenda más de su armario:
Dar lugar a grupos de mujeres ultrajadas, escupir con alegría a los periódicos sensacionalistas o arrojarles gatos y ratones enloquecidos son algunos de los juegos con los que Morant consigue eludir a la prensa. ¿Cuáles son sus próximos proyectos? «Ser vetada por Giuliani3, eso sería divertido.» Y a continuación la típica pregunta de siempre: ¿cuándo va a dejar el mundo del arte para dedicarse a lo que realmente le interesa: ser modelo? La exposición Random 2 se podrá visitar en la Galería Zinc (en Clarkenwell) del 26 de agosto al 20 de septiembre.
Lo único que le importa es que todo el mundo piense que es fuerte. Caffery cerró la revista, descansó un instante con el rostro entre las manos e intentó no pensar en Rebecca. Las luces de la medianoche londinense parpadeaban al otro lado de la ventana como esas criaturas marinas con estructuras luminosas. Se preguntó si Rory Peach estaría mirando aquel mismo cielo.
–¿Café?
Dio un respingo y abrió los ojos.
–¿Marilyn?
Marilyn Kryotos le miraba desde la puerta. Era la administradora (la «receptora») de la complicadísima base de datos que usaban en Homicidios: HOLMES. Llevaba un lápiz de labios rosa, un vestido azul marino y la insignia prendida con un broche de nácar que tenía forma de conejo.
–¿Has dormido aquí? –Sonaba entre impresionada y asqueada–. ¿En el despacho?
–Está bien. –Se enderezó frente a la mesa restregándose los ojos con los nudillos. Faltaba poco para el amanecer, en el cielo se veía una mancha color rosa detrás de los rascacielos de Croydon. Había una mosca flotando patas arriba en el whisky. Miró el reloj–. Llegas muy temprano.
–Siempre con las primeras luces... La mitad del equipo ya está aquí. Danni va hacia Brixton.
–¡Mierda! –Se tocó el pecho buscando la corbata.
–¿Quieres un peine?
–No, no.
–Pues necesitas uno.
–Lo sé.
Fue a la gasolinera de enfrente, abierta las veinticuatro horas, y se compró un sándwich, un peine y un cepillo de dientes. Volvió enseguida, pasó entre los mapas que decoraban el pasillo y se entretuvo buscando la camisa de repuesto que guardaba en la sala donde se archivaban las pruebas. En el baño de hombres se quitó la camisa, se echó agua en el pecho y las axilas, se inclinó para poner la cabeza debajo del grifo y se mojó el pelo, a continuación se acercó a la secadora, levantó los brazos y se secó el pelo. Sabía que se encontraba en el silencioso ojo del huracán. Sabía que a medida que el país se fuera despertando, los televisores comenzarían a encenderse, las noticias a propagarse y el teléfono de Información de Incidentes empezaría a sonar. Mientras tanto había muchísimo papeleo que hacer, debía coordinar con el jefe del distrito una reunión para evaluar el impacto en la comunidad y además debía analizar algunos aspectos del caso. El cronómetro había comenzado a correr y debía estar preparado para la carrera.
–¿Has leído el artículo sobre Rebecca? –Kryotos estaba de pie en la sala de reuniones con una taza de café en una mano y un paquete de bizcochos en la otra.
–¿El de la Time Out