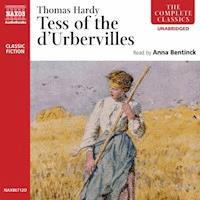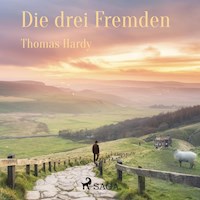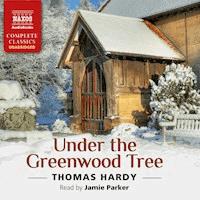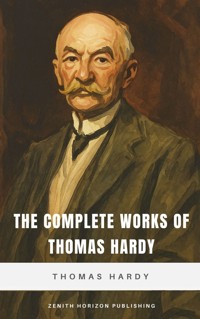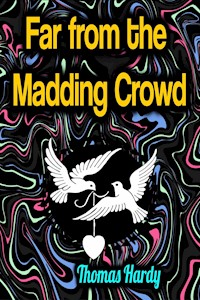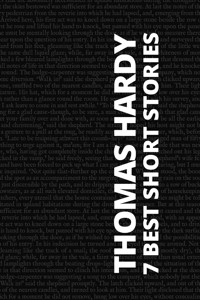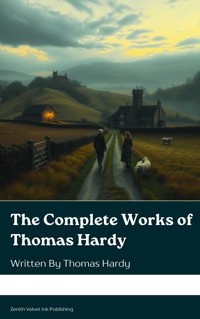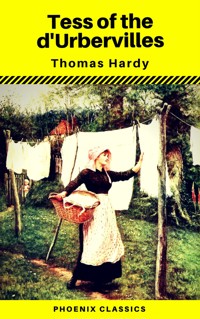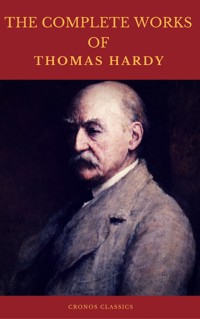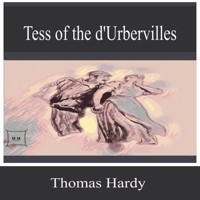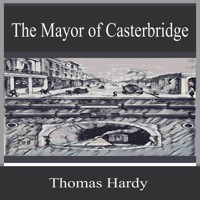1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En 'The Trumpet-Major', Thomas Hardy entrelaza magistralmente el drama humano con el contexto histórico, utilizando la invasión napoleónica como telón de fondo de las intrigas personales. La novela se centra en un triángulo amoroso entre Anne Garland y los dos hermanos: el abnegado John Loveday, el sargento trompeta, y su impulsivo hermano Robert. Hardy emplea un estilo narrativo rico en detalles y descripciones evocadoras que hacen palpable tanto el paisaje rural inglés como el tumulto de la época. Su habilidad para capturar el habla regional aporta autenticidad y profundidad, mientras que el argumento explora temas de lealtad, amor y destino. Thomas Hardy, nacido en 1840 en Dorset, fue un prolífico novelista y poeta, cuyo trabajo frecuentemente refleja su entorno rural y las influencias victorianas. Su interés en las complejidades de la naturaleza humana y las limitaciones impuestas por la sociedad son temas recurrentes en su obra. Hardy, profundamente afectado por las realidades de la guerra, infunde en 'The Trumpet-Major' una reflexión sobre la transitoriedad de la vida y el impacto del conflicto en la existencia cotidiana. Sus propias experiencias en la campiña inglesa imbuyen autenticidad en sus descripciones de la geografía y cultura local. Este libro es altamente recomendable para aquellos interesados en novelas históricas que capturan con destreza la vida en la Inglaterra del siglo XIX. Hardy no solo ofrece una rica narrativa, sino también una introspección sobre aspectos humanos que aún resuenan hoy. 'The Trumpet-Major' es una lectura esencial para quienes buscan comprender no solo los conflictos bélicos, sino también la cotidianidad y el romance en tiempos de incertidumbre. Sus personajes, vívidos y realistas, guiarán al lector a una comprensión más profunda del impacto del entorno en sus decisiones y emociones. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
El trompeta mayor
Índice
PREFACIO
La presente historia se basa en mayor medida en testimonios, tanto orales como escritos, que cualquier otra de esta serie. Los incidentes externos que marcan su curso son, en su mayoría, una reproducción sin exageraciones de los recuerdos de personas mayores muy conocidas por el autor en su infancia, pero fallecidas hace mucho tiempo, que fueron testigos presenciales de aquellas escenas. Si se transcribieran íntegramente, sus recuerdos llenarían un volumen tres veces más largo que «El tambor mayor».
Hasta mediados de este siglo, y más tarde, no faltaban, en las cercanías de los lugares más o menos claramente indicados aquí, reliquias fortuitas de las circunstancias en las que se desarrolla la acción: nuestros preparativos para defendernos de la amenaza de invasión de Inglaterra por parte de Buonaparte. Una puerta de un cobertizo acribillada a balazos, que un hombre solitario había improvisado como blanco para practicar con armas de fuego cuando se esperaba el desembarco en cualquier momento; un montón de ladrillos y terrones en una colina con una baliza, que habían formado la chimenea y las paredes de la cabaña ocupada por el guardián de la baliza; astillas carcomidas y puntas de hierro de picas para uso de aquellos que no tenían mejores armas; las crestas de la colina levantadas durante el campamento, los fragmentos de uniformes de voluntarios y otros restos similares, trajeron a mi imaginación en la primera infancia el estado de las cosas en la fecha de la guerra de forma más vívida que lo que podrían haberlo hecho los volúmenes de historia.
Quienes han intentado construir una narración coherente de tiempos pasados a partir de la información fragmentaria proporcionada por los supervivientes, son conscientes de la dificultad de determinar la verdadera secuencia de los acontecimientos recordados de forma indiscriminada. Para este fin, los periódicos de la época eran indispensables. De otros documentos consultados, puedo mencionar, para satisfacción de los amantes de las historias reales, que el «Discurso a todos los rangos y descripciones de los ingleses» fue transcrito de una copia original que se encuentra en un museo local; que el retrato jeroglífico de Napoleón existía como grabado hasta la actualidad en la cabaña de una anciana cerca de «Overcombe»; que los detalles de las actividades del rey en su balneario favorito se completaron con datos de los registros de la época. La escena del entrenamiento de la milicia local recibió algunas adiciones de un relato que figura en una obra tan seria como la «Historia de las guerras de la Revolución Francesa» de Gifford (Londres, 1817). Pero al consultar la Historia, me doy cuenta de que me equivoqué al suponer que el relato era auténtico o que se refería a la Inglaterra rural. Sin embargo, concuerda en gran medida con las tradiciones locales de tales escenas que he oído relatar innumerables veces, y el sistema de entrenamiento se comprobó por referencia al Reglamento del Ejército de 1801 y otros manuales militares. Casi toda la narración del supuesto desembarco de los franceses en la bahía proviene de la relación oral antes mencionada. No recuerdo otras pruebas de la veracidad de esta crónica.
T. H.
Octubre de 1895.
I. LO QUE SE VEÍA DESDE LA VENTANA CON VISTAS AL DOWN
En la época de las mujeres con vestidos de muselina y cintura alta, cuando la gran cantidad de soldados que había en el país era motivo de gran temor para el sexo femenino, vivían en un pueblo cerca de la costa de Wessex dos damas de buena reputación, aunque desafortunadamente de recursos limitados. La mayor era la señora Martha Garland, viuda de un pintor paisajista, y la otra era su única hija, Anne.
Anne era rubia, muy rubia, en un sentido poético; pero tu tez tenía ese tono particular entre rubio y moreno que, por desgracia, no tiene nombre. Tus ojos eran sinceros e inquisitivos, tu boca tenía un corte limpio, aunque no clásico, y el punto medio de tu labio superior apenas descendía tanto como debería, de modo que, ante el más mínimo pensamiento agradable, por no hablar de una sonrisa, se descubrían dos o tres dientes blancos, quisieras o no. Algunas personas decían que eso era muy atractivo. Era elegante y esbelta y, aunque medía poco más de metro y medio, podía enderezarse para parecer más alta. En sus modales, en sus idas y venidas, en sus «haré esto» o «haré aquello», combinaba la dignidad con la dulzura como ninguna otra chica podía hacerlo; y cualquier joven impresionable que pasara por allí se sentía impulsado a anhelar una palabra suya, sabiendo al mismo tiempo que no la obtendría. En resumen, bajo todo lo encantador y sencillo de esta joven se escondía una firmeza real, imperceptible al principio, como la mota de color que se esconde imperceptible en el corazón de la flor de perejil más pálida.
Llevaba un pañuelo blanco para cubrir su cuello blanco y una cofia en la cabeza con una cinta rosa alrededor, atada en un lazo en la parte delantera. Tenía una gran variedad de estas cintas para cofias, ya que a los jóvenes les gustaba enviárselas como regalo hasta que se enamoraban definitivamente de otra novia, momento en el que dejaban de hacerlo. Entre el borde de tu gorro y tu frente se alineaban una serie de rizos redondos y castaños, como nidos de golondrina bajo los aleros.
Vivía con su madre viuda en una parte de un antiguo edificio que antes era una casa solariega, pero que ahora era un molino, que, al ser demasiado grande para sus propias necesidades, el molinero había encontrado conveniente dividir y asignar en parte a estos inquilinos tan respetables. En esta vivienda, los oídos de la señora Garland y Anne se veían reconfortados mañana, tarde y noche por la música del molino, cuyas ruedas y engranajes, al ser de madera, producían notas que podían recordarles vagamente los tonos de madera del diapasón tapado de un órgano. De vez en cuando, cuando el molinero estaba tamizando, a estos sonidos continuos se añadía el alegre clic de la tolva, que no les privaba de descanso excepto cuando funcionaba toda la noche; y, por encima de todo esto, tenían el placer de saber que por cada rendija, puerta y ventana de su vivienda, por muy bien cerradas que estuvieran, se colaba una sutil niebla de harina superfina procedente de la sala de molienda, totalmente invisible, pero que con el tiempo daba a conocer su presencia al conferir un aspecto pálido y fantasmal a los mejores muebles. El molinero se disculpaba con frecuencia ante sus inquilinos por la intrusión de esta insidiosa niebla seca, pero la viuda era de naturaleza amable y agradecida, y decía que no le importaba en absoluto, ya que no se trataba de suciedad desagradable, sino del bendito sustento de la vida.
Con este buen humor, y de otras maneras, la señora Garland reconocía su amistad por su vecina, con quien Anne y ella se relacionaban en una medida que nunca hubiera podido imaginar cuando, tentadas por el bajo alquiler, se mudaron allí por primera vez tras la muerte de su marido, desde una casa más grande situada en el otro extremo del pueblo. Quienes han vivido en lugares remotos donde no hay lo que se llama sociedad comprenderán la gradual nivelación de las distinciones que se produjo en este caso, con cierto sacrificio de la elegancia por parte de una de las familias. A la viuda a veces le entristecía ver con qué facilidad Anne aprendía algunas palabras del dialecto o el acento del molinero y sus amigos; pero él era un hombre tan bueno y sincero, y ella una mujer tan tranquila y sin ambiciones, que no quería hacer de su vida una soledad por razones fastidiosas. Sobre todo, tenía buenas razones para pensar que el molinero la admiraba en secreto, lo que añadía picante a la situación.
* * * * *
En una hermosa mañana de verano, cuando las hojas estaban calientes bajo el sol y las abejas más laboriosas salían a bucear en cada copa azul y roja que pudiera considerarse una flor, Anne estaba sentada en la ventana trasera de la parte de la casa que ocupaba su madre, midiendo longitudes de lana para una alfombra con flecos que estaba haciendo y que yacía, casi terminada, a su lado. El trabajo, aunque cromáticamente brillante, era tedioso: una alfombra para la chimenea era algo en lo que nadie trabajaba de la mañana a la noche; se cogía y se dejaba; estaba en la silla, en el suelo, en el pasamanos, debajo de la cama, se pateaba aquí, se pateaba allá, se enrollaba en el armario, se sacaba de nuevo, y así sucesivamente, quizás de forma más caprichosa que cualquier otro artículo hecho en casa. Nadie esperaba que se terminara una alfombra en un plazo calculable, y las lanas del principio se descolorían y se volvían históricas antes de llegar al final. La sensación de esta naturaleza inherente al trabajo con lana, más que la pereza, llevó a Anne a mirar con bastante frecuencia por la ventana abierta.
Justo delante de ella se encontraba el gran y tranquilo estanque del molino, desbordado e invadiendo el seto y la carretera. El agua, con sus hojas flotantes y sus manchas de espuma, se escabullía, como el tiempo, bajo el oscuro arco, para caer sobre la gran rueda viscosa del interior. Al otro lado del estanque del molino había un lugar abierto llamado la Cruz, porque era tres cuartos de uno, dos carriles y un camino para el ganado que se reunían allí. Era el punto de encuentro y la arena de la aldea circundante. Detrás de este, una empinada pendiente se elevaba hacia el cielo, fusionándose con una amplia y abierta llanura, ahora llena de ovejas recién esquiladas. La altura de la meseta protegía completamente el molino y la aldea de los vientos del norte, haciendo que los veranos fueran primaverales, reduciendo los inviernos a temperaturas otoñales y permitiendo que el mirto floreciera al aire libre.
La pesadez del mediodía impregnaba la escena y, bajo su influencia, las ovejas habían dejado de pastar. No había nadie en la encrucijada, ya que los pocos habitantes estaban en sus casas almorzando. No había ningún ser humano en la llanura, y ningún ojo humano ni interés, salvo el de Anne, parecía preocuparse por ella. Las abejas seguían trabajando y las mariposas no descansaban de su vagabundeo, su pequeño tamaño parecía protegerlas del efecto estancante que este momento del día tenía sobre las criaturas más grandes. Por lo demás, todo estaba en calma.
La niña miró la llanura y las ovejas sin ningún motivo en particular; el escarpado margen de césped y margaritas que se elevaba por encima de los tejados, las chimeneas, los manzanos y la torre de la iglesia de la aldea que la rodeaba, limitaba la vista desde su posición, y era necesario mirar a algún sitio cuando levantaba la cabeza. Mientras se dedicaba a trabajar y descansar, su atención se vio atraída por el repentino levantamiento y huida de las ovejas que estaban acurrucadas en la loma; y a continuación se oyeron ruidos de pasos pesados sobre el duro césped que las ovejas habían abandonado, acompañados de un tintineo metálico. Al apartar la mirada, vio a dos soldados de caballería montados en voluminosos corceles grises, armados y equipados, que subían por la colina por un punto a la izquierda donde la pendiente era relativamente suave. Las cadenas, hebillas y placas pulidas de sus arreos brillaban como pequeños espejos, y los colores azul, rojo y blanco que los rodeaban no se veían apagados por el clima ni el desgaste.
Los dos soldados cabalgaban con orgullo, como si nada menos que coronas e imperios ocuparan sus magníficas mentes. Llegaron a la parte de la cuesta que se encontraba justo delante de ella, donde se detuvieron. Un minuto después, apareció detrás de ellos un grupo de media docena más del mismo tipo. Estos se acercaron, se detuvieron y desmontaron igualmente.
Dos de los soldados caminaron juntos una cierta distancia, luego uno se detuvo y el otro siguió avanzando y estiró una cinta blanca entre ellos. Otros dos hombres marcharon hacia otro punto alejado, donde hicieron marcas en el suelo. Así caminaron y midieron distancias, obviamente según algún plan preestablecido.
Al final de este procedimiento sistemático, un jinete solitario —un oficial, a juzgar por su uniforme, que se distinguía a esa distancia— subió la colina, recorrió el terreno, miró lo que habían hecho los demás y pareció considerar que estaba bien. Entonces la muchacha oyó pasos y cascos aún más fuertes, y vio surgir de donde habían surgido los demás toda una columna de caballería en orden de marcha. A cierta distancia detrás de ellos venía una nube de polvo que envolvía a más y más tropas, cuyas armas y pertrechos reflejaban el sol a través de la bruma en tenues destellos, estrellas y rayos de luz. Todo el cuerpo se acercaba lentamente a la meseta en la cima de la colina.
Anne dejó caer su trabajo y, sin apartar la vista de la masa de caballería que se acercaba, con los hilos enredándose como era de esperar, dijo: «¡Mamá, mamá, ven aquí! ¡Qué espectáculo tan bonito! ¿Qué significa? ¿Qué pueden estar haciendo allí arriba?».
La madre, así invocada, subió corriendo las escaleras y se acercó a la ventana. Era una mujer de boca y ojos sanguíneos, de modales poco heroicos y aspecto general agradable; un poco más deslucida en cuanto a la superficie, pero no mucho peor en cuanto al contorno que la propia chica.
Los pensamientos de la viuda Garland eran los propios de la época. «¿Serán los franceses?», dijo, preparándose para la forma más extrema de consternación. «¿Es posible que ese archienemigo de la humanidad haya desembarcado por fin?». Cabe señalar que en aquella época había dos archienemigos de la humanidad: Satanás, como de costumbre, y Bonaparte, que había surgido y eclipsado por completo a su rival más antiguo. La señora Garland se refería, por supuesto, al joven caballero.
«No puede ser él», dijo Anne. «¡Ah! Ahí está Simon Burden, el hombre que vigila el faro. ¡Él lo sabrá!».
Hizo un gesto con la mano a una figura anciana del mismo color que el camino, que acababa de aparecer más allá del estanque del molino y que, aunque activo, estaba encorvado hasta tal punto que casi reprochaba a un observador sensible el hecho de mantenerse erguido. La llegada de los soldados lo había sacado de su copa en el «Duke of York», al igual que había atraído a Anne. A su llamada, cruzó el puente del molino y se acercó a la ventana.
Anne le preguntó qué significaba todo aquello, pero Simon Burden, sin responder, siguió avanzando con las encías separadas, mirando a la caballería por su cuenta con una preocupación que la gente suele mostrar ante los fenómenos temporales cuando estos solo les afectan durante un breve periodo de tiempo. «¡Te vas a caer al estanque del molino!», dijo Anne. «¿Qué están haciendo? Tú fuiste soldado hace muchos años y deberías saberlo».
«No me preguntes, señora Anne», dijo el veterano militar, apoyando su cuerpo contra la pared, una extremidad tras otra. «Yo solo estuve en la infantería, ya sabes, y nunca entendí bien de caballos. Sí, soy un anciano y ya no tengo juicio». Sin embargo, una presión adicional le hizo buscar más en su revista de ideas carcomida por los gusanos, y descubrió que sí lo sabía, de una manera vaga e irresponsable. Los soldados debían de haber venido allí para acampar: los hombres que habían visto primero eran los marcadores: habían llegado antes que el resto para medir el terreno. El que los había acompañado era el intendente. «Y así, verás, tienen todas las líneas marcadas para cuando llegue el regimiento», añadió. «Y entonces... ¡Ay, Dios mío! ¡Quién hubiera imaginado que Overcombe vería un día como este!».
«Y luego...».
«Entonces... ¡Ah, se me ha vuelto a olvidar!», dijo Simon. «Oh, y luego montarán sus tiendas, ya sabes, y atarán sus caballos. Eso era, así era».
Para entonces, la columna de caballos había ascendido hasta quedar a la vista, y ofrecían un espectáculo animado mientras cabalgaban por las tierras altas en orden de marcha, con el cielo azul pálido de fondo y iluminados por el sol del sur. Sus uniformes eran brillantes y atractivos: pantalones blancos de ante, botas de tres cuartos, cascos escarlatas adornados con encajes, bigotes encerados en punta y, sobre todo, esas chaquetas azules ricamente ornamentadas cubiertas con la histórica pelisse, que fascinaba a las mujeres y resultaba un estorbo para quienes la llevaban.
«¡Son los húsares de York!», dijo Simon Burden, animándose como una brasa moribunda avivada por el aire. «Todos ellos extranjeros, alistados mucho antes de mi época. Pero, según dicen, tan buenos y cordiales compañeros como los que se pueden encontrar al servicio del rey».
«Aquí hay más y diferentes», dijo la señora Garland.
Otras tropas habían estado ascendiendo la colina durante los últimos minutos por un punto más alejado y ahora se acercaban. Estos tenían un peso y una complexión diferentes a los demás; eran hombres más ligeros, con cascos y plumas blancas.
«No sé cuáles me gustan más», dijo Anne. «Estos, creo, después de todo».
Simon, que había estado observándolos atentamente, dijo entonces que eran los dragones del regimiento.
«Son todos ingleses», dijo el anciano. «Hace unos años estaban acuartelados en Budmouth».
«Sí, lo recuerdo», dijo la señora Garland.
«Y muchos de los muchachos de por aquí se alistaron en aquella época», dijo Simon. «Recuerdo que había... ¡Ah, se me ha vuelto a olvidar! Pero bueno, ahora eso ya no tiene importancia».
Los dragones pasaron frente a los espectadores como habían hecho los demás, y sus alegres plumas, que habían colgado perezosamente durante el ascenso, se balancearon hacia el norte al llegar a la cima, lo que indicaba que en la cima soplaba una brisa fresca. «Pero mirad allí», dijo Anne. Varios batallones de infantería, con pantalones blancos de kerseymere y polainas de tela, habían entrado en la loma desde otra dirección. Parecían cansados tras una larga marcha, ya que el negro original de sus polainas y botas se había vuelto marrón blanquecino por el polvo. A continuación llegaron los carros del regimiento y los carros de cantina privados que seguían al final del convoy.
El espacio frente al estanque del molino estaba ahora ocupado por casi todos los habitantes del pueblo, que habían acudido alarmados y se habían quedado por placer, con los ojos iluminados por el interés en lo que veían; pues los adornos y uniformes, los caballos de guerra y los hombres, que en las ciudades eran una atracción, aquí eran casi sublimes.
Las tropas se alinearon, desmontaron y, con rapidez, se quitaron los pertrechos, enrollaron sus pieles de oveja, ataron y desensillaron sus caballos, y se prepararon para montar las tiendas tan pronto como pudieran sacarlas de los carros y llevarlas hacia adelante. Cuando esto se hizo, a una señal dada, las lonas se levantaron del césped; y a partir de entonces, cada hombre tuvo un lugar donde descansar la cabeza.
Aunque nadie parecía estar mirando, salvo los pocos que se asomaban a las ventanas y en la calle del pueblo, lo cierto es que muchos ojos se posaban en aquella llegada militar en su elevada y conspicua posición, por no mencionar las miradas de los pájaros y otras criaturas salvajes. Hombres en jardines lejanos, mujeres en huertos y en las puertas de las cabañas, pastores en colinas remotas, labradores de nabos en recintos azul verdosos a kilómetros de distancia, capitanes con catalejos en el mar, observaban atentamente la escena. Esos tres o cuatro mil hombres con movimientos mecánicos, algunos de ellos aventureros por naturaleza; otros, sin duda, de carácter tranquilo y comerciante, que inadvertidamente se habían puesto el uniforme, todos ellos habían llegado de quién sabe dónde y, por lo tanto, eran motivo de gran curiosidad. A simple vista, parecían pertenecer a un orden de seres diferente al de los que habitaban los valles. Aparentemente inconscientes y despreocupados de lo que el mundo hacía en otros lugares, permanecían pintorescamente absortos en la tarea de construir sus viviendas en el lugar aislado que habían elegido.
La señora Garland era de carácter festivo y optimista, una mujer que se animaba y se desanimaba con facilidad, y la llegada de los regimientos la emocionó mucho. Pensó que había motivos para ponerse su mejor gorro, pensó que tal vez no los había; que se daría prisa con la cena y saldría por la tarde; luego pensó que, después de todo, no haría nada fuera de lo normal, ni mostraría ningún entusiasmo tonto, ya que eso no era propio de una madre y una viuda. Tras limitar así sus intenciones hasta convertirse en una persona normal de cuarenta años, la señora Garland acompañó a su hija abajo para cenar y le dijo: «Ahora mismo llamaremos a Miller Loveday para saber qué opina de todo esto».
II. ALGUIEN LLAMA A LA PUERTA Y ENTRA
Miller Loveday era el representante de una antigua familia de molineros cuya historia se pierde en las brumas de la antigüedad. Su linaje era contemporáneo al de los De Ros, los Howard y los De La Zouche; pero, debido a alguna insignificante deficiencia en las posesiones de la casa de los Loveday, los nombres individuales y los matrimonios entre sus miembros no se registraron durante la Edad Media, por lo que sus vidas privadas en cualquier siglo dado eran inciertas. Sin embargo, se sabía que la familia había formado alianzas matrimoniales con granjeros no tan pequeños y, en una ocasión, con un caballero curtidor que, durante muchos años, había comprado tras su muerte los caballos de las personas más aristocráticas del condado, corceles fogosos que anteriormente habían sido valorados en muchos cientos de guineas.
También se comprobó que los bisabuelos del Sr. Loveday habían sido ocho, y sus tatarabuelos dieciséis, todos los cuales alcanzaron la mayoría de edad: en cada etapa anterior, tus antepasados se duplicaban y duplicaban hasta convertirse en un vasto grupo de damas y caballeros góticos del rango conocido como ceorls o villanos, muy importantes para el país en general y ramificados a lo largo de la historia no escrita de Inglaterra. Tu padre había mejorado considerablemente el valor de tu residencia construyendo una nueva chimenea e instalando un par de piedras de molino adicionales.
El molino de Overcombe presentaba, en uno de sus extremos, el aspecto de una casa trabajada hasta el agotamiento, deslizándose hacia el río, y en el otro, el de un lugar ocioso y distinguido, medio cubierto de enredaderas en esta época del año, sin conexión visible con la harina. Tenía techos a la mansarda en lugar de hastiales, lo que le daba un aire encorvado; cuatro chimeneas de las que no salía humo; dos grietas en zigzag en la pared; varias ventanas abiertas, con algún que otro espejo en el interior que mostraba su dorso combado al transeúnte; cortinas de dimity blanco ondeando con la corriente de aire; dos puertas del molino, una sobre la otra, la superior permitiendo a una persona salir al vacío a una altura de tres metros del suelo; un arco abierto que vomitaba el río, y un tipo flaco, de nariz larga, asomado a la puerta del molino, que era el molinero contratado, salvo cuando un hombre corpulento de casi cien kilos ocupaba el mismo lugar, es decir, el molinero en persona.
Detrás de la puerta del molino, e invisibles para el simple transeúnte que no visitaba a la familia, había sumas y restas escritas con tiza, muchas de ellas originalmente mal hechas, y las cifras medio borradas y corregidas, con ceros convertidos en nueves y unos en dos. Eran los cálculos privados del molinero. También había en el mismo lugar filas y filas de trazos con tiza, como palos abiertos, que representaban los cálculos del molinero, que en sus estudios juveniles de aritmética no había llegado tan lejos como a las cifras árabes.
En el patio delantero había dos muelas gastadas, que volvían a ser útiles al estar a ras del suelo. Allí se reunía la gente para fumar y reflexionar cuando llovía, y los gatos dormían sobre sus superficies limpias cuando hacía calor. En el gran árbol de la esquina del jardín se había erigido un poste de abeto, que el molinero había comprado junto con otros en una venta de madera pequeña en Damer's Wood una semana de Navidad. Se elevaba desde las ramas superiores del árbol hasta aproximadamente la altura del mástil de un barco pesquero, y en la parte superior había una veleta con forma de marinero con el brazo extendido. Cuando el sol brillaba sobre esta figura, se podía ver que la mayor parte de su rostro había desaparecido y que la pintura se había desgastado de su cuerpo hasta revelar que había sido un soldado de rojo antes de convertirse en marinero de azul. La imagen había sido, de hecho, John, uno de nuestros próximos personajes, y luego se convirtió en Robert, otro de ellos. Sin embargo, esta estatua giratoria no era fiable como veleta, debido a la colina vecina, que formaba corrientes variables en el viento.
El ala frondosa y más tranquila de la casa del molino era la parte ocupada por la señora Garland y su hija, que en verano compensaban la estrechez de sus habitaciones desbordándose al jardín con taburetes y sillas. El salón o comedor tenía suelo de piedra, un hecho que la viuda trataba de disimular con una doble moqueta, por temor a que la posición social de Anne y la suya propia se viera mermada a los ojos del público. Allí transcurría ahora la comida del mediodía, ligera y delicada, como suele ocurrir cuando no hay ningún hombre carnívoro y glotón que acabe con los platos, y estaba a punto de terminar cuando alguien entró en el pasillo, se acercó a la rendija de la puerta del salón y llamó. Probablemente se adoptó este procedimiento para evitar molestar a Susan, la hija rubicunda de la vecina, que ayudaba a la señora Garland por las mañanas, pero que en ese momento estaba especialmente ocupada subida al barril de agua y mirando a los soldados, con la boca entreabierta y los ojos muy abiertos.
Hubo un revuelo en el pequeño comedor —la sensibilidad de la soledad habitual hace que los corazones laten por razones sobrenaturalmente pequeñas— y se hicieron conjeturas sobre quién podría ser el visitante. ¿Era algún militar del campamento, tal vez? No, eso era imposible. ¿Era el párroco? No, él no vendría a la hora de la cena. ¿Era el hombre bien informado que viajaba con telas y los mejores pendientes de Birmingham? En absoluto, él no vendría hasta el jueves a las tres. Antes de que pudieran pensar más, el visitante dio un paso más y los comensales pudieron verlo a través de la misma rendija que le había permitido a él ver la mesa de los Garland.
«¡Oh! Solo es Loveday».
Este desconocido era el molinero mencionado anteriormente, un hombre robusto de cincuenta y cinco o sesenta años, robusto por completo, como muchos en aquellos días, y no solo aparentemente debido a los estimulantes alimentos y bebidas, aunque no desdeñaba en absoluto estas últimas. Su rostro era más bien pálido, ya que acababa de llegar del molino. Era capaz de inmensos cambios de expresión: la movilidad era su esencia, con un rollo de carne que formaba un contrafuerte a cada lado de la nariz y un profundo barranco entre el labio inferior y el túmulo que representaba su barbilla. Estos bultos carnosos se movían sigilosamente, como por voluntad propia, cada vez que se le despertaba la fantasía.
Al posar la vista en el mantel, los platos y los manjares, se encontró en una situación que resultaba bastante incómoda para un hombre modesto al que siempre le gustaba presentarse en momentos oportunos ante una chica de modales tan agradables y suaves como Anne Garland, capaz de hacer que las manzanas parecieran melocotones y de dar a sus chelines el encanto de las guineas cuando le pagaba la harina.
«La cena ha terminado, vecino Loveday; por favor, entra», dijo la viuda, viendo tu situación. El molinero dijo algo sobre entrar en un momento, pero Anne te instó a quedarte, con un tierno movimiento de sus labios, que jugaban al borde de una sonrisa solícita sin llegar a esbozarla, su forma habitual de hablar.
Loveday se quitó el sombrero de ala baja y avanzó. Esta vez no había venido por los cerdos ni las aves. «Sin duda, tú has estado observando, como el resto de nosotros, señora Garland, la multitud de soldados que han llegado a la llanura. Bueno, uno de los regimientos de caballería es el regimiento de dragones, el regimiento de mi hijo John, ya sabes».
El anuncio, aunque les interesó, no causó el efecto que el padre de John parecía haber previsto; pero Anne, a quien le gustaba decir cosas agradables, respondió: «Los dragones parecían más agradables que los soldados de infantería o la caballería alemana».
«Son un grupo de hombres apuestos», dijo el molinero con voz desinteresada. «¡Vaya! No sabía que venían, aunque puede que lo haya estado en el periódico todo el tiempo. Pero el viejo Derriman lo guarda tanto tiempo que nunca nos enteramos de las cosas hasta que están en boca de todos».
Este Derriman era un terrateniente que vivía cerca y que se distinguía principalmente en los tiempos bélicos actuales por tener un sobrino en la milicia.
«Nos dijeron que la milicia pasó ayer por la carretera de peaje», dijo Anne, «y dicen que eran un espectáculo bonito y muy militar».
«Ah, bueno, no son soldados profesionales», dijo Miller Loveday, conteniendo críticas más duras por considerarlas innecesarias. Pero, exaltado por la llegada de los dragones, que había sido el motivo de su visita, su mente no se detenía en la milicia. «John no ha vuelto a casa en estos cinco años», dijo.
«¿Y qué rango tiene ahora?», preguntó la viuda.
«Es trompetista mayor, señora, y un buen músico». El molinero, que era un buen padre, continuó explicando que John también había prestado servicio. Se había alistado cuando el regimiento estaba acuartelado en esta zona, hacía más de once años, lo que enfadó a su padre, ya que él quería que siguiera en el molino. Pero como el muchacho se había alistado en serio y había dicho a menudo que quería ser soldado, el molinero pensó que dejaría que Jack probara suerte en la profesión que había elegido.
Loveday tenía dos hijos, y el segundo entró en la conversación gracias a un comentario de Anne, que dijo que ninguno de los dos parecía interesarse por el negocio del molinero.
«No», dijo Loveday en un tono menos alegre. «Robert, como ves, tiene que hacerse a la mar».
«¿Es mucho más joven que su hermano?», preguntó la señora Garland.
Unos cuatro años, le respondió el molinero. Su hijo soldado tenía treinta y dos años y Bob veintiocho. Cuando Bob regresara de su actual viaje, lo convencerían para que se quedara y ayudara como molinero en el molino, y no volviera a hacerse a la mar.
«¡Un marinero molinero!», dijo Anne.
«Oh, él sabe tanto de molinería como yo», dijo Loveday; «estaba destinado a ello, ya sabes, como John. Pero, ¡Dios mío!», continuó, «me estoy adelantando a mi historia. He venido más concretamente a preguntarte, señora, y a ti, Anne, mi querida, si queréis acompañarme a mí y a unos cuantos amigos en una pequeña cena casera que voy a ofrecer para complacer al muchacho ahora que ha vuelto. No puedo hacer menos que celebrar un poco, como se suele decir, ahora que está aquí sano y salvo».
La señora Garland quería llamar la atención de su hija, ya que tenía algunas dudas sobre su respuesta. Pero Anne no se dejó intimidar, pues detestaba las insinuaciones, las miradas cómplices y los cálculos de cualquier tipo en asuntos que debían regirse por el impulso, y la matrona respondió: «Si es posible, allí estaremos. ¿Nos dirás el día?».
Lo haría, tan pronto como hubiera visto a su hijo John. «Estará bastante desordenado, ya sabes, debido a que no tengo mujeres en la casa; y mi hombre David es un pobre tonto para preparar un banquete. Pobre hombre, tiene mala vista, es cierto, pero es muy bueno haciendo las camas y engrasando las patas de las sillas y otros muebles, o lo habría despedido hace años».
«Deberías tener una mujer que se ocupara de la casa, Loveday», dijo la viuda.
«Sí, debería, pero... Bueno, hace un día estupendo, vecinos. ¡Escuchen! Me parece oír el ruido de ollas y sartenes en el campamento, o quizá me engañan los oídos. ¡Pobres muchachos, deben de estar hambrientos! Que tenga un buen día, señora». Y el molinero se marchó.
Durante toda la tarde, Overcombe siguió en ebullición por el interés que suscitaba la inversión militar, que trajo consigo la emoción de una invasión sin los conflictos. Hubo grandes debates sobre los méritos y el aspecto de los soldados. El acontecimiento abrió a las chicas posibilidades ilimitadas de adorar y ser adoradas, y a los jóvenes una embarazosa cantidad de conocidos apuestos que sustituyó por completo al enamoramiento. Trece de estos muchachos afirmaron incontinentemente en el espacio de un cuarto de hora que no había nada en el mundo como ir a ser soldado. Las jóvenes dijeron poco, pero tal vez pensaron más; aunque, para ser justos, miraban hacia el campamento con el rabillo de sus ojos azules y marrones de la manera más recatada y modesta que se podía desear.
Por la noche, el pueblo estaba animado con las esposas de los soldados; ni siquiera un árbol lleno de estorninos habría rivalizado con el parloteo que se oía. Estas damas iban vestidas de forma muy brillante, prestando más atención al color que al material. Había numerosos sombreros morados, rojos y azules, con ramilletes de plumas de gallo; y una llevaba un sombrero arcádico de sarcenet verde, levantado por delante para mostrar la cofia que llevaba debajo. Había pertenecido a la esposa de un oficial y no estaba muy manchado, excepto por las ocasionales tormentas de lluvia, propias de la vida militar, que habían hecho que el verde se corriera y se estancara en curiosas marcas de agua como penínsulas e islas. Algunas de las más guapas de estas esposas mariposa habían tenido la suerte de conseguir alojamiento en las cabañas, lo que les ahorraba la necesidad de vivir en chozas y tiendas de campaña en la llanura. Las que no habían tenido tanta suerte no se mostraban más amables por el éxito de sus compañeras de armas y las insultaban, lo que provocaba réplicas y réplicas, hasta que el final de estos comentarios alternativos parecía depender del final del día.
Una de estas recién llegadas, que tenía la nariz sonrosada y una voz ligeramente ronca, lo cual, como decía Anne, no podía evitar, pobrecita, parecía haber visto tanto mundo y haber participado en tantas campañas, que a Anne le hubiera gustado llevarla a su propia casa, para adquirir algunos de esos conocimientos prácticos sobre la historia de Inglaterra que la señora poseía y que no se podían obtener de los libros. Pero la estrechez de las habitaciones de la señora Garland lo impedía por completo, y el tesoro de experiencia sin hogar se vio obligado a buscar alojamiento en otra parte.
Esa noche, Anne se acostó temprano. Los acontecimientos del día, por alegres que fueran en sí mismos, habían sido tan inusuales que le habían provocado un ligero dolor de cabeza. Antes de meterse en la cama, se acercó a la ventana y levantó las cortinas blancas que la cubrían. La luna brillaba, aunque todavía no iluminaba el valle, sino que apenas asomaba por encima de la cresta de la colina, donde los conos blancos del campamento eran suavemente tocados por su luz. Las tiendas de la guardia y las más adelantadas se veían claramente, pero el cuerpo del campamento, las tiendas de los oficiales, las cocinas, la cantina y los accesorios de la retaguardia quedaban ocultos por el terreno, debido a su altura sobre ella. Podía distinguir las siluetas de uno o dos centinelas que se movían de un lado a otro por el disco de la luna a intervalos. Podía oír el frecuente arrastrar de patas y el revoloteo de los caballos atados a las estacas; y en la otra dirección, la voz del mar, que se extendía por kilómetros, susurrando con más fuerza en aquellos puntos de su longitud donde su flujo y reflujo se veían obstaculizados por algún promontorio saliente o grupo de rocas. De repente, unos sonidos más fuertes rompieron este silencio; procedían del campamento de los dragones, se repetían más a la derecha en el campamento de los hannoverianos y aún más lejos en el cuerpo de infantería. Era la hora de acostarse. Sin ganas de dormir, escuchaste aún más tiempo, miraste la Osa Mayor balanceándose sobre la torre de la iglesia y la luna ascendiendo cada vez más alto sobre las calles de tiendas de campaña de la derecha, donde, en lugar de desfiles y bullicio, no había nada más que ronquidos y sueños, los soldados cansados ya acostados bajo sus lonas, irradiando como radios desde el poste de cada tienda.
Por fin, Anne dejó de pensar y se retiró como los demás. La noche avanzaba y, salvo los ocasionales «Todo bien» de los centinelas, no se oía ninguna voz en el campamento ni en el pueblo de abajo.
III. EL MOLINO SE CONVIERTE EN UN IMPORTANTE CENTRO DE OPERACIONES
A la mañana siguiente, la señorita Garland se despertó con la impresión de que algo más de lo habitual estaba sucediendo, y tan pronto como pudo razonar con claridad, se dio cuenta de que los acontecimientos, fueran cuales fueran, no estaban lejos de la ventana de su dormitorio. Los sonidos eran principalmente los de picos y palas. Anne se levantó y, levantando un poco la esquina de la cortina, echó un vistazo.
Varios soldados estaban ocupados haciendo un camino en zigzag por la pendiente que bajaba desde el campamento hasta la cabecera del río, en la parte trasera de la casa, y, a juzgar por la cantidad de trabajo que ya habían realizado, debían de haber empezado muy temprano. Grupos de hombres trabajaban en varios puntos equidistantes del camino propuesto y, para cuando Anne se vistió, cada sección de la longitud se había conectado con las que estaban por encima y por debajo, de modo que se formó un camino continuo y fácil desde la cima de la colina hasta la base de la pendiente.
La colina descansaba sobre un lecho de creta sólida, y la superficie expuesta por los constructores de la carretera formaba una cinta blanca que serpenteaba de arriba abajo.
Entonces, los relevos de soldados trabajadores desaparecieron y, poco después, una tropa de dragones en orden de abrevado cabalgó hacia la cima y comenzó a descender por el nuevo camino. Se acercaron cada vez más y, por fin, se detuvieron justo debajo de su ventana, reuniéndose en el espacio junto al estanque del molino. Varios caballos entraron en la parte menos profunda, bebiendo, chapoteando y revolcándose. Quizás hasta treinta, la mitad de ellos con jinetes a lomos, estaban en el agua al mismo tiempo; los animales sedientos bebían, pisoteaban, se agitaban y volvían a beber, dejando que el agua clara y fresca gotease lujosamente de sus bocas. El molinero Loveday observaba desde el seto de su jardín, y muchos aldeanos admirados se habían reunido a su alrededor.
Al mirar más arriba, Anne vio a otras tropas descendiendo por el nuevo camino desde el campamento, las que ya habían estado en el estanque les hacían sitio retirándose por el camino del pueblo y regresando a la cima por una ruta tortuosa.
De repente, el molinero exclamó, como cumpliendo una expectativa: «¡Ah, John, muchacho, buenos días!». Y la respuesta «Buenos días, padre» vino de un soldado bien montado que estaba cerca de él, pero que no formaba parte del grupo que se había detenido a beber. Anne no podía ver su rostro con claridad, pero no tenía ninguna duda de que se trataba de John Loveday.
Había un tono en tu voz que le recordaba los viejos tiempos, los de su infancia, cuando Johnny Loveday era el chico más popular de la escuela del pueblo y quería aprender pintura con su padre. Como conocía mejor que nadie en el campamento las profundidades y los bajíos del estanque del molino, al parecer había bajado por eso y estaba advirtiendo a algunos de los jinetes que no se adentraran demasiado hacia la cabecera del molino.
Desde su infancia y su alistamiento, Anne solo lo había visto una vez, y de forma casual, cuando él estaba en casa con un permiso breve. Su figura no había cambiado mucho, pero los muchos amaneceres y atardeceres que habían pasado desde aquel día, que la habían convertido de una niña en una mujer, habían suavizado algunos de sus rasgos angulosos, enrojecido su piel y le habían dado un aspecto extraño. Era interesante ver lo que los años de entrenamiento y servicio habían hecho por este hombre. Pocos habrían supuesto que los abrigos blancos y azules del molinero y el soldado cubrían las figuras del padre y el hijo.
Antes de que la última tropa de dragones se marchara, fueron recibidos en grupo por Miller Loveday, que seguía de pie en su jardín exterior, una parcela situada debajo de la cola del molino y que se extendía hasta la orilla del agua. Era precisamente la época del año en que las cerezas maduran y cuelgan en racimos bajo sus hojas oscuras. Mientras los soldados holgazaneaban sobre sus caballos y charlaban con el molinero al otro lado del arroyo, él recogió racimos de fruta y los sostuvo por encima del seto del jardín para que cualquiera que quisiera los cogiera; entonces los soldados cabalgaron hasta el agua, donde había lavado agujeros en el terraplén del jardín, y, frenando allí a sus caballos, cogieron las cerezas con sus gorras de faena o recibieron racimos de ellas en los extremos de sus látigos, con la digna risa que se adapta a los hombres marciales cuando se inclinan a un entretenimiento ligeramente infantil. Fue una media hora alegre, despreocupada e improvisada, que volvió como el aroma de una flor a los recuerdos de algunos de los que la disfrutaron, incluso muchos años después, cuando yacían heridos y débiles en tierras extranjeras.
Luego, los dragones y los caballos se retiraron como habían hecho los demás; y a continuación bajaron las tropas de la Legión Alemana y entraron en procesión panorámica en el espacio bajo la mirada de Anne, como si fuera a propósito para complacerla. Destacaban por sus bigotes y sus colas enrolladas con cinta marrón hasta la altura de sus anchos omóplatos. Estaban encantados, como lo habían estado los demás, por la cabeza y el cuello de la señorita Garland en la pequeña ventana cuadrada que daba a la escena de las operaciones, y la saludaron con devota cortesía extranjera, y en tal número abrumador que la modesta muchacha se retiró de repente a la habitación y se sonrojó en privado entre la cómoda y el lavabo.
Cuando bajó las escaleras, su madre le dijo: «He estado pensando en qué debería ponerme para ir a casa de Miller Loveday esta noche».
«¿A casa de Miller Loveday?», preguntó Anne.
«Sí. La fiesta es esta noche. Ha venido esta mañana para decirme que ha visto a su hijo y que han quedado para esta noche».
«¿Crees que deberíamos ir, mamá?», dijo Anne lentamente, mirando los pequeños detalles de las flores de la ventana.
«¿Por qué no?», dijo la señora Garland.
—Solo habrá hombres allí, excepto nosotras, ¿verdad? ¿Será correcto que vayamos solas entre ellos?
Anne aún no se había recuperado de la ardiente mirada de los galantes húsares de York, cuyas voces aún llegaban hasta ella mientras conversaban con Loveday.
«¡Ay, Anne, qué orgullosa eres!», dijo la viuda Garland. «¿Acaso no es él nuestro vecino más cercano y nuestro casero? ¿Acaso no nos trae siempre leña del bosque y nos proporciona verduras por casi nada?».
«Es cierto», dijo Anne.
«Bueno, no podemos ser distantes con él. Y si el enemigo desembarca el próximo otoño, como todo el mundo dice que hará, tendremos que depender del carro y los caballos del molinero. Es nuestro único amigo».
«Sí, así es», dijo Anne. «Y será mejor que vayas, madre; yo me quedaré en casa. Serán todos hombres y no me gusta ir».
La señora Garland reflexionó. «Bueno, si no quieres ir, yo tampoco iré», dijo. «Quizás, como estás creciendo, sea mejor que te quedes en casa esta vez. Tu padre era un profesional, sin duda». Después de hablar como madre, suspiró como mujer.
«¿Por qué suspiras, mamá?».
«Eres tan estirada y rígida con todo».
«Muy bien, iremos».
«Oh, no, no estoy segura de que debamos ir. No lo prometí y no habrá ningún problema en no ir».
Anne aparentemente no estaba segura de su propia opinión y, en lugar de apoyar o contradecir, miró pensativa hacia abajo y, distraída, juntó las manos sobre el pecho, hasta que sus dedos se tocaron punta con punta.
A medida que avanzaba el día, la joven y su madre se dieron cuenta de que se estaban llevando a cabo grandes preparativos en el ala de la casa del molinero. La separación entre los Loveday y los Garland no era muy completa, ya que en muchos casos consistía simplemente en atornillar las puertas en las paredes divisorias; así, cuando el molino comenzaba alguna nueva actividad, esta se proclamaba de inmediato en la vivienda más privada. El olor de la pipa del molinero Loveday bajaba por la chimenea de la señora Garland por las tardes con la mayor regularidad. Cada vez que él avivaba el fuego, ustedes sabían, por la vehemencia o la deliberación de los golpes, el estado exacto de su ánimo; y cuando él daba cuerda al reloj los domingos por la noche, el zumbido de ese monitor recordaba a la viuda que debía dar cuerda al suyo. Este tránsito de ruidos era más perfecto cuando el vestíbulo de Loveday colindaba con la despensa de la señora Garland; y Anne, que llevaba un tiempo ocupada en este último cuarto, disfrutaba del privilegio de oír llegar a los visitantes y de captar sonidos y palabras sueltas sin las frases que los conectaban y los hacían entretenidos, a juzgar por las risas que provocaban. Los recién llegados atravesaban la casa y se dirigían al jardín, donde tomaban el té en una gran glorieta, y lo único que se veía de la reunión desde las ventanas de la señora Garland era algún destello ocasional de colores vivos a través del follaje. Cuando anochecía, se les oía entrar en la casa para terminar la velada en el salón.
Entonces se intensificaron las señales de diversión mencionadas anteriormente, las conversaciones y las risas, las carreras arriba y abajo por las escaleras, los portazos y el tintineo de tazas y vasos; hasta que el inquilino más orgulloso de la casa contigua, sin amigos a su lado de la pared divisoria, podría haberse sentido tentado a desear entrar en aquella alegre vivienda, aunque solo fuera para conocer la causa de esas fluctuaciones de hilaridad y ver si los invitados eran realmente tan numerosos y las observaciones tan divertidas como parecían.
El estancamiento de la vida en el lado de Garland de la pared medianera comenzó a tener un efecto muy sombrío por el contraste. Cuando, alrededor de las nueve y media, uno de esos tentadores estallidos de alegría resonó durante más tiempo de lo habitual, Anne dijo: «Creo, madre, que estás deseando haber ido».
«Reconozco que habría sido muy divertido si hubiéramos ido», dijo la señora Garland con tono anhelante. «Fui demasiado amable al hacerte caso y no ir. El párroco nunca nos visita excepto en su calidad espiritual. El viejo Derriman no es muy refinado y no queda nadie con quien hablar. Las personas solitarias deben aceptar la compañía que pueden tener».
«O prescindir de ella por completo».
«Eso no es natural, Anne, y me sorprende oír a una joven como tú decir algo así. La naturaleza no se puede reprimir de esa manera...». (Se oye una canción y un potente coro a través de la pared). «Te aseguro que la habitación al otro lado de la pared parece un paraíso en comparación con esta».
«Mamá, eres toda una chica», dijo Anne con un tono ligeramente superior. «Entra y únete a ellos sin dudarlo».
«Oh, no, ahora no», dijo su madre, sacudiendo la cabeza con resignación. «Ya es demasiado tarde. Deberíamos haber aprovechado la invitación. Me mirarían con dureza como a una pobre mortal que no tiene nada que hacer allí, y el molinero diría, con su amplia sonrisa: "Ah, estás obligada a venir"».
Mientras la sociable y poco ambiciosa señora Garland continuaba pasando la velada en dos lugares, con el cuerpo en su propia casa y la mente en la del molinero, alguien llamó a la puerta y, acto seguido, el propio Loveday entró en la habitación. Llevaba un traje entre elegante y alegre, que usaba para ocasiones como la presente, y su chaqueta azul, su chaleco amarillo y rojo con los tres botones inferiores desabrochados, sus zapatos con hebillas de acero y sus medias moteadas le quedaban muy bien a los ojos de la señora Martha Garland.
«A su servicio, señora», dijo el molinero, adoptando, por cortesía, el elevado nivel de cortesía que exigía su elegante traje. «Ahora, con tu permiso, no puedo permitir esto. No es natural que ustedes dos, señoras, se queden aquí mientras nosotros nos divertimos bajo el mismo techo sin ustedes. Tu marido, pobre hombre —que sin duda sería un cuadro encantador—, habría estado con nosotros hace mucho tiempo si estuviera en tu lugar. No puedo aceptar un no por respuesta, te lo juro por mi honor. Tú y la doncella Anne debéis entrar, aunque solo sea por media hora. John y sus amigos tienen permiso hasta las doce de la noche y, salvo algunos de nuestros propios aldeanos, el visitante de menor rango presente es un cabo alemán muy elegante. Si tienes alguna duda en cuanto a la respetabilidad, señora, echaremos a los maleducados a la cocina trasera».
La viuda Garland y Anne se miraron después de esta petición.
«Te seguiremos en unos minutos», dijo la mayor, sonriendo, y se levantó con Anne para subir las escaleras.
«No, te esperaré», dijo el molinero con obstinación; «o tal vez cambies de opinión otra vez».
Mientras la madre y la hija estaban arriba vistiéndose y diciéndose entre risas: «Bueno, ya tenemos que irnos», como si no hubieran deseado irse en toda la noche, se oyeron otros pasos en el pasillo y el molinero gritó desde abajo: «Disculpe, señora Garland, pero mi hijo John ha venido a ayudarme a ir a buscarlas. ¿Le digo que pase hasta que estén listas?».
«Por supuesto, bajaré en un minuto», gritó la madre de Anne con voz aguda hacia la escalera.
Cuando bajó, la silueta del trompetista apareció a mitad del pasillo. «Este es John», dijo el molinero con sencillez. «John, ¿puedes cuidar muy bien de la señora Martha Garland?».
«Muy bien, de hecho», dijo el dragón, entrando un poco más. «Debería haber ido a verla la última vez, pero solo estuve en casa una semana. ¿Cómo está tu pequeña, señora?».
La señora Garland dijo que Anne estaba muy bien. «Ya es mayor. Bajará en un momento».
Se oyó un ligero ruido de tacones militares detrás de la puerta, por lo que el trompetista mayor asomó la cabeza y dijo: «De acuerdo, ahora mismo voy», a lo que unas voces en la oscuridad respondieron: «No hay prisa».
«¿Más amigos?», dijo la señora Garland.
«Oh, solo son Buck y Jones, que han venido a buscarme», dijo el soldado. «¿Les invito a pasar en un momento, señora Garland?».
«Sí, claro», dijo la señora; y las dos interesantes figuras del trompetista Buck y el sargento guarnicionero Jones se acercaron de la manera más amistosa; entonces se oyeron otros pasos fuera y se descubrió que el sargento maestro sastre Brett y el herrero extraordinario Johnson estaban fuera, habiendo venido a buscar a los señores Buck y Jones, ya que Buck y Jones habían venido a buscar al trompetista mayor.
Como parecía posible que el pequeño pasillo de la señora Garland se viera obstruido por personas que ella no conocía, se sintió aliviada al oír a Anne bajar las escaleras.
«Aquí está mi pequeña», dijo la señora Garland, y el trompetista mayor miró con una especie de reverencia a la aparición de muselina que se acercó y se quedó muda ante ella. Anne lo reconoció como el soldado que había visto desde su ventana y le dio una cordial bienvenida. Había algo en su rostro honesto que la hizo sentir inmediatamente a gusto con él.
Ante esta franqueza, Loveday, que no era un hombre acostumbrado a tratar con mujeres, se sonrojó, cambió ligeramente su postura corporal, comenzó una frase que no tenía fin y mostró una vergüenza propia de un niño. Recuperándose, le ofreció cortésmente el brazo, que Anne tomó con mucha gracia. La condujo a través de sus compañeros, que se pegaron perpendicularmente a la pared para dejarla pasar, y luego salieron por la puerta, seguidos por su madre y el molinero, y escoltados por el grupo de soldados, que caminaban con el paso habitual de la caballería, como si sus muslos fueran demasiado largos para ellos. Así cruzaron el umbral de la casa del molino y subieron por el pasillo, cuyo pavimento estaba desgastado por el ir y venir de los pies que habían pasado por allí desde la época de los Tudor.
IV. QUIENES ESTABAN PRESENTES EN LA PEQUEÑA FIESTA DEL MOLINERO
Cuando el grupo entró en presencia de la compañía, la llegada de los nuevos visitantes y, por supuesto, el encanto de la apariencia de Anne, provocaron una pausa en la conversación, hasta que los ancianos, que tenían hijas propias, se dieron cuenta de que solo era una niña a medio formar y reanudaron sus historias y sus apuestas con indiferencia.
Miller Loveday se había fraternizado con la mitad de los soldados del campamento desde su llegada, y el efecto que esto tuvo en su grupo fue sorprendente, tanto cromáticamente como en otros aspectos. Los que más llamaron la atención entre los invitados fueron los sargentos y sargentos mayores del regimiento de Loveday, hombres apuestos y cordiales, que se sentaron frente a las velas, totalmente resignados a la comodidad física. Luego estaban otros suboficiales, un alemán, dos húngaros y un sueco, de los húsares extranjeros, jóvenes con una mirada de tristeza en sus rostros, como si no les gustara mucho servir tan lejos de casa. Todos ellos hablaban inglés bastante bien. La vejez estaba representada por Simon Burden, el pensionista, y el lado oscuro de los cincuenta por el cabo Tullidge, su amigo y vecino, que era duro de oído y estaba sentado con el sombrero puesto sobre un pañuelo de algodón rojo que le rodeaba varias veces la cabeza. Estos dos veteranos trabajaban como vigilantes en la baliza vecina, que había sido erigida recientemente por el lord teniente para disparar cada vez que se produjera un desembarco en la costa. Vivían en una pequeña cabaña en la colina, cerca de la pila de leña, pero esa noche habían encontrado sustitutos para vigilar en su lugar.
Con menos experiencia y cualificaciones estaban el vecino James Comfort, de los Voluntarios, soldado por cortesía, pero herrero de profesión; y William Tremlett y Anthony Cripplestraw, de las fuerzas locales. Estos dos últimos hombres de guerra vestían simplemente como aldeanos y observaban a los soldados regulares desde una posición humilde en segundo plano. El resto del grupo estaba formado por uno o dos lecheros vecinos y sus esposas, invitados por el molinero, como Anne se alegró de ver, para que ella y su madre no fueran las únicas mujeres allí.
El anciano Loveday se disculpó en voz baja con la señora Garland por la presencia de los aldeanos de clase inferior. «Pero como están aprendiendo a ser valientes defensores de su hogar y su país, señora, tan rápido como pueden dominar el entrenamiento, y han trabajado para mí de forma intermitente durante muchos años, los he invitado y pensé que lo disculparías».
«Por supuesto, Miller Loveday», dijo la viuda.
«Y lo mismo con el viejo Burden y Tullidge. Han servido bien y durante mucho tiempo en la infantería, e incluso ahora lo pasan mal en el faro cuando llueve. Así que, después de darles de comer en la cocina, les invité a entrar para escuchar los cantos. Prometen fielmente que, tan pronto como vean aparecer las cañoneras y hayan encendido el faro, vendrán corriendo aquí primero, por si acaso no lo vemos. Vale la pena ser amable con ellos, aunque tengan un carácter extraño».
«Vale la pena, molinero», dijo ella.
Anne se sentía bastante incómoda por la presencia de tantos militares, y al principio limitó sus palabras a las esposas de los lecheros que conocía y a los dos viejos soldados de la parroquia.
«¿Por qué no me has hablado antes, muchacha?», dijo uno de ellos, el cabo Tullidge, el anciano del sombrero, mientras ella hablaba con el viejo Simon Burden. «Te vi ayer en el camino», añadió con tono de reproche, «pero no te fijaste en mí en absoluto».
«Lo siento mucho», dijo ella; pero, como temía gritar en semejante compañía, el efecto de su comentario sobre el cabo fue como si no hubiera dicho nada.
«Sin duda venías con la cabeza llena de ideas grandilocuentes», continuó el inflexible cabo con la misma voz alta. «¡Ah, hoy en día solo se presta atención a los jóvenes, y los viejos quedan completamente olvidados! Recuerdo muy bien cómo el joven Bob Loveday solía esperarte».
Anne se sonrojó profundamente y detuvo su discurso demasiado extenso diciendo apresuradamente que siempre había respetado a los ancianos como él. El cabo pensó que ella le preguntaba por qué siempre llevaba puesto el sombrero y respondió que era porque se había lesionado la cabeza en Valenciennes, en julio de 1793. «Estábamos intentando bombardear la torre y un fragmento del proyectil me alcanzó. Estuve como muerto durante dos días. Si no hubiera sido por eso y por mi brazo destrozado, habría vuelto a casa sin ningún daño después de veinticinco años de servicio».
«Tienes una placa de plata incrustada en la cabeza, ¿verdad, cabo?», dijo Anthony Cripplestraw, que se había acercado. «He oído que la forma en que te fijaron el cráneo fue una obra maestra. ¿Quizás la joven quiera ver el lugar? Es una vista curiosa, señorita Anne; no se ve una herida así todos los días».
«No, gracias», dijo Anne apresuradamente, temiendo, como todos los jóvenes de Overcombe, el espectáculo del cabo sin vendaje. Nunca se le había visto en público sin el sombrero y el pañuelo desde su regreso en el noventa y cuatro, y se contaban extrañas historias sobre lo espantoso de su aspecto con la cabeza descubierta, ya que un niño pequeño que lo había visto accidentalmente yéndose a la cama en ese estado se había asustado hasta el punto de sufrir convulsiones.
«Bueno, si la joven no quiere ver tu cabeza, ¿quizás le gustaría oír tu brazo?», continuó Cripplestraw, deseoso de complacerla.
«¿Eh?», dijo el cabo.
«¿También te duele el brazo?», exclamó Anne.
«Me lo golpearon al mismo tiempo que la cabeza», dijo Tullidge con indiferencia.
«Agita tu brazo, cabo, y enséñale», dijo Cripplestraw.
—Sí, claro —dijo el cabo, levantando el miembro lentamente, como si la gloria de la exhibición hubiera perdido parte de su novedad, aunque estaba dispuesto a complacerla. Girándolo sin piedad con la mano derecha, producía un crujido entre los huesos con cada movimiento, y Cripplestraw parecía obtener gran satisfacción de ese espantoso sonido.
«¡Qué horror!», dijo Anne, ansiosa por que dejara de hacerlo.
«Oh, no le hace daño, bendito seas. ¿Lo hago, cabo?», dijo Cripplestraw.
«Ni un poco», dijo el cabo, sin dejar de mover el brazo con gran energía.
«No hay vida en los huesos. No hay vida en ellos, te lo digo, cabo».
«Ninguna».
«Están tan flojos como una bolsa de bolos», explicó Cripplestraw continuando. «Se nota claramente, señorita Anne. Si quieres, él se subirá la manga en un momento para complacerte».
«Oh, no, no, por favor, no. Lo entiendo perfectamente», dijo la joven.
«¿Quiere saber o ver algo más, o no?», preguntó el cabo, con la sensación de que estaba perdiendo el tiempo.
Anne explicó que no quería en absoluto y logró escapar de la esquina.
V. LA CANCIÓN Y EL EXTRAÑO
El trompetista se las ingenió para situarse cerca de ella, ya que la presencia de Anne le había causado un gran placer desde el momento en que la vio por primera vez. Ella se sentía muy a gusto con él y le preguntó si creía que Bonaparte vendría realmente durante el verano, y muchas otras preguntas que el galante dragón no podía responder, pero que, sin embargo, le gustaba que le hicieran. William Tremlett, que no había disfrutado de una noche de sueño tranquilo desde que se conociera la amenaza del Primer Cónsul, aguzó el oído al oír este tema y preguntó si alguien había visto las terribles embarcaciones de fondo plano en las que el enemigo iba a cruzar.