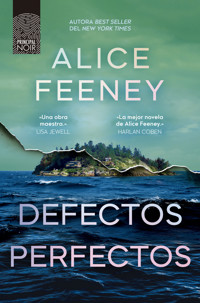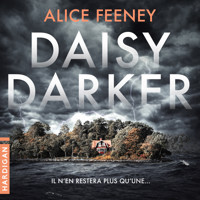Él y ella: el thriller que no podrás dejar de leer, muy pronto en Netflix en una serie producida por Jessica Chastain E-Book
Alice Feeney
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Principal de los Libros
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Si existen dos versiones de una historia, siempre hay alguien que miente Cuando una mujer aparece asesinada en Blackdown, una pequeña ciudad inglesa, la presentadora de la BBC Anna Andrews se muestra reacia a viajar hasta allí para cubrir la noticia. Anna creció en Blackdown, pero huyó a los dieciséis años y no miró atrás. El inspector Jack Harper se hace cargo del caso y sospecha que Anna podría estar implicada en el crimen, hasta que empieza a darse cuenta de que él mismo es sospechoso en su propia investigación de asesinato. Hay secretos por los que vale la pena matar, y si esta historia tiene dos versiones, la de él y la de ella, eso significa que alguien miente. ¿Lo descubrirán antes de que sea demasiado tarde y haya más víctimas? La novela en la que se basa la serie estrella de Netflix, protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal y producida por Jessica Chastain
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.
Queremos invitarle a que se suscriba a lanewsletterde Principal de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exclusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.
Él y ella
Alice Feeney
Traducción de Sonia Tanco para Principal Noir
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60
Capítulo 61
Capítulo 62
Capítulo 63
Capítulo 64
Capítulo 65
Capítulo 66
Capítulo 67
Capítulo 68
Capítulo 69
Capítulo 70
Agradecimientos
Preguntas para clubes de lectura
Sobre la autora
Notas
Página de créditos
Él y ella
V.1: abril de 2025
Título original: His and Hers
© Diggi Books, 2020
© de la traducción, Sonia Tanco Salazar, 2025
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2025
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial de la obra.
Diseño de cubierta: Lisa Brewster
Corrección: Raquel Bahamonde, Sofía Tros de Ilarduya
Publicado por Principal de los Libros
C/ Roger de Flor n.º 49, escalera B, entresuelo, oficina 10
08013 Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-10424-16-6
THEMA: FHX
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Esta novela es una obra de ficción. Los nombres, personajes e incidentes descritos en ella son fruto de la imaginación de la autora. Cualquier parecido con personas reales,vivas o muertas, sucesos o localizaciones es pura coincidencia.
Él y ella
Si existen dos versiones de una historia, siempre hay alguien que miente
Cuando una mujer aparece asesinada en Blackdown, una pequeña ciudad inglesa, la presentadora de la BBC Anna Andrews se muestra reacia a viajar hasta allí para cubrir la noticia. Anna creció en Blackdown, pero huyó a los dieciséis años y no miró atrás.
El inspector Jack Harper se hace cargo del caso y sospecha que Anna podría estar implicada en el crimen, hasta que empieza a darse cuenta de que él mismo es sospechoso en su propia investigación de asesinato.
Hay secretos por los que vale la pena matar, y si esta historia tiene dos versiones, la de él y la de ella, eso significa que alguien miente. ¿Lo descubrirán antes de que sea demasiado tarde y haya más víctimas?
La novela en la que se basa la serie estrella de Netflix, protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal y producida por Jessica Chastain
«Secretos del pasado, mentiras, personajes tramposos y un final que te dejará con la boca abierta. En suma, una delicia para el lector.»
Publisher's Weekly
«Un thriller rabiosamente retorcido.»
The New York Times
«Suspense psicológico magistral con un giro argumental de vértigo.»
The Seattle Times
«Muchos sospechosos, tensión, drama y un giro que nos deja sin aliento.»
Booklist
«Un thriller deliciosamente oscuro con una trama ingeniosa y bien escrito que dejará a los lectores sin aliento. […] Sin duda, el mejor libro de Feeney hasta la fecha.»
Daily Express
«Una trama de misterio que dejará al lector en tensión, con muchos giros inesperados y un montón de sospechosos».
Kirkus Reviews
«Si buscas la experiencia de lectura más emocionante de este año, aquí la tienes, Él y ella de Alice Feeney.»
Woman and Home
«Una novela retorcida, oscura y muy buena.»
Prima
«Hemos devorado este thriller en una tarde con el corazón en un puño. ¡Es buenísimo!»
Sun on Sunday Fabulous
Para ellos
No fue amor a primera vista.
Ahora ya puedo admitirlo, pero, al final, la amé más de lo que pensé que fuera posible amar a otro ser humano. Me preocupaba más por ella de lo que nunca me había preocupado por mí. Por eso lo hice. Por eso tuve que hacerlo. Creo que es importante que la gente lo sepa cuando descubran lo que hice. Si es que lo descubren. Tal vez entonces entiendan que lo hice todo por ella.
No es lo mismo estar solo que sentirse solo, y es posible echar de menos a alguien y estar con esa persona al mismo tiempo. Mucha gente ha formado parte de mi vida: familiares, amigos, compañeros de trabajo, amantes… el elenco de sospechosos habituales que conforman el círculo social de una persona, pero el mío siempre ha sido algo disfuncional. Ninguna de las relaciones que he establecido con otro ser humano me ha parecido real, sino una serie de conexiones perdidas.
Puede que reconozcan mi cara, que incluso sepan cómo me llamo, pero nunca conocerán a mi verdadero yo. Nadie lo ha hecho. Siempre he sido muy egoísta con lo que pienso y siento de verdad, nunca lo he compartido con nadie. Porque no puedo. Existe una versión de mí que solo me permito mostrar cuando no hay nadie. A veces pienso que la clave del éxito es la capacidad de adaptación. Es muy raro que la vida permanezca inalterable, y he tenido que reinventarme muchas veces para seguirle el ritmo. He aprendido a cambiar de aspecto físico, de vida… Incluso de voz.
También he aprendido a encajar, pero intentar hacerlo a menudo ya no solo me resulta incómodo, sino también doloroso. Porque no soy así. No encajo. Escondo los bordes afilados y suavizo las características más evidentes que nos diferencian, pero no soy igual que tú. Hay más de siete mil millones de personas en el planeta y, sin embargo, de algún modo me las he arreglado para sentirme a solas toda la vida.
Estoy perdiendo la cabeza, no por primera vez, pero muchas veces la cordura puede perderse y recuperarse. La gente dirá que estallé, que perdí un tornillo, que me desquicié. Pero cuando llegó el momento, fue, sin lugar a dudas, lo correcto. Me sentí bien después. Quise hacerlo otra vez.
Todas las historias tienen dos versiones:
La tuya y la mía.
La nuestra y la suya.
La de él y la de ella.
Y eso significa que siempre hay alguien que miente.
Si las repites muy a menudo, las mentiras pueden empezar a parecer verdades, y las voces de nuestra cabeza nos dicen cosas tan impactantes que fingimos que no las hemos pensado nosotros. Sé exactamente lo que oí aquella noche, mientras esperaba en la estación a que llegara a casa por última vez. Al principio, el tren sonó como cualquier otro en la distancia. Cerré los ojos y fue como escuchar música. La melodía rítmica de los vagones sobre las vías se oía cada vez más y más alto.
Clic clic. Clic clic. Clic clic.
Entonces el sonido empezó a cambiar, a traducirse en palabras dentro de mi cabeza, repitiéndose una y otra vez hasta que me resultó imposible no oírlas:
«Mátalas a todas. Mátalas a todas. Mátalas a todas».
Ella
Anna Andrews
Lunes 06.00
Los lunes siempre han sido mi día favorito.
El comienzo de algo nuevo.
Un borrón y cuenta nueva en el que solo permanece el polvo de tus errores pasados, todavía ligeramente visible porque no se ha limpiado del todo.
Soy consciente de que afirmar que te gusta el primer día de la semana es una opinión impopular, pero de esas tengo muchas. Suelo ver el mundo de forma algo distinta. Cuando tu única opción es sentarte en los asientos más económicos de la vida mientras creces, es muy sencillo ver más allá de las marionetas que bailan en el escenario. Cuando has visto los hilos, y quién los mueve, puede resultar difícil disfrutar del resto del espectáculo. Ahora me puedo permitir sentarme donde me dé la gana, escoger las vistas que me apetezcan, pero esos palcos tan pijos solo sirven para creerte más importante que otras personas. Yo nunca haría algo así. Solo porque no me guste mirar atrás no quiere decir que no recuerde de dónde provengo. He trabajado mucho para poder permitirme las entradas, y con los asientos económicos me basta.
No dedico mucho tiempo a arreglarme por las mañanas (no tiene sentido que me maquille para que otra persona me limpie la cara y vuelva a maquillarme en el trabajo) y no desayuno. No suelo comer mucho, pero disfruto cocinando para otros. Al parecer, me gusta ganarme a los demás por el estómago.
Paso un segundo por la cocina a recoger la bolsa de la fiambrera con los cupcakes caseros que he horneado para el equipo. Apenas recuerdo haberlos hecho. Era tarde, y los preparé después de tomarme la tercera copa de algo seco y blanco. Prefiero el vino tinto, pero la mancha que deja en los labios es muy delatora, así que lo bebo exclusivamente los fines de semana. Abro la nevera y me doy cuenta de que no me terminé el vino de anoche, así que bebo a morro lo que queda en la botella antes de llevármela al salir de casa. Los lunes también es el día que recogen la basura. El contenedor de reciclaje está sorprendentemente lleno para pertenecer a una persona que vive sola. Sobre todo el de cristal.
Me gusta ir al trabajo caminando. Las calles están bastante vacías a esta hora, y eso me relaja. Cruzo el puente de Waterloo y me abro camino por el Soho, en dirección a Oxford Circus, mientras escucho el programa de hoy. Preferiría algo de música, tal vez de Ludovico o de Taylor Swift, dependiendo de mi estado de ánimo (tengo dos personalidades muy distintas), pero, en lugar de eso, soporto que unos británicos de clase media me expliquen con discursos melódicos lo que creen que debería saber. Las voces me siguen sonando extrañas a pesar de que se parecen mucho a la mía. Aunque, claro, yo no siempre he hablado así. Llevo casi dos años presentando el boletín de noticias del mediodía de la BBC y, aun así, todavía me siento un fraude.
Me detengo junto a la caja de cartón aplastada que más me ha perturbado últimamente y veo que por la parte de arriba asoma un mechón de pelo rubio. Eso me confirma que sigue ahí. No sé quién es, solo que yo podría haber sido ella si mi vida se hubiera desarrollado de otra forma. Me fui de casa a los dieciséis años porque sentí que debía hacerlo. Lo que estoy a punto de hacer no es una cuestión de bondad, sino que me limito a seguir una brújula moral abollada. Igual que lo del comedor social en el que trabajé de voluntaria la Navidad pasada. Pocas veces merecemos la vida que vivimos, y pagamos por ella como podemos, ya sea con dinero, culpabilidad o remordimientos.
Abro la tapa de plástico de la fiambrera y dejo uno de mis cupcakes cuidadosamente elaborados en la acera, entre la caja de cartón y la pared, para que lo vea cuando despierte. A continuación, preocupada porque no le guste o no aprecie el glaseado de chocolate (quién sabe, podría ser diabética), me saco un billete de veinte libras del monedero y lo deslizo debajo del desayuno. Me da igual que se gaste mi dinero en alcohol, yo hago lo mismo.
La emisora Radio 4 me sigue irritando, así que opto por silenciar al político que me está mintiendo en los oídos. La falta de honestidad sobreensayada que poseen no se corresponde con la gente de verdad, con problemas de verdad, aunque nunca lo afirmaría en voz alta o en directo durante una entrevista. Me pagan para ser imparcial a pesar de mis opiniones.
A lo mejor yo también soy una mentirosa. Elegí esta profesión porque quería contar la verdad. Quería contar las historias más importantes, las que pensaba que la gente necesitaba oír. Historias que esperaba que cambiaran el mundo y lo convirtieran en un lugar mejor, pero fui una ingenua. Hoy en día, las personas que trabajan para los medios tienen más poder que los políticos, y no merece la pena que intente contar la verdad sobre el mundo cuando ni siquiera soy sincera sobre mi propia historia: quién soy, de dónde provengo, qué he hecho.
Evito esos pensamientos, como siempre. Los cierro con llave en una caja fuerte secreta dentro de mi mente, los destierro al rincón más oscuro, en la parte trasera, y espero que no vuelvan a escapar pronto.
Recorro los últimos pasos hacia la Broadcasting House y rebusco en el bolso el pase de seguridad, siempre tan escurridizo. Sin embargo, mis dedos se topan con una cajita de caramelos de menta. Traquetea en protesta cuando la abro y me meto uno de los triángulos blancos diminutos en la boca, como si fuera una pastilla. Es mejor evitar que me huela el aliento a vino en la reunión matinal. Localizo el pase, entro en la puerta giratoria de cristal y noto que varios pares de ojos se desvían hacia mí. No pasa nada. Se me da bastante bien ser la versión de mí misma que todo el mundo quiere que sea. Al menos por fuera.
Conozco a los empleados por su nombre, incluidos los limpiadores que siguen barriendo la entrada. Ser amable no cuesta casi nada y, a pesar del alcohol, tengo una memoria muy eficiente. Cuando paso el control de seguridad, que es algo más exhaustivo que antes gracias al mundo que hemos creado, admiro la redacción desde arriba y me siento como en casa. Resguardada en la planta baja del edificio de la BBC, pero visible desde todos los pisos, la redacción parece un laberinto rojiblanco, abierto y muy bien iluminado. Casi todos los espacios vacíos están repletos de pantallas y escritorios apretados, y hay una colección ecléctica de periodistas sentados detrás de todos ellos.
No solo son mis compañeros de trabajo, son como mi familia sustituta disfuncional. Casi he cumplido los cuarenta y no tengo a nadie más. Ni hijos, ni marido. Ya no. He trabajado aquí durante cerca de veinte años, pero, al contrario que la gente que entró por enchufe de amigos o familiares, empecé desde abajo. Tomé algunos desvíos por el camino y a veces resbalé en los peldaños hacia la cima del éxito, pero al final conseguí llegar adonde quería.
La paciencia es la respuesta a muchas de las preguntas de la vida.
La casualidad me sonrió cuando la anterior presentadora del programa se fue. Se puso de parto un mes antes de lo previsto y a cinco minutos de que empezara el boletín del mediodía. Cuando rompió aguas, llegó el golpe de suerte que necesitaba. Yo acababa de volver de la baja de maternidad (antes de lo esperado) y era la única reportera con experiencia como presentadora que había en la redacción Había hecho horas extra y trabajado en el turno de noche, todo lo que nadie quería, porque estaba desesperada por una oportunidad que le diera un empujón a mi carrera. Llevaba toda la vida soñando con presentar el boletín informativo de una cadena.
Aquel día no tuve tiempo ni de pasar por peluquería y maquillaje. Me llevaron al plató a toda velocidad y, como buenamente pudieron, me empolvaron el rostro mientras me colocaban el micrófono. Practiqué la lectura de los titulares con el teleprompter y el director se mostró calmado y amable por el pinganillo. Su voz me tranquilizó. No recuerdo mucho de aquel primer programa de media hora, pero sí que recuerdo las felicitaciones que vinieron después. Pasé de ser una donnadie de la redacción a presentadora de la cadena en menos de una hora.
A mi jefe lo llamamos el Controlador Delgado a sus espaldas algo jorobadas. Es un hombre pequeño atrapado en un cuerpo alto. También tiene un problema de habla que le impide pronunciar bien las erres y que el resto de la redacción lo tome en serio. Nunca se le ha dado bien cubrir las bajas en los horarios, así que, después de mi exitoso debut, decidió que cubriera el resto de la semana. Y después la siguiente. Un contrato de tres meses como presentadora, en lugar del puesto de periodista, se convirtió en uno de seis y, después de eso, me lo extendieron hasta final de año, acompañado de un buen aumento de sueldo. La audiencia subió cuando empecé a presentar el programa, así que me dejaron seguir en el puesto. Mi predecesora nunca regresó; se quedó embarazada otra vez durante la baja de maternidad y no se la ha vuelto a ver desde entonces. Casi dos años después, sigo aquí, y estoy esperando a que me renueven el contrato actual en cualquier momento.
Me siento entre la editora y el productor principal, y limpio el escritorio y el teclado con una toallita antibacteriana. No sé quién lo habrá utilizado durante la noche; la redacción nunca duerme y, por desgracia, no todo el mundo cumple con mi nivel de higiene deseado. Abro el orden del día y sonrío; todavía siento una pequeña oleada de emoción cuando veo mi nombre arriba del todo.
Presentadora: Anna Andrews.
Empiezo a redactar la introducción de cada noticia. Al contrario de lo que se cree, los presentadores no solo leemos las noticias, sino que también las escribimos. O, por lo menos, yo lo hago. Igual que ocurre con el resto de los seres humanos, hay toda clase de locutores. Algunos tienen la cabeza tan metida en el culo que me sorprende que consigan sentarse, por no hablar de leer un teleprompter. La población se quedaría en shock si supiera cómo se comportan algunos de los supuestos tesoros nacionales entre bastidores, pero no voy a desvelar nada. El periodismo es un ámbito en el que hay más serpientes que escaleras. Se tarda mucho tiempo en llegar a la cima, y un movimiento en falso puede condenarte a caer al fondo de nuevo. Nadie es más importante que la máquina.
La mañana pasa como cualquier otra. El orden del día no deja de evolucionar, entre conversaciones con los corresponsales sobre el terreno y discusiones con el director sobre gráficos y pantallas. Hay una cola de reporteros y productores casi permanente para hablar con la editora que tengo sentada al lado. La mayoría de las veces es para pedirle que el informe o la entrevista de la que se ocupan disponga de más tiempo de emisión.
Todo el mundo quiere un poquito más de tiempo.
No echo nada de menos aquellos días de súplicas para que emitieran mi noticia y de inquietud constante cuando no lo hacían. No hay tiempo para contar todas las historias.
El resto del equipo está más callado que de costumbre. Echo un vistazo a la izquierda y veo que el productor tiene los horarios abiertos en pantalla. Los cierra en cuanto se da cuenta de que los estoy mirando. Los horarios son la segunda causa de estrés de la redacción, solo por detrás de las noticias de última hora. Siempre llegan tarde y muy pocas veces sientan bien: la distribución de los turnos menos apetecibles (últimas horas, fines de semana y nocturnos) siempre da lugar a disputas. Ahora trabajo de lunes a viernes y no he pedido ningún día libre en más de seis meses, así que, al contrario que a mis pobres compañeros, los horarios no son algo que me preocupe.
Una hora antes del programa voy a maquillaje. Es un lugar idóneo al que escabullirse, relativamente tranquilo y callado en comparación con el barullo constante de la redacción. Me peinan el cabello corto y castaño y me cubren la cara con una base de maquillaje de larga duración. Llevo más maquillaje en el trabajo que el día de mi boda. Pensar en ello hace que me abstraiga un momento, y casi noto el peso del anillo en el dedo a pesar de que ya no lo llevo.
El programa va más o menos según lo planeado a pesar de algunos cambios que hacemos cuando ya estamos en directo: noticias de última hora, un reportaje con retraso, una cámara que ha ido por libre en el estudio y una conexión con problemas técnicos desde Washington. Me veo obligada a cortar a un corresponsal de política demasiado entusiasta desde Downing Street, uno que siempre tiende a ocupar más tiempo del asignado. A algunas personas les gusta demasiado la melodía de su propia voz.
Los demás se reúnen mientras yo sigo en el plató, esperando para despedirme de los espectadores cuando termina el boletín del tiempo. Nadie quiere quedarse más de lo estrictamente necesario después del programa, de modo que siempre empiezan sin mí. Es una reunión de los corresponsales y productores que han participado en el programa, pero también asisten representantes de otros departamentos: noticias locales, internacionales, editores, gráficos y el Controlador Delgado.
Paso por el escritorio a recoger la fiambrera antes de unirme a ellos, entusiasmada por compartir mi última creación culinaria con el equipo. Todavía no le he contado a nadie que hoy es mi cumpleaños, pero puede que lo haga.
Avanzo por la redacción hacia ellos y mis pasos vacilan cuando veo a una mujer a la que no reconozco. Está de espaldas a mí y va acompañada de dos niñas pequeñas vestidas a juego. También veo que mis compañeros se están comiendo unos cupcakes muy bonitos. No son caseros como los míos, sino comprados, y parecen caros. Entonces, vuelvo a centrar la atención en la mujer que los está repartiendo. Me fijo en el pelo rojo brillante que le enmarca el bonito rostro. Lo lleva con un corte tan perfecto que parece hecho con un láser. Cuando se da la vuelta y sonríe en mi dirección, siento como si hubiera recibido una bofetada.
Alguien me pasa una copa de Prosecco caliente y me fijo en que han traído el carrito de las bebidas que la dirección siempre encarga al catering cuando se marcha un miembro del equipo. Sucede a menudo en este sector. El Controlador Delgado le da unos golpecitos a su copa con una uña demasiado larga, separa los labios cubiertos de migajas y pronuncia unas palabras extrañas.
—Estamos deseando que vuelvas…
Es la única frase que mis oídos consiguen descifrar. Miro fijamente a Cat Jones, la mujer que presentaba el programa antes que yo, con sus preciosas hijas y su característico pelo rojo. Me entran náuseas.
—… Y gacias a Anna, pog supuesto, pog tomag las guiendas mientgas no estabas.
Todas las miradas se clavan en mí y mis compañeros levantan las copas en mi dirección. Empiezan a temblarme las manos y espero que mi cara oculte mis sentimientos mucho mejor.
—Lo ponía en los horarios, lo siento muchísimo, todos pensábamos que lo sabías —me susurra el productor, que acaba de colocarse a mi lado, pero soy incapaz de responderle.
Después, el Controlador Delgado también se disculpa. Está sentado en su despacho, conmigo de pie frente a él, y se mira las manos mientras habla, como si en los dedos sudorosos llevara escritas las palabras que tanto le cuesta pronunciar. Me da las gracias y me dice que he hecho una muy buena sustitución durante…
—Dos años —respondo cuando parece que no sabe o no entiende la cantidad de tiempo que ha pasado.
Se encoge de hombros como si no tuviera importancia.
—Me temo que es su puesto. Tiene contgato. No podemos despedig a nadie pog teneg un hijo, ¡y mucho menos si tiene dos!
Se ríe.
Yo no.
—¿Cuándo vuelve? —pregunto.
Se le arruga el amplio espacio que tiene en la frente.
—Mañana. Lo pone todo en… —Lo observo mientras intenta, y no consigue, encontrar un sustituto para la palabra «horario», como hace con todas las palabras que contienen demasiadas erres— el hogaguio, lo pone desde hace tiempo. Vuelves a noticias, pero no te pgeocupes, puedes seguig sustituyéndola y pgesentag el pgogama dugante las vacaciones escolagues, Navidad y Pascua, esa clase de cosas. Todos pensamos que lo has hecho fenomenal. Aquí tienes el contgato nuevo.
Clavo la vista en las hojas inmaculadas de papel A4 cubiertas de palabras seleccionadas minuciosamente por un empleado de recursos humanos anónimo. Solo logro centrarme en una línea:
Reportera de noticias: Anna Andrews.
Cuando salgo del despacho vuelvo a verla, a mi reemplazo. Aunque supongo que lo cierto es que yo soy el suyo. Es horrible admitirlo, incluso para mí misma, pero cuando miro a Cat Jones, con su peinado perfecto y sus crías perfectas, mientras habla y se ríe con mi equipo, desearía que estuviera muerta.
Él
Inspector jefe Jack Harper
Martes 05.15
El zumbido del teléfono me despierta de uno de esos sueños de los que no me gusta que me despierten. Uno en el que no soy un hombre de cuarenta y tantos que vive en una casa con una hipoteca que no puede permitirse, con una cría a la que no puede seguirle el ritmo y una mujer que no es mi mujer, pero que me atosiga igualmente. Un hombre mejor ya habría puesto todos sus asuntos en orden en lugar de ir de un lado a otro como un zombi en una vida prestada.
Entrecierro los ojos para leer la pantalla del teléfono en la oscuridad y veo que es martes. También es demasiado temprano, así que me alivia que el mensaje no haya despertado a nadie más. La falta de sueño suele tener consecuencias desastrosas en esta casa, aunque no para mí: siempre he sido un poco nocturno. No debería emocionarme al leer lo que pone en la pantalla, pero lo hago. Lo cierto es que, desde que me fui de Londres, mi trabajo ha sido tan aburrido como el cajón de la ropa interior de una monja.
Soy el jefe del Departamento de Delitos Graves, que suena emocionante, pero estoy instalado en las profundidades de la oscura Surrey, que no tiene nada de emoción. Blackdown es el típico pueblo inglés, a menos de dos horas de la capital, y lo máximo que suele ocurrir aquí son delitos menores y algún robo ocasional. Una línea de árboles centinelas separa al pueblo del mundo exterior. El bosque milenario parece haber atrapado Blackdown, y a sus habitantes, en el pasado, además de en una sombra permanente. No obstante, no se puede negar su belleza, similar a la de una postal de Navidad. Las carreteras antiguas y calles angostas están repletas de casitas con techos de paja, cercas de madera blanca y un número de habitantes ancianos por encima de la media que aprecia un índice de criminalidad por debajo de la media. Es la clase de lugar al que la gente acude a morir y un sitio en el que nunca hubiera imaginado que viviría.
Miro el mensaje y prácticamente se me cae la baba al leer lo que pone:
Han encontrado el cuerpo de una mujer sin identificar en el bosque de Blackdown. Se requiere la presencia del equipo de Delitos Graves.
La sola idea de que hayan encontrado un cadáver aquí parece un error, pero sé que no lo es. Diez minutos más tarde ya estoy en el coche, lo bastante vestido y provisto de cafeína.
A mi último todoterreno de segunda mano le vendría bien un lavado, y me doy cuenta, un poco tarde, de que a mí tampoco me sentaría mal. Me olisqueo las axilas y me planteo volver a entrar en casa, pero no quiero perder tiempo ni despertar a nadie. No soporto cómo me miran a veces. Tienen los mismos ojos, y a menudo están cargados de lágrimas y decepción.
Quizá me entusiasma demasiado llegar a la escena del crimen antes que los demás, pero no puedo evitarlo. Hace años que no pasaba algo así de malo en la zona, y la idea me hace sentir bien, optimista y animado. Lo curioso de trabajar para la Policía tanto tiempo es que empiezas a pensar como un delincuente sin que se te perciba como tal.
Enciendo el motor, rezando para que funcione, e ignoro mi propio reflejo en el retrovisor. Tengo el pelo, que ahora está más gris que negro, despeinado en todas direcciones, ojeras y parezco más mayor que nunca. Para consolar a mi ego me recuerdo que, al fin y al cabo, todavía es de noche. Además, me da igual mi aspecto, y las opiniones de los demás me importan todavía menos que la mía. Por lo menos, es lo que no dejo de repetirme a mí mismo.
Conduzco con una mano en el volante mientras me acaricio la barba incipiente del mentón con la otra. A lo mejor debería haberme afeitado. Bajo la mirada hacia la camisa arrugada. Seguro que hay una tabla de planchar en casa, pero no tengo ni idea de dónde está ni de cuándo fue la última vez que la utilicé. Por primera vez en mucho tiempo me pregunto qué pensarán los demás al verme. Antes era un buen partido. Antes era muchas cosas.
Cuando llego al aparcamiento de la Fundación Nacional para Lugares de Interés Histórico, todavía es de noche y veo que, a pesar de que he venido en cuanto me he enterado, parece que todo el mundo se me ha adelantado. Hay dos coches de Policía y dos furgonetas, además de otros vehículos privados. Ya han llegado los forenses y la detective Priya Patel. La profesión que ha elegido todavía no la ha destruido; sigue como nueva. Es demasiado joven para que el trabajo la haga sentirse mayor, demasiado inexperta para saber lo que le acabará haciendo tarde o temprano. Lo mismo que a todos. Su entusiasmo diario es agotador, igual que su propensión a la alegría perpetua. Me duele la cabeza solo de mirarla, así que lo evito todo lo que puedo, teniendo en cuenta que trabajo con ella todos los días.
A Priya se le sacude la coleta de lado a lado mientras se aproxima al coche a toda prisa. Las gafas de montura de carey se le deslizan por la nariz y tiene los ojos grandes y castaños, demasiado cargados de emoción. No parece que la hayan sacado de la cama en mitad de la noche. Es imposible que el traje ajustado que lleva la proteja del frío, y los zapatos de cuero recién lustrados le resbalan un poco en el barro. Ver cómo se le ensucian me resulta extrañamente satisfactorio.
Alguna vez me he preguntado si mi compañera duerme con la ropa puesta por si tiene que salir de casa a toda prisa. Solicitó que la trasladaran aquí para trabajar a mis órdenes hará unos dos meses, solo Dios sabe por qué. Si en algún momento de mi vida he mostrado el mismo entusiasmo que Priya Patel, no me acuerdo.
Empieza a llover en cuanto salgo del coche. Es un chaparrón fuerte que ataca desde arriba y me cala la ropa en segundos. Levanto la mirada para observar el cielo, que cree que todavía es de noche a pesar de que pronto amanecerá. Si no estuvieran cubiertas por una capa oscura de nubes, aún podrían verse la luna y las estrellas. La lluvia torrencial no es lo mejor para conservar las pruebas al aire libre.
Priya me interrumpe los pensamientos y, aunque no era mi intención, cierro la puerta del coche de un portazo. Se acerca a mí a toda velocidad e intenta cubrirme con su paraguas, pero lo rechazo.
—Inspector Harper, he…
—Ya te lo he dicho más de una vez, llámame Jack, por favor. No estamos en el ejército —respondo.
Se le congela el gesto, como si hubiera pausado un fotograma. Parece un cachorro al que acaban de reprender, y me siento como el viejo miserable en el que sé que me he convertido.
—La han encontrado los patrulleros —me informa.
—¿Sigue alguno por aquí?
—Sí.
—Bien. Quiero hablar con ellos antes de que se vayan.
—Por supuesto. El cuerpo está por aquí. Todo apunta a que…
—Quiero verlo yo mismo —la interrumpo.
—Claro, jefe.
Es como si fuera incapaz de pronunciar mi nombre.
Pasamos entre una corriente constante de personal al que apenas conozco, gente cuyos nombres he olvidado ya sea porque no los aprendí en un principio o porque hace demasiado tiempo que no la veo. No importa. Mi equipo de Delitos Graves, pequeño pero bien estructurado, tiene la base cerca de aquí, pero se encarga de cubrir todo el condado. Trabajamos con gente distinta todos los días. Además, el trabajo no consiste en hacer amigos, sino en no hacer enemigos. A Priya todavía le queda mucho por aprender al respecto. Puede que el silencio en el que caminamos le resulte incómodo, pero a mí no. El silencio es mi sinfonía favorita; cuando hay demasiado ruido, soy incapaz de pensar con claridad.
Priya ilumina el suelo con la linterna unos pasos por delante de nosotros, tan eficaz e irritante como siempre, mientras pisamos la alfombra crujiente y oscura de hojas caídas y ramas rotas. El otoño ya ha pasado; este año no ha hecho más que un breve cameo antes de huir para dar paso a un invierno arrogante. A mi abrigo le falta el botón superior, así que no puedo abrocharlo hasta arriba del todo. Compenso el hueco con una bufanda de estilo Harry Potter con mis iniciales bordadas: el regalo de una ex. Nunca he conseguido desprenderme de ella, ni del recuerdo de la mujer que me la regaló. Puede que me haga parecer un idiota, pero me da lo mismo. Hay cosas a las que solo nos aferramos por la persona que nos las regaló: nombres, creencias, bufandas. Además, me gusta la sensación que me transmite cuando la llevo alrededor del cuello: es como una soga cómoda y personalizada.
Mi aliento forma nubes de condensación en el aire e introduzco todavía más las manos en los bolsillos de la chaqueta para intentar mantenerme seco y calentito. Me consuela ver que a alguien se le ha ocurrido la idea de cubrir el cuerpo con una carpa, así que aparto la puerta blanca de PVC. Cierro los dedos alrededor del chupete que llevo en el bolsillo justo en el preciso momento en que veo el cuerpo. Me aferro a él con tanta fuerza que el plástico se me clava en la palma de la mano y me provoca una leve punzada de dolor, de esa clase que a veces necesito sentir. No es mi primer cadáver, pero esto es distinto.
La mujer se encuentra a cierta distancia del camino principal, cubierta parcialmente por las hojas. Si no fuera por las luces brillantes que el equipo ha colocado a su alrededor, habría sido muy sencillo que nadie la viera en este rincón oscuro del bosque.
—¿Quién ha dado el aviso? —pregunto.
—Ha sido un soplo anónimo —responde Priya—. Alguien ha llamado a comisaría desde la cabina del final de la calle.
Agradezco que la respuesta haya sido tan breve como la persona que me la ha dado. Priya es propensa a hablar y yo, a la impaciencia.
Me acerco más y me inclino a examinar el rostro de la fallecida. Debe de tener unos treinta y cinco años, es delgada y guapa, si te gustan este tipo de mujeres (supongo que a mí sí), y su aspecto me sugiere tres cosas: dinero, vanidad y autocontrol. Tiene esa clase de cuerpo cuidado con años de visitas al gimnasio, dietas y cremas caras. Parece que se haya cepillado el pelo, rubio y perfectamente decolorado, antes de tumbarse en el barro, y los mechones dorados destacan sobre la mugre. No hay señales de forcejeo. Todavía tiene los ojos azul claro abiertos, como si se hubiera sorprendido con lo último que vio, y por el color y el aspecto de la piel, no lleva mucho tiempo aquí.
El cadáver está completamente vestido. Todo lo que lleva tiene aspecto de caro: un abrigo de lana, una blusa que podría ser de seda y una falda de cuero negra. Lo único que parece faltarle son los zapatos, que no es lo ideal para dar un paseo por el bosque. Es imposible no fijarse en los pies bonitos y pequeños, pero yo clavo la mirada en la blusa. Igual que el sujetador de encaje que lleva debajo, era blanca. Ambos están manchados de rojo, y por los patrones frenéticos de ropa y piel desgarrada, es evidente que la víctima ha recibido múltiples puñaladas en el pecho.
Siento la necesidad curiosa de tocarla, pero no lo hago.
Es entonces cuando me fijo en las uñas de la víctima. Se las han cortado al filo con torpeza, y eso no es todo. Odio que me vean con gafas, pero mi vista ya no es lo que era, así que saco las gafas sin prescripción que tengo para emergencias y echo un vistazo desde más cerca.
Han utilizado esmalte de uñas rojo para escribirle letras en las uñas de la mano derecha:
h i p ó -
Echo un vistazo a la mano izquierda y ocurre lo mismo, pero las letras son la continuación de las anteriores:
c r i t a
No ha sido un crimen pasional, sino un asesinato premeditado.
Vuelvo a centrarme en el presente y me doy cuenta de que Priya todavía no lo ha visto; ha estado demasiado ocupada leyéndome sus apuntes y explicándome qué opina. Normalmente, suele hablar hasta que le pides que pare. Parlotea de manera atropellada; las palabras le salen de la boca a toda velocidad y me entran de lleno en los oídos. Intento parecer interesado e interpreto sus frases apresuradas mientras las dice.
—… He iniciado todos los protocolos estándar. En esta parte del pueblo no hay cámaras, pero estamos reuniendo las grabaciones de la calle principal. Supongo que no ha llegado hasta aquí descalza en pleno invierno, pero sin ninguna identificación o vehículo registrado a su nombre, no puedo pedir que busquen la matrícula, y el aparcamiento estaba completamente vacío…
En situaciones de mucho estrés, las personas raramente dicen lo que quieren decir de verdad, y lo único que oigo es su desesperación por demostrarme que puede apañárselas.
—¿Habías visto un cadáver antes? —la interrumpo.
Se yergue un poco y levanta la barbilla como una niña contrariada.
—Sí. En la morgue.
—No es lo mismo —murmuro en voz baja.
Podría enseñarle muchas cosas, cosas que no sabe que debe aprender.
—He estado pensando en el mensaje que quería enviar el asesino —continúa Priya, y baja la mirada hacia el bloc de notas, en el que veo el principio de una de sus muchas listas.
—Quería que la gente supiera que la víctima era una hipócrita —respondo, y parece confusa—. Las uñas. Creo que alguien se las ha cortado y ha escrito un mensaje.
Priya frunce el ceño y se agacha para echar un vistazo más de cerca. Levanta la mirada hacia mí en un gesto de asombro, como si yo fuera Hércules Poirot. Supongo que mi superpoder es la lectura.
Evito su mirada y vuelvo a centrar la atención en el rostro de la mujer tumbada sobre el barro. Después, le indico a uno de los médicos forenses que le hagan fotos desde todos los ángulos. Tiene aspecto de haber sido la clase de persona a la que le encantaba que le hicieran fotos y de las que llevaban su vanidad como una medalla de honor. El destello del flash me ciega y me acuerdo de otro momento y lugar: de Londres hace unos años, de los reporteros y las cámaras en una esquina, pidiendo permiso para fotografiar algo que no deberían querer ver. Entierro el recuerdo (no soporto a la prensa) y me fijo en otra cosa.
La víctima tiene la boca entreabierta.
—Ilumínale la cara con la linterna.
Priya hace lo que le pido y vuelvo a dejarme caer de rodillas para echarle otro vistazo al cuerpo desde más cerca. Los labios, que alguna vez fueron rosados, se le han puesto morados, pero veo que algo rojo asoma entre ellos. Alargo el brazo para tocarlo sin pensar, como en trance.
—Señor.
Priya impide el error antes de que lo cometa. Está tan cerca de mí que me resulta incómodo, tanto que huelo su perfume y su aliento: un tufillo al té que acaba de beberse. Me giro hacia ella y veo un gesto de preocupación impropio de un rostro tan joven. Pensaba que toda esta experiencia (descubrir un cadáver en el bosque por primera vez) la perturbaría, que la pondría algo nerviosa como mínimo, pero tal vez me equivocaba. Intento deducir qué edad tiene Priya; con las mujeres me cuesta mucho adivinarlo. Si tuviera que apostar, diría veintimuchos o treinta y pocos. Sigue hambrienta de ambición, segura de su propio potencial, libre de las decepciones que la vida pondrá en su camino en un futuro.
—¿No deberíamos esperar a que el patólogo examine el cuerpo antes de tocar nada? —me pregunta, aunque ya sabe la respuesta.
Priya se adhiere a las reglas del mismo modo que los buenos mentirosos se adhieren a sus cuentos. Se refiere al «patólogo» como una niña que acaba de aprender una palabra nueva en el colegio y quiere que los demás oigan cómo la utiliza en una frase.
—Por supuesto —respondo, y doy un paso atrás.
Al contrario que mi compañera, he visto un montón de cadáveres, pero este caso no se parece a ninguno en el que haya trabajado. Priya especula sobre la identidad de la mujer y yo vuelvo a desconectar. Parece el comienzo de un caso importante, y no sé si estaré a la altura. No hay dos asesinatos iguales, pero han pasado años desde que me ocupé de un caso parecido y han cambiado muchas cosas. El trabajo ha cambiado, yo he cambiado, y no es solo eso.
Esta vez es diferente.
Nunca había trabajado en el asesinato de alguien a quien conociera.
Y conocía bien a esta mujer.
Estuve con ella anoche.
Ella
Martes 06.30
Todos tenemos secretos y algunos ni siquiera los admitiríamos ante nosotros mismos.
Cuando abro los ojos, no sé qué me ha despertado, ni qué hora es, ni dónde me encuentro. Todo está como la boca del lobo. Localizo la lámpara de la mesita de noche con los dedos y eso me aclara un poco las cosas, porque me alegro de ver que estoy en la familiaridad de mi propio dormitorio. Cuando me despierto así, siempre es un consuelo saber que llegué a casa.
No soy una de esas mujeres sobre las que lees en las novelas o que ves en las series de televisión, esas que beben demasiado y se olvidan de lo que hicieron la noche anterior. No soy una alcohólica novata ni un cliché. Todos tenemos alguna adicción: al dinero, al éxito, a las redes sociales, al azúcar, al sexo… La lista de posibilidades es interminable. Da la casualidad de que mi droga preferida es el alcohol. Puede que tarde un rato en ordenar mis recuerdos, y quizá no siempre me sienta feliz u orgullosa de lo que he hecho, pero me acuerdo de todo. Siempre.
Eso no quiere decir que deba contárselo a todo el mundo.
A veces creo que no soy muy de fiar a la hora de narrar mi propia vida.
En mi opinión, nos pasa a todos.
Lo primero que me viene a la cabeza es que perdí el trabajo de mis sueños, y el recuerdo de cómo se hizo realidad mi peor pesadilla parece herirme físicamente. Apago la luz (ya no deseo ver las cosas con tanta claridad) y vuelvo a tumbarme en la cama y a envolverme en las sábanas. Me rodeo con los brazos y cierro los ojos mientras recuerdo haber salido del despacho del Controlador Delgado y abandonado la redacción a media tarde. Cogí un taxi para volver a casa porque me costaba mantenerme en pie, y entonces llamé a mi madre para contarle lo que había pasado. Fue una estupidez, pero no se me ocurrió nadie más a quien llamar.
En estos últimos años, mi madre está algo olvidadiza y confundida, y llamar a casa solo me hace sentir culpable por no visitarla más a menudo. Tengo mis motivos para no querer volver al lugar de donde provengo, pero es mejor olvidarlos que compartirlos. Es más fácil culpar a los kilómetros por la distancia que separa a algunos padres de sus hijos, pero cuando manipulas demasiado la verdad, acaba resquebrajándose. Al principio, la persona que me respondió sonaba como mamá, pero en realidad no lo era. Tras haberme desahogado con ella, se quedó en silencio durante un instante y luego me preguntó si preparaba huevos con patatas de cena para animarme después del día tan duro que había tenido en el colegio.
Mamá no siempre se acuerda de que tengo treinta y seis años y vivo en Londres. A menudo se olvida de que trabajo y de que tuve un marido y una hija. Ni siquiera pareció acordarse de que era mi cumpleaños. Este año no he recibido una tarjeta, ni el pasado tampoco, pero no es culpa suya. Mi madre ha perdido la noción del tiempo. Para ella, se mueve diferente; muchas veces retrocede en lugar de avanzar. La demencia le ha robado el tiempo a mi madre, y a mí me la ha robado a ella.
Ahondar en mis recuerdos para buscar consuelo es comprensible dadas las circunstancias, pero no debería haber retrocedido hasta la infancia; fue algo inestable.
Cuando llegué a casa, cerré las cortinas y abrí una botella de Malbec. No es que me dé miedo que me vean, es solo que me gusta beber en la oscuridad. A veces ni siquiera a mí me gusta saber en quién me convierto cuando nadie me ve. Tras la segunda copa, me puse algo menos llamativo (unos vaqueros viejos y un jersey negro) y fui a hacerle una visita a alguien.
Cuando regresé unas horas más tarde, me desnudé en el pasillo. Toda la ropa estaba manchada de tierra, y yo, de culpa. Recuerdo haber abierto otra botella y haber encendido la chimenea. Me senté justo delante, envuelta en una manta, y me bebí todo el vino de un trago. Tardé siglos en entrar en calor después de haber pasado tanto rato a merced del frío. La leña silbaba y susurraba como si también tuviera sus propios secretos, y la luz de las llamas proyectaba sombras fantasmales por toda la habitación. Intenté sacármela de la cabeza, pero, incluso con los ojos cerrados con fuerza, seguía viéndole la cara, oliéndole la piel, oyendo su voz, cómo lloraba.
Recuerdo haberme visto la tierra debajo de las uñas y restregarme con fuerza en la ducha para limpiarme antes de ir a la cama.
Vuelve a vibrarme el móvil y me doy cuenta de que ha sido el motivo por el que me he despertado. Es de madrugada y la calle sigue tan oscura como el interior del apartamento, además de oírse un silencio inquietante. El silencio es un miedo que he aprendido a sentir en lugar de oír. Suele acecharme, a menudo en los rincones más ruidosos de la mente. Escucho con atención, pero no se oye el ruido del tráfico, de los pájaros o de la vida. No se oye el rugido de la caldera, ni el murmullo de la red de tuberías antiguas que siempre fracasan en el intento de calentar mi hogar.
Miro el móvil fijamente, la única luz en las sombras, y veo que lo que me ha despertado es una noticia de última hora. La pantalla emite un brillo antinatural. Cuando leo el titular sobre el cuerpo de una mujer que han hallado en el bosque, me pregunto si aún estoy soñando. La habitación parece algo más oscura que antes.
Entonces suena el teléfono.
Respondo y escucho mientras el Controlador Delgado se disculpa por haberme llamado tan temprano. Me pregunta si puedo acudir a presentar el programa.
—¿Qué pasa con Cat Jones? —dice una voz que suena muy similar a la mía.
—No lo sabemos, pego no ha venido a trabajag y nadie consigue contactag con ella.
Los pedazos en los que me rompí ayer empiezan a moverse y recomponerse. A veces me pierdo en mis propios pensamientos y miedos, y quedo atrapada en un mundo de preocupaciones que, muy en el fondo, sé que solo existe en mi mente. La ansiedad suele hacer más ruido que la lógica, y cuando pasas el tiempo suficiente poniéndote en lo peor, puedes conseguir que se convierta en realidad.
El Controlador Delgado insiste con más preguntas cuando no respondo a la primera.
—Siento que haya sido en el último minuto, Anna, pego necesito una guespuesta ya, si puede seg…
Su problema al hablar hace que lo odie un poco menos. Sé exactamente qué le voy a decir; ya había ensayado este momento en mi imaginación.
—Por supuesto. Nunca defraudaría al equipo.
El alivio es palpable al otro lado de la línea y me regodeo en él.
—Nos salvas la vida —responde, y por un momento me olvido de que tiendo a hacer lo contrario.
Tardo más de lo habitual en arreglarme porque sigo borracha, pero no hay nada que no pueda enmendar con gotas para los ojos y una taza de café. Me lo bebo cuando sigue muy caliente para que me queme la boca: un poco de dolor para calmar el sufrimiento. Después, me sirvo un poco de vino blanco, frío, de una de las botellas de la nevera. Solo una copita, para aliviar la quemazón. Me dirijo al baño e ignoro la puerta del dormitorio al final del pasillo, que siempre mantengo cerrada. A veces nuestros recuerdos se redefinen y nos muestran imágenes más bonitas de nuestro pasado, cosas mucho menos horribles que rememorar. A veces debemos pintar sobre ellos, fingir que no recordamos lo que se esconde debajo.
Me ducho y saco un vestido rojo del armario que todavía tiene la etiqueta. No me gusta mucho ir de compras, así que, si encuentro algo que me queda bien, me lo compro en todos los colores disponibles. El hábito no hace al monje, pero ayuda a disimular de qué estamos hechos. No soy de estrenar ropa en cuanto me la compro; espero a esos momentos en los que necesito sentirme bien en lugar de yo misma. Y el momento actual es perfecto para ponerse algo nuevo y bonito que esconda lo que oculto dentro de mí. Cuando me siento lo bastante satisfecha con el disfraz, me envuelvo en mi abrigo rojo favorito; no siempre es malo que te vean.
Cojo un taxi para ir a trabajar, ansiosa por llevar a mi antiguo yo a mi antiguo trabajo lo más pronto posible, y me meto un caramelo de menta en la boca antes de entrar en recepción. Han pasado menos de veinticuatro horas, pero, cuando me asomo a la redacción, me siento como si hubiera vuelto a casa.
Mientras me dirijo al equipo, no puedo evitar fijarme en que todos desvían la vista hacia mí como un grupito de suricatas. Intercambian una serie de miradas ansiosas, como si estuvieran esculpidas en sus rostros cansados. Pensaba que se alegrarían más de verme (no todos los presentadores se esfuerzan tanto como yo para que emitan un programa), pero mantengo la sonrisa no correspondida y me aferro a la barandilla de metal de la escalera de caracol con más fuerza que antes. Me da la sensación de que me voy a caer.
Cuando alargo el brazo hacia la silla del presentador, la editora pone la mano helada encima de la mía para detenerme. Sacude la cabeza y después desvía la mirada hacia el suelo, como si sintiera vergüenza. Es la clásica mujer que reza a menudo por tener una cuenta bancaria bien inflada y estar delgada, pero Dios parece confundir una plegaria con la otra. Me quedo ahí de pie, rodeada de todo el equipo sentado, y siento el calor de sus miradas en las mejillas sonrojadas mientras trato de averiguar qué saben que yo no sepa.
—¡Lo siento muchísimo! —exclama una voz a mis espaldas. Resulta ridículo decir que es una voz suave como la seda, pero suena exactamente así: como un ronroneo suntuoso y femenino. Es una voz que no esperaba ni quería oír—. La niñera me ha cancelado en el último minuto y mi suegra ha accedido a quedarse con las niñas, pero se las ha arreglado para estrellar el coche de camino. No ha sido nada serio, solo un golpecito, y después, cuando por fin he conseguido calmar a las niñas y salir de casa, el tren iba con retraso y ¡me he dado cuenta de que me había olvidado el móvil! No he podido avisar de que iba a llegar tan tarde. No sabéis lo mucho que lo siento, pero ya estoy aquí.
No sé por qué esperaba que Cat Jones se hubiera ido para siempre. Ahora me parece una tontería, pero supongo que imaginé que había tenido un pequeño accidente. Algo que le impidiera volver a presentar el telediario del mediodía para poder calzarme sus zapatos de nuevo y ser la persona que quiero ser. Ahora que ha venido ya no me necesitan, y empiezo a sentir que me desplomo y me convierto en alguien pequeño e invisible. Soy una pieza indeseada e innecesaria que sobra en una máquina recién reequipada.
Se coloca el pelo rojo radiante detrás de las orejas y deja al descubierto unos pendientes de diamantes que parecen mucho más auténticos que la persona que los lleva. Es imposible que el color de pelo sea natural, pero es perfecto, igual que el vestido amarillo ceñido y la hilera de dientes blancos nacarados que exhibe cuando sonríe en mi dirección. Me siento un fraude desaliñado.
—¡Anna! —Me saluda como si fuéramos viejas amigas y no nuevas enemigas. Le devuelvo la sonrisa como quien devuelve un regalo que no quiere—. ¡Pensaba que estarías en casa con tu pequeña en tu primer día de libertad ahora que he vuelto! Espero que la maternidad te esté tratando bien. ¿Qué edad tiene tu hija ahora?
Tendría dos años, tres meses y cuatro días.
Nunca he dejado de contar.
Supongo que Cat recuerda haberme visto embarazada, pero, al parecer, nadie le contó lo que había ocurrido unos meses después del nacimiento de Charlotte. De repente, todo parece quedarse inmóvil y en silencio en la redacción, y todo el mundo mira fijamente en nuestra dirección. La pregunta me deja sin aliento, y nadie, ni siquiera yo, es capaz de responder. Frunce las cejas, que estoy casi segura de que lleva tatuadas, en un gesto algo teatral.
—Madre mía, ¿te han llamado antes por mi culpa? Lo siento mucho, podrías haber tenido una mañana libre para variar y haberte quedado en casa con tu familia.
Me aferro a la silla del presentador para mantener el equilibrio.
—No pasa nada, de verdad —respondo, y consigo esbozar una sonrisa que me provoca dolor en la cara—. Para ser sincera, tenía ganas de volver a ser reportera, así que estoy encantada de que hayas vuelto. Echo de menos salir del estudio y cubrir historias auténticas, y conocer gente auténtica, ya sabes.
Su expresión permanece neutral. Interpreto su silencio como una forma de decirme que no está de acuerdo, o que no me cree.
—Si tienes tantas ganas de salir al terreno, a lo mejor deberías cubrir el asesinato que ha ocurrido esta noche. El del cuerpo en el bosque —responde Cat.
—No es mala idea —concede el Controlador Delgado, que aparece junto a ella y sonríe como un mono al que acaban de darle un plátano.
Siento que me encojo.
—No he visto nada —miento.
Creo que ahora sería un buen momento para fingir que estoy enferma. Podría irme a casa, esconderme del resto del mundo y beber hasta volver a ser feliz, o, como mínimo, hasta estar menos triste, pero Cat Jones sigue hablando y todo el equipo parece aferrarse a todas y cada una de sus palabras.
—Han encontrado el cuerpo de una mujer en un sitio llamado Blackdown, un pueblo tranquilo de Surrey, según los medios. Puede que no sea nada, pero podrías ir a echar un vistazo. De hecho, insisto en que te busquemos un equipo de grabación. Seguro que no quieres… quedarte por aquí sin más.
Echa un vistazo rápido a lo que llamamos parada de taxis, el rincón de la redacción en el que los corresponsales de noticias generales se sientan a esperar que les asignen una historia que a menudo ni siquiera se emite por televisión.
Los periodistas que se especializan en temas concretos, como los negocios, la salud, el entretenimiento o el crimen, cuentan con despachos en la planta de arriba. Tienen jornadas ajetreadas y satisfactorias, y trabajos relativamente seguros. Sin embargo, las cosas son muy distintas para los humildes corresponsales de noticias generales. Algunos tuvieron carreras prometedoras en un momento dado, pero seguro que cabrearon a la persona equivocada y desde entonces se dedican a preparar historia tras historia sin emitir.
Hay un montón de madera podrida en la redacción, pero con el barniz de los sindicatos de los medios de comunicación resulta difícil forjarse una carrera. No se me ocurre un puesto más humillante en la redacción para una antigua presentadora que el rincón de los generalistas. He trabajado muy duro y durante demasiado tiempo para desaparecer. Voy a encontrar la forma de volver al directo, pero esa historia es la única que no quiero cubrir.
—¿No hay nada más? —pregunto.
La voz me sale rara, como si las palabras se me hubieran atascado en la garganta.
El Controlador Delgado se encoge de hombros y sacude la cabeza. Me fijo en la capa fina de caspa que le cubre los hombros del traje que tan mal le sienta y se percata de que la miro. Me obligo a esbozar una última sonrisa para disipar el silencio incómodo que se ha formado entre nosotros.
—Pues supongo que me voy a Blackdown.
Todos tenemos grietas, una serie de impactos y marcas que la vida nos hace en el corazón y la mente, que se fortalecen con el miedo y la ansiedad, y que a veces cubrimos de esperanza frágil. Yo escojo ocultar mi vulnerabilidad tan bien como puedo en todo momento. Escojo ocultar muchísimas cosas.
Las únicas personas que no se arrepienten de nada son los mentirosos.
Lo cierto es que, a pesar de que me encantaría estar en cualquier parte menos aquí, Blackdown es el único sitio al que no quiero regresar jamás. Y menos después de lo de anoche. Hay cosas que son muy difíciles de explicar, incluso a nosotros mismos.