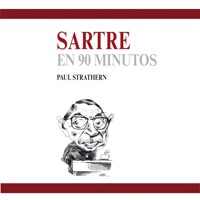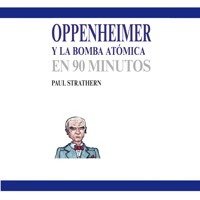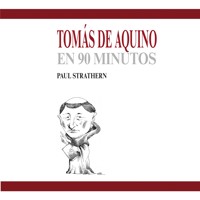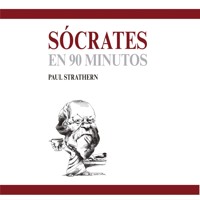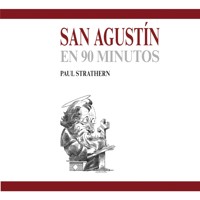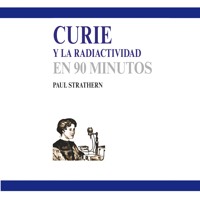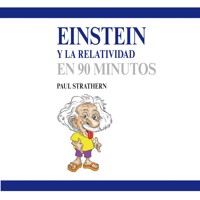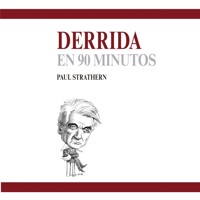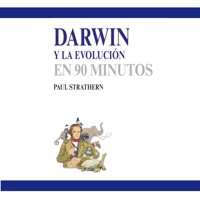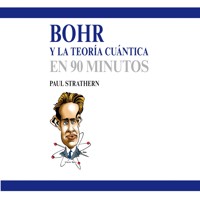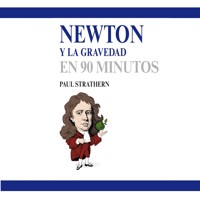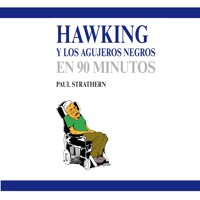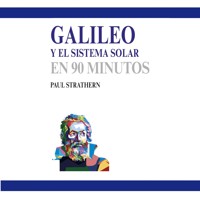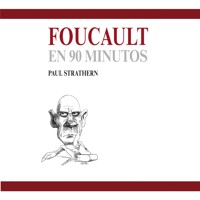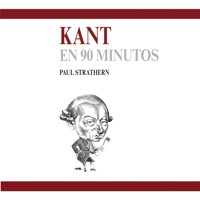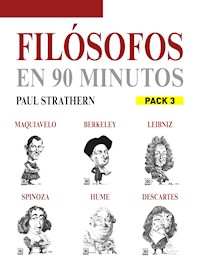
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI España
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: En 90 minutos
- Sprache: Spanisch
El PACK FILOSOFOS 3 de la colección EN 90 MINUTOS reúne a 6 de los más destacados filósofos de la Edad Moderna: MAQUIAVELO, BERKELEY, LEIBNIZ, SPINOZA, HUME y DESCARTES Paul Strathern presenta un recuento preciso y experto de la vida e ideas de estos seis filósofos y explica su influencia en la lucha del hombre por comprender su existencia en el mundo. Se incluye además una selección de escritos de cada autor , una breve lista de lecturas sugeridas para aquellos que deseen profundizar en su pensamiento, así como cronologías que sitúan a cada filósofo en su época y en una sinopsis más amplia de la filosofía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Siglo XXI de España / En 90 minutos
Paul Strathern
Filósofos en 90 minutos (Pack 3)
(Maquiavelo, Berkeley, Leibniz, Spinoza, Hume y Descartes)
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© De esta edición, Siglo XXI de España Editores, S. A., 2017
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.sigloxxieditores.com
ISBN: 978-84-323-1883-2
Siglo XXI de España / En 90 minutos
Paul Strathern
Maquiavelo
en 90 minutos
Traducción: José A. Padilla Villate
El nombre de Maquiavelo produce todavía escalofríos; sigue siendo sinónimo del mal a casi 500 años de su muerte. Y, sin embargo, Maquiavelo no era un hombre malvado. Intentó que su filosofía del Estado fuera científica, esto es, que no hubiera en ella espacio para el sentimiento o la compasión ni, en última instancia, para la moral. Los consejos de Maquiavelo a un príncipe sobre cómo conservar el poder y gobernar con la mayor ventaja posible para sí mismo son muy racionales y penetrantes en lo psicológico. Más que simplemente una filosofía política de su tiempo, refleja una de las más profundas y perturbadoras verdades sobre la condición humana.
En Maquiavelo en 90 minutos, Paul Strathern expone de manera clara y concisa la vida e ideas del genio florentino. El libro incluye una selección de escritos de Maquiavelo, una breve lista de lecturas sugeridas para aquellos que deseen profundizar en su pensamiento y cronologías que sitúan a Maquiavelo en su época y en una sinopsis más amplia de la filosofía.
«90 minutos» es una colección compuesta por breves e iluminadoras introducciones a los más destacados filósofos, científicos y pensadores de todos los tiempos. De lectura amena y accesible, permiten a cualquier lector interesado adentrarse tanto en el pensamiento y los descubrimientos de cada figura analizada como en su influencia posterior en el curso de la historia.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Machiavelli in 90 minutes
© Paul Strathern, 1998
© Siglo XXI de España Editores, S. A., 1999, 2014
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.sigloxxieditores.com
ISBN: 978-84-323-1710-1
Introducción
El nombre de Maquiavelo produce todavía escalofríos; sigue siendo sinónimo del mal a casi 500 años de su muerte. Y sin embargo, Maquiavelo no era un hombre malvado. Como veremos más adelante, su filosofía política no era malvada en sí misma; era simplemente extremadamente realista.
La reacción que produce dice más acerca de nosotros que del propio Maquiavelo. Intentó que su filosofía del Estado fuera científica, esto es, que no hubiera en ella espacio para el sentimiento o la compasión; ni siquiera, en última instancia, para la moral.
El Príncipe es la obra maestra de Maquiavelo, un escrito breve por el que siempre será recordado. Es un libro de consejos a un príncipe sobre cómo regir su Estado y es altamente racional, penetrante en lo psicológico y se dirige sin pamplinas al corazón del asunto. El interés primordial de un príncipe a la cabeza de un Estado es conservar el poder y gobernar con la mayor ventaja posible para sí mismo. Maquiavelo se propone mostrar cómo se consigue esto utilizando un caudal de ejemplos históricos y con total carencia de sentimentalismo; directamente al grano: he aquí la fórmula.
La filosofía política de Maquiavelo refleja íntimamente su vida, su tiempo y su circunstancia. Pasó la mayor parte de su existencia profundamente involucrado en la política de la Italia del Renacimiento. Vemos aparecer los lineamientos de su filosofía, un rasgo tras otro, a medida que progresa su aventura vital, hasta que, de pronto, cae en desgracia y es privado de todo lo que considera ser su vida. Despojado y en total desesperación, se sienta y escribe su obra maestra, El Príncipe. En unos pocos meses de máxima inspiración, da rienda suelta a toda su filosofía política, completa y acabada. Su dureza refleja tanto la dureza de la vida política que ha visto como el rigor del golpe que acaba de sufrir. Es, sin embargo, algo más que simplemente una filosofía política de su tiempo; el pensamiento de Maquiavelo señala con precisión el aspecto central de la filosofía política de todas las épocas, desde Alejandro Magno hasta nuestros días y, como veremos, presenta una de las más profundas, y profundamente perturbadoras, verdades sobre la condición humana.
Vida y obra de Maquiavelo
Nicolás Maquiavelo (Niccolò Machiavelli) nació en Florencia el 3 de mayo de 1469. Venía de una antigua familia toscana que había alcanzado en el pasado cierta importancia, si bien no era una de las grandes y poderosas familias de Florencia, como los banqueros Pazzi o los Médicis. Cuando Nicolás aparece en escena, la rama de su familia se encontraba en una situación difícil.
El padre de Maquiavelo, Bernardo, era un abogado pillado en falta por el recaudador de impuestos y había sido declarado deudor insolvente, de modo que le fue prohibido por ley el ejercicio de su profesión. Nadie espera que un abogado tome la ley al pie de la letra, así que Bernardo se las ingenió para seguir en la práctica de la abogacía, ofreciendo sus servicios, más baratos, a gentes que se encontraban en situación pecuniaria similar a la suya. Su única otra fuente de ingresos era una pequeña finca que había heredado, situada a unos once kilómetros al sur de Florencia, en el camino hacia Siena. Este era un lugar idílico entre las colinas toscanas, pero las uvas y el queso de cabra apenas daban para mantener una familia. La vida en la casa de los Maquiavelo era austera. Como más tarde diría Maquiavelo: «Aprendí a privarme antes que a disfrutar». Bernardo no podía sufragar una educación regular para su hijo. De vez en cuando, algún erudito en dificultades era contratado como tutor. Sin embargo, Bernardo no había sido siempre un abogado deshonrado y tenía su propia biblioteca, en la que el joven Nicolás leía intensamente, especialmente los textos clásicos. Al pálido y apocado joven se le encendía la imaginación con las maravillas de la antigua Roma.
El niño aislado dio paso a un adolescente solitario de mirada tímida y oblicua, que le daba un aspecto extrañamente culpable. Observaba el mundo a su alrededor, midiéndose fríamente frente a él, comparándolo con lo que sabía por sus lecturas. Incluso en su aislamiento no podía menos que darse cuenta de su inteligencia superior. Era igualmente testigo de la nueva actitud humanista que comenzaba a permear muchos de los aspectos de su ciudad. Florencia estaba emergiendo del torpor intelectual de la vida medieval: la ciudad estaba alerta, viva, segura de sí. Italia estaba dirigiendo la civilización occidental hacia el Renacimiento. Era posible soñar con que Italia podría ser de nuevo un solo Estado, y grande, como lo había sido en los días del Imperio romano. El joven y perspicaz Nicolás comenzó a ver (y a imaginar) parecidos entre su ciudad y Roma en la cúspide de su poder: la Roma del segundo siglo después de Cristo, la época en que vivió Marco Aurelio, filósofo estoico, general, emperador. El Imperio se extendía entonces desde el golfo Pérsico hasta la Muralla de Adriano (levantada en la isla de Britania –hoy Gran Bretaña– para proteger a la población de las incursiones de los belicosos pictos); el Senado tenía el poder suficiente de hacerse oír y los ciudadanos eran felices y prósperos como nunca. Alimento embriagador para una mente joven e inquieta a quien un padre arruinado no podía servir de modelo; la historia, en su lugar, proporcionaría un sueño más abstracto.
La comprensión que Maquiavelo se hizo del apogeo del Imperio romano no estaba nublada por la retórica de un maestro erudito. Por otra parte, no dejaba de acudir a las charlas públicas que daban los grandes sabios humanistas que estaban haciendo entonces de Florencia el centro intelectual de Europa. Ejemplar característico era Angelo Poliziano, uno de los mejores poetas del tiempo posterior a Dante; sus versos combinaban las florituras retóricas con la franqueza y la vivacidad del italiano florentino cotidiano, de modo que los estudiosos de la Universidad de Florencia aprendieron pronto a imitar su elegante poesía. Sin prestar atención a las modas intelectuales, Maquiavelo modificaba este mismo italiano florentino hacia una prosa más clara y directa, combinando la manera formal con el uso popular. El italiano se encontraba en su infancia y se había desarrollado, en menos de dos siglos, a partir del dialecto toscano, desplazando al latín como idioma literario, pero ya había producido su más grande poeta, Dante, y estaba a punto de producir, con Maquiavelo, su mejor escritor en prosa.
Los jóvenes estudiantes se quedaban en la Piazza della Signoria después de las charlas públicas, intercambiando opiniones, las últimas noticias del día y los chismes. Pronto se dio a conocer el joven frío de mirar malicioso. Sus comentarios mordaces, sus agudezas (especialmente a costa del clero), sus penetrantes visiones intelectuales, todo ello dejaba su huella, tal y como él pretendía. Sabía bien lo que estaba haciendo: se estaba haciendo un sitio. (Y, casi sin saberlo, se estaba también creando a sí mismo.) Aunque fuera de extracción social modesta, se sabía mejor que cualquier otro, y sus burlas enmascaraban una altanería desdeñosa. Se convirtió en el centro de atención porque sabía que el camino del éxito consistía en ganar popularidad. Solo los más perspicaces de entre sus amigos se percataron del frío corazón que había tras la máscara, aunque esto les atraía aún más, por piedad, respeto o curiosidad. Un corazón frío era una rareza entre la sangre joven y volátil de la Florencia del Renacimiento.
Pero ¿por qué precisamente Florencia había llegado a ser el centro del Renacimiento? Era una ciudad de escasa significación política o militar y, sin embargo, había alcanzado una influencia desproporcionada con su situación provinciana.
La respuesta obvia es el dinero. Los banqueros florentinos, tales como las familias Médicis, Pazzi y Strozzi, controlaban la nueva tecnología de su tiempo. La banca de negocios era la tecnología revolucionaria de las comunicaciones de su época, y su desarrollo durante el siglo XIV había ido transformando el comercio y las comunicaciones por toda Europa. La riqueza podía ser transferida, en forma de crédito o de giros bancarios, de uno a otro confín del continente, liberando al comercio de las trabas usuales del trueque o del pago al contado. Las sedas y las especias que llegaban por tierra a Beirut desde el Extremo Oriente podían comprarse por transferencias financieras y embarcadas hacia Venecia.
La segunda profesión más antigua es la de intermediario, y una de las reglas invariables en el manejo del dinero es que una parte queda adherida a cada mano por la que pasa. Pieles de foca y aceite de ballena que se embarcaran en Groenlandia con destino a Brujas servirían para pagar las cargas e impuestos papales, que podían ser transferidos por giro bancario al Vaticano en Roma. Ahí residía el corazón del negocio. Los ingresos papales llegaban desde parroquias, diócesis y gobernantes de toda la Cristiandad, que, aparte de las fronteras nacionales, se extendía desde Portugal hasta Suecia, desde Groenlandia hasta Chipre. Solo los mejores banqueros con ramas de confianza a lo largo de las rutas comerciales de toda Europa eran capaces de manejar tan extensos ingresos, desde sus lejanas fuentes, a través de afluentes tributarios, hasta su desembocadura final. Era inevitable que hubiera una gran competencia por obtener esta selecta cuenta, lo que involucraba las acostumbradas habilidades de las grandes empresas bancarias: marrullería política, sobornos, contabilidad creativa, etcétera. Los Médicis se hicieron en 1414 con el gran premio al convertirse en banqueros papales y, por medio de maniobras similares, la familia obtuvo el control del gobierno de Florencia, ostensiblemente democrático y republicano. En 1434, Cosme de Médicis era no solo el hombre más rico de Europa, sino que Florencia era prácticamente su feudo privado.
La ciudad florecía como nunca antes y alcanzaba renombre internacional. La moneda local, el florín (que recibía el nombre de la ciudad) se convirtió en el dólar de la época. En el caso de las monedas europeas (a menudo con diferentes monedas circulando en el mismo país), el florín era la moneda internacional de referencia. Las transacciones financieras tuvieron igualmente su importancia en el establecimiento del dialecto florentino como idioma italiano. La riqueza dio origen a una confianza en sí mismos que se alejaba de las visiones medievales y prescindía de la camisa de fuerza de la Iglesia. Se reinterpretaron a la luz de la realidad circundante las homilías bíblicas relativas al dinero («Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos», etcétera). Los libros de contabilidad de los Médicis llevaban el encabezamiento descarado de «En el nombre de Dios y de los beneficios».
Pero el dinero no era la única causa de la preeminencia de Florencia. Lo era también la forma como gastaban su dinero. La estrecha asociación de los Médicis con la Iglesia les dio acceso al funcionamiento íntimo de esta floreciente organización comercial (había cardenales con cuentas dedicadas exclusivamente a los gastos de sus amantes). A pesar de estas decepcionantes revelaciones, los Médicis permanecieron como firmes e incondicionales creyentes. Pero quedaba el hecho de que la función central de la banca –esto es, la usura– había sido prohibida expresa e inequívocamente por la Biblia. («No prestarás dinero a interés». Levítico 24, 37. «No practicarás la usura». Éxodo 22, 25, y un largo etcétera.)
Esto perturbaba cada vez más el ánimo de Cosme de Médicis a medida que avanzaba en años. Con el fin de calmar su sentimiento de culpa (y quizá de comprar para sí un menor tiempo de fuego en el infierno y de condena) se puso a prodigar sumas extravagantes en la restauración de iglesias, en la construcción de otras nuevas y en adornarlas con las mejores obras de arte. Los Médicis se convirtieron en los mayores mecenas que ha conocido el mundo. La pintura, la arquitectura, la literatura y la erudición florecieron como resultado de la munificencia de los Médicis. La nueva confianza en sí mismos de los humanistas y el generoso mecenazgo se combinaron, a la vez que lo estimulaban, con un resurgir de los conocimientos de las Grecia y Roma antiguas. Esto fue el auténtico Renacimiento. Los restos del saber clásico que quedaron en Europa en la Edad Media habían sido asfixiados por las enseñanzas del escolasticismo, y los textos originales, oscurecidos por siglos de «interpretación» cristiana. Comenzaron a llegar a Europa otros textos que habían sobrevivido en el Medio Oriente. Su claridad y sabiduría eran una revelación. La filosofía, las artes, la arquitectura, las matemáticas, la literatura, todo se transformaría con este renacer del conocimiento antiguo. La propia manera de ver el mundo se transformaba. La existencia había dejado de ser una prueba de paciencia en preparación para el otro mundo para convertirse en el escenario en el que se desplegaban las capacidades de cada uno. Maquiavelo lo absorbió todo. Esta era su oportunidad: él vería el mundo como es, no como debería ser.
Florencia atraía a los mejores talentos de Italia, que era a la sazón el país más avanzado culturalmente de Europa. Michelangelo Buonarroti (Miguel Ángel, por antonomasia); Raffaello Sanzio (el divino Rafael) o Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi (quien pasó a la posteridad como Sandro Botticelli, su apodo) trabajaron en Florencia durante los últimos años del siglo XV y acudieron a la ciudad mentes del calibre de Leonardo da Vinci. Pero Florencia también daba: uno de los amigos de Maquiavelo era Amerigo Vespucci (Américo Vespucio), que había de ser uno de los primeros exploradores del Nuevo Mundo (y de cuyo nombre recibiría este continente su denominación). El futuro gran historiador de Italia, Francesco Guicciardini, era también amigo suyo; juntos acudían a las charlas públicas que daba el deslumbrantemente brillante Pico della Mirandola, el más grande filósofo del Renacimiento y un protegido más de Lorenzo el Magnífico. Pico retaba a las más preclaras mentes de Europa a debatir con él sus opiniones ya a los veintitrés años (moriría a los treinta y uno), con el espaldarazo de haber sido acusado de herejía por el papa mismo. Maquiavelo no era el único en admirar a Pico; Miguel Ángel se refería a él como «un hombre casi divino». Sus discursos y tratados sobre temas como la dignidad humana eran el epítome del pensamiento renacentista; combinaban los más sutiles elementos de la filosofía clásica con curiosos restos del pensameinto hermético (tomados de la alquimia, la magia o la Cábala). Por otra parte, su manera de pensar era a menudo altamente científica y sus ataques a la astrología (en realidad, desde un punto de vista religioso) habían de ejercer influencia en el astrónomo del siglo XVII, Johannes Kepler, en sus ideas sobre el movimiento planetario.
Esta extraña mezcla de teología cristiana, saber clásico, actitud científica embrionaria y magia medieval era típica del pensamiento de la época. El Renacimiento marca la ruptura definitiva entre la Edad Media y la Edad de la Razón y está a caballo entre ellas, de manera que en las mentes más preclaras del periodo se encuentran elementos de ambas épocas. El mundo de un Shakespeare, por ejemplo, está intoxicado por una mezcla embriagadora de individualismo humanista y superstición medieval. (No en vano el gusto clasicista francés le tuvo por bárbaro hasta bien entrado el siglo XIX.) Así también, la nueva ciencia de la química se apoyaba para su metodología en las técnicas de la alquimia.
Maquiavelo fue en esto una excepción. Tenía una mente independiente, debido quizá a su educación. Sus escritos están en su mayor parte (escandalosamente) libres de ilusiones y supersticiones, si bien en sus cartas se revela que suscribía, tal vez irónicamente en parte, las usuales tonterías de la astrología y las supersticiones florentinas de entonces.
La apoteosis de la Florencia del Renacimiento se alcanzó bajo Lorenzo el Magnífico, que gobernó desde 1478 hasta el año en que Colón llegó a América. Lorenzo el Magnífico era nieto de Cosme de Médicis, reconocido como pater patriae. Lorenzo hizo sin duda honor a su apodo. Estadista, mecenas y poeta, habría merecido un lugar en la historia de Italia por sus logros en cualquiera de estas esferas. Los ciudadanos de Florencia reconocían la grandeza que traía a su ciudad y él, por su parte, estimulaba una atmósfera esplendorosa, libre y confiada, con carnavales, procesiones espectaculares y torneos. El perspicaz Guicciardini describió a Lorenzo como «un tirano benévolo en una república constitucional».
Sin embargo, bajo el brillo de la superficie, la sociedad florentina tenía su lado oscuro: agrias maquinaciones y una volatilidad social inyectada de testosterona. La vestimenta, hecha para pavonearse, de calzas de seda y jubones de terciopelo, se lucía con dagas y espadas. Puede ser que estas sirvieran de exhibición (o así habría dicho Freud), pero no eran solo de adorno. Eran en extremo frecuentes las erupciones de violencia súbita y letal.
El propio Maquiavelo ha debido de ser testigo de la peor de entre ellas: la llamada Conspiración de los Pazzi, ocurrida en 1478, justo después de que la familia Pazzi lograra convertirse en los banqueros papales. (Lorenzo era tan magnífico manirroto como su abuelo había sido ahorrador: hasta sus más leales partidarios admitían que no estaba hecho para banquero.) Una vez que se habían hecho con la principal fuente de dinero, los Pazzi estaban decididos a apoderarse también de Florencia.
La familia Pazzi tramó un plan para asesinar a Lorenzo y su hermano menor Juliano durante la misa de Semana Santa, mientras que su cómplice, el arzobispo de Pisa, ocuparía el Palazzo Vecchio, sede del consejo y del gonfaloniero (el gobernante oficial electo de la ciudad). Miembros de ambas familias, los Pazzi y los Médicis, encabezaron la procesión de Semana Santa, mezclados desenfadadamente y del brazo según entraban en la catedral. A la señal convenida (la elevación de la hostia por el sacerdote), los Pazzi desenvainaron súbitamente sus dagas. Juliano fue acuchillado de muerte ante el altar; uno de sus asesinos le atacó con tal frenesí que hundió su cuchillo en su propia pierna y no pudo seguir en la operación. Mientras, Lorenzo se defendía furiosamente con su espada, con la ayuda de Poliziano. La intervención de su amigo poeta salvó la vida de Lorenzo, y este pudo escapar a la sacristía con solo un rasguño en el cuello.
Entre tanto, a menos de 400 metros, en el Palazzo Vecchio, se escenificaba la otra parte del complot. El arzobispo de Pisa, adornado de toda su gala episcopal, subía las escaleras hacia la cámara del consejo, seguido discretamente de los otros conspiradores Pazzi. Se encontraron con el gonfaloniero, que entró inmediatamente en sospechas y llamó a los guardias. El arzobispo fue apresado e interrogado. Tan pronto como el gonfaloniero descubrió lo que estaba pasando, ordenó perentoriamente que se colgara al arzobispo. El clérigo fue atado y arrojado por la ventana, con toda su indumentaria de gala y con una cuerda alrededor de su cuello. Poco después fue igualmente arrojado su principal cómplice Pazzi, también con una cuerda alrededor del cuello. Abajo, la muchedumbre se burlaba mientras observaba a los dos hombres atados colgando desde el balcón y golpeándose desesperadamente en un intento por salvarse. Podía oírse a lo lejos el coro de aullidos que venía desde la catedral, con la multitud despedazando a los otros conspiradores.
Puede imaginarse el efecto que tal escena tendría en el joven Maquiavelo. Había sido testigo de la historia, de un hecho que nunca se olvidaría. Todo ocurrió de un modo rápido, decisivo y horrendo. Y la victoria fue para aquel que había actuado con más rapidez, más decisión y más horriblemente. (Haz a los otros lo que ellos te harían a ti, pero hazlo antes y terminantemente.) Esta fue la instructiva educación política que recibió Maquiavelo.
Pero hasta los florentinos llegarían a cansarse de las sensaciones de tales diversiones públicas. La popularidad de los Médicis menguó y algunos acontecimientos externos fueron causa de serias derrotas. En 1494, apenas dos años después de la muerte de Lorenzo el Magnífico, los Médicis perdieron el poder y fueron obligados a huir de la ciudad. Este hecho fue precipitado por la entrada en Florencia del rey francés Carlos VIII con sus tropas victoriosas, un acontecimiento inaudito. Si bien la ocupación de Florencia por Carlos VIII fue un hecho simbólico y terminó en pocos días, sí marcó una nueva fase en Florencia. Las guerras eran ahora algo serio: la ciudad estaba en peligro de perder su independencia a manos de una potencia extranjera. Al asistir, entre la multitud silenciosa, al paseo triunfante de Carlos VIII por las calles, lanza en ristre, Maquiavelo se sintió profundamente avergonzado de ver su ciudad tan humillada. Sintió vergüenza como florentino y como italiano. He aquí, ante sus ojos, otra instructiva lección política. Solo una Italia unida podría oponerse al poderío francés.
Con los Médicis fuera de juego, Florencia cayó bajo la influencia de un exaltado fraile dominico, Girolamo Savonarola, quien protestaba amargamente contra la corrupción del papado (una fuente abundante de amonestaciones sobre las debilidades de la carne). Savonarola, el ayatolá Jomeini de su tiempo, introdujo un régimen a base de sermones sobre las llamas del infierno y una abstinencia infernal. Se acabaron los días felices de los festivales y los asesinatos espectaculares. Savonarola instituyó la «hoguera de las vanidades», a la que los ciudadanos entregarían sus obras de arte y sus bellos atuendos (si bien escondieron sus mejores galas y sus más bellas obras de arte en espera de tiempos mejores).
La República Cristiana de Savonarola duró cuatro años (1494-1498). Hasta la delicada y mágica primavera de Botticelli sucumbió ante las plúmbeas agonías bíblicas. Pronto le llegó a Savonarola el turno en la hoguera y recibió su debido martirio. Maquiavelo debió ser testigo también de este acontecimiento pavoroso. Otro poco más de historia de la que sacar lecciones.
El moderado Soderini fue elegido gonfaloniero de Florencia en 1498 y Maquiavelo emerge de entre las sombras. Su gran biógrafo italiano, Pasquale Villari, presenta al Maquiavelo de veintinueve años como una figura poco atractiva, por no decir extraña. Delgado, con ojos pequeños y brillantes como cuentas, cabello negro, cabeza menuda, nariz aguileña y boca apretada. Y sin embargo, «todo en él producía la impresión de un observador agudo y una mente penetrante, pero no de alguien capaz de influir mucho en las gentes». Villari menciona su «expresión sarcástica», su «aire de calculador frío e inescrutable» y «poderosa imaginación». No precisamente el tipo de persona que despierta un afecto cálido. No obstante, Maquiavelo ha debido de impresionar a mucha gente influyente. Antes incluso de la caída de Savonarola fue propuesto para la secretaría de la Segunda Cancillería, que se encargaba de los asuntos exteriores, pero fue derrotado por los votos de la fracción de Savonarola. Maquiavelo accedió al puesto cuando Soderini tomó el poder. Poco después fue votado para secretario del Consejo de los Diez, los Diez de la Guerra, que era el comité que se ocupaba de los asuntos militares. Estos cargos habrían de adquirir una importancia cada vez mayor en los años siguientes; algo había en este hombre frío, inteligente y taimado que llamó la atención de Soderini.
Maquiavelo era, en realidad, extremadamente leal, a pesar de su furtiva apariencia. Su lealtad y su intelecto desapasionado eran virtudes raras en el apasionado y tortuoso mundo de la política italiana. Soderini vio en él a alguien capaz de medir y estimar en su justo valor cualquier situación.
Maquiavelo fue enviado, como secretario de la Segunda Cancillería, a las ciudades-Estado vecinas en gestiones y misiones diplomáticas no consideradas lo suficientemente importantes como para que un embajador en misión oficial las encabezara. Así comenzó a afilar las garras en los vericuetos de las intrigas diplomáticas, a la vez que enviaba informes claros llenos de valoraciones francas; demostró talento y una habilidad considerable en un mundo lleno de trampas y tentaciones. He aquí algo en verdad raro: un zorro en el que se podía confiar, un hombre leal, si bien únicamente a sus amigos y a su ciudad. En otras esferas, la apariencia reflejaba al hombre, con un efecto convenientemente impresionante.
Al cabo de pocos años se le confió su primera misión importante: fue enviado a la corte del rey francés Carlos VIII. Los resultados de esta misión eran vitales para la seguridad de Florencia. A finales del siglo XV, las ciudades-Estado, divididas y en continua pendencia, estaban amenazadas por dos flancos. Por el norte estaban a merced de Francia, que veía la posibilidad de extender sus territorios dentro de la península itálica. Por el sur, el poderoso reino de Nápoles, en manos de los españoles, tenía ambiciones territoriales similares. Florencia tenía que actuar con delicada habilidad de equilibrista.
Maquiavelo pudo observar de primera mano la organización política de una nación grande y poderosa de Europa durante sus cinco meses en Francia, en 1500. Su misión no alcanzó ninguna conclusión, esto es, tuvo éxito: Florencia permaneció provisionalmente como aliada y Francia no la engulliría por ahora.
Maquiavelo regresó a Florencia en 1501 para casarse con Marietta di Luigi Corsini, de una familia de situación social similar a la suya, aunque los Corsini habían sabido conservar su dinero y podían aportar una dote razonable. No era una boda por amor, y en esto seguían la costumbre de la época; el matrimonio era un acontecimiento social que unía dos familias en una alianza provechosa. Por fortuna, Nicolás y Marietta hicieron buenas migas.
Maquiavelo sintió siempre un profundo afecto por su esposa y, a juzgar por sus cartas, Marietta le correspondió. Tuvieron cinco hijos. Tales matrimonios de conveniencia devenían frecuentemente en una sólida amistad, llena del respeto y la consideración que suelen marchitarse entre las expectativas –más combustibles– del amor romántico. Era, sin embargo, un arreglo asimétrico en cierto modo, pues Maquiavelo solía entablar relación con una dama libre siempre que se encontraba en misiones que le mantuvieran algún tiempo en una ciudad extranjera. De las cartas a sus amigos varones se desprende que también le nacía un gentil sentimiento hacia esas compañeras, sentimiento que era correspondido por estas, lo cual daba pie a las bromas y chanzas de los amigos en sus respuestas. Ninguna correspondencia amorosa de Marietta ha llegado a las ardientes manos de la historia, pero si hubiera habido sospecha de tales cosas, las consecuencias habrían sido horribles para ella, y aun mucho peores para su amigo. La actitud italiana al respecto era abierta, pero solo por un lado. Esta actitud asimétrica informaría también la filosofía política de Maquiavelo, según la cual no había relaciones de igualdad y el socio dominante impone las reglas y queda libre de actuar en su propio interés.
Florencia se enfrentaba ahora a una nueva amenaza. El hijo del papa Alejandro VI, el famoso César Borgia, se estaba sirviendo del ejército papal –con la ayuda de tropas francesas– con el fin de conseguir un principado independiente para sí mismo en el centro de Italia. Toda la región entró en efervescencia cuando Borgia se puso en marcha hacia el norte de Roma y conquistó territorios tan lejanos como Rímini, en la costa adriática.
En un intento por estabilizar los territorios florentinos, Soderini fue elegido gonfaloniero vitalicio, algo sin precedentes en una ciudad que tanto se enorgullecía de su republicanismo. (Incluso los Médicis habían gobernado solo por medio de gonfalonieros electos.)
Maquiavelo fue enviado a una serie de misiones que tenían por objeto informar de rebeliones en los territorios florentinos y como embajador en el cuartel general del Borgia (un puesto equivalente al de espía acreditado residente). El día antes de su llegada, César Borgia había tomado la estratégica ciudad de Urbino en un asalto relámpago. A Maquiavelo le deslumbró la brillantez de la táctica implacable de César Borgia.
Uno de los informes remitidos a Florencia por Maquiavelo se titulaba «Cómo tratar con los rebeldes del Valle de Chiana». Y en él mostraba que la filosofía política estaba en el centro de su pensamiento:
Particularmente para los príncipes, la historia es un manual de instrucciones de cómo actuar… Los seres humanos han tenido siempre las mismas pasiones y se han comportado de la misma manera… Siempre hubo los que mandaban y los que obedecían, algunos de buen grado y otros contra su voluntad.
No son precisamente visiones geniales, pero la falta de ilusiones queda muy clara. A Maquiavelo le gustó desde el principio exponer lo que consideraba que obedecía a leyes históricas universales. Con estos ladrillos –aparentemente ordinarios– de conocimientos construiría finalmente su fortaleza política inexpugnable. Pero tal fortaleza necesita de un príncipe que la ocupe. Maquiavelo observa significativamente, ya en su obra primera, que «César Borgia posee uno de los atributos de los grandes hombres: es astuto y oportunista, y sabe cuándo usar de la oportunidad en su ventaja». (Irónicamente, la visión de Maquiavelo se agudiza aquí porque se da cuenta de que César Borgia tiene los ojos puestos en Florencia.)
Maquiavelo hubo de encargarse de una segunda misión ante César Borgia desde octubre de 1502 hasta enero de 1503. Esta vez fue testigo de la horrible venganza que el hijo de Alejandro VI infligió a algunos de sus comandantes rebeldes. El incidente sirve de base al ensayo de Maquiavelo «La traición del duque de Valentinois [César Borgia, quien no solo ostentaba este título francés, sino que también era cardenal de la Iglesia] a Vitelli y otros», relatada a partir de su informe preliminar sobre lo que vio.
La toma de Urbino había procurado a César Borgia una posición de poder; de demasiado poder, en opinión de su comandante Vitelli y otros oficiales de alto rango, quienes, desconfiando de la implacabilidad del duque de Valentinois, habían roto con él y se habían aliado a sus enemigos, dejándole con los restos de su ejército. César Borgia se embarcó inmediatamente en una campaña defensiva con el fin de proteger sus posesiones y ganar tiempo. Entre tanto, secuestró grandes sumas de las finanzas papales para levantar un nuevo y poderoso ejército, a la vez que maniobraba diplomáticamente con el objeto de dividir a sus enemigos, separando de sus aliados a Vitelli y sus cómplices conspiradores. Vitelli se percató pronto de dónde soplaba el viento y decidió pasarse con armas y bagajes al lado de César Borgia. Se preparó la reconciliación, que tendría lugar en la pequeña ciudad de Senigallia, en la costa del mar Adriático. César Borgia despidió a las tropas francesas con el fin de tranquilizar a Vitelli y los otros, y se presentó en Senigallia con un magro ejército. Allí recibió a Vitelli y sus capitanes «con semblante agradable… saludándoles como a viejos amigos». Mientras hacía esto, los iba separando de sus tropas hasta que pudo despacharlos sin ceremonias y arrojarlos a una mazmorra. Esa misma noche los hizo estrangular mientras «lloraban y suplicaban piedad, culpándose rabiosamente unos a otros».
Este incidente sirvió de fuente de inspiración a Maquiavelo, y a él se refiere en numerosas ocasiones; habría de tener un papel ejemplarizante en El Príncipe, donde se cuenta con detalle en el capítulo 7. De hecho, según Villari, este suceso y los meses pasados en la compañía de César Borgia dieron a Maquiavelo la idea de «una ciencia del Estado separada e independiente de toda consideración moral». Lo que Maquiavelo describe en «La traición del duque de Valentinois a Vitelli y otros» es realpolitik.
No debiera confundirse, sin embargo, su descripción de la realpolitik con la realidad. Maquiavelo era un artista que sabía vestir estéticamente sus ideas. En realidad, César Borgia no despidió a sus tropas francesas a fin de tranquilizar a Vitelli, sino que le fueron retiradas súbitamente, dejando peligrosamente al descubierto a César Borgia, de manera que no le quedó a este otra alternativa que huir hacia adelante con su bravata. La delegación de Maquiavelo acompañó al hijo de Alejandro VI durante ese viaje fatídico, y revela en su informe original cómo la noticia de la retirada francesa «trastornó las mentes de esta corte». Un embellecimiento similar son los llantos y recriminaciones de las víctimas, que no se mencionan en el informe original. La intención de Maquiavelo era ensalzar y profundizar en el carácter del duque de Valentinois, no que su idea apareciera como un engaño causado por el pánico.
Los ensayos y descrizione intentan comunicar la evolución de su filosofía política, pero muchos de estos trabajos adolecen de su insistencia en descubrir «leyes históricas universales», si bien contienen numerosos ejemplos históricos y sucesos intensos que van desde asuntos contemporáneos de los que él mismo ha sido testigo hasta acontecimientos famosos de la antigua Roma. Los hechos no son solo un adorno de la teoría, sino que le dan vida, y si no siempre fueron reales no significa esto ningún detrimento para la especulación. La filosofía política de Maquiavelo tiene poder y convicción propios. Pero ¿en qué consiste precisamente esta teoría?
En esos momentos, Maquiavelo solo tiene un atisbo de lo que llegaría a ser, esto es, una ciencia independiente de la moral, tal como sugiere Villari. Sí parece que tenía ya una idea que se iba desarrollando en su subconsciente, aunque todavía inarticulada, con una metodología que era poco más que una opinión que se iba endureciendo y una convicción tácita. Maquiavelo iba comprendiendo su filosofía a medida que entendía su materialización en ejemplos. Por el momento, César Borgia era la filosofía de Maquiavelo.
Como muchos intelectuales de antes y después, Maquiavelo se sentía hechizado por el hombre de acción despiadado. César Borgia era el estereotipo del monstruo gallardo, una especie pasada de moda en nuestra era de führers angustiados y austeros genocidios de campesinos. César Borgia no era un «exterminador» ordinario.
Los Borgia eran de ascendencia valenciana (y de raíz aragonesa, como bien indica la forma original del apellido: Borja), lo que explica su veta oscura de crueldad y depravación, según uno de los grandes historiadores del Renacimiento que escribió en el siglo XIX –periodo de prodigiosa erudición y racismo, dicho sea de paso–. El padre de César Borgia tomó el nombre de Alejandro VI cuando, en 1492, accedió al papado por el sencillo método de comprar voluntades (cardenalicias), posiblemente la primera vez que tal cosa ocurrió, aunque ciertamente no la última. Alejandro no era propicio por temperamento al celibato que requería su vocación. Entre sus muchos hijos estaban César, Juan (el favorito del papa) y su hermana Lucrecia, legendaria envenenadora y organizadora de orgías en el Vaticano. (La leyenda negra de los Borgia cuenta episodios como que el hijo ilegítimo de Lucrecia fue engendrado por el papa –su padre–, o quizá por César –su hermano–, pues ni ellos mismos estaban seguros de por quién.) César se convirtió en el favorito de su padre por el simple expediente de asesinar a quien ocupaba antes el puesto, su hermano Juan. Usurpó enseguida la otra función de Juan, la de comandante del ejército papal, lo que le permitió lanzar su campaña para conseguir un gran principado para sí en el centro de Italia. Así iban las cosas.
El hombre que Maquiavelo observaba de cerca era una parodia peligrosa. «El hombre más bello de Italia», de un encanto cautivador, poseía una energía infatigable y era capaz de excitar a sus hombres con escenas de fina retórica y brillantez ampulosa; era a la vez un táctico militar de genio y un político brillante. Pero este príncipe de la luz del Renacimiento era también un príncipe de la oscuridad maníaco-depresiva. Reservado, tortuoso, proclive a rabias violentas e impredecibles, se sumía días y días en un desespero taciturno y nadie se atrevía a rescatarlo de su habitación oscura.
Maquiavelo veía en él un hombre capaz de todo. Nada le detendría si no debilitaba o suavizaba sus métodos, si seguía la ciencia que llevaba al éxito sin consideraciones de piedad o moral. Sí, había un método en su inspirada locura y César Borgia sabía cómo usarlo.
Alejandro VI murió en 1503 y el papa que le sucedió era enemigo jurado de los Borgia. César Borgia fue arrestado y arrojado a una mazmorra. Liberado después de que renunciara a sus conquistas, huyó a Nápoles, fue de nuevo arrestado y embarcado hacia España encadenado, para escapar finalmente de su prisión-castillo a la lejana Francia. Maquiavelo observó cómo disminuía la estatura de su héroe: el gigante amoral entre los hombres reducido a vulgar fugitivo. Maquiavelo estaba desconcertado, le repugnaba a la par que se sentía intrigado. El erudito deslumbrado dio paso al intelectual analista, su mente empezó a trazar la distinción entre el hombre y sus métodos, y declaró que su antiguo héroe era «un hombre sin compasión, rebelde a Cristo… merecedor del más desgraciado de los finales». Pero sus métodos eran otra cosa: habían sido ciencia, una ciencia enteramente nueva, la ciencia de la política.
Mientras tanto, la política italiana proseguía con su caleidoscopio de alianzas y traiciones. La república de Florencia continuaba amenazada, y no en menor medida por los Médicis, que buscaban apoyos para su restablecimiento como amos de la ciudad. A pesar de ser el secretario del Consejo de los Diez de la Guerra y, por lo tanto, la figura rectora en los asuntos militares florentinos, Maquiavelo no tenía ninguna experiencia militar real. (Los florentinos habían decidido hacía ya tiempo, sabiamente, que tales cuestiones no debían dejarse en las manos de los militares.) Maquiavelo decidió, audazmente, poner en práctica una de las ideas de César Borgia y dispuso que Florencia reclutara su propia milicia entre sus ciudadanos y los de los territorios bajo su control. Aunque César Borgia lo había intentado ya en Urbino, la iniciativa de Maquiavelo fue recibida como un método muy discutible. La tradición, de mucho tiempo italiana, de utilizar mercenarios para combatir en sus guerras, comenzaba a quebrarse por la aparición de ejércitos franceses y españoles que luchaban realmente por su país. Los mercenarios estaban acostumbrados a luchar entre sí, de manera que el defensor de Milán hoy podría muy bien estar de tu lado en el ataque a Florencia de la campaña siguiente. Digamos que ninguno se desvivía demasiado por el oficio, no fueran a herirse o masacrarse innecesariamente.
Maquiavelo había podido observar de primera mano todo esto durante una misión militar con las fuerzas florentinas que asediaban Pisa, en 1499. El comandante mercenario había rehusado atacar la ciudad basándose en que era peligroso.
Maquiavelo recibió, pues, el apoyo del gobierno florentino a su plan de establecer la milicia, y organizó una campaña de reclutamiento y el subsiguiente entrenamiento del nuevo ejército. Se estableció un nuevo y poderoso comité que se encargaría de estos asuntos, reconociendo su vital importancia, y Maquiavelo, con el apoyo de Soderini, fue elegido secretario.
Maquiavelo y Soderini trabajaban ahora codo con codo para afianzar la seguridad de Florencia, pero los acontecimientos conspiraban en su contra. Pisa se rebeló una vez más y cortó el acceso de Florencia al mar por el río Arno. La nueva milicia de lugareños y desocupados no era todavía una fuerza capaz de tomar una ciudad. ¿Qué se habría de hacer?
Maquiavelo se volvió entonces hacia su principal ingeniero militar, un sabio de barba cana transferido a Florencia desde el equipo de César Borgia. Maquiavelo se había hecho amigo de este interesante personaje durante su misión cerca del duque de Valentinois, y había pasado muchas horas felices discutiendo ideas con él ante una botella de Chianti, una vez que su anfitrión se hubiera retirado a sus maquinaciones. El ingeniero militar tuvo una idea sensacional; su drástica originalidad encendió la mente de Maquiavelo.
El plan consistía nada menos que en alterar el curso del Arno, desviarlo hacia un lago y excavar rápidamente un canal hasta la costa, en Livorno. De un golpe, Pisa se vería privada de agua y de acceso al mar, su ventaja sobre Florencia. El proyecto podría llevarse a acabo con solo dos mil hombres en quince días, «si se les estimulaba lo suficiente».
Maquiavelo, y después también Soderini, estaban encantados con su sabio de alquiler, de nombre Leonardo da Vinci. Comenzaron los trabajos pero, al cabo de dos meses, las fuerzas de la cordura tuvieron que intervenir. El consejo de gobierno de Florencia se dio cuenta de que el plan era «poco más que una fantasía» y ordenó parar.
Este suceso revela un nuevo rasgo de Maquiavelo, una característica que tendría su papel en la formación de su filosofía política. El frío y observador intelectual no solo era un inocente al lado de los personajes de gran tamaño, como César Borgia, sino que sentía una atracción fatal por las decisiones audaces. La gente se perdía en consideraciones de moral y cautela, pensó, y así no se conseguía nada. Se necesitaba atrevimiento y la capacidad de ver y llevar a término grandes proyectos. Pero esta visión tenía sus inconvenientes. Al calor de la decisión podía pasarse por alto algún elemento vital y no sopesar adecuadamente la plausibilidad del plan.
Esto significa que un proyecto puede terminar en la práctica como farsa. (Cientos de cavadores perdidos en una gran trinchera inundada mientras que el sabio de cabecera se mesa las barbas.) En la teoría política de Maquiavelo no ocurren tales desenlaces. La teoría puede quedar siempre como un proyecto tentador y ese había de ser el gran atractivo de la amoral ciencia política de Maquiavelo: si fallaba en la práctica, la culpa era del ejecutor; la inadecuada aplicación de la teoría era lo que le había hecho fracasar, mientras que la teoría misma permanecía intacta. Otro asunto era si podía aplicarse adecuadamente alguna vez, pero, simplemente, no se hacía cuestión de su plausibilidad. (Esto explica tanto los defectos como la popularidad constante de muchas teorías políticas a través de los tiempos, desde el utilitarismo al marxismo. Los fracasos prácticos que ocurren en su nombre pueden ser siempre achacados a una aplicación incompetente o inadecuada.)
Soderini consideró prudente enviar a Maquiavelo a otro largo viaje. Un tercer jugador había entrado por entonces en la arena de la política italiana. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano I, se preparaba, a finales de 1507, para llevar sus tropas al norte de Italia, donde tenía un poderoso aliado en Milán, rival de Florencia.