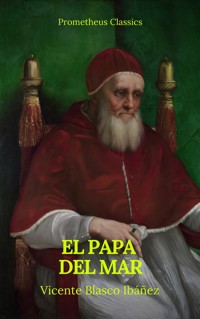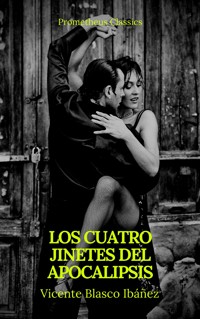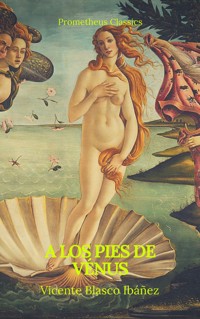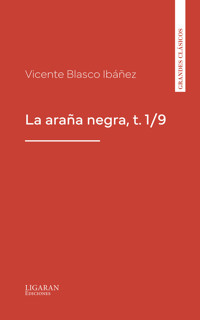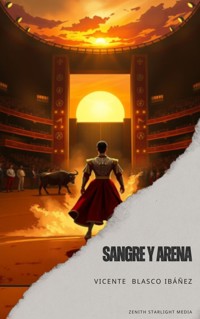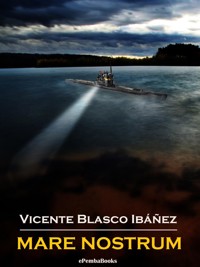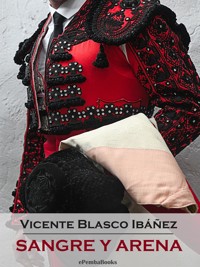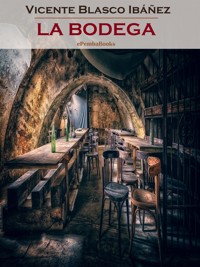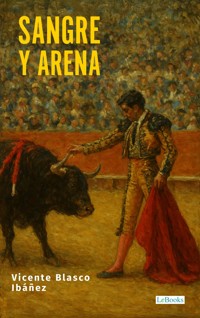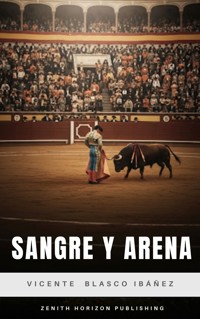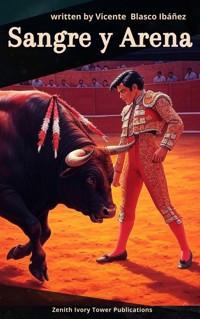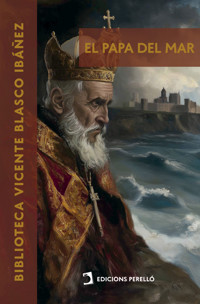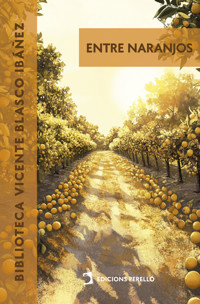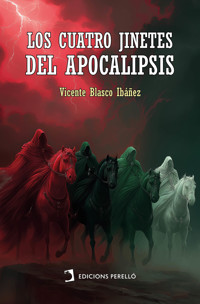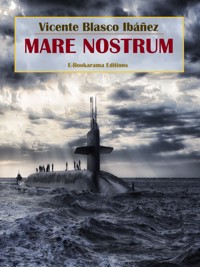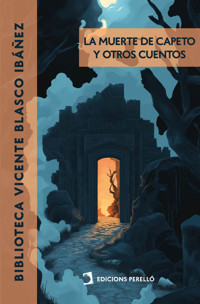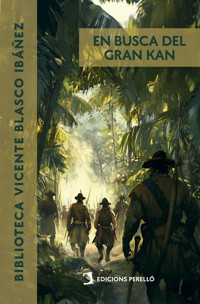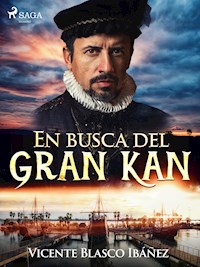
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En busca del Gran Kan es un libro de aventuras históricas del escritor Vicente Blasco Ibáñez. Como es habitual en otros libros de su larga carrera, presenta de forma ficcionada una serie de hechos históricos relevantes para la historia de España, en este caso centrados en Cristobal Colón y en su primer viaje a las Américas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vicente Blasco Ibañez
En busca del Gran Kan
(CRISTÓBAL COLÓN)
Saga
En busca del Gran Kan
Copyright © 1929, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726509618
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PARTE PRIMERA
EL HOMBRE DE LA CAPA RAÍDA
I Lo que pasó, hace cuatrocientos treinta y seis años, en el camino de Granada á Córdoba
El más joven de los dos soltó la vara leñosa que le servía de apoyo, sus rodillas se doblaron, y deslizándose entre los brazos de su compañero, que había acudido á sostenerle, quedó tendido en el suelo al pie de un matorral.
— No puedo más, Fernando. ¡El Señor me valga!
Su rostro delicado, casi femenil, palideció hasta tomar una blancura verdosa. Sus ojos negros, rasgados en forma de almendra, se cerraron, después de un parpadeo de angustia.
Fernando, arrodillado junto á él, lo abrazaba, hablando al mismo tiempo para infundirle ánimo.
— ¡Lucero! ¡mi tesoro! ¡Arriba!... No te entregues.
Podía descansar un poco, y luego continuarían su viaje, durmiendo aquella noche en Córdoba. Pero su compañero parecía no oirle. Instintivamente había apoyado su cabeza en uno de los hombros de Fernando, quedando adormecido, sin más signo vital que una débil y fatigosa respiración.
El llamado Fernando, siempre de rodillas, miró en torno, sin ver á ningún ser humano en los dos extremos del camino ni en las tierras inmediatas.
Esto fué en 1492, cinco meses después de haber terminado la famosa guerra de Granada. Corría el mes de Mayo, y los reyes que después fueron llamados Católicos habían subido, el 2 de Enero, como vencedores á la fortaleza de la Alhambra, viendo á sus pies la sometida capital de los últimos monarcas musulmanes de España.
En estas primeras horas de la tarde parecía respirar la tierra el vigor y los perfumes de su renuevo primaveral. No se veía por ninguna parte el trabajo del hombre. Los dos jóvenes estaban solos, entre dehesas cuyos matorrales se mostraban cubiertos de menudos racimos ó flores silvestres, rosadas, blancas, amarillas. El camino era más bien una pista natural, abierta por el paso de los viandantes en el transcurso de los años. Las carretas habían dejado profundos surcos en el suelo. Este era polvoriento la mayor parte del año, y otras veces se convertía en barranco bajo las lluvias invernales. La andadura de mulas y caballos, así como las pisadas de los peatones, iban borrando estas huellas profundas y desmenuzaban la tierra, para que se transformase en barrizal á la próxima tormenta.
Más allá de los matorrales que lo bordeaban, en dilatados espacios cubiertos de menuda hierba, algunos toros casi salvajes rumiaban su pasto, ó iban con lento paso á beber en las charcas de una cañada próxima. Dichas bestias eran los únicos seres vivientes en esta soledad. Los pastores debían hallarse muy lejos, y resultaron inútiles los gritos que lanzó Fernando, asustado por el desfallecimiento de su compañero.
Cuando tales llamamientos se perdieron sin eco en la infinita planicie, abandonó el joven al caído para despojarse de un pequeño saco de lona que llevaba colgando de un hombro. Debía contener algunas ropas, á juzgar por su blandura, y lo colocó á modo de almohada bajo la cabeza de Lucero. Luego echó mano á una pequeña bota de vino, muy lacia, pendiente de su ceñidor, y repitiendo aquellas palabras con que pretendía reanimar á su camarada, pugnó por abrirle la boca, deslizando entre sus labios el pitorro de dicho pellejo, casi exhausto.
La últimas gotas de vino reanimaron momentáneamente á Lucero. Entreabrió los ojos para mirar agradecido á su acompañante; luego volvió á cerrarlos, diciendo con voz débil:
— Tengo hambre.
Acogió Fernando tales palabras con gesto desalentado. Sabía que en la bolsa de lienzo no quedaba ningún pedazo de pan. El último mendrugo lo habían comido aquella mañana... ¡y nadie á quien pedir socorro!
Iban vestidos los dos con pobreza, pero sus ropas, aunque raídas, revelaban un origen superior al de los rudos indumentos usados por la gente del pueblo en los campos y los suburbios de las ciudades. Llevaban sayos cortos, calzas de lana y un birrete sobre las crenchas recortadas al nivel de los lóbulos de sus orejas. Las calzas tenían remiendos y algunos agujeros; los sayos mostraban ya la trama de su tejido; el polvo había deslustrado aún más dichas prendas; pero se adivinaba que habían sido de brillantes colores y algo costosas en el momento de su adquisición.
Reconfortado Lucero interiormente por las gotas de vino, parecía dormitar ahora. Su compañero no osó incitarle á que continuase la marcha. El caído prefería permanecer con los ojos cerrados al pie de aquel matorral intensamente rumoroso á causa de los enjambres de insectos que aleteaban sobre el rudo follaje buscando los zumos azucarados de sus flores.
Se convenció Fernando de que aquel día no llegarían á Córdoba, pensando con inquietud en la posibilidad de pasar otra noche á cielo raso, como las dos anteriores; pero ahora sin vino, sin pan, sin un compañero de ruta que pudiera socorrerlos. ¿Era posible quedar abandonados así, en tierra de cristianos, lo mismo que los navegantes que naufragaban en islas desiertas al ir á hacer «rescates» de oro en las costas de Guinea?... De marchar solo, no le hubiese arredrado tal situación; pero llevaba con él á Lucero, débil de fuerzas, y cuyos pies sangraban desde un día antes dentro de los duros borceguíes que él le había prestado.
Revivía en el espacio de breves instantes toda su vida anterior, con esa concreción fulminante que sólo conocemos en minutos angustiosos. Los dos habían nacido en Andújar; él tenía diez y siete años y Lucero quince. Su padre, Pero Cuevas, había guerreado contra los moros granadinos—como escudero de uno de los señores que acompañaban al rey don Fernando desde su primera campaña—, hasta que en la toma de una población lo atravesaron dos saetas mahometanas, haciéndole caer muerto desde los últimos travesaños de una escala de asalto.
El joven únicamente había conocido en realidad á su madre, pues en aquellos tiempos de continua guerra el escudero sólo de tarde en tarde aparecía en su hogar. Hijo de viuda, vigoroso de cuerpo y aficionado á peligros y violencias, Fernando se había educado á su gusto, abandonando apenas tuvo diez años el «estudio», pobre escuela donde aprendió á leer con lentitud y á escribir mal, uniendo á las dos mencionadas artes la doctrina cristiana, aprendida de memoria en fuerza de recitarla á gritos.
Prefería salir á las afueras del pueblo, en calzas y jubón, con otros muchachos de su edad, «á ferir la pelota», enviándose entre ellos la dura bola de cuero con incansable agilidad. Otras veces se ejercitaban en el manejo del arco y la lanza, ó con largas espadas de madera golpeábanse unos á otros, fingiendo batallas de moros y cristianos, diversiones belicosas que empezaban entre risas para acabar con derramamientos de sangre y cabezas rotas.
Aparte de los mencionados entretenimientos, tenía otros de más reposo y mayor agrado para su alma. Habitaba con su madre en una casucha propiedad del noble señor al que había servido el difunto escudero. Esta vivienda gratuita, las limosnas que de tarde en tarde hacía dicho prócer á la viuda y una pensión de unos cuantos centenares de maravedises que un pariente fraile había conseguido de la reina Isabel por los servicios del finado Pero Cuevas bastaban para el mantenimiento de los dos.
En la misma calle había colgado su muestra un alfajeme ó barbero— buen oficio en aquellos tiempos en que era de uso corriente llevar la cara rasurada, desde el rey hasta los últimos villanos—, el cual rapaba y afeitaba á la puerta de la casa, no decidiéndose á trabajar dentro de su tugurio mas que en casos de lluvia.
Todos los desocupados del barrio acudían á este lugar de información y esparcimiento. Sentados en los poyos de las puertas cercanas ó en taburetes rústicos, conversaban entre ellos. Otras veces mantenían diálogos con el alfajeme ó con el parroquiano que ocupaba la gran «cadira de palo», el cual sólo podía hablar á través de las vedijas blancas de su cara enjabonada. Siempre había algún punteador de vihuela que acompañaba con armonioso temblor de cuerdas el susurro de las conversaciones.
Hablaban de la conquista de Granada, la gran empresa de aquella época; de la rebeldía de algunos señores de Galicia, últimos sostenedores de la insolencia feudal; de los tratos de don Fernando de Aragón con el monarca de Francia, alabando las habilidades de su propio rey, tan «sabidor» de astucias diplomáticas como de cosas de la guerra. En las horas del atardecer alguien cantaba los últimos «trovetes» y «versetes» puestos en boga; otros escuchaban el relato de milagros recientes de santos, ó lamentosas historias de cautivos en poder de moros, los cuales preferían morir antes que renegar de su fe en Cristo. No pasaba mes sin que se enterasen igualmente, con indignación y horror, del último crimen sacrílego cometido por los judíos, siempre muy lejos, al otro lado de España: raptos de niños cristianos para crucificarlos en secreto, remedando con dicho suplicio la muerte de nuestro Redentor.
El sacristán de una iglesia inmediata, hombre de ciertas letras, que sabía leer con la misma entonación majestuosa de un clérigo que dice su misa, obsequiaba algunas veces á la reunión trayendo una historia manuscrita: las aventuras del señor Amadís de Gaula y otros caballeros, que conquistaban ínsulas, ponían en libertad á princesas encantadas y combatían con gigantes, dragones y otros seres infernales, poseedores del diabólico poder. Los golpes de espada y lanza se repetían á cada página, echando abajo escuadrones enteros, y el hijo de Pero Cuevas escuchaba tales maravillas con los ojos muy abiertos, temblándole de emoción las alillas de la nariz.
Otro tanto haría él si Dios y su buena fortuna le daban las fuerzas necesarias. Malo era que la guerra con los moros estuviese ya por terminar, pero sobre los mares seguirían buscándose los hombres para reñir, y más allá de la mar Oceana existían tierras de misterio, la del Preste Juan de las Indias y otros monarcas que eran paganos, con ciudades inmensas, palacios chapados de oro y enormes bestias llamadas «marfiles» ó elefantes, de trompa movible, dientes largos y curvos, patas redondas y una torre sobre el lomo llena de flecheros. ¡Que al Señor le pluguiese llevarlo á estas tierras, donde un buen cristiano puede conseguir mayor fortuna combatiendo que su padre, el pobre escudero muerto por los moros granadinos, y él se encargaría de hacer lo demás!
El segundo placer de su adolescencia era hablar con Lucero, hija de don Isaac Cohen.
Cerca de su casa estaba el barrio habitado por los judíos. Según había oído contar Fernando—mucho antes de su nacimiento, cuando tal vez sus abuelos eran jóvenes—, estas gentes habían sido atropelladas y despojadas repetidas veces por los cristianos, á imitación de lo que ocurría en Córdoba y otras ciudades más lejanas. La mayor parte de las familias judías, para vivir seguras, habían acabado por aceptar el bautismo, recibiendo sus individuos el nombre de «cristianos nuevos» ó «conversos». Otros, los menos, se mantenían fieles á su creencia con la tenacidad de los mártires.
Don Isaac era uno de ellos. Mostrábase humilde y conciliador con los enemigos más encarnizados, acogía las injurias sonriendo, sus palabras eran siempre dulzonas; pero esta modestia ocultaba una voluntad irreductible en materias de fe. Necesitaba creer lo que habían creído sus padres, sus abuelos, las numerosas generaciones de judíos que, según tradición guardada en las Aljamas, habitaban la tierra española dos mil años, mucho antes de que existiese el cristianismo. Siendo el más rico de los suyos en Andújar, socorría á los judíos pobres con sus dineros, y á todos los de su ley con palabras de entusiasmo en los momentos de persecución.
Para los cristianos viejos resultaba un hombre providencial cuando éstos se veían en apuros monetarios, pues siempre se mostraba pronto á conceder un préstamo si le ofrecían por él prendas suficientes. Luego, era el usurero odiado, el hombre que venía inoportunamente á reclamar su plata, y á quien deseaban todos una pronta muerte, para borrar de tal modo su deuda.
Fernando Cuevas había ido en su infancia, como tantos otros chicuelos de la ciudad, á gritar insultos ante las casas de los judíos. Recordaba igualmente haber arrojado piedras desde lejos contra don Isaac Cohen y los principales personajes de la Aljama, todos hombres adinerados y de oculta influencia sobre la vida comercial de la población. Esto no era un obstáculo para que se mezclase luego en sus juegos con los muchachos del barrio de los judíos y con otros que habitaban el barrio de la Morería, apodados «mudéjares». En todas las ciudades de entonces existían españoles de religión judaica y españoles mahometanos, que por los avances de la conquista cristiana habían quedado bajo el poder de los monarcas de Castilla y Aragón, manteniéndose fieles á sus antiguas creencias religiosas y sus costumbres tradicionales.
Un nuevo pueblo había venido á aumentar recientemente esta heterogeneidad nacional, el de los gitanos ó «egipciacos», entrados en España pocos años antes. Gente movediza, parlanchina y ladrona, afirmaba proceder de Egipto, viéndose condenada á vagar por el mundo, como el Judío Errante, por haber negado auxilio á la Virgen cuando huyó ésta con el pequeño Jesús á las riberas del Nilo. En realidad, procedían de un pueblo del Norte de la India que había sido removido por las asoladoras invasiones de Tamerlán, como una piedra que salta de su alvéolo, viéndose arrojado á través de toda Europa, hasta que se detuvo en las costas de España, no pudiendo ir más lejos.
La chiquillería de la ciudad visitaba campamentos de estas gentes en las afueras, admirando sus industrias de nómadas martilleadores del cobre, sus bodas consagradas por la tradicional rotura del cántaro, sus reinas morenas, de ojos ardientes, vestidas de oropeles, con una gran corona de dorado cartón.
Otra de las diversiones de los muchachos era ver bailar á los osos que traían los llamados «alemanes», húngaros en realidad, los cuales iban hacia la rica Sevilla ó se encaminaban al real de Santa Fe, para recreo de la muchedumbre soldadesca que mantenía el sitio de Granada.
Pasaban con frecuencia señores á caballo, procedentes del campamento de los reyes, llevando detrás de ellos á sus escuderos armados y á numerosos domésticos vistiendo trajes de color siena, con listas horizontales rojas. Todos los villanos, labradores ó menestrales, usaban de modo uniforme una veste de verde obscuro hasta las rodillas, cuello de camisa grande y vuelto sobre los hombros, cabello corto con tufos sobre las sienes, calzas negras y cinturón de cuero.
Ningún judío era esclavo. En cambio no había señor que no comprase para su servicio un moro, una mora ó un morezno.
Atropellaban siempre en sus juegos los muchachos cristianos á los hijos de moros y judíos. Los que eran de familia de «conversos» ó «cristianos nuevos», para hacer olvidar su origen, obedecían en todo á los dominadores, extremando sus violencias contra los caídos.
No quería acordarse Fernando de las muchas veces que había tirado de las trenzas á la hija menor de don Isaac, haciéndola correr despavorida hasta la puerta de su casa. Luego, la timidez de Lucero, el terror de bestezuela dulce que mostraba al verle, habían acabado por transformar los sentimientos del muchacho, cuando ya contaba catorce años.
Repentinamente se mostró protector de la hija de Cohen, aporreando á todos los camaradas que intentaban ofenderla. Rondó la casa del israelita, esperando que Lucero asomase su rostro pálido, de grandes ojos, á uno de los contados ventanucos con reja, únicos respiraderos exteriores de aquel edificio, cuya puerta era semejante á la de un castillo por su espesor y sus herrajes. La hija de don Isaac empezó á interesarse á su vez por el hijo del escudero, y pareció que en adelante la única razón de su existencia fuese inventar pretextos para salir de la casa y hablar con él.
Una voluntad igual á la del padre fué formándose detrás de su exterior encogido y servil, herencia de innumerables generaciones vilipendiadas y perseguidas. Fernando estaba seguro de que un día—sin que supiese cómo podría ello realizarse—Lucero iba á ser su mujer, yéndose juntos por el mundo para conquistar señorío y fortuna. Y dejaba transcurrir el tiempo sin hacer nada, mantenido pobremente por su madre, vigilado de lejos por don Isaac, varón astuto que había empezado á darse cuenta de las asiduidades de este joven cristiano para con su hija menor. Algunas veces, al cruzarse con él en la calle, lo miraba disimuladamente con unos ojos que adquirían el brillo del oro, mientras le temblaban sus barbillas de pelo entrecano.
Durante el sitio de Granada, el judío de Andújar ayudó á los reyes, como muchos otros de su religión, con donativos voluntarios, contribuyendo además al avituallamiento del ejército cristiano. Don Abraham Señor, el más rico de los israelitas españoles, cuya fortuna se calculaba en docenas y docenas de «cuentos» ó millones, y que tenía arrendado á los monarcas el cobro de las contribuciones de Castilla, recomendaba á todos sus correligionarios un esfuerzo, en préstamos y servicios, para hacerse agradables á los monarcas. Mas una vez entrados éstos en Granada, la enemistad que latía oculta varios siglos, manifestándose de tarde en tarde con matanzas populares de judíos, estalló repentinamente.
Dos meses antes había ocurrido lo que tanto temían muchos varones prudentes de las Aljamas. Los futuros Reyes Católicos, después de vencer á los moros, deseaban librarse igualmente de los judíos. Todos los españoles debían tener en adelante la misma religión. Los judíos que no quisieran hacerse cristianos debían abandonar el reino en el término de tres meses. Numerosos predicadores iban de ciudad en ciudad lanzando sermones para conseguir que los habitantes de las Juderías pidiesen el bautismo y abjurasen de su «herética parvedad», único medio de evitar la expulsión. Muchos renegaban de sus creencias tradicionales para continuar en el disfrute de las casas y las tierras propias. Otros se mantenían fieles á la antigua ley.
Cuantos ricos figuraban en las Aljamas protegían con su dinero á los pobres. Mostraban los rabinos una exaltación profética, semejante á la de los caudillos que habían guiado al pueblo de Israel en su éxodo. Todos parecían cansados de las persecuciones sufridas sobre aquella tierra durante diez siglos. Mucho la amaban, pero era preferible salir de ella para siempre. Hacían memoria de los Faraones y de la esclavitud que habían impuesto al pueblo elegido de Dios. La España cristiana era el antiguo Egipto, y ellos debían abandonarla, seguros de que Jehovah protegería su caravana á través del mundo entero, como había sostenido y guiado á las muchedumbres dirigidas por Moisés.
Los cristianos viejos y muchos de los nuevos que se habían mezclado por casamiento con las familias de más puro origen español acogían alegremente esta pragmática de los reyes, imaginándose que la vida sería más fácil, el dinero más abundante, el trabajo más productivo, cuando la «raza maldita» desapareciese para siempre del suelo de España.
Un canto popular se esparcía con rapidez por los reinos de Castilla y Aragón. Habían empezado por entonarlo juglares y ciegos guitarreros, y ahora lo cantaban en plazas, caminos y mesones las mujeres, los arrieros, los corros de niños:
Ea, judíos, á enfardelar,
que los reyes vos mandan
que paséis la mar.
No podían los expulsados llevarse con ellos moneda alguna de oro ó plata, ni joyas, ni otra cosa que sus ropas. Las propiedades debían venderlas en el término de tres meses; y una raza odiada por su habilidad en los negocios tenía que dar, como dijo un cronista de la época, «una casa por un asno, y una viña por un poco de paño ó lienzo».
Tomaban sus precauciones las comunidades hebreas para esta huída general, ordenando que toda hembra mayor de doce años se casase inmediatamente, así iría «á sombra y compañía de marido» que la apoyase y defendiese, y los padres quedarían más desembarazados para el viaje.
Tal disposición alarmó á los dos jóvenes de Andújar más que el edicto dado por los reyes. La expulsión era algo futuro, quedaba aún para su cumplimiento un plazo de varias semanas; tal vez los monarcas se arrepintiesen en el último momento. El matrimonio ordenado por la Aljama era urgente. Don Isaac había llevado á su casa varios jóvenes israelitas, recomendando á Lucero y á dos de sus hermanas, que eran de anteriores matrimonios, los méritos de estos pretendientes para realizar unas bodas inmediatas.
Hasta se había presentado á don Isaac un hidalgo cristiano, antiguo criado de los reyes, proponiéndole casarse con Lucero, medio seguro de evitar á la joven su salida de España. Cohen no había querido escuchar tal proposición, pues su hija, para casarse, tendría que pedir antes el bautismo. Y lo raro del caso para el personaje judío fué que Débora, su esposa, encontrase aceptable tal matrimonio.
Cuevas, ignorante hasta entonces de otras aventuras que no fuesen las leídas ó recitadas, sacudió la inercia de su vida sin incidentes, ni otro horizonte que el de su ciudad. La hija de Cohen sintió nacer en su interior una intrepidez semejante á la que habían mostrado muchas veces las hembras de su raza en momentos decisivos. La mujer debe seguir á su marido ciegamente, y ella no podía ser esposa de otro hombre que de Fernando.
Sufrió pensando en su padre, que siempre la había tratado con el amor predilecto y tiernamente senil que inspira una hija menor. Aún le causaba mayor pesadumbre abandonar á su madre, la hermosa é indolente Débora, todavía joven, tercera esposa de don Isaac, que no había tenido otra hija que Lucero.
Esta madre que la amaba tanto representó de pronto para la joven un verdadero peligro. Débora la aconsejaba que se dejase raptar por el hidalgo cristiano que se había presentado á don Isaac pidiendo casarse con ella. La madre aceptaba que este hombre, más conocido por el apodo de «el Repostero real» que por su verdadero nombre, era de aspecto poco simpático, pero añadía que era conveniente seguirle, pues sólo deseaba librarla del decreto de expulsión.
Lucero se vió amenazada de un doble peligro. De continuar en la casa paterna, don Isaac la casaría con cualquiera de aquellos jóvenes judíos que se habían presentado como pretendientes. Si se confiaba á su madre Débora, ésta ayudaría al llamado «Repostero real» á que la raptase.
Era mejor seguir las sugestiones de Fernando. Este también consideraba difícil su situación en Andújar. El «Repostero real» se había fijado en él, considerándolo un estorbo para sus planes. Hasta tuvo sospecha Cuevas de que iba á utilizar su influencia con las autoridades de la ciudad para que con cualquier pretexto lo metiesen en la cárcel.
Además, un día este hidalgo atrevido, al encontrarle cerca de la casa de don Isaac, pretendió infundirle miedo, amenazándole con darle de palos. Mas tales amenazas resultaban peligrosas con un mozo belicoso como lo era Cuevas. Y dando unos pasos atrás, agarró una piedra del suelo, arrojándola á la cabeza del antipático hidalgo y echando á correr inmediatamente, antes de que la gente acudiese á los gritos del «Repostero real», aturdido por la inesperada agresión.
Después de esto, Lucero y Fernando decidieron huir, y dos días antes se habían fugado de Andújar.
Cuevas la dió su único traje de recambio para que se disfrazase de muchacho. Lucero era casi tan alta como él. En su gracilidad de adolescente bien espigada, apenas si llegaban á marcarse las amenidades de su belleza mujeril, lo que la permitía fingirse mancebo. Vestidos así les era más fácil marchar por los caminos. Además, necesitaban ocultar el origen de ella, temiendo la hostilidad de los cristianos viejos y las penas consignadas en el edicto de expulsión.
Fernando quiso en el primer momento emprender el camino más corto para ir á Córdoba, siguiendo el curso del Guadalquivir. Luego prefirió ciertas pistas sólo frecuentadas por los ganaderos de la Mesta, evitando de este modo el encuentro con viandantes excesivamente curiosos.
Durmieron la primera noche en un hato de pastores, haciéndose pasar por hermanos que habían quedado huérfanos é iban á ponerse bajo el amparo de unos tíos residentes en Córdoba. El día siguiente lo pasaron caminando, sin ver mas que algunos viajeros que les inquietaron por su aspecto, lo que les hizo esquivar su compañía.
Los reyes don Fernando y doña Isabel habían creado años antes la Santa Hermandad, corporación militar que vigilaba los caminos y en fuerza de crueles represiones iba extinguiendo el bandidaje. Las gentes ya se atrevían á viajar solas, pero aún quedaban «golfines», nombre dado á ciertos bandidos que durante siglos habían aprovechado las interminables guerras entre moros y cristianos y las discordias civiles asoladoras del país.
Viéronse caídos los dos jóvenes en una vida muy distinta á la que habían llevado en su tranquila ciudad. Encontraron un cadáver atado á una encina con el pecho erizado de saetas, igual á la imagen de San Sebastián tal como la habían visto en las iglesias. Era un facineroso ejecutado por los cuadrilleros de la Santa Hermandad. Estos podían ajusticiar á flechazos á todo criminal en el momento de aprehenderlo. El estado anárquico en que los citados reyes habían encontrado el país aconsejaba dicha justicia expeditiva.
Temblaban los dos fugitivos de encontrar á la Santa Hermandad tanto como á los bandoleros, y por dos veces se escondieron entre jaras al ver desde muy lejos las calzas rojas, los sayos blancos y los birretes morados de algunas parejas de cuadrilleros, con la ballesta al hombro y la corta espada al cinto.
Se extraviaron en varias encrucijadas, teniendo que desandar repetidas veces su camino. Así llegó la noche, y durmieron en campo raso.
Quejábase Lucero, haciendo esfuerzos por contener sus lágrimas. Sólo había conocido hasta entonces la vida muelle, casi claustral, de las judías y las moras. Salía poco de casa é ignoraba los ejercicios violentos. Sus pies delicados la hacían sufrir agudísimos dolores después de esta marcha extraordinaria. Durmieron abrazados el uno al otro, sumidos en un sueño que parecía de plomo por su pesadez. Abrumados de fatiga y algo hambrientos, ningún deseo voluptuoso turbó este contacto fraternal. Quedaba muy poco de los víveres que Fernando había sacado de su casa.
Al romper el día reanudaron su marcha trabajosamente. Lucero hacía esfuerzos de voluntad para seguir adelante. Cuevas pretendía distraerla imitando el canto de los pájaros posados en los matorrales. Luego arrojaba piedras á los cuervos y silbaba á los toros, que levantaban excitados su testuz como si fuesen á acometer, y no viendo á nadie, por haberse ocultado los dos jóvenes, volvían el hocico al suelo para seguir mordisqueando la hierba.
Había cortado Fernando una gruesa rama para él y una vara más ligera que servía de bastón á Lucero. Ocultó el resultado de una pregunta que hizo á un peregrino encontrado pocas horas después, para no desalentar á su compañera. Se habían extraviado desde el día anterior, viniendo á parar al camino seguido por los que iban de Granada á Córdoba.
Antes de mediodía comieron su último pedazo de pan. En realidad lo comió Lucero, pues el joven, desde el día antes, fingía, con diversos pretextos, tomar parte en las frugales comidas, procurando al mismo tiempo que todo quedase para ella... Y dos horas después la hija de don Isaac se dejó caer, no pudiendo continuar la marcha.
Acabó Fernando por sentarse en el suelo, levantando la cabeza de la desmayada para apoyarla en sus rodillas. Miró con angustia á un extremo y á otro del camino. Este se elevaba por un lado, salvando un altozano, y se hundía por el opuesto en un barranco... ¡Nadie!
La soledad despertó su fe religiosa, impetrando mentalmente á la Virgen de Guadalupe, que era entonces la imagen más milagrosa de España.
— ¡Gran Señora! Haz que alguien venga en nuestra ayuda.
Momentos después se dió cuenta de que ya no estaban solos.
Adivinó la proximidad de otros viajeros, antes de verlos. Por la parte baja del camino asomó una cabeza de hombre, la cual fué subiendo y subiendo, hasta mostrarse el resto de su cuerpo, montado en una mula. Y cuando estaba en mitad de tal aparición, fué surgiendo del mismo modo, detrás de él, otro hombre, subido en una caballería de peor estampa.
Era, sin duda, un caballero seguido de su criado. Montaba en mula, como todas las gentes adineradas de aquella época cuando iban de viaje. Resultaba más cómoda que el caballo, reservándose esta última cabalgadura para la guerra y para el interior de las ciudades.
Lo tuvo Fernando por persona de calidad al fijarse en su indumento. Llevaba gorra de felpudo, con cuchilladas de seda roja. Vestía un tabardo de paño verde (gabán con capucha caída, que los moros granadinos habían puesto de moda entre los cristianos), y por debajo de las haldas asomaban sus piernas con calzas azules, rematadas por borceguíes rojos de cuero de Córdoba. Pendía de su cinto una espada ancha y algo más corta que la de los guerreros de las huestes reales. Esta clase de espadas había oído Fernando, á los buenos conocedores de armas, que eran de uso entre los capitanes del mar.
El hombre que le acompañaba parecía por su traje y su gesto un rústico del país, tal vez algún arriero alquilón que se había encargado de los fardos de su equipaje, llevándolos sobre un macho huesudo y flaco, que al mismo tiempo le servía á él de cabalgadura.
Dió un respingo la mula del señor al llegar junto á los dos jóvenes, y su jinete la contuvo, tirando de sus riendas hasta dejarla inmóvil. Luego, con voz tranquila y ademanes aseñorados, preguntó á Fernando si su compañero, que permanecía inánime, estaba enfermo ó muerto.
A pesar de sus preocupaciones, se fijó el joven en el rostro del recién llegado, como si presintiera que este encuentro iba á influir en su vida futura.
Parecía, sobre su animal, más bien alto que mediano, de recios miembros, los ojos vivos y muy blancos, las pupilas garzas, la cara algo encendida y pecosa, la nariz aguileña, las mejillas rasuradas y el cabello muy bermejo. Pero la mayor parte de sus guedejas se habían ya tornado blancas, contrastando este color de senilidad con la expresión de confianza en las propias fuerzas que parecía emanar de toda su persona.
Al mismo tiempo que examinaba las facciones de este hombre, cuya aparición creía providencial, fué explicando con voz balbuciente cómo su compañero había desfallecido de cansancio y de hambre. No tenían pan; no tenían vino.
— ¡Por San Fernando! — interrumpió el aseñorado jinete—. No dejaré que muera de necesidad tan gentil mancebo, ahora que Dios empieza á acordarse de mí.
Y obedeciendo sus órdenes, echó pie á tierra el rústico servidor para descolgar de la enjalma de su macho una bota de vino, bien repleta. Luego fué sacando de una taleguilla, puesta detrás, media hogaza de pan, un pedazo de queso, duro y aceitoso, que fué cortando en rebanadas, y un cabo de longaniza.
Comió ávidamente Fernando, pues la vista de tales alimentos exacerbó el hambre que venía sufriendo desde el día anterior. Para ello se puso de pie, colocando otra vez la cabeza de su acompañante sobre el blando zurrón. Esto hizo abrir los ojos á Lucero, quien pareció reanimarse en presencia de los dos hombres desconocidos.
Con voz reposada y al mismo tiempo enérgica, voz predispuesta á mandar, la invitó el señor á que comiese y bebiese, y ella obedeció, como si le fuera imposible resistirse á tales órdenes, haciendo esfuerzos por contener sus náuseas.
Mientras se alimentaban los dos jóvenes, el jinete del tabardo verde continuó haciendo preguntas á Fernando, por ser el único que podía contestarle.
— ¿Acaso es hermanico tuyo?...
Movió la cabeza afirmativamente el hijo del escudero, al mismo tiempo que contestaba de un modo evasivo.
— Es lo que más quiero en el mundo. A mi padre lo mataron los moros, y ahora vamos á Córdoba para meternos de criados donde podamos.
— ¿Eres cristiano viejo?—volvió á preguntar.
Y como se refería á él solo, contestó el mozo con energía:
— Cristiano viejo, para servir á Dios. Mi nombre es Fernando Cuevas.
— ¿Y tu hermanico?
Vaciló un momento nada más, y acordándose del nombre de un amigo suyo de Andújar, repuso:
— Se llama Pero Salcedo... Mas en nuestra casa todos le decimos Lucero.
Esta disparidad de nombres, tratándose de hermanos, no provocó extrañeza en el jinete. Era común en aquellos tiempos que cada cual escogiese entre los apellidos de sus ascendientes el que le halagase más por su eufonía ó su valor nobiliario. El primero de los guerreros de la época, Gonzalo Fernández, que años después debía ser apellidado en Italia «el Gran Capitán», había escogido dichos nombres, mientras su hermano mayor se llamaba don Alonso de Aguilar. Sólo un siglo después se reglamentó en el Concilio de Trento el orden en el uso de los apellidos.
Quedó silencioso unos momentos el señor, apoyando su mandíbula en el pecho. Luego añadió resueltamente:
— De Dios á vos os digo, mancebo, que puesto que buscáis amo, yo lo seré vuestro... ¿Visteis alguna vez la mar?
Fernando movió negativamente la cabeza, añadiendo con cierto entusiasmo que no tenía en su vida deseo mayor. El y su hermano Lucero deseaban ver nuevas tierras, y ningún amo podía convenir mejor á sus gustos que uno que corriese el mundo.
Ordenó el caballero á su rústico servidor que ayudase á Cuevas á levantar del suelo al caído, subiéndolo al macho portador de su equipaje. Dicho acompañante era un trajinero de Córdoba, al que había encontrado en Granada, tomándolo á su servicio. El se encargaría de sostener al llamado Lucero, llevándolo á horcajadas en la parte delantera de su enjalma. Fernando montaría en la grupa de su propia mula, agarrándosele al talle para ir mejor.
— Pareces mancebo despierto y bien desimpedido de pies y manos. Así me place.
De esta forma emprendieron la marcha, y el caballero siguió diciendo, como si repitiese inconscientemente en alta voz lo que iba pensando:
— Mercaremos en Córdoba una bestezuela para que os lleve á vosotros dos, y así seguiremos hasta la mar. Allí cambiaremos de cabalgadura. Nuestros caballos serán de palo.
Hubo un largo silencio. Solamente lo cortaba el ruido de las ocho patas hundiéndose en el polvo rojizo ó resbalando sobre algún guijarro suelto.
Fernando Cuevas, deseoso de afirmar sus relaciones con este benefactor desconocido en cuya espalda iba apoyado, le preguntó con voz respetuosa:
— Señor y amo mío: ¿cómo debo llamar á vuestra merced?
Volvió el rostro el jinete para mirarle sonriendo, con una expresión en los ojos gloriosa y triunfante. Llevaba dentro de él tan gran contento, que necesitó mostrar su vanidad ante este vagabundo encontrado en un camino.
— En Córdoba, adonde vamos, me conocen con diversos nombres. Para algunos fui «capitán», para otros simple «maestre». Muchos me llamaban «el hombre de la capa raída». Ahora los reyes han mandado que todos me den tratamiento de «don»... Llámame don Cristóbal. Cuando lleguemos á la mar me llamarás de otro modo.
_____________
II El físico Gabriel de Acosta
Muchos físicos ó médicos había en Córdoba; algunos francamente judíos, los más «cristianos nuevos», como si los secretos de la ciencia de curar fuesen un monopolio de su raza.
De todos ellos ninguno tan célebre como Gabriel de Acosta, al que designaban las gentes simplemente con el título de «el Dotor», cual si después de esto resultase innecesario añadir su nombre. Gabriel de Acosta era el doctor por antonomasia. Los demás médicos resultaban astros opacos girando en torno al sol de su sapiencia.
Aún parecía joven, estando más allá de los cuarenta años. Era moreno, algo carnudo, de ojos negros y pelo retinto, en el que empezaban á marcarse las primeras canas. Tenía un aspecto aseñorado y majestuoso, contribuyendo á ello el uso constante de ropas largas, ricas y siempre obscuras, que parecían aumentar su autoridad doctoral. El hecho de llamarle los reyes como médico siempre que vivían en Córdoba, á pesar de que tenían muy renombrados físicos en su corte, había aumentado enormemente el prestigio y las ganancias del sabio «converso». Nobles señores y mercaderes opulentos reclamaban desde lejos su asistencia en casos de enfermedad grave, haciéndole emprender viajes sin reparar en gastos. Era ya rico, y seguro de que no disminuirían sus ingresos, gastaba con prodigalidad la mayor parte de sus ganancias.
Tenía en Córdoba casa vasta y cómoda, casi un palacio, de cuyo lujo se hacían lenguas los vecinos. Una de sus mayores salas estaba llena de libros, cerca de dos mil entre manuscritos y volúmenes de estampa, cantidad enorme para aquella época. En sus viajes había llegado hasta Roma, visitando á don Rodrigo de Borja, el llamado cardenal de Valencia, que un día ú otro iba á ser elegido Papa como su difunto tío Calixto III. El doctor Acosta lo había conocido muchos años antes, siendo él todavía mozo, cuando el cardenal Borja vino á España como legado pontificio para dar tardíamente la dispensa marital á los reyes Fernando é Isabel, que ya se habían casado, y el capelo rojo al célebre don Pedro de Mendoza, favorito y consejero de los monarcas.
Numerosos recuerdos de su viaje á Italia, telas, esmaltes y cuadros, adornaban las otras piezas de la casa. Además, como testimonio de gratitud de varios navegantes á los que había asistido sin admitir su dinero, guardaba recuerdos exóticos traídos por ellos de las costas de Guinea: abanicos de plumas de avestruz, una piel de león, ídolos grotescos labrados en maderas negras y charoladas, dos grandes colmillos de elefante.
Su manera de vivir igualaba en opulencia y largueza al adorno de su casa. La mesa y la cama del doctor eran objeto de admiración para muchas gentes que se consideraban en un rango social muy por encima del suyo. La esposa de Acosta recibía á otras damas de Córdoba en varios salones cuyos estrados estaban cubiertos de ricos cojines moriscos, que servían de asientos. El lecho del doctor era monumental, con gruesos colchones de damasco y almadraques rellenos de finísima pluma.
Esta opulencia, francamente ostentada, no le había creado enemistades. La misma gente popular, que aborrecía á los judíos por sus riquezas y á los mercaderes genoveses, flamencos y alemanes por los enormes negocios realizados en el país, apreciaba simpáticamente la lujosa existencia del doctor, como si gozase una parte de sus comodidades. Tenía la mano siempre pronta para el regalo, daba su ciencia gratuitamente á los pobres, se contaban de él curas maravillosas, proporcionándole todo esto un respeto admirativo semejante al que rodea á los taumaturgos.
La chiquillería de la calle, que ensuciaba con palabras insultantes las fachadas de las viviendas de los «conversos», jamás había escrito la palabra «marrano» en las paredes blancas de la casa del doctor. Y sin embargo, Gabriel de Acosta merecía como los otros este apodo, con el cual designaban á los judíos convertidos al cristianismo. Era un «marrano» cuyos abuelos se habían bautizado menos de cien años antes, á fines del siglo XIV, en el momento de la gran matanza de judíos, para librar de este modo sus vidas y sus haciendas. Tomaron el apellido Acosta, como otros correligionarios residentes en España y Portugal, y después de este cambio religioso continuaron el ejercicio de su profesión.
Siempre había existido en la familia un médico famoso. Los ascendientes con nombre rabínico vivieron en las cortes de Castilla, de Portugal y Aragón dedicados al arte de curar. Ahora, en el siglo XV, tres generaciones de doctores Acosta habían continuado como médicos la tradición de sus abuelos allegados á los monarcas.
A pesar de sus antecedentes de familia, Gabriel de Acosta no inspiraba sospechas ni inquietudes al nuevo tribunal de la Inquisición. Cumplía con puntualidad sus obligaciones de cristiano; iba ostensiblemente todos los domingos á oir misa; rezaba el rosario en familia al cerrar la noche; no oponía el más leve reparo á las devociones de su esposa, la bella y honesta doña Mencía, descendiente de un largo linaje de cristianos viejos, gentes venidas siglos antes del Norte de Castilla para la conquista de Andalucía á las órdenes del rey San Fernando.
Doña Mencía era alta, abundante en carnes, con esa blancura algo linfática de las odaliscas y las monjas que muestra toda mujer de vida sedentaria acostumbrada á la reclusión. Admiraba á su doctor como hombre y como sabio.
Le veía con un respeto casi supersticioso pasar horas y horas en la sala de los libros, sentado ante un volumen infolio, con la frente apoyada en una mano. En cambio, la honesta dama leía con dificultad y le temblaban los dedos cada vez que había de arrostrar el tormento de ir trazando lentamente el garabato de su firma. Dios no había querido darla hijos, y entretenía sus ocios inventando nuevos platos para el doctor; interviniendo en la vigilancia y buena marcha de la cocina, la despensa y el guardarropa; bordando por las tardes, sentada en unos cojines de brocado, en compañía de dos esclavitas moras, muy hábiles en labores de aguja; asistiendo á todas las ceremonias en la catedral (la antigua Gran Mezquita) y en otras iglesias de la ciudad, que habían sido también originariamente templos de moros ó de judíos.
Malas lenguas la habían hecho conocer traiciones maritales del doctor, especialmente ciertos amoríos con una hermosa judía de Andújar; pero la matrona cristiana acabó por aceptar serenamente estos pequeños infortunios, aunque al principio la indignaron mucho. Los hombres eran así, y ella estaba segura de que Acosta la apreciaba más que á las otras. También el actual rey don Fernando amaba y respetaba sobre todas las mujeres á la reina doña Isabel, y cada vez que la guerra le hacía viajar solo, dejaba algún hijo bastardo en los lugares donde se aposentaba algún tiempo. Como los soldados y los médicos viven casi siempre fuera de casa, es inútil que sus mujeres se preocupen de lo que hacen estando ausentes... Y en cuanto á tener amores con judías, raro era el monarca que no había hecho como el doctor. Doña Mencía estaba enterada de que un príncipe, hermano natural de don Fernando, era hijo del difunto don Juan, rey de Aragón, y de una judía con la que vivió amancebado la mayor parte de su existencia.
Los inquisidores no parecían muy seguros de la fe cristiana del célebre físico, pero se abstenían de molestarle por estar convencidos de que jamás propagaría sus creencias íntimas.
Sabían que no perduraba en su pensamiento la más leve afición á las ideas religiosas de sus abuelos. No había temor de que Acosta fuese en secreto judaizante. Los judíos le miraban con más animadversión que los cristianos, no porque fuese «converso», pues en su caso se hallaban miles y miles de españoles. Si abominaban de él era por incrédulo, colocándolo su fanatismo muy por debajo de los cristianos. Las gentes de la Inquisición lo consideraban un loco genial que tenía la prudencia de callar sus paradojas, y solamente de tarde en tarde las dejaba entrever en involuntarios chispazos. Como esto no resultaba peligroso, acababan por tolerarle. ¿A quién podía seducir con sus ideas en aquellos tiempos de fe enérgica, cuando todo hombre estaba dispuesto á matar ó morir por su religión, y no había nadie que no tuviese la suya?...
Acosta era un escéptico curioso que veía pasar la vida con interés y al mismo tiempo con incredulidad y tolerancia. Hablaba de los dioses más que de Dios, imaginándose á la humanidad con mayor dicha en los tiempos del paganismo que en el presente. Estudiaba á los sabios y los poetas de aquellos siglos remotos, creyendo que después de ellos el mundo sólo había vivido en la obscuridad y la barbarie. Era lo que empezaban á llamar en Italia un «humanista». Su viaje á Roma le había hecho afirmarse en estas creencias, adquiridas antes en los libros. Y como los llamados «humanistas» dominaban la corte de los Papas y las de muchos reyes, siendo llamados para maestros de los príncipes herederos, cuantos frailes y sacerdotes de Córdoba alardeaban de algunas letras se decían amigos del físico Acosta, reconociéndole una gran superioridad mental y tratándolo al mismo tiempo como un niño simpático, audaz y travieso que se permitía á solas atrevidos juegos con las cosas más dignas de respeto.
Para ellos, lo importante era que no se mantuviese judío en secreto, que no se mudase la camisa en día de sábado y que comiera cerdo en público, como debe hacerlo un buen cristiano. Después de esto, todo lo que hablaba el doctor de los dioses paganos y de la antigua Grecia les parecía de poca importancia.
Procuraba también Acosta en sus conversaciones mostrar un optimismo que esparcía en torno á su persona tranquilidad y un sereno regocijo. En todo momento hacía elogios de los dos reyes cuya historia se había desarrollado paralelamente á su propia historia.
Recordaba cómo en su más tierna mocedad había empezado la vida matrimonial de don Fernando y doña Isabel, cuando sólo eran príncipes herederos. Su existencia ofrecía las aventuras de una novela.
Castilla vivía en pleno desorden. La nobleza, acostumbrada á la revuelta y la guerra civil, medio seguro de obtener ganancias, se había sublevado contra Enrique IV. Este monarca artista, apodado por sus enemigos «el Impotente» —á pesar de lo cual tuvo gran número de amantes—, sufría la influencia de sus tiempos, que fueron de transición, pasando de la rudeza de los siglos batalladores de la reconquista contra los moros á las gratas blanduras y los recreos espirituales del llamado Renacimiento que se iniciaba en Italia. Era gran aficionado á la música, á los bailes, á las mujeres, al trato con los musulmanes, cuyas costumbres le parecían preferibles á las de los cristianos. Unas veces tenía amores con altas damas de la corte; otras sentía la atracción de la Naturaleza sin aliño alguno, con toda su agridulce y vigorosa hermosura, y seguido por un séquito de músicos, bufones, cantores moriscos y «soldaderas» —que así se llamaban las mujeres á sueldo ó meretrices—, se iba de caza á los montes de alguna de sus posesiones reales, siendo estos viajes pretexto para ponerse en relación con las serranas, robustas campesinas de mejillas rojas y perfume bravío, cuyas macizas bellezas ensalzó un poeta de la época, el desenfadado sacerdote Juan Ruiz, arcipreste de Hita.
Casado con la princesa doña Juana, nacida en Portugal y una de las damas más elegantes y cultas de su época, necesitaba sin duda, por la atracción del contraste, tener amores con otras mujeres de manos duras, acostumbradas á ordeñar vacas, domar potrillos y guiar á pedradas los rebaños.
Con su esposa habían venido de Portugal algunas hermosas damas de la misma nacionalidad, las cuales adoptaban todos los refinamientos femeninos de su época, revolucionando la corte de Castilla. De ellas aprendieron las matronas castellanas el uso de nuevos afeites y perfumes. A tal punto llegaron las precauciones de su refinamiento, que se pintaban las piernas de blanco desde donde terminaba la media negra hasta las partes más recónditas de su cuerpo. Era moda entonces que los caballeros llevasen á las damas sentadas en la grupa de sus corceles, ayudándolas á bajar ó subir, y como debajo de las ricas faldas con emblemas heráldicos bordados no llevaban más ropa interior que la camisa, fácilmente se revelaba una parte de sus secretos interiores al montar en la cabalgadura ó descender de ella.
Enrique IV estaba en relaciones con doña Guiomar, una de estas damas que su esposa había traído de Portugal. Un día el arzobispo de Sevilla «hizo sala» en honor de los reyes, significando «hacer sala» que los invitó á una cena en su palacio episcopal. Y el rey se permitió en la mesa tales demostraciones de cariño con doña Guiomar, que su esposa doña Juana de Portugal se levantó para dar una bofetada á la amante, agarrándose luego del pelo las dos nobles señoras, con gran contento de don Enrique.
Tuvo, al fin, la reina una hija, y gran parte de la nobleza, que era enemiga de aquélla y despreciaba al rey, declaró adulterina á la recién nacida, apodándola «la Beltraneja», por suponerla hija de don Beltrán de la Cueva, pobre hidalgo que vivía en intimidad con los reyes.
Nuevas contiendas civiles. Unos sostuvieron los derechos á la corona de la llamada «Beltraneja»; otros se mostraron partidarios de que heredase el reino á la muerte del apodado «Impotente» su hermana doña Isabel, joven de talento natural y una energía reposada y firme, formándose en torno á ella un partido compuesto de todos los obispos, abades y grandes señores descontentos del rey y sus favoritos.
El heredero de la corona de Aragón era entonces don Fernando, titulado rey de Sicilia. Su padre, don Juan II, estaba casi ciego, y á pesar de esto y de su ancianidad, mostraba una energía indomable, combatiendo con los franceses en el Rosellón y haciendo frente á una gran parte de Cataluña sublevada. Su segunda esposa había hecho toda clase de males al príncipe de Viana, hijo del primer matrimonio de su esposo y heredero de la corona. La maternidad imperó en ella tal vez hasta el crimen. Quería que su hijo Fernando ocupase el lugar de su hijastro, y no cejó en sus intrigas y violencias hasta que se fué del mundo el príncipe de Viana. Este melancólico personaje, romántico por sus desgracias y sus gustos, dulce poeta rodeado de una corte de trovadores, atravesó la Historia como un fantasma.
Fernando fué soldado desde su niñez. Tardó en aprender á escribir porque las guerras sostenidas por su padre no le dejaron tiempo para atender á sus maestros. A los ocho años montó á caballo, viviendo entre guerreros; á los trece ya mandaba nominalmente ejércitos. Guerreó contra los catalanes enemigos de su dinastía. Al principio apoyó á los payeses de «remensa», campesinos que se habían sublevado contra los señores feudales y los burgueses de Barcelona, sosteniendo una revolución semejante á la de las jacqueries en Francia. Luego atacó á los «remensas» cuando, ensoberbecidos por momentáneos triunfos, quisieron instaurar un régimen democrático.
Era valeroso, calculador, astuto, guerrero incansable y complicado diplomático al mismo tiempo: el tipo más acabado del rey absoluto, tal como empezó á existir en aquella época en toda Europa, apoyándose en el pueblo para anular á la nobleza y sometiendo á continuación el mismo pueblo al despotismo real como premio á sus esfuerzos desinteresados.
Los castellanos partidarios de Isabel vieron en Fernando el marido más conveniente para su futura reina. Casándose estos dos herederos de coronas se unirían Castilla y Aragón, realizándose por primera vez la unidad de España. Además, este príncipe, soldado desde su cuna, con recia voluntad y hábil siempre en sus cálculos, era el hombre que necesitaba Isabel para vencer á sus numerosos enemigos. Un escritor, judío «converso», el cronista Alonso de Palencia, servía de intermediario entre ambos.
Estorbaban dicho matrimonio los amigos de Enrique IV, vigilando á los dos jóvenes para impedir una entrevista. Ni Isabel podía pasar á Aragón ni á Fernando le era fácil salvar la frontera de Castilla sin verse preso inmediatamente. Al fin se casaron lo mismo que dos personajes de novela, gracias á los manejos del eternamente revoltoso don Pedro Carrillo, arzobispo de Toledo, que era el partidario más importante de Isabel.
Vestido de mozo de mulas, entró Fernando en Castilla por caminos extraviados, sirviendo aparentemente á cuatro caballeros que, á su vez, se habían disfrazado de mercaderes. En una casa de Valladolid se efectuó la primera entrevista entre el falso arriero y la hermana del rey de Castilla, que vivía aparte, desterrada de la corte, en ocultas relaciones con sus partidarios.
Como entre los dos príncipes existía parentesco, por ser Fernando descendiente de la familia real de Castilla, se necesitaba dispensa papal para casarlos, y el pontífice Paulo II se negaba á darla por complacer á la corte de Enrique IV y al rey de Portugal, que sostenía los derechos de su sobrina «la Beltraneja». Pero el revoltoso arzobispo de Toledo no era capaz de asustarse ante tal impedimento. Como príncipe de la Iglesia trataba con excesiva familiaridad los asuntos eclesiásticos, y falsificó una licencia papal para casar á los dos príncipes.
Tal vez tuvieron noticia de esta falsificación los que años después fueron llamados Reyes Católicos. Bien pudo ser igualmente que sólo el arzobispo Carrillo estuviese enterado de dicho fingimiento. Lo cierto es que doña Isabel pasó los primeros tiempos de matrimonio amargada por sus escrúpulos devotos, creyéndose en estado de amancebamiento por no ser su matrimonio válido con arreglo á las prescripciones de la Iglesia, y sólo se tranquilizó cuando años después vino á España como legado del Papa el cardenal Rodrigo de Borja—el futuro Alejandro VI—para traer la dispensa papal que legalizase dicho matrimonio, cuando ya la reina había tenido una hija. También trajo el capelo rojo para el entonces obispo de Sigüenza don Pedro de Mendoza, llamado después el Gran Cardenal de España, llegando á disfrutar éste de tal autoridad como consejero de los dos monarcas, que muchos le llamaron «el tercer rey».
El arzobispo Carrillo, irritable y dominador por su carácter, había abandonado á los dos príncipes al poco tiempo de casarlos. Los trataba como si fuesen hijos suyos. Eran tan pobres en el momento de su matrimonio, que el prelado pagaba todos sus gastos y los mantenía en Alcalá de Henares en uno de sus palacios. Pero á cambio de tal protección, que no le costaba ningún esfuerzo por ser uno de los hombres más ricos de España, exigía á los dos príncipes una supeditación absoluta, haciéndolo todo en su nombre, sin previa consulta, actuando como si él fuese en realidad el pretendiente á la corona de Castilla. Ambos cónyuges no eran para sufrir largo tiempo tan penosa protección; el arzobispo tampoco podía aguantar objeciones á sus consejos, y no tardó en ocurrir el inevitable rompimiento. Carrillo se creía invencible. Aquel matrimonio, por ser obra suya, podía deshacerlo cuando él quisiera. Tal fué su orgullo, que no quiso admitir las explicaciones de doña Isabel para un arreglo.
— Yo saqué á Isabelica—dijo — de hilar la rueca al lado de su madre, y la volveré allá para que siga hilando.
Pero Isabelica había crecido mucho; ya no era la doncella tímida que vivía obscurecida, al lado de una madre medio demente, en un poblachón de Castilla, del que la habían sacado los enemigos de su hermano el rey. Además, contaba ahora con Fernando, acostumbrado desde su niñez á no temer á nadie y á intervenir en las más arriesgadas aventuras. Como los dos príncipes necesitaban un consejero eclesiástico, príncipe de la Iglesia, por ser los de tal categoría poseedores del dinero y la influencia en aquella época, reemplazaron á su antiguo protector con el obispo de Sigüenza, que luego fué el cardenal Mendoza. Este prócer, poseedor de grandes riquezas, vivía licenciosamente, al modo laico, como su amigo Rodrigo de Borja, futuro Papa, y tenía, lo mismo que éste, varios hijos reconocidos, los cuales eran designados públicamente con el apodo de «los bellos pecados del cardenal».
Admiraba el doctor Acosta los caminos extraviados y obscuros por los que se llega muchas veces á las salas luminosas de la celebridad. En 1492 podía abarcar mentalmente todo lo mejor que llevaban hecho estos reyes. Habían restablecido el orden, creando al mismo tiempo la unidad nacional; habían dado fin á la obra larguísima de la Reconquista con el vencimiento de los reyes moros de Granada; y sin embargo, su origen no podía ser más obscuro y hasta ilegítimo. Ninguno de los dos había nacido para rey. Fernando tenía en los comienzos de su historia la muerte del príncipe de Viana, casi un asesinato, que le había proporcionado la corona perteneciente á su hermanastro. Era esto obra de su madre; él se hallaba aún en la niñez cuando ocurrieron tales sucesos, mas no por ello quedaba completamente limpio el origen de su poder.
La ilegalidad de la corona de doña Isabel aún era más visible para muchos. Apoyada por una fracción importante de la nobleza, había usurpado el trono que por herencia directa pertenecía á su sobrina. Un secreto de alcoba era el vergonzoso pretexto que justificaba su realeza. Su hermano, tan dado á los amoríos, había tenido una hija, y que ésta fuese adulterina sólo pasaba por hecho indiscutible entre los defensores de Isabel. Otra parte de los nobles, al morir Enrique IV, sostenía en los campos de batalla los derechos de la llamada «Beltraneja». El rey Alfonso V de Portugal, por interés de familia y al mismo tiempo con la esperanza de ceñirse la corona de Castilla, sustentaba la legitimidad de «la Beltraneja», casándose con esta sobrina suya á pesar de la consanguinidad y de la enorme diferencia de años existente entre los dos.
Es muy probable que Isabel no habría triunfado en sus pretensiones de no tener á Fernando á su lado; pero este hombre, infatigable para la intriga y para la guerra, hizo frente á todo. El antiguo soldado de Cataluña y del Rosellón marchó al encuentro del monarca portugués y los partidarios castellanos de «la Beltraneja» con fuerzas muy inferiores, pero supo contemporizar, aguardando el momento oportuno, y en la batalla de Toro avanzó el primero con la espada en alto, gritando á los partidarios de su esposa: «¡Seguid hasta la muerte á vuestro rey!» Así deshizo á sus enemigos, afirmando para siempre los derechos de Isabel legitimados por la victoria.
Los asuntos de la corona de Aragón los abandonó para ocuparse con preferencia de los de Castilla. Dejó para más adelante la guerra con el rey de Francia, quien se negaba á devolverle Perpiñán y otras ciudades del Rosellón que le había dejado en depósito su padre durante su pelea con los catalanes, y se dedicó á la magna obra de apoderarse del reino de Granada, pueblo tras pueblo, tenaz y larga empresa, que él definía diciendo: «Nos comeremos la granada grano á grano.»
El y su esposa se mostraban siempre en las ceremonias públicas vestidos con telas de oro. Isabel era una de las mujeres más elegantes de su época. Amaba las joyas, los trajes largos de brocado para ir montada en su blanca hacanea, los perfumes fabricados por los moriscos, todas las artes de un embellecimiento discreto, de una coquetería matrimonial. Quería mantener despierto el amor de don Fernando, guerrero que había venido al matrimonio con hijos naturales y seguía aumentando esta prole ilegítima.
Gustaba también el rey de usar ropillas de brocado encima de su armadura, con las barras rojas y doradas de Aragón, y una corona de piedras preciosas sobre el casco, rematada por un murciélago, animal simbólico de la dinastía aragonesa. En las fiestas de corte, cuando los reyes «hacían sala», lucían igualmente vestiduras de oro y plata, con adornos de animales heráldicos y letras entrelazadas. Pero luego, en la vida íntima, las necesidades costosas de su política les obligaba á las mayores economías.
Eran pobres y necesitaban incesantemente dinero para sus guerras. Tenían que pedir préstamos á los arzobispos, obispos y abades de monasterio, poseedores de una gran parte de la fortuna nacional. Igualmente solicitaban subsidios á los procuradores que Castilla y Aragón enviaban á sus Cortes, y que muchas veces se mostraban avaras en sus concesiones. También tomaban dinero á rédito de los judíos ricos y de las villas cuyos municipios tenían llenas las arcas.
El rey mostraba á sus cortesanos elegantes un jubón de tela extremadamente durable, manifestando con orgullo que ya le había cambiado tres veces las mangas. Al hermano de su madre, almirante de Castilla, lo invitaba á comer con él y la reina, diciendo alegremente:
— Quedaos, tío, que hoy tenemos un pollo.
Cuando faltaba dinero para pagar á las tropas, doña Isabel empeñaba sus joyas, unas heredadas, otras adquiridas por ella ó por don Fernando, pues éste, en momentos de abundancia monetaria, se cuidaba de hacerla valiosos regalos.