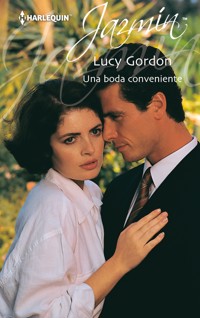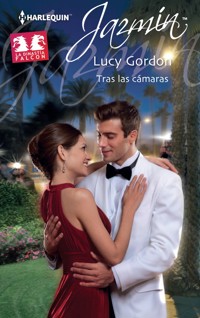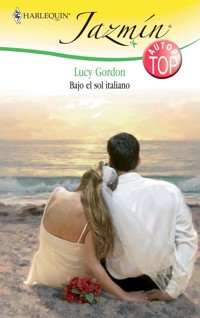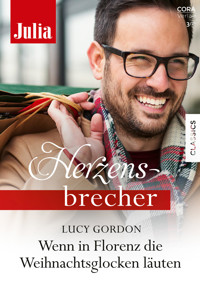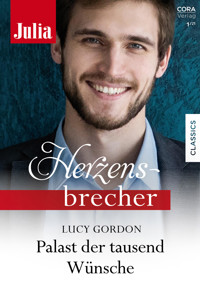2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
¿Podrá convencerla de que le dé otra oportunidad...? Joanna estaba muy enamorada de su prometido de conveniencia, Gustavo Ferrara, cuando él se enamoró y se casó con otra. Doce años después, Gustavo volvía a estar soltero... y muy confundido al ver a Joanna. El paso del tiempo lo había hecho más maduro y más sabio, y se había dado cuenta de que Joanna era la mujer con la que debería haberse casado... pero no tenía la menor idea del daño que le había hecho con su traición...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2005 Lucy Gordon. Todos los derechos reservados.
EN EL MOMENTO ADECUADO, Nº 1984 - Noviembre 2013
Título original: The Italian’s Rightful Bride
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Jazmín son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3884-0
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Prólogo
Jarrones de oro sólido, joyas deslumbrantes, riqueza más allá de los sueños de la avaricia...
Joanna, tendida en la playa, giró la cabeza hacia su hijo de diez años, sentado a su lado y con la cabeza oculta detrás de un periódico.
–¿Qué haces, cariño?
–Gran hallazgo –se asomó por encima del borde–. Un palacio y un tesoro fabuloso –vio que lo miraba con incredulidad divertida y añadió–: Bueno, al menos encontraron unos ladrillos viejos.
–Eso parece más de este mundo –rió–. Estoy acostumbrada al modo en que adornas las cosas. ¿Dónde encontraron esos «ladrillos viejos»?
–En Roma –respondió, dándole el diario.
Siguiendo la dirección de su dedo, ella vio un pequeño artículo con unos pocos y básicos detalles.
Unos cimientos fascinantes y únicos... un vasto palacio... mil quinientos años de antigüedad...
–Eso parece lo tuyo, mamá –observó Billy–. Ruinas viejas...
Adoraba a su hijo.
Como su trabajo la alejaba de casa y estaba compartiendo a Billy con su ex, se veían poco. Ese verano se habían regalado unas vacaciones en Cervia, en la costa adriática de Italia.
Había sido fabuloso no tener nada que hacer, salvo tumbarse en la playa y hablar con Billy, un niño muy maduro para su temprana edad. Pero la inactividad no había tardado en empalagarlos a ambos, y el artículo del periódico había avivado su instinto profesional.
Gozaba de una estupenda reputación como arqueóloga, o «mercader de escombros y huesos», como decía Billy con irreverencia. Y tal como le acababa de decir, parecía perteneciente a su campo. Leyó:
En los terrenos del Palazzo Montegiano, hogar ancestral de los príncipes herederos de Montegiano y residencia del actual príncipe Gustavo, se han encontrado cimientos de un edificio enorme.
–¿Has estado alguna vez en Roma, mamá? –preguntó Billy–. ¿Mamá? ¿Mamá? –al no obtener respuesta, se acercó y agitó las manos–. La Tierra llamando a mamá. Responda, por favor.
–Lo siento –comentó con rapidez–. ¿Qué has dicho?
–¿Has estado alguna vez en Roma?
–Eh... sí... sí...
–Pareces retrasada –indicó con amabilidad.
–¿Sí, cariño? Lo siento. Es que... él siempre dijo que había un gran palacio perdido.
–¿Él? ¿Conoces a ese príncipe?
–Lo vi una vez, hace años –repuso con vaguedad–. ¿Te apetece un helado?
Alejarlo del tema fue un acto de desesperación. Porque bajo ningún concepto podía decirle a su hijo: «Gustavo Montegiano es el hombre al que una vez amé más que lo que nunca amé a tu padre, el hombre con el que podría haberme casado si hubiera sido lo bastante egoísta».
Y podría haber añadido: «Es el hombre que me partió el corazón sin siquiera saber que era suyo».
Capítulo 1
Suena, maldita sea, suena! –el príncipe Gustavo clavó la mirada en el teléfono, que permanecía obstinadamente silencioso–. Se suponía que ibas a llamar cada semana, sin falta –gruñó–. Y han pasado dos semanas.
Silencio.
Se levantó de su escritorio y con impaciencia fue hasta el ventanal desde el cual podía ver la terraza de piedra. En el último de los anchos escalones que conducían al jardín, estaba sentada una niña de nueve años, con los hombros encorvados en un gesto de tristeza infantil.
La visión incrementó la furia de Gustavo. Regresó a la mesa, alzó el auricular y marcó el número con movimientos secos.
Sabía que nunca nadie había podido forzar a su ex esposa a hacer algo que no le apeteciera. Pero en esa ocasión iba a insistir, no por sí mismo, sino por la pequeña que anhelaba algún signo de que su madre la recordaba.
–¿Crystal? –espetó cuando contestó–. Se suponía que tenías que llamar.
–Caro. Si supieras lo ocupada que estoy...
Ese ronroneo en el pasado le había provocado hormigueos por la espalda.
–¿Demasiado ocupada para tu hija?
–¿Mi pobrecilla Renata? ¿Cómo está?
–Echando de menos a su madre –soltó con furia–. Y ahora que te tengo al teléfono, vas a hablar con ella.
–Pero, cariño, no tengo tiempo. Me has pillado cuando salía y, por favor, no llames de nuevo...
–Olvida tu salida –cortó–. Renata está fuera y puede ponerse en un minuto –podía oír las pisadas de la pequeña corriendo en la terraza.
–He de irme –sonó la voz de Crystal–. Dile que la quiero.
–¡Maldita sea si lo haré! ¡Díselo tú, Crystal...! ¿Crystal?
Se había ido, cortando en el momento exacto en que la pequeña entraba en el cuarto.
–Déjame hablar con mamá –pidió, quitándole el auricular–. Mamma, mamma.
Vio cómo el júbilo se desvanecía de su carita. Y, tal como había temido, el rostro que luego se volvió hacia él, estaba lleno de acusación.
–¿Por qué no me has dejado hablar con ella? –gritó.
–Cariño, tu mamá tenía prisa... no era un buen momento para ella...
–No, ha sido culpa tuya. Te oí gritarle. No quieres que hable conmigo.
–Eso no es verdad...
Intentó alzarla en brazos, pero ella se resistió, no luchando, sino quedándose quieta, con la carita inexpresiva.
«Igual que yo», pensó con tristeza, recordando las veces que en su vida había ocultado su yo más íntimo de la misma manera. No cabía duda de que ésa era realmente su hija, a diferencia del segundo hijo de Crystal, cuyo nacimiento había precipitado el divorcio.
–Cariño... –volvió a intentarlo, pero se rindió ante la silenciosa hostilidad de ella.
Lo culpaba por el abandono de su madre, porque no podría soportar creer otra cosa. ¿Era más amable imponerle la verdad, o seguirle la fantasía de que tenía una madre que anhelaba verla y de un padre cruel que las mantenía separadas? Ojalá lo supiera.
A regañadientes, la soltó y ella huyó de inmediato a la carrera. Pesadamente, se dejó caer ante su escritorio y enterró la cabeza en las manos.
–¿Vengo en mal momento?
Alzó la cara y vio a un hombre mayor con ropa vieja y manchada de tierra, de pie en el alto ventanal.
–No, pasa –dijo con alivio, abriendo un armario tallado del siglo XVIII en cuyo interior se ocultaba una pequeña nevera–. ¿Cómo va todo? –preguntó, sirviendo dos cervezas.
–He llegado hasta donde he podido –informó el profesor Carlo Francese, jadeando por el esfuerzo reciente–. Pero mis conocimientos son limitados.
–No según mi experiencia –repuso Gustavo con lealtad.
Eran amigos desde hacía ocho años, cuando Gustavo había permitido que su palazzo se empleara para una convención arqueológica. Carlo era un arqueólogo con gran reputación y, cuando se descubrieron unos cimientos antiguos en las propiedades de Gustavo, éste había llamado primero a Carlo.
–Gustavo, éste es, potencialmente, el mayor hallazgo del siglo, y necesitas disponer de profesionales cualificados. Fentoni es el mejor. Lo aceptará con los ojos cerrados –lo miró fijamente–. No me estás escuchando.
–Claro que sí, es que... ¡maldición!
–¿Crystal?
–¿Quién, si no? No es que me traicionara con otro hombre, le diera un hijo y me hiciera quedar como un idiota. Odio eso, pero puedo soportarlo. Lo que no puedo perdonar es el modo en que se marchó, sin mirar ni una vez atrás a Renata, y cómo ni siquiera se molesta en mantener el contacto. A mi pequeña se le está rompiendo el corazón y yo no puedo ayudarla.
–Crystal nunca me gustó mucho –reconoció Carlo despacio–. Recuerdo conocerla unos años después de vuestra boda. Tú estabas totalmente enamorado, aunque ella siempre me dio la impresión de distancia.
–Totalmente enamorado –repitió con una sonrisa reminiscente–. Es verdad. Seguí creyendo en ella demasiado tiempo, pero tenía que hacerlo. Con el fin de casarme con ella, me comporté muy mal con otra mujer con la que debería haberme casado, y supongo que necesitaba creer que el «premio» que había ganado valía la pena.
–¿Te comportaste mal? –los ojos del profesor brillaron de interés–. ¿Quieres decir muy mal?
–Lamento decepcionarte –esbozó una sonrisa renuente–, pero no hubo ningún drama. Ni la dama ni yo estábamos enamorados. Iba a ser un matrimonio de conveniencia, prácticamente arreglado.
Carlo no se asombró. A pesar de lo que pudiera imaginar el mundo moderno, esas cosas aún eran corrientes entre las grandes familias aristócratas de Europa.
–Entonces, ¿qué pasó con ese matrimonio programado? –quiso saber.
–Por entonces mi padre vivía, y había tenido un poco de mala suerte. Una amiga de mi madre conocía a una joven inglesa que poseía una gran fortuna. La conocí y nos llevamos bien.
–¿Cómo era?
Gustavo reflexionó un momento.
–Era una persona agradable –repuso al fin–. Delicada y comprensiva, alguien con quien podía hablar. Íbamos a tener un gran matrimonio, en un estilo relajado. Pero entonces apareció Crystal, y de pronto lo sereno no bastó. Era... –luchó por encontrar palabras–... como un cometa surcando el cielo. Me deslumbró. No pude ver la verdad, que era una mujer implacable y egoísta. Lo descubrí más tarde, cuando ya me había casado.
–¿Cómo rompiste con tu novia?
–No lo hice. Ella rompió conmigo. Era maravillosa. Vio lo que estaba sucediendo y dijo que, si yo prefería a Crystal, no había problema. Después de todo, ¿qué mujer querría a un marido renuente? Fue así como lo puso y todo sonó muy razonable.
–¿Y si se hubiera negado a concederte la libertad? ¿Habrías seguido adelante con la boda?
–Por supuesto –aseveró sin ninguna duda–. Había dado mi palabra de honor.
–¿Y la reacción de tu familia?
–No quedó complacida, pero no había nada que pudiera hacer. Se lo presentamos al mundo como una decisión mutua, lo que en muchos sentidos así fue, ya que creo que, en secreto, mi prometida quedó feliz de poder deshacerse de mí –sonrió–. Cuando digo que se lo «presentamos», en realidad quiero decir que lo hizo ella. Fue ella quien habló mientras yo permanecía allí como un muñeco. Mi padre se puso furioso por perder la herencia.
–¿Crystal era pobre, entonces?
–No, tenía una fortuna, pero más modesta.
–¿De modo que en esa ocasión no antepusiste los intereses familiares? –observó Carlo–. Crystal debió de ser importante.
Gustavo asintió y guardó silencio, recordando el impacto que había causado su esposa en su personalidad más joven. Había sido pura risa y sensualidad, intrépida y apasionadamente emocional, o eso había creído él. Más adelante entendería lo limitada que era la capacidad que tenía para cualquier emoción sincera.
El amigo que tenía enfrente lo conocía y no persistió con el tema.
–Cuanto antes consigas que Fentoni y su equipo estudien el lugar, mejor será.
–Supongo que será caro –comentó Gustavo con ironía.
–El mejor siempre lo es. ¿Vuelves a andar justo de dinero?
–Crystal quiere recuperar hasta el último céntimo. Tiene derecho a ello, pero representa una tensión fuerte sobre mi economía.
–Bueno, quizá este descubrimiento resulte una mina de oro.
–Sin ninguna duda –convino Gustavo sin convicción–. De acuerdo, pongámonos en contacto con él.
Carlo alzó el auricular del teléfono.
–Ahora mismo.
Mientras aguardaba, regresó junto al ventanal que daba a los jardines para poder ver a su hija en la distancia. Estaba sentada en el tocón de un árbol, con las rodillas encogidas y los brazos alrededor de ellas.
Quiso golpearse la cabeza contra la pared, dominado por la culpa de no poder hacer que su mundo fuera completamente feliz.
Carlo hablaba con tono urgente y exasperado.
–Fentoni, viejo amigo, éste es un trabajo mucho más importante... Oh, al cuerno el contrato. Diles que has cambiado de parecer y que quieres hacer esto... ¿Cuánto? Oh, comprendo –miró a Gustavo y se encogió de hombros resignado–. ¿Qué otro, entonces? –volvió a hablar al teléfono–. Sí, he oído hablar de ella, pero si la señora Manton es inglesa, ¿queremos que emita juicios sobre artículos italianos? De acuerdo, aceptaré tu palabra. ¿Tienes su número?
Apuntó algo, colgó y al acercarse a Gustavo lo vio ceñudo.
–¿Inglesa?
–Especializada en Italia –le informó–. Fentoni afirma que fue su mejor pupila. ¿Por qué no dejas que me ocupe del asunto? La llamaré, arreglaré una visita, podrás ver qué te parece y luego estableceremos un acuerdo.
–Gracias, Carlo. Lo dejo todo en tus manos.
Cuando Joanna Manton recibió la llamada en el teléfono móvil y comprendió lo que quería Carlo, sólo tuvo una pregunta:
–¿Me está diciendo que el príncipe Gustavo preguntó por mí?
–No, no –corrigió–. La recomendó el profesor Fentoni. Sugiero que venga a inspeccionar el lugar.
Guardó silencio, dominada por la indecisión. Se dijo que no podía causarle ningún daño ver a Gustavo después de doce años. Ya no era una muchacha, sacudida por sentimientos que no podía controlar.
Incluso le haría bien verlo. Igual que ella, Gustavo estaría mayor, diferente, y la imagen que había persistido en su corazón quedaría suplantada por la realidad. Y al fin sería libre.
–Pensaba pasar el verano viajando con mi hijo de diez años –expuso.
–Tráigalo con usted. Su Excelencia tiene una hija de la misma edad. ¿Cuándo los esperamos?
–No lo sé... –titubeó.
Billy, que descaradamente había estado escuchando la conversación, musitó:
–¿Montegiano?
Ella asintió.
–Dile que irás.
–¡Billy!
–Mamá, quieres ese trabajo. Sabes que es así –le quitó el auricular para hablar por él–: Va para allá –al ver su mirada indignada, añadió con inocencia–: Sólo intento evitar que pierdas el tiempo. ¿Por qué las mujeres siempre estáis indecisas?
Para sus adentros, le gustó que le quitara la decisión de las manos. Le dijo a Carlo que estaría allí en unos días y colgó.
–Billy, creía que querías que nos divirtiéramos juntos.
Él le dedicó una sonrisa cómica.
–Pero, mamá, odiamos divertirnos juntos. Es tan aburrido...
Compartió su carcajada. No cabía duda de que su hijo era un espíritu afín.
A la mañana siguiente metieron todo en el coche y emprendieron el viaje de setecientos kilómetros a través de Italia, hasta las afueras de Roma. Al acercarse a su destino, descubrió que encontraba excusas para aminorar la marcha e incrementar el retraso.
–Nos quedaremos a pasar la noche aquí –anunció cuando llegaron a la pequeña ciudad de Tívoli.
–Pero si apenas quedan veinticinco kilómetros hasta Roma... –protestó él.
–Estoy cansada –explicó–, y prefiero llegar a primera hora de mañana, después de un buen descanso.
Más tarde, después de que Billy se hubiera acostado, se sentó junto a la ventana y se preguntó por qué había aceptado. Algunas cosas era mejor dejarlas en el pasado. Sin embargo, la verdad era que una parte de ella aún era la lady Joanna de dieciocho años que había aceptado conocer al príncipe Gustavo como marido potencial, pero con un estado de ánimo de indulgencia divertida, porque la tía Lilian, quien había planeado todo, era un encanto.
Joanna tenía un conde entre sus parientes y una fortuna inmensa, de modo que era incluida en el círculo exquisito que, incluso en una sociedad moderna, supuestamente democrática, permanecía principalmente cerrado a los desconocidos.
Lo había considerado todo divertido. ¡Qué joven había sido, qué llena de ideas modernas! ¡Qué segura estaba de que lo sabía todo! ¡Qué ignorante había sido!
A veces, los cuentos de hadas se hacían realidad. A veces el sol brillaba, los pájaros cantaban y la luna rimaba con cuna.
Aquel verano había sido una época mágica, en que todo había sido perfecto durante un breve momento.
Incluso doce años más tarde, cerraba los ojos y podía regresar a ese calor y dulzura que sólo se experimentaban una vez en la vida.
Había tenido lugar una fiesta de una semana, celebrada por su primo segundo, el conde lord Rannley, en su mansión de Inglaterra, Rannley Towers.
La primera vez que había visto a Gustavo, éste cruzaba el jardín en dirección a la casa.
Superaba el metro ochenta de estatura, tenía el pelo oscuro y un cuerpo fibroso, que movía con una gracilidad controlada que había atrapado su atención. Había sido un día caluroso y se había subido las mangas de la camisa.
Y así era como se había mantenido en su mente: el príncipe encantado, atractivo y elegante. Todo era perfecto, demasiado perfecto para ser verdad.
Pero cuando llegó a su lado, ya había perdido todo vestigio de sentido común. Uno de sus primos los había presentado y él había dicho con su voz serena: «Buon giorno, signorina. Es un placer conocerte».
Nadie le había advertido de que era posible que el mundo se volviera del revés en un instante, debido a un joven de ojos oscuros y gentil gravedad que llegó directamente a su corazón.
Pero había sucedido, y a partir de ese momento no hubo vuelta atrás.
Desde luego, nadie mencionó el motivo de la reunión. Oficialmente, Gustavo se hallaba de viaje para conocer mundo y visitaba a unos viejos amigos de su padre. Y cuando la familia se sentó a cenar, lo sentaron junto a Joanna.
Nadie podría haber cuestionado el comportamiento de Gustavo durante la cena. Habló con todo el mundo y no intentó monopolizarla. Pero cuando se volvía hacia ella, Joanna sentía como si el resto de la habitación se desvaneciera.
En mitad de la semana, la invitó a un restaurante. Fue el anfitrión perfecto, encantador, atento pero, para su decepción, en absoluto seductor. Quiso saber sobre su vida y ella le contó cómo había vivido desde la muerte de sus padres bajo la tutela de su tía Lilian.
Él le habló de la vida que llevaba en Montegiano y el amor que proyectó su voz le indicó por qué estaba preparado para anteponer su hogar a todo lo demás en su vida.
Cuando bebían vino, comentó con un toque de tristeza:
–Sabes lo que planean para nosotros nuestros amigos, ¿verdad?
El corazón comenzó a latirle más deprisa. Se preguntó si se lo propondría en ese momento.
Pero cuando asintió, él sólo dijo:
–No debemos dejar que compliquen algo que debería ser muy sencillo. Ésta es nuestra decisión, no de ellos. No puede haber nada sin afecto y respeto.
Las palabras «afecto y respeto» la enfriaron un poco.
Pero luego fueron a un club nocturno y bailaron. Al fin, después de tantos sueños y esperanzas, se hallaba en el círculo de sus brazos. Sintiendo su mano firme en la cintura, la calidez de su cuerpo en movimiento. La sensación fue tan dulce como para resultar casi insoportable.
Estaba loca y apasionadamente enamorada. En ese momento supo que las canciones y los cuentos tenían razón. El mundo se hallaba bañado en una luz dorada y no tardaría en alcanzar el cielo.
Al final de la semana, la invitó junto con la tía Lilian a visitar su propiedad a las afueras de Roma. Flotó de júbilo. Era normal que quisiera mostrarle su hogar antes de adoptar una decisión definitiva.
Estaba tan segura de que lo entendía, que ni siquiera su reticencia le molestaba demasiado. Era un hombre de naturaleza serena y controlada. Pero eso sólo era en la superficie. Tras sus barreras, percibía a otro hombre, uno vibrante, apasionado, a la espera de la mujer adecuada para liberarle el corazón.
Sabía que ella podía ser esa mujer, porque eran parecidos. También ella era tranquila y retraída, y celebrarían un encuentro de mentes que inevitablemente conduciría a un encuentro de corazones.
Montegiano sólo sirvió para potenciar su sensación de magia. Situada a unos cinco kilómetros de Roma, la propiedad abarcaba cuatrocientas hectáreas que culminaban en un gran palacio que se alzaba en una loma, dominando el paisaje circundante.
Para alguien tan enamorada del pasado como Joanna, la casa era una maravilla. Vagó por sus interminables corredores, conociendo a antepasados que la miraban desde siglos atrás. Gustavo se los describía de un modo que los hacía cobrar vida, y a su vez estaba claramente impresionado por su interés erudito.
Día tras día paseaban juntos mientras él le hablaba de esa propiedad que amaba con una voz suave, casi emotiva. Un día, mientras caminaban por un bosque, él le preguntó:
–¿Te gusta mi casa, Joanna?
–Me encanta –repuso con tono ferviente.
–¿Crees que podrías ser feliz viviendo aquí?
Ésa fue su petición.
Aceptó con tanta celeridad, que más tarde el recuerdo hizo que se ruborizara. Desterró los temores, desesperada por capturar el deseo de su corazón.
Cuando al fin la besó, logró que olvidara todo lo demás. Había destreza en todo lo que acometía. El efecto que surtió sobre ella fue eléctrico. Sin embargo, incluso entonces fue lo bastante cauta como para contenerse un poco, hasta que pudiera percibir que la pasión de él era tan profunda como la suya propia.
Se acordó que la boda se celebrara dos meses después, en Inglaterra. Dos semanas antes de la fecha, Gustavo y su familia llegaron para hospedarse en Rannley Towers. En las semanas que permanecieron separados, intercambiaron cartas en las que, esencialmente, hablaron de Montegiano y de la vida que llevarían allí. Él encabezaba las cartas «Mi queridísima Joanna» y firmaba «Tuyo afectuosamente».
Pero cuando volvió a verlo, nada importó salvo que estuviera allí, y que no tardarían en estar casados.
Su vestido era una obra maestra de seda de color marfil, con un corte sencillo para adecuarse a su figura alta. Las mangas eran largas, casi hasta el bajo, la cola se extendía detrás de ella y el velo caía hasta el suelo y sobre la cola. Cuando se lo puso y se observó en el espejo, supo que era hermosa.
Era el momento en que Gustavo, al fin, se enamoraría de ella.
Y entonces se presentó Crystal.