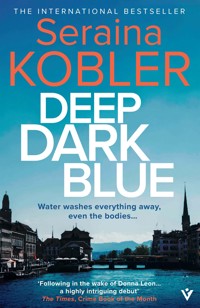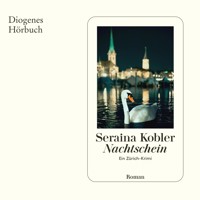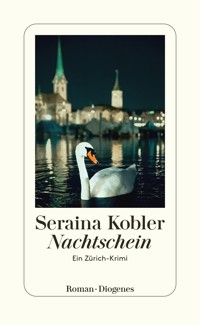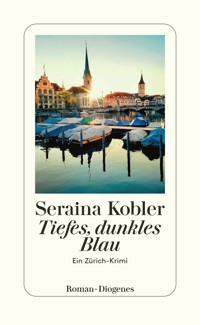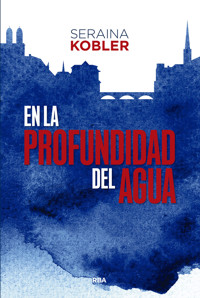
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
El agua lo arrastra todo, incluso los cuerpos. La detective Rosa Zambrano ha cambiado los delitos graves por la serenidad de patrullar el lago de Zúrich, pero cuando el cuerpo del doctor Jansen, un reconocido especialista en fertilidad y exitoso empresario biotecnológico, aparece en las redes de un pescador, Rosa debe recurrir a su antigua formación para resolver su asesinato. Además, este es un caso que la afecta directamente: ella es paciente de Jansen y se ha realizado recientemente un tratamiento en su reconocida clínica. Zambrano comienza una investigación que la sumergirá en las profundidades del poder, los laboratorios de investigación genética y el destino de cuatro mujeres a las que la biología las marcará irremediablemente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
1. Diez días antes
2
3. Una semana después
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45. Un mes después
46
Agradecimientos
Título original alemán: Tiefes, dunkles Blau.
Autora: Seraina Kobler, 2022.
© Diogenes Verlag AG, Zurich, 2022.
Todos los derechos reservados,
© de la traducción: Izaskun Gracia, 2025.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: Semana actual del Programa de 2025
REF.: OBDO576
ISBN: 978-84-1098-440-0
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
PARA R.
AYER. HOY. MAÑANA.
SIEMPRE.
Y dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y ejerza su dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo».
Génesis, 1, 26
Desde lejos, los cormoranes sonaban como cabras quejumbrosas. Veía emerger sus brillantes cabezas metálicas de entre las nasas hundidas bajo el agua. En el puerto aún parpadeaban las luces anaranjadas de tormenta. Los malditos bichos se habían aprovechado de su retraso. El pescador comenzó a maldecir entre dientes. En el pasado, las aves solían hacer allí una breve parada en su viaje al sur, pero hacía varios años que la colonia se había vuelto sedentaria. A menudo, cuando sacaba las redes, solo quedaban en ellas dos o tres percas mordidas. Abrió la caja de Ladykracker y Monsterheuler, y encendió varios. Durante el resto de su vida asociaría el olor a podrido del azufre con los pájaros. Y con las redes vacías y la mirada incrédula del empleado al que había tenido que despedir después de veinte años juntos. Mientras recogía la nasa, le dijo por radio a un amigo cazador que le pagaría por cada pájaro al que disparara. El traqueteo del cabrestante era cada vez más lento; estaba bloqueado, y el pescador metió las manos callosas en unos guantes. De todos modos, a juzgar por la cuerda, parecía que había hecho una buena captura, así que iluminó emocionado las profundidades. La lámpara casi se le cayó de la mano cuando apareció una zapatilla de lona pegada a un pie desnudo. Allí donde acababan los pantalones claros, aparecía la carne suave, de un brillante color azul púrpura. Muchos años atrás ya había visto un cadáver descompuesto, en el bosque. Aquella cara esquelética, de la que aún colgaban restos de piel, se estuvo colando en sus sueños durante mucho tiempo. Se estremeció. Llamó inmediatamente a emergencias y sintió un gran alivio al escuchar una voz humana.
1
DIEZ DÍAS ANTES
Se dice que las ciudades más bellas de Suiza se encuentran al lado de un río y de un lago al mismo tiempo. Regadas por el agua que, proveniente de la cordillera nevada, corre a través de un valle abierto y pasa por orillas densamente pobladas. Hasta última hora, la ciudad emerge del azul como un sueño. Y allí, en el borde norte de la cuenca del lago, junto al aún joven Limago, comienza el casco antiguo medieval de Zúrich.
En Chez Manon, en diagonal frente a la iglesia de los predicadores, la máquina de café comenzaba su servicio silbando. Algunos rostros todavía adormilados desaparecían tras los periódicos colgados de ganchos de madera hasta que Manon servía el consistente café en tazas precalentadas. Un momento de reflexión en común antes de que abrieran los negocios y los turistas atascaran los estrechos callejones. Muy cerca, en un patio interior cerrado, se erguía un fresno. Sus poderosos brazos se extendían a la altura de los tejados, y a sus pies había una casita con los marcos de las ventanas de color gris pizarra. Enfrente había una mujer. Tenía el pelo mojado envuelto en una toalla y llevaba un kimono de seda que se le resbalaba de un hombro cada vez que se agachaba. Tenía los pies enfundados en unos zuecos de jardín, de esos que podían comprarse en los mercados del campo, cubiertos de tierra. Rosa Zambrano quebró una rama de verbena, satisfecha consigo misma y con el mundo. Porque el mundo eran los rabanitos rojizos que crecían ocultos entre las cucurbitas y las judías, o los calabacines que descansaban al sol de la mañana, cuyas flores de color azafrán pronto estarían perfectas...
En lugar de dar una vuelta a remo por el lago de Zúrich, como solía hacer en sus días libres, Rosa debía darse prisa. Entró en casa, dejó la rama de verbena sobre la mesa de madera y subió la escalera que crujía bajo sus pasos. La última inyección le había dejado un moretón en el vientre. Sacó un holgado vestido veraniego del armario empotrado; así podría vestirse rápidamente al acabar. Un súbito silbido la llamó a su ritual matutino y bajó a toda prisa. Con una mano cogió el hervidor de agua del fuego y con la otra fue a coger la jarra de acero fundido, regalo de su exnovio, para el Sencha. Pero se detuvo a mitad del movimiento y, en su lugar, arrastró el banco-escalera hasta dejarlo frente a la estantería. En la balda superior había una jarra de cristal nueva. Rosa la colocó cuidadosamente sobre el aparador y echó hojas de verbena en su interior, hasta que en la rama solo quedaron las flores de un suave color púrpura. Al poco de verter agua hirviendo en la jarra, esta empezó a brillar como oro derretido. Entonces cogió una cubitera vacía y repartió las flores en los huecos, echó agua, la metió en el congelador y, por último, recogió los tallitos que quedaban y les encontró un lugar apropiado: el compost. Rosa se dirigió al baño, situado en una esquina de la cocina. Hacía tiempo que se había planteado instalarlo en el cobertizo donde arañas y cochinillas vivían entre la leña apilada del bosque urbano, pero no tenía corazón para desterrar de la cocina aquella bañera a la que le faltaban las patas pintadas. Estaba en la misma línea visual que la estufa, de manera que podía observar cómo crepitaban las llamas mientras se bañaba. Como casi todo lo que había en la casita, Rosa había montado el espejo ante el que se encontraba. Un mechón entretejido con hebras de plata asomaba por el turbante de la toalla. Hizo una mueca, suavizó la expresión y se aplicó aceite de flor de espino negro en las mejillas y el cuello. A continuación, abrió el frigorífico, más por costumbre que otra cosa, y lo cerró de nuevo; aunque no le hubieran dado la estricta indicación de presentarse en ayunas, no habría probado bocado. Colocó el cuenco de té sobre la mesa auxiliar del jardín y se sentó en la tumbona, bajo el fresno. Se reclinó. Los rayos del sol se abrían paso entre las ramas y trazaban dibujos efímeros sobre su rostro.
2
La consulta estaba un poco alejada. Se encontraba en una de las comunidades de la costa que recibía su nombre por el color de la luz que de noche cubría sus amplias villas. Cuando Rosa salió en bici hacia las afueras de la ciudad, las primeras parejas de madres y padres ya se encontraban en el paso de peatones de la estación de tren Tiefenbrunnen, de camino a la playa cercana. Los manillares de los cochecitos de bebé estaban tan cargados que, sin los niños sujetos como contrapeso, se habrían volcado hacia atrás en un instante. Neveras portátiles. Sillas plegables, tumbonas... y paravientos plegables. Rosa se preguntó si todo aquello era realmente necesario. No lo sabía. ¿Cómo iba a hacerlo? En la isleta, los álamos se mecían con la brisa. Como los mástiles de los veleros anclados en el puerto cerca de la fábrica de hormigón, que a Rosa le hacían pensar en palillos chinos para comer. Poco después, las mesas de plástico frente a la casa-club de la asociación de pesca brillaban entre el follaje. Un vistazo al reloj la hizo pedalear con más fuerza. Una vez cruzada la frontera de la ciudad, la zona empezó a cambiar. Las cercas y los setos opacos ganaban altura, interrumpidos solo por puertas de hierro. En las parcelas de grava rastrilladas había limusinas y vehículos todoterreno con matrículas de números bajos, que se subastaban con regularidad y aportaban millones a las arcas de la ciudad. Rosa aparcó la bicicleta de carreras delante de una mansión con columnas de mármol y se alisó la tela del vestido, que durante el trayecto se le había subido hasta las rodillas. Junto al mostrador de recepción había un buda de tamaño natural.
—¿Tiene una cita? —Aquella voz estridente no pegaba nada con el murmullo de la fuente ornamental del mostrador. La asistente posó la mano, que lucía una manicura, sobre el auricular del teléfono.
Rosa se apartó del campo de visión del buda, que tenía las manos apoyadas indolentemente en el regazo, formando un cuenco.
—He venido un poco justa. Perdón. —Carraspeó. Y a continuación echó un vistazo a la sala de espera, para asegurarse de que nadie la oía.
—¿Su nombre? —preguntó con el mismo tono estridente. La puerta estaba cerrada. Rosa respondió con voz más firme:
—Me llamo Rosa Zambrano.
Las uñas volaron como puntas de flecha por las abarrotadas páginas de la agenda.
—Aquí está: Zambrano. ¿Viene para la crioconservación?
Rosa se estremeció ligeramente.
La asistente tachó la entrada.
—El doctor Jansen necesita un momento. Pero la sala de exploración ya está libre. —Señaló una puerta entornada al final del pasillo antes de volver a coger el teléfono.
Cuando Rosa se sentó en la amplia mesa, se tocó las orejas. Estaban ardiendo y, seguramente, rojísimas. Se las cubrió con los rizos. Aún sentía que tenía que justificarse. Su hermana mediana, Valentina, ya había sido madre. Y Alba, la pequeña, lo sería en pocos días. No es que ella no quisiera a sus sobrinos. Al contrario, cocinaba para su familia con regularidad. O, al menos, tan a menudo como se lo permitía su horario. Pero las manchas de mermelada y salsa que dejaban sus manitas sucias le recordaban el vacío que había en su vida. En cuestión de edad, Alba estaba más lejos de ella que Valentina, si bien cuanto más adultas se hacían, menos importante se volvía esa diferencia. Ella había sido la que había animado a Rosa.
—Escucha: puedes quedarte embarazada y ser madre soltera. Si no encuentras a nadie, dentro de dos años te vas a una clínica en el extranjero. Allí puedes hacerlo todo. ¡Todo! —Su hermana pequeña lo sabía bien. Para quedarse embarazada, su novia se había puesto bajo tratamiento hacía unos meses. Y había tenido éxito, como demostraba el redondo vientre de nueve meses que Katrin lucía ante ella como un trofeo. Rosa recibía regularmente pruebas fotográficas sin haberlas pedido. O recetas para secar la placenta tras el parto. «¡No lo pienses más!». Cerró los ojos. Empezó a realizar un ejercicio respiratorio, pero abandonó tras dos inspiraciones. Rosa dudaba de que pudiera aprender a relajarse sin hacer nada y prefirió concentrarse en las impresiones a gran tamaño de la pared. La puerta se abrió justo cuando estudiaba la estructura de una duna de arena y se preguntaba si el hecho de que un paisaje estéril adornara la sala de tratamiento de una clínica de fertilidad hablaba a favor o en contra de su tasa de éxito.
El doctor Jansen, vestido con bata blanca, llevaba el pelo demasiado largo para encajar con la imagen típica de un médico. También la irritaban sus zapatillas de lona, que se habían puesto de moda y la gente llevaba sin calcetines. Le recordaban al patrón con el que había pasado tantas horas para conseguir la licencia de navegación. Jansen ya había cruzado el umbral de la mediana edad, y eso lo hacía aún más atractivo. El arco de Cupido de su labio superior estaba curvado y se intuían unas oscuras sombras de barba bajo su afeitado perfecto. Parecía pertenecer a ese tipo de personas para las que no existían los problemas, sino las soluciones. O, al menos, así se había sentido Rosa durante su primera cita, unas semanas atrás, cuando él la tranquilizó diciéndole: «Le daremos todo el tiempo que necesite». Y le mostró cómo estirar mejor un pliegue de la piel del vientre para inyectarse las hormonas ella misma.
—Quédese ahí —le dijo, y se frotó las manos maquinalmente con un desinfectante que cubrió el aroma de su loción de afeitar.
Saludó al pasar, sin estrecharle la mano, se sentó y golpeteó el teclado de su ordenador. Como a ella no le gustaba que le miraran los dedos mientras escribía, Rosa volvió la cabeza. Se dio cuenta de que la fotografía expuesta en aquel discreto marco dorado había desaparecido. Durante las citas de preparación, le molestó que no estuviera orientada hacia el asiento del médico, sino ligeramente en diagonal. Como para que todos pudieran ver sus largos brazos rodeando la cintura de una mujer cuyo vestido rojo se hinchaba con el viento. Ella exhibía una de esas sonrisas que son iguales en todas las fotografías. La pareja estaba flanqueada por dos gemelos no menos perfectos que lucían unos orgullosos huecos entre los dientes. Una familia de anuncio, pensó Rosa. Mientras, su lado racional se preguntaba brevemente por qué eso la repelía tanto como la atraía, incluso después de tantos años.
—Tengo dos o tres preguntas más. Entonces podremos empezar. —Jansen se volvió bruscamente hacia ella—. Podemos retrasar un poco la pregunta de los niños... —Su nuez rebotó arriba y abajo—. Pero, por supuesto, no puede garantizarse al cien por cien.
Así que ahora quería cubrirse las espaldas, después de todo. Rosa se alegró en secreto. Eso ponía en perspectiva la impresión de leve arrogancia que él le había causado, aunque eso no cambiara la realidad: su fertilidad disminuía cada día, cada hora, cada segundo, a medida que se acercaba su treinta y ocho cumpleaños. Y no solo su fertilidad: a finales de la veintena, la mayoría de sus funciones corporales ya habían superado su punto álgido. A partir de los treinta, la probabilidad de morir se duplicaba cada ocho años. Pronto sus células no tardarían en perder la capacidad de revertir mutaciones. En resumen, debería de haberle echado el lazo al mejor hombre posible, pero, en lugar de eso, estaba allí sentada, pagando un montón de dinero para congelar sus óvulos. Rosa miró el reloj, pero el médico no parecía tener prisa.
—¿Lleva al menos seis horas en ayunas?
Rosa asintió. El sorbo homeopático del té de hierbas parecía cosa de hacía mucho tiempo.
—¿Alguna vez ha recibido anestesia general?
Ella asintió de nuevo. Y se acarició una zona por encima de la rodilla. Unos años atrás le reemplazaron el tejido muerto con un fino trasplante de piel de la espalda. Rosa ya casi no sentía la cicatriz. Solo a veces, cuando cambiaba el tiempo, notaba una picazón en aquella mancha pálida y abultada. De repente sintió que se quedaba sin fuerzas.
—Bien. Entonces, veamos si el trigger shot ha tenido éxito. —Jansen rodó sobre el taburete de cuero hasta la silla de exploración—. Cuando aún están en el seno materno, los ovarios ya contienen más de cuatrocientos mil óvulos. Fascinante, ¿no? —Pulsó un botón y la habitación se oscureció con un zumbido—. Pero la mayoría mueren antes de llegar a la pubertad. Solo unos quinientos alcanzan la ovulación a lo largo de su vida.
Al igual que las otras veces, Rosa desapareció detrás del biombo y se quitó las bragas. Y a continuación se sentó en la silla con las piernas bien abiertas. El médico le insertó el transductor y una estructura se iluminó en la pantalla. Parecía una cabeza de ajo cortada transversalmente por la mitad.
—Ya están aquí. —Presionó un poco más fuerte, señalando con orgullo las cámaras en forma de dedos de los pies—. Siete magníficos ejemplares.
Poco después, Rosa yacía en una camilla estéril del quirófano, mientras la asistente le colocaba una servilleta de papel debajo de la barbilla.
Cuando volvió en sí, la saliva se le había encostrado en la boca. Le dolía la garganta, como si no hubiera bebido durante días. No sabía dónde estaba. No quería saberlo. Gracias al sonido de las olas que atravesaba la ventana entornada, se hundió de nuevo en un océano suave. Cuando volvió a despertar, se encontraba mejor. La vía que le administraba Propofol seguía enganchada a su brazo. Rosa sacó la mano libre de debajo de la manta y la posó sobre el vientre. Pensó en los óvulos que faltaban, congelados ya a 196 grados bajo cero. Y se preguntó si solo se podría crear un niño cuando uno de ellos fuera fecundado, o si ya se creaba mucho antes, es decir, cuando alguien sentía su ausencia.
—No puedo permitirle conducir en su estado. —La asistente le lanzó una mirada de reproche al casco que Rosa estaba a punto de ponerse.
De hecho, se sentía las piernas inseguras, así que dijo que empujaría la bicicleta. Pero la mujer no quiso ceder. Media hora más tarde, la furgoneta con la que Stella iba a los mercados de los alrededores a vender sus cerámicas llegó a la parte delantera de la mansión. Rosa se sentó en el asiento del copiloto mientras Stella colocaba la bicicleta en el maletero. Del espejo retrovisor colgaba un árbol perfumado junto a un pequeño atrapasueños. Rosa sintió náuseas.
—Vamos, no puedo dejar sola a Suki mucho tiempo —dijo Stella mientras colocaba la cesta del perro vacía junto a la bicicleta—. Estás muy pálida.
Rodeó el coche y le tendió a Rosa una bolsa de caramelos de jengibre.
—Alba no ha contestado —murmuró Rosa mientras se metía uno de los caramelos en la boca. El papel crujió cuando lo arrugó entre las palmas sudorosas hasta convertirlo en una bola.
Su amiga era apenas un año mayor que ella, pero siempre había sabido que no quería tener hijos, principalmente porque le crearían dependencias. En el camino de regreso a la ciudad, Rosa le contó aquello que ya no podía seguir manteniendo en secreto, y esperaba que no causaría demasiados problemas. Ahora, lo único que quería era acostarse y dormir mucho, mucho tiempo. Menos mal que se había tomado libres los próximos días.
3
UNA SEMANA DESPUÉS
Habría deseado un final diferente. Una versión final con un amor que brilla como la lluvia de las Perseidas en el cielo de agosto. Un amor como una noche de verano en la que la vida explota y todo es más fuerte, más pesado y más cálido. Pero no lo había logrado. Aunque todavía estaba trabajando en ello en su lecho de muerte, Giacomo Puccini, creador de las óperas más famosas de su época, al morir dejó una pila de notas que no formaban un todo: Turandot seguiría siendo un fragmento.
Una de las arias retumbaba por los altavoces situados a la altura de una persona, ocultos bajo paneles de tela a izquierda y derecha de la enorme pantalla. Nessun dorma! Noche de decisión. «Que nadie duerma», ordenó la princesa y asesina Turandot, que ponía a prueba a cada uno de sus admiradores. Los que fracasaban eran ejecutados. Moritz Jansen inspiró mientras oía la voz hinchada del tenor, como si eso le permitiera absorber todo aquello para siempre. El sol se almacenaba en el parqué de cuarcita antigua y la felicidad, encarnada en los dedos de los pies de Alina, con las uñas pintadas de carmesí, le hacía cosquillas en las piernas. Estaban sentados en medio de la espaciosa plaza que se extendía al borde del casco antiguo, entre Bellevue, el lago y la calle Theater. Sobre la manta aún quedaban algunos restos del pícnic, que había consistido en hojas de parra rellenas, queso de cabra y una baguette. Ante ellos, la ópera se alzaba a la luz de los focos que aquella noche lo iluminaban todo. Unos ángeles con las alas extendidas observaban desde el techo, cual deidades con túnicas ondeantes, espadas y cisnes. Debajo de ellos, en la plaza, había mucha gente sentada en sillas de camping que habían traído consigo, sobre toallas aún húmedas o simplemente en el suelo. Alina vertió el espumoso resto del champán rosado en las dos copas de cristal. Las había comprado en el mercadillo, así como el vestido de seda lila que parecía un poco lo que uno imaginaría que sería un vestido de ópera si nunca antes hubiera estado en la ópera. Eso lo conmovió. Además, estaba hermosísima. Cuando se encontraban, ella solía llevar zapatillas de deporte, vaqueros holgados, calcetines a rayas y una blusa o camiseta que no le molestara debajo de la bata de laboratorio. Abrió el bolso sin asas con las puntas de los dedos. Un bolso de mano era esencial para los vestidos con hombros descubiertos, le había explicado su compañera de piso, y al instante le entregó el suyo. El rostro de Alina resplandeció a la luz de la pantalla mientras espolvoreaba los cristales de MDMA, finamente molidos para tal fin, en el champán, que entretanto se había calentado.
—Seguro que sabe fatal. —Brindó con él—. Así es más divertido.
Hizo girar la copa, lenta y cuidadosamente, hasta que el líquido también giró en círculos. Y se lo bebió. Jansen se tragó la amarga mezcla de un trago. No era la primera vez que tomaban algo juntos, pero sí la primera que no estaban solos. Sin embargo, lo único que quería era tumbarla entre unas sábanas frescas. Se inclinó hacia Alina, tan cerca que le rozó un punto sensible del cuello, y le preguntó si se iban. Le encantaba su olor. Piel de cítricos con una nota de madera verde bajo sudor limpio. Podría prescindir fácilmente del resto del tercer acto, escrito por uno de los antiguos alumnos del maestro, que había pegado las notas dejadas con dulce pompa. Demasiado Alfano. Poco Puccini.
Dispuso cuidadosamente los zapatos de tacón frente a Alina. Habían permanecido a cierta distancia, allí donde su dueña se los había quitado agradecida dos horas antes. A continuación sacudió las migas de pan de la manta y se la puso sobre los hombros desnudos. Cruzaron de la mano la concurrida calle See por el semáforo y caminaron por el paseo marítimo hacia Utoquai, fuera de la ciudad, junto a las barreras ya preparadas para el medio triatlón del día siguiente. Se sentía bien al pasar la noche con su novia secreta, que ya estaba a punto de dejar de serlo. El próximo lunes se irían juntos unos días a la montaña.
Oían cada vez más lejos los aplausos finales de la Ópera para todos; las sopranos, los tenores y el coro se inclinaban ante la multitud, encima de la gloriosa balaustrada. En el labio superior de Jansen se había formado una película salada de sudor. Todo era suave y esponjoso, se mezclaba con la música que lo llenaba y con esa clase de emoción que te invade cuando pasas de un mundo a otro y te das cuenta de que el estado interno y el entorno externo finalmente coinciden. Lo cual solo es posible si uno está en el lugar preciso en el momento correcto y con la compañía adecuada. La risa flotaba en el aire, ligera y completa. La suya y la de los demás, todo era uno. Las olas se movían hacia delante y hacia atrás, no solo en la orilla cercana, sino también en los oídos de Jansen. «No era posible», fue el pensamiento que cruzó por su cabeza.
—Puccini no habría podido dar con el final —dijo. Algo crujió cuando liberó la mandíbula dando un tirón—. No le habría sido posible acabar la ópera. No mientras él, como el príncipe en su historia, amara a la mujer equivocada —añadió. Tocó la parte del dedo donde había estado su alianza de boda hasta hacía poco.
Alina miró hacia el lago y preguntó:
—¿Has vuelto a hablar con tu abogado?
Algo más lejos, unos barcos con las linternas encendidas se balanceaban como luciérnagas. Por un momento, Jansen creyó ver un barco que conocía muy bien. Por la tarde había perdido allí dos horas de su vida. Estaba molesto, pero solo un poco. Ya no dependía de eso. De sus juegos de poder. Y, por supuesto, tampoco de ella. De pronto, el Panta Rhei emergió de entre las sombras. Y la barandilla del barco de recreo más grande del lago, rodeada de frías líneas de luz azul, alejó aquel pensamiento de su cabeza. Jansen apretó aún más la mano de Alina. La sentía extrañamente caliente y fría al mismo tiempo. Con suerte, al menos podría arreglar las cosas con su exmujer, aunque Alina dudara de que veinte años de matrimonio pudieran terminarse con un contrato amistoso. Al comienzo de su relación, ella estaba convencida de que algún día él desaparecería y volvería con su esposa. Desde entonces se había esforzado en convencerla de lo contrario.
—¿Moritz? ¿Me oyes?
—El abogado... Claro, lo voy a llamar —respondió él, e inmediatamente después la presión en la mandíbula volvió a aumentar—. En cuanto volvamos de las montañas.
Había gente sentada en el muro del muelle, en bancos y bajo los árboles. Formaban grupos alrededor de altavoces portátiles de los que salía música de muchos estilos diferentes y, sin embargo, todos similares y comerciales. Pero eso no molestaba a Jansen, no esa noche. Alguien saltó desde el embarcadero dando un grito y salpicando. Se tumbaron boca arriba sobre la hierba. A su lado había vasos de plástico con té helado empañados por el frío. Cuando sentían la boca demasiado seca, se giraban hacia un lado sobre el húmedo rocío. Bebían dando largos tragos y disfrutaban de la piel de gallina que se propagaba por todo su cuerpo: cutis anserina, uno de los ejemplos más emocionantes de la conexión del sistema nervioso central con la piel, establecida durante el desarrollo embrionario. Oyó a Alina romper los cubitos de hielo semiderretidos con los dientes. La pantalla del teléfono seguía en negro. Ningún mensaje. Cuando Alina acomodó la cabeza en el hueco de su hombro, él sintió sus pezones a través de la tela y se dio cuenta de que tenía una erección.
Todo cambió cuando se levantó poco después. Se apartó el pelo de la cara, que no se había cortado desde que estaban juntos. Sacudió la chaqueta y de paso palpó la tarjeta de memoria oculta en el fondo del bolsillo interior. Lista para salir al público. Lista para el periodista con el que contactaría una vez regresaran de las montañas. Hasta entonces, podía ocultarla en la habitación de Alina, allí estaría segura. Poco después, entre las sombras de las altas hayas, surgió la silueta de una villa. Varios voladizos, una fachada de bloques de piedra arenisca tallada y chimeneas en forma de torres conferían a aquel edificio un toque misterioso. Especialmente con las nubes acumulándose detrás. Las copas de los árboles se movían inquietas en aquel escenario. Unas contraventanas se cerraron de golpe. Un cristal tintineó en alguna parte. Algo centelleó más atrás, donde los Alpes se extendían sobre el lago y el Vrenelisgärtli ardía en las tardes despejadas.
—Creo que ya están todos dormidos. —Envuelta en la manta de pícnic, Alina intentaba abrir la puerta de hierro de la entrada, aunque no lo consiguió al primer intento. Presionó el dedo índice contra los labios. Riéndose entre dientes, entraron en el imponente salón que daba al jardín, oscurecido por cedros y tejos. El calor del día aún persistía en el interior. Olía a las flores que estaban dispuestas en jarrones altos sobre una pequeña mesa de la entrada. Dalias. Hortensias. Asteres. La sala de ballet con su suelo pulido estaba en silencio. Al principio, Alina acudía allí a tomar clases de baile para mejorar su postura, que se resentía a causa de las largas horas que pasaba de pie en el laboratorio. Más adelante surgió la oportunidad de alquilar temporalmente una habitación en el gran piso compartido. Esta se encontraba en lo alto de la escalera de caracol por la que estaban subiendo sigilosamente. Un gato peludo yacía en el sofá y levantó la cabeza con indiferencia cuando abrieron la puerta en silencio. La luz de la calle brillaba a través de las coloridas ventanas acristaladas y transmitía sus motivos florales a los cojines de tela de color claro—. ¡Fuera!
A Alina no le gustaban las mascotas. Quizá el gato se dio cuenta de ello. O tal vez simplemente quería demostrarle que llevaba allí mucho más tiempo que ella. El animal caminó tranquilamente sobre la alfombra de lana en dirección a la salida, y al pasar se frotó provocativamente contra la pantorrilla de Jansen.
—¿Scotch?
Alina encendió algunas velas. Jansen le rodeó la cintura con los brazos desde atrás. Le mordió el lóbulo de la oreja, sintiendo que el deseo volvía a surgir dentro de él. Ella se apartó suavemente y caminó hacia el carrito de la barra, que estaba frente a una pared llena de cuadros. Galería de pared, le explicó cuando él estuvo allí por primera vez. Una variedad de marcos muy juntos, redondos y cuadrados, desde pequeños hasta del tamaño de un espejo. Había bocetos científicos de animales, una gran alca, mariposas, el cráneo de un rinoceronte. Entre ellos, varias instantáneas: madre, padre, hija e hijo, en posturas y fechas diferentes. Monumentos a la memoria, como aparecen en todos los álbumes familiares, con los que uno se asegura la propia existencia. Pero lo más importante para Alina parecía ser una imagen situada en medio. Mostraba la Tierra flotando en el espacio. Un hemisferio verde azulado con un velo de nubes que se elevaba tras la luna. Tomada por un astronauta del Apolo VIII, cuya misión era encontrar la Luna y que encontró la Tierra mientras estaban en ello.
Los cubitos de hielo tintinearon cuando Alina colocó los vasos de fondo grueso sobre el baúl que hacía las veces de mesa de café.
—Earthrise —dijo, siguiendo su mirada—. Puede sonar patético, pero la imagen debería recordarme todas las mañanas, cuando me levanto, y todas las noches, cuando me voy a dormir, que solo somos huéspedes en un cada vez más pequeño oasis cósmico. En medio del infinito.
—Me pregunto —dijo Jansen, acercándola hacia él— por qué no nos conocimos mucho antes.
Alina acomodó el muslo desnudo sobre su regazo y respondió:
—¿No será que por aquel entonces yo debía de ser medio bebé?
Él emitió un gemido burlón y deslizó la mano por la parte interior de su muslo.
—En serio... —dijo Alina—. Apenas cien años antes de que se tomara esa fotografía, Julio Verne escribió sobre tres aventureros que fueron disparados a la luna con cañones y regresaron a la Tierra en paracaídas. En aquella época era pura ciencia ficción.
Jansen se reclinó más en el sofá, saboreando la turba ahumada que le quemaba la garganta.
—Es un poco —continuó Alina— como cuando hoy nos imaginamos que podríamos viajar a otro sistema solar.
Él adivinó a qué se refería:
—O que nuestra especie está empezando a evolucionar según sus propias reglas. En su forma actual, el Homo sapiens no sería más que una escala en un viaje incesante hacia una existencia completa.
—El sexo, entonces, solo tendría una función relajante... —dijo Alina. Dejó el vaso a un lado y le quitó la camisa. Él se vio a sí mismo en sus ojos, muy abiertos. Al principio sus labios solo rozaron los de ella, pero pronto los besaron con fuerza. Recorrieron su cuerpo de la axila al ombligo, hasta la planta de los pies. De repente, Jansen se dio cuenta de que, tal y como era antes, nunca habría podido practicar esa clase de sexo. Pero ahora todo encajaba de una manera casi perfecta. Alina abrió las piernas mientras él la acomodaba sobre los cojines. Se arrodilló sobre la alfombra, sin dejar de mirarla. Mientras buscaba su clítoris con la lengua, ella comenzó a mover lentamente la pelvis. Él insertó dos dedos dentro de ella como a ella le gustaba, siguiendo su ritmo...
Cuando ella llegó al orgasmo, se sintió inundado de un amor y una vivacidad que disolvieron su cuerpo y su alma, tal vez incluso el tiempo.
4
Los cepillos extensibles del carro de limpieza municipal hacían demasiado ruido, teniendo en cuenta que se trataba de un vehículo apenas más grande que una bicicleta. El rugido se volvió más fuerte. Más desagradable. Finalmente, ensordecedor. Rosa giró con brusquedad y cruzó la calle hasta la orilla del río. En Bellevue, la vista se abrió hacia el lago, que reflejaba una mañana resplandeciente, anunciando otro día de calor abrasador. A Rosa le encantaba ese momento del verano, cuando ya había luz, pero los habitantes de la ciudad aún dormían profundamente. Solo el hedor que estaba percibiendo su nariz no encajaba con lo demás: el olor acre de la orina mezclado con el de la cerveza derramada. En los peldaños de la Riviera, una larga escalera que bordeaba la orilla del Limago delante del puente Quai, había latas de cerveza aplastadas y botellas de licor medio vacías que contenían un líquido amarillo nicotina. Un kebab a medio comer se secaba en un charco de salsa rosa. Normalmente, a esa hora del día la ciudad estaba tan limpia que se podía caminar descalzo, pero durante las últimas noches el termómetro no había bajado de los veinte grados y el ambiente en la cuenca del lago se había calentado varias veces. Apuñalamientos, robos y peleas entre grupos de borrachos. Por ese motivo, ahora unas cámaras grababan los puntos críticos, señalados mediante carteles. Esa misma noche, la representación de la Ópera para todos, que formaba parte de una amplia ofensiva para anclar la Ópera de Zúrich en la conciencia del público, había atraído a miles de personas.
Cuando Rosa se enteró de que estaban representando Turandot