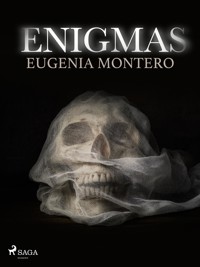
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Curiosa colección de relatos que aúna dos temas tan extremos como colindantes: el terror y el amor. Así, en estos cuentos encontraremos amantes más allá de la tumba, matrimonios inconclusos, pactos infernales avivados por la pasión, amores que perviven más allá del recuerdo, pasiones tan grandes que pueden inducir al asesinato e incluso un amor que alcanza a la misma muerte. Ideal para amantes del género y para quienes quieran iniciarse en la materia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eugenia Montero
Enigmas
Saga
Enigmas
Copyright ©2020, 2023 Eugenia Montero and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728392461
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Este libro de relatos está en la frontera del misterio, roza el terror, el terror de lo desconocido, de lo inexplicable, y en cada uno de sus relatos, es, también, un libro de amor: el amor llevado al extremo, el amor que idealiza, el amor que mata, el amor en el recuerdo, el amor más allá de la vida y de la muerte.
La muchacha del bolero
Entre las calles blancas de La Habana Vieja se perdía su figura delgada y aquella cabellera roja como una llamarada encendiendo el atardecer que poco a poco se hundía en la noche. Aparecía y desaparecía como una sombra, con su melena al viento semejante a un instante fugaz de la puesta del sol.
Surgía, a la orilla del mar, inesperadamente, y su danza parecía jugar por los caminos dorados que la luz de la tarde dibuja sobre las aguas. Extraña, misteriosa, mezcla de sombra y de dibujo, cuando bailaba junto al mar, sobre las arenas blancas de Varadero, no era posible imaginar alguien más sensual y atractivo.
El sonido de una radio, de una orquestina, de una guitarra bajo las manos oscuras de un viejo cubano pulsando la cadencia de un bolero que el aire llevaba llamando a aquella muchacha que surgía de la nada y bailaba a su compás como una negra palmera cuya única nota de color era el rojo de sus cabellos que se ondulaban igual que su cuerpo apretado de notas que brotaban de su cintura, de sus manos.
En la isla nadie sabía quién era, de dónde venía, si era cubana o extrajera, aunque solo una nativa de la isla podía bailar así, como una nota encendida, cuando sonaba en cualquier lugar un bolero, una guaracha, que ella bailaba como nadie. Sin embargo, algo distinto, inexplicable, la diferenciaba de todas las cubanas, y de todas las mujeres.
Se la veía en las ceremonias tradicionales de los yorubas y desaparecía cuando entraban en trance con los ojos extraviados y las bocas echando espuma. Mientras sacrificaban a los gallos y se empapaban en su sangre, su melena parecía mezclarse por un instante con esa sangre inocente que brotaba entre angustiosos kiririkis. O al inicio de la ceremonia del Cajón de Muertos como un ser invisible que por un momento se dejara ver.
O pasaba, casi en un vuelo, cuando alguien repetía el poema:
Mira que te coge el ñáñigo,
niña, no salgas de casa.
Mira que te coge el ñáñigo
del jueguito de La Habana.
Con tu carne hará compota,
con tu sexo mermelada.
Ñáñigo carabalí
de la manigua cubana
Y ella, tal vez, seguía los versos:
Ya verá el huele, huele
que enciende tras de mi saya
cuando resude canela
sobre la rumba de llamas
Tenía algo extraño de deidad o iyawó, más, ante el sonido de cualquier instrumento, solo era una muchacha, la muchacha del bolero, del son, del danzón, impulsada, arrastrada por la música y la expresión única y primitiva de bailar.
* * *
Él había llegado para hacer un reportaje sobre Cuba. Le gustaba preparar bien su trabajo, y llegaba empapado en lecturas de escritores cubanos: Alejo Carpentier, Cintio Vitier, Nicolás Guillen. De las leyendas y las supersticiones de la isla, de las ceremonias y tradiciones, de las canciones y los bailes afrocubanos.
Estaba fascinado, Cuba era mucho más que todo lo que había leído. Le parecía que nadie había sido capaz de describirla. Cómo es posible contar la pasión, el amor, el misterio unido a los sentimientos, a todos los sentimientos de siglos permanentes en aquella isla amable, dulce, grandiosa, triste y mísera.
Tenía un guión para ir a los lugares que debía fotografiar y anotaciones sobre cada uno: Soroa, con su romántico orquideario que un canario creó en memoria de su hija que amaba las orquídeas. Santiago, lleno de maravillas y recuerdos. Creyó que veía por primera vez el amanecer, allí, en la bahía, donde todo estaba en calma y hasta el mar parecía despertar bajo las luces primeras del alba. Cienfuegos, Trinidad...
La costa flanqueada de palmeras y cocoteros. Los flamboyanes cual un incendio florecido. Un gran reportaje fotográfico que reflejaría la Cuba de ayer y de hoy.
Le apasionaba lo que iba descubriendo, pero, sobre todo, fotografiar las miradas de los viejos cubanos perdidas en un infinito de nostalgias y sus manos antiguas en las que había tantas y desconocidas historias.
Regresó a La Habana, donde terminaba el viaje y su trabajo. Hacia fotos sin descanso, febrilmente, de todo ese mundo habanero en el que distintas cosas se funden, se mezclan y se convierten en algo único semejante a un antiguo bordado de estambre y seda.
Fue en La Habana donde la vio por primera vez. Estuvo todo el día fotografiando ceremonias y santeros: la entrega de los cinco collares, las adivinaciones por medio de caracoles o cocos, los babalawos con el tablero de ifa. Un mundo pagano, primitivo, religioso, cruel, especialmente extraño para él que no era creyente, mas, quizá por ello, que le asombraba y atraía.
Mientras caminaba por la calle con su máquina y su mente llena de imágenes, escuchó, contraste tierno y distinto de lo que había fotografiado, que alguien cantaba con voz suave:
Drume negrito,
se le salen los pies é la cunita
y no sabe que hacé
Se paró para escuchar mejor, y entonces apareció ella bailando cadenciosa, moviendo los brazos como si tuviera un niño en ellos. La canción y la voz continuaban:
Si tu drumes
yo te compro un babalao
que esta paupao
Quedó inmóvil contemplándola asombrado y curioso. ¿Quién era aquella muchacha cuyo rostro estaba medio oculto por una cabellera crespa y roja que se movía como una bandera al viento y se ondulaba, igual que su cuerpo, como una serpiente de fuego?
Cogió la máquina para fotografiarla. En el instante en que iba a grabar la imagen ella desapareció como una voluta de humo que el aire se hubiera llevado, o un sortilegio que la hacía invisible.
Frustrado y sorprendido permaneció quieto mirando en torno suyo, tratando de adivinar en qué callejuela, puerta o rincón se ocultaba.
Se echó a reír, estaba entrando, sin querer, casi sin darse cuenta, en el mundo mágico de Cuba, en las creencias de otros mundos, de seres sobrenaturales que aparecen y desaparecen y solo algunos ven. Bueno, pensó, estás cansado, lo mejor que puedes hacer es comer algo.
Empezó a caminar hacia La Habana Vieja, donde tantos pequeños cafés y restaurantes se abrían con sus claras terrazas. Se sentó en la primera mesa vacía. Era agradable encontrar siempre un lugar libre, sin los agobios de los sitios llenos de gentes, de algarabía, de risas estentóreas y voces destempladas.
Pidió un mojito, empezó a beberlo a pequeños sorbos, sin pensar en nada, con la agradable sensación de haber hecho un buen trabajo del que la gente disfrutaría como él mismo había disfrutado.
Desde alguna radio, todo en La Habana era como en otra época, sonó una canción:
Que se quede el infinito sin estrellas,
o que pierda el ancho mar su inmensidad,
pero el negro de tus ojos que no muera
y el canela de tu piel se quede igual
De pronto, algo cercano le hizo levantar la vista: sin que se hubiera dado cuenta, ensimismado en sus pensamientos, ella estaba allí, delante, bailando aquel viejo bolero. Ahora podía verla mucho más cerca: menuda, delgada, la piel clara, la boca fina, los ojos negros y lejanos, como si mirara sin ver. No era guapa, pero había algo en ella que le fascinaba: sus movimientos, la ondulación de su cuerpo, la distancia que parecía rodearla mientras bailaba como si estuviera sola, su melena larga, rizada y roja que se balanceaba con vida propia al ritmo de la música.
Pensó por un momento en preparar la máquina para hacer la foto que no había logrado antes, pero prefirió permanecer quieto ante la posibilidad de que ella pudiera nuevamente desaparecer.
En una mesa cercana un turista miraba embobado. La muchacha se acercó. Le hizo un gesto con la mano como invitándole a bailar, y se alejó mientras el joven se levantaba como hipnotizado siguiéndola. Cerca de una esquina la muchacha se volvió y le pasó los brazos por el cuello, parecía que iba a darle un beso. El bolero sonaba repitiendo:
Pero el negro de tus ojos que no muera
y el canela de tu piel se quede igual
El fotógrafo les seguía con la mirada: era un momento, como tantos otros, de seducción que la muchacha convertía en una ceremonia de inocente iniciación. En esos instantes parecía casi una niña, una alta niña de amapola que se elevaba para besar al extranjero.
Y de nuevo desapareció con el muchacho que la había seguido. Cerró los ojos. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Cómo era posible, en un instante, que hubieran desaparecido. Llamó al camarero:
—¿Ha visto usted alguna vez a la muchacha que estaba bailando aquí hace un momento?
El camarero le escuchaba atento:
—Ay, señor, aquí todo el mundo baila, en cuanto suena la música, alguien empieza a bailar.
Era verdad, en ese mismo instante, unas mujeres bailaban muy cerca de ellos. Era tan habitual en Cuba que nadie se sorprendía.
—Tiene razón, pero yo le hablo de una muchacha vestida de negro, inconfundible por su melena roja.
—No la he visto.
—¿Y el joven que estaba en esa mesa, al lado?
El camarero miró sorprendido hacia la mesa vacía en la que aún estaba un vaso de mojito sin terminar. No pareció darle importancia.
—A veces pasa —comentó sonriendo— la gente se olvida de cosas y se va. Luego, o mañana, volverá.
La calma cubana se mostraba en las palabras del amable camarero mientras otra pareja se ponía a bailar y el hombre, alto, delgado y moreno, decía:
—Tienes la sonrisa de melaza y la cintura de guarapo.
Pagó su consumición y se levantó. Estaba conociendo Cuba en toda su sorprendente personalidad, más allá de todas las fotos que había hecho. Sin duda —se dijo— hay cosas que solo una foto puede reflejar, pero también otras que solo se pueden contar y en ocasiones parecen imposibles.
Caminó despacio hacia el hotel. Empezaba a anochecer y las calles y las casas blancas se iluminaban con los colores del arco iris.
Desde algún lugar volvió a escucharse una canción:
Quiero que vivas solo para mí
y que tú vayas por donde yo voy
Para que mi alma sea no más de ti
Se paró para escucharla. Estaba un poco cansado y se apoyó en el umbral de una de las casas. La calle era pequeña, estrecha. Desde el fondo, que era casi un embudo, apareció, de nuevo, la muchacha bailando al son de la música, poniendo con su cuerpo, con sus piernas, con sus brazos, con su melena roja que era estela y rubrica de su figura, el dibujo a las palabras que la canción decía.
Estuvo a punto de acercarse a ella, de mirarla de cerca, de, quizá, hablarle, preguntarle quien era.
Otro hombre caminaba desde el fondo de la calle por la que ella había aparecido. La muchacha, tal vez, escuchó sus pasos y se volvió. El hombre lanzó un grito desgarrador y ambos desaparecieron como si se los hubiera tragado la tierra o el aire les hubiera diluido.
Miró asustado a ambos lados buscando alguien que hubiera oído aquel grito, que hubiera visto lo mismo que él, pero la calle estaba solitaria y tranquila. Empezó a caminar deprisa tratando de llegar cuanto antes al hotel. Estaba angustiado, trémulo. No eran imaginaciones suyas, por tres veces había visto a la misma muchacha, atractiva, extraña, sin que nada pudiera explicar aquellas desapariciones. La primera vez la vio sola, pero, después, en un tiempo muy corto, dos hombres habían desaparecido con ella.
Llegar a donde se hospedaba, el ambiente distendido alegre y moderno, le tranquilizó. Subió a la habitación y se dio un baño reconfortante. Se sentó en el sofá de la suite en la que apenas había estado, cogió la maquina y empezó a repasar el reportaje. Era tan amplio que parecía mejor verlo con tranquilidad cuando dejara Cuba y volviera a su país.
Buscó la foto que había tratado de hacer de la extraña muchacha y que solo recogió la calle vacía. No pudo contener una exclamación de asombro. En la foto, perfecta, se veía la calle, la plazoleta, y al fondo, como suspendida en el aire, la melena roja de la muchacha, semejante a una cabellera que alguien invisible sostuviera.
Esa foto era la prueba de algo extraño, tal vez, sobrenatural. ¿Realmente era así? La luz podía haber creado esa curiosa imagen. ¿Debía hablar con alguien, tal vez con su embajada? Y si le tomaban por loco. Tenía un prestigio como fotógrafo, pero sabía que su personalidad era considerada como la de un artista con todo lo que de imaginación y fantasía conlleva. No, era mejor publicarla dentro del reportaje, y después, si era conveniente, hablar.
Su decisión le tranquilizó. Bajó de la habitación, encargó que le despertaran a las siete de la mañana del día siguiente y pidieran un coche para las siete y media, su avión salía a las diez. Y se fue a cenar con la idea de volver en cuanto terminara, no acostarse tarde y estar fresco para madrugar y dejar La Habana. El reportaje estaba terminado.
Le recomendaron un restaurante. Tenía que coger un taxi para llegar. El restaurante, al aire libre, estaba muy bien atendido por camareras de uniforme negro con cofia y guantes blancos. La maitre, de piel oscura, era perfecta. Una estupenda langosta, la mejor que hasta entonces había tomado, terminó de ponerle del mejor humor. Cenó con apetito. Se sentía especialmente a gusto y tranquilo. Dejó una espléndida propina y pidió nuevamente un taxi para regresar al hotel. Le habían dicho que esa noche había lluvia de estrellas y pensó que sería una bonita despedida verla desde la terraza del hotel antes de dormir.
Llegó al hotel, bajó del taxi, una melodía atrajo su atención:
Contigo aprendí,
la luz del otro lado de la luna
Se paró a escucharla, el hechizo de Cuba le envolvía. De lejos llegaba otra melodía acallando la primera:
Cuando estoy contigo
no sé qué es más bello
si el color del cielo
o el de tus cabellos
Las últimas horas en Cuba iban a ser las más hermosas de su estancia: música y lluvia de estrellas. Avanzó feliz hacia los cercanos escalones de mármol de la entrada flanqueada por dos grandes columnas, recordó uno de los libros que leyó antes del viaje: Laciudaddelascolumnas de Alejo Carpentier. Y entonces ella apareció bailando, balanceándose, ondulándose, al compás de la música que repetía:
No sé qué es más bello
si el color del cielo
o el de tus cabellos
Supo, en el umbral de la puerta de entrada de su hotel, que no podía huir. Sintió, mientras ella se acercaba. la terrible impotencia de la fatalidad. Y vio, por primera vez de cerca, aquella melena roja que le envolvía como una nube de fuego y sangre.
* * *
A la mañana siguiente, el teléfono sonó insistente en la suite del fotógrafo. Eran las siete de la mañana y nadie respondió. Llegó el coche puntual y el fotógrafo no apareció. El tiempo pasaba y en recepción hablaron con el director del hotel: debían abrir la habitación, el huésped podía estar enfermo.
Todo estaba en orden. La maleta hecha, la máquina de fotos sobre el sofá, la cama sin deshacer, y sobre el embozo, el regalo, un búho colgante de cobre, que la dirección del hotel había dejado como recuerdo, y en el salón de la suite, delante del sofá, sobre la pequeña mesa de centro, una botella de ron junto a un centro de frutas, que eran igualmente regalos del hotel.
Era evidente que el fotógrafo no había pasado allí la noche. Preguntaron al portero:
—Sí, vi al señor llegar en un coche. No, no puedo asegurar que entrara. Me preguntaron algo unos clientes y me distraje, pero hubiera jurado que subió los escalones...
Llamaron a la embajada, a la policía. Se registró la suite. No había nada que proporcionara una pista de lo que pudiera haber pasado. Revisaron el largo y magnífico reportaje sobre Cuba, las anotaciones hechas, el billete sin utilizar del vuelo. Solo faltaba el traje de esa noche, en recepción lo recordaban, oscuro, de buen corte, el pasaporte y el billetero en que llevaría el dinero.
Iniciaron una búsqueda por toda la isla sin resultado.
Se barajaron distintas hipótesis. Un robo, él se había resistido, los ladrones le mataron y se deshicieron del cuerpo tirándolo al mar, un secuestro, pero nadie pidió un rescate, un crimen ritual. Eran hechos posibles sin una sola pista que los apoyara. Nada logró descubrirse.
El reportaje se publicó rodeado del sensacionalismo de la misteriosa desaparición de su autor. Incluso las notas que el fotógrafo escribió, como algo especial que añadía valor y emoción.
La publicación se cerraba con una extraña y misteriosa foto: una calle de pequeñas casas pintadas de azul y rosa, una plazoleta blanca, y al fondo, algo semejante a una llamarada, como un fuego rojo suspendido en el aire.
No volvió a saberse nada del fotógrafo Cameron Steward. Su historia y su nombre han terminado olvidados junto a tantos otros de personas desaparecidas a lo largo de todo el mundo.
El director de orquesta
Estaba inquieto y deprimido, asustado, confuso, y sólo por culpa de aquel rostro y aquella figura extrañamente familiar. No era la primera vez que se encontraba en Viena. Adoraba la ciudad, su ambiente elegante, su encanto evocador, los edificios antiguos, la alegre bohemia de Grinzing y, sobre todo, su sensibilidad musical, esa tradición lírica que la convertía en una tierra maternal, acogedora y entusiasta para los músicos. Siempre había sido feliz en Viena, y, sin embargo, ahora...
Todo empezó nada más llegar al aeropuerto. Al atravesar la pista, al fondo, un hombre llamó su atención: iba vestido de forma muy distinta, con una elegancia refinada y un poco decadente, pero su físico era tan similar al suyo que un hermano gemelo no sería más semejante.
Un delegado de la Musikverein había ido a recibirle y con los primeros saludos perdió de vista a aquel inesperado doble. Pasados los controles habituales de pasaporte y equipaje se dirigió al hotel. Allí, en la entrada, volvió a ver al desconocido.
Se encontraba cansado y decidió cenar en el hotel. Se dio un baño, se cambió de ropa y bajó al comedor. Cuando iba a entrar, del bar contiguo, salió el desconocido. Aquellas tres rápidas visiones, en el espacio de unas horas, le impresionaron. Él le había ignorado, ni siquiera le miro. Esa indiferencia, cuando el parecido entre ambos era tan notorio, le inquietaba.
Al terminar la cena cogió el ascensor para volver a su cuarto, junto a él entró otro hombre: era, de nuevo, el que parecía su doble. Le miró insistente, tratando de descubrir en sus facciones alguna reacción. Su rostro se mantenía impasible, pero sus ojos, al mirarle un instante, brillaron con expresión maligna.
Paró el ascensor y ambos salieron y tomaron la misma dirección. Al llegar ante la puerta de su cuarto quedó inmóvil, con la llave en la mano, sin decidirse a introducirla en la cerradura, tal vez, el otro se pararía también. Pero el desconocido pasó de largo y se perdió al fondo del pasillo. Abrió la puerta algo más tranquilo y la cerró con rapidez. Quería trabajar un poco, estudiar el ensayo del día siguiente, pero la imagen del hombre que parecía perseguirle sin que alcanzara a comprender la razón, le impedía concentrarse.
Optó por apagar la luz y acostarse. Estaba nervioso. Lo mejor que podía hacer era dormir. Al día siguiente se despertó como nuevo, tranquilo y relajado. Levantó la persiana. Desde su ventana podía contemplar la Karntnertrasse, silenciosa, quieta, casi dormida aún, y, al fondo, alcanzaba a ver la catedral de San Esteban. Era la hermosa visión de la belleza del amanecer unida a la que es capaz de crear el ser humano. Pidió el desayuno y se puso a repasar las partituras del cercano concierto.
Le gustaba caminar y salió con tiempo suficiente para poder ir paseando hasta la Musikverein. Le pareció, de pronto, que alguien le estaba siguiendo, tenía una extraña y molesta sensación en la nuca. Se volvió y descubrió, una vez más, al desconocido. Empezó a caminar más despacio, y el otro aminoró el paso. No cabía duda de que le estaba siguiendo. Pensó por unos momentos que lo mejor sería pararse, acercarse a él y preguntarle la razón de esa especie de silencioso asedio del que le estaba haciendo objeto, pero, ¿le seguía realmente? Sus encuentros, ¿no podían ser, acaso, una casualidad? Y, si no era así. ¿No sería mejor esperar a que su perseguidor descubriera sus fines?
Al llegar ante el teatro comprobó que el hombre, una vez más, había desaparecido. Sin saber por qué respiró tranquilo. El ensayo se desarrolló normalmente y aquel día no volvió a suceder nada que le inquietara.
Al día siguiente, en el segundo ensayo, en el patio de butacas, sentado junto al pasillo lateral, estaba “él”. Miró a los músicos: ¿le habían visto ellos también? ¿Habían descubierto el gran parecido de aquel espectador anónimo con el director? No, era natural, estaba envuelto en la penumbra y sus facciones estaban desdibujadas. Solo él podía descubrirle puesto que continuamente aparecía en su camino desde que había llegado a Viena.
Cuando terminó el ensayo se fue a su camerino. Allí, sentado en un sillón, estaba el hombre que parecía perseguirle. Le miró asombrado y perplejo, como era posible que se atreviera a entrar en su camerino y sentarse tranquilamente. Sintió deseos de levantarle y abofetearle. Se contuvo y procurando que los nervios no le traicionaran, preguntó secamente:
—¿Qué desea?
El desconocido insinuó una leve sonrisa que tenía algo de burla, se levantó, lento, aplomado, y salió del camerino sin responder. El director de orquesta comprobó con asombro que iba vestido exactamente igual que él.
* * *
Aquella semana de ensayos previos al concierto fue terrible, atormentadora, como una pesadilla sin sentido. No sabía que hacer. Todo era absurdo. No podía denunciar a un hombre del que nada sabía, con el que no había cruzado una sola palabra, que no había intentado nada contra él y cuyas intenciones, si es que tenía alguna, desconocía.
Sus nervios se hallaban alterados. Aquel hombre, sin duda, le perseguía con fines que no lograba alcanzar. No conseguía nunca prever en qué momento iba a aparecer o desaparecer, pero había conseguido convertirse en una obsesión que le torturaba. Llegó a soñar con él, y en el mundo onírico su rostro se multiplicaba como una hidra monstruosa.
Estaba aterrado. Se sentía atrapado en una extraña red. Nada de lo que estaba ocurriendo tenía sentido, porque, en verdad, nada estaba pasando. Aquello era como dar vueltas en una escalera de caracol que conducía siempre al mismo sitio, a su vida normal, a su trabajo, y que sin embargo, conseguía tenerle en una tensión continua.
Llegó agotado al día del ensayo general. Una vez más, al fondo, adivinó a su misterioso espía. No podía más. Antes de comenzar el ensayo, con todos los músicos ya en el escenario, gritó:
—¡Fuera! ¡No quiero a nadie en el teatro!
Los conserjes no tuvieron que echarle. El desconocido se había marchado ya.
El ensayo comenzó. La música nacía intensa, llena, impresionante. Ante el director de orquesta, los instrumentos fueron tomando formas diferentes. De ellos surgieron las figuras de todas las mujeres que había amado, de todas las que abandonó; avanzando amenazadoras hacia él. El órgano se fue tiñendo de sangre. Las cuerdas del arpa estallaron. Los violonchelos y los violines se deshacían entre polvo y lágrimas. Las trompetas se retorcían cual esqueletos recién salidos de sus tumbas. Cerró los ojos aterrado. Los aplausos de los músicos le devolvieron a la realidad.
—¡Maestro! —comentaban admirados—. ¡Ha sido maravilloso! ¡Parecía que estuviera usted en trance!...





























