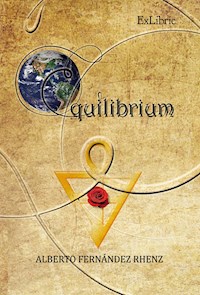
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Exlibric
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Miriam y Leo son dos jóvenes que cruzan sus destinos una noche en la que se produce un acontecimiento devastador en la ciudad de Castellón de la Plana. Juntos vivirán momentos difíciles junto a otro grupo de supervivientes a la catástrofe con los que compartirán sus vidas. Mientras, el planeta pasará por un momento de especial inestabilidad física que tendrá su culminación en el incidente de Castellón. Por su parte, los miembros de un antiguo grupo de estudiantes universitarios, llegada su madurez, intentarán sacar a la luz los problemas que acechan a la Tierra y el peligro que atraviesa la estabilidad de la especie humana. El afán de Alexander Grodding y Willian Carber llevará a los Milenaristas a tomar una decisión fundamental para la Tierra, nuestro hogar. La realidad nunca será lo que parece y nadie confiará en nadie. A través de la páginas de la novela se irán desarrollando acontecimientos que pondrán al descubierto la existencia de algo más que un problema físico que afecte a nuestro planeta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EQUILIBRIUM
© Alberto Fernández Rhenz
© de la imagen de cubiertas: Rosel Ramos Rodríguez
Diseño de portada: Dpto. de Diseño Gráfico Exlibric
Iª edición
© ExLibric, 2020.
Editado por: ExLibric
c/ Cueva de Viera, 2, Local 3
Centro Negocios CADI
29200 Antequera (Málaga)
Teléfono: 952 70 60 04
Fax: 952 84 55 03
Correo electrónico: [email protected]
Internet: www.exlibric.com
Reservados todos los derechos de publicación en cualquier idioma.
Según el Código Penal vigente ninguna parte de este o cualquier otro libro puede ser reproducida, grabada en alguno de los sistemas de almacenamiento existentes o transmitida por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización previa y por escrito de EXLIBRIC;
su contenido está protegido por la Ley vigente que establece penas de prisión y/o multas a quienes intencionadamente reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica.
ISBN: 978-84-18230-62-2
Nota de la editorial: ExLibric pertenece a Innovación y Cualificación S. L.
ALBERTO FERNÁNDEZ RHENZ
EQUILIBRIUM
Para ti, Pilar, que me hiciste creer en esta historia desde el principio, mi amor, mi compañera siempre. Y para esas grandes mujeres, vosotras lo sabéis, que de una forma u otra habéis formado parte de este sueño conmigo. Y para ti, mamá.
EL COMIENZO DEL FIN
Castellón de la Plana, 1 de noviembre de 2020
¿Y ahora qué? Aquella mirada perdida delataba una actitud extrañamente relajada. El joven se encontraba absorto, su espíritu había abandonado aquel cuerpo gratificado por la inquietante tranquilidad del momento. Mientras, por su mente fluía una catarata de recuerdos, tiempos pretéritos felices al abrigo de los brazos de su padre. Al lado de aquel ser protector no había lugar para el miedo o la angustia. Papá Carber siempre había procurado ponérselo todo fácil, había sido su guía, su dios particular y, durante muchos años, su única religión.
Sin embargo, con el paso del tiempo, llegando a la adolescencia, Leo llegó a la conclusión de que su referente le había fallado. El choque entre dos caracteres tan diferentes fue inevitable y esa admiración fue tornando en una insana envidia, que hizo brotar en aquel muchacho un sentimiento de tenue frustración que le llevó a adoptar una actitud rebelde e inconformista ante la vida, algo que conviviría con él desde su temprana juventud hasta el final de sus días.
Leo había situado el listón de sus expectativas demasiado alto; su padre era un espejo donde mirarse, todo lo que él quería ser en la vida, y ese deseo lo empujó a un esfuerzo de continua autoexigencia; sin embargo, fracasó en el intento y ello lo llevó a adoptar un sentimiento irracional de resquemor hacia la figura de su progenitor.
Con el tiempo, aquel joven llegó a la conclusión de que la brillantez y el éxito no tenían un origen genético y que se trataba de virtudes que debían forjarse durante toda una vida de esfuerzo y experiencias. Posiblemente esas experiencias vitales hicieron que el joven Leo desistiese de seguir la estela de su padre.
En aquel instante se encontraba viviendo un momento místico, había dejado de lado la tragedia que acababa de vivir. Aún conservaba en su boca el sabor del último trago del bourbon barato que se había agenciado el día anterior en el saqueo al supermercado Lidl del Polígono Sur. Su aliento profundo e intensamente alcohólico invadía aquella estancia y Leo no podía dejar de hacerse preguntas. Pese a ello, se encontraba demasiado aturdido por el alcohol y las horas de vigilia como para encontrar respuestas.
Recordaba que no habían transcurrido más de cuatro días desde aquel instante de la madrugada del lunes en el que salió de aquel garito de copas del centro de la ciudad, para fumar un cigarro junto a su amigo Rick y todo saltó por los aires.
Leo le dio una profunda calada al cigarro y, solo un instante después, quebró en el interior de su cabeza un zumbido hueco y profundo. Aquella violencia desatada, fuese lo que hubiese sido, hizo que perdiese el equilibrio y que se disipara en él cualquier mínima noción de tiempo y espacio. Una abrupta desorientación se abrió paso entre una amalgama de desagradables sensaciones junto con un regusto a sangre que se apoderó de su boca.
A su lado, tirado en el suelo, hecho un ovillo dentro de una tela de forro de las que se utilizan en las obras de construcción, se encontraba Rick. El resplandor de aquella explosión le había cegado. Cuando todo saltó por los aires, le reventaron los tímpanos, y la observación directa de aquella bola de fuego provocó que sus retinas se contrajesen como dos trozos de plástico expuestos a la llama cercana de un fósforo.
La onda expansiva había sido de tal magnitud que lanzó a los dos jóvenes al suelo contra la pared de un edificio en rehabilitación que se encontraba a sus espaldas. Un golpe seco y profundo recorrió todos sus huesos y, por un momento, Leo sintió que se le escapaba la vida.
Aturdido, tardó en reaccionar, pero lo hizo antes que su amigo, que se había quedado postrado en el suelo, tapándose la cara con ambas manos y sangrando profusamente por los oídos.
Después del estruendo inicial, un silencio cómplice ahogó todo atisbo de vida. Un caos mudo recorría las calles de aquella acogedora ciudad del Levante español y solo adivinaba a oírse algún quejido de dolor y una suerte de lamentos ahogados por el ruido de los cascotes de escombros que caían de los edificios afectados y que se estrellaban bruscamente contra las aceras.
En pocos segundos la temperatura ambiente había aumentado en más de cuarenta grados. Junto a aquella sensación de intenso calor, el suelo se estremecía sin control, desde sus cimientos hasta el punto más alto de la ciudad, removiéndose bajo los pies de cuantos se encontraban en vigilia a aquellas horas de la madrugada.
Hacía días que sus huesos paraban en aquel sucio y viejo edificio de fachada blanca y puertas de madera envejecida, que nos recibía abriéndose hacia un patio interior encalado; sus paredes se encontraban descascarilladas por el inexorable paso del tiempo y por un deficiente mantenimiento; un viejo Peugeot de color gris descansaba su metálico esqueleto en la cara sur del recinto. En el lado norte reposaba un encofrado que delataba la ejecución de algunas obras de rehabilitación inconclusas, con la finalidad de remozar aquella añeja fachada.
En la planta superior, aún podían apreciarse los colgajos de lo que en su día debió ser un proyecto de enredadera: sin duda, una Hedera helix o hiedra común, y en unos macetones cercanos se hallaban numerosos tallos secos de lo que debieron haber sido en otros tiempos exuberantes plantas de geranios. Las barandillas blancas del fondo anunciaban la presencia de una escalera interior que daba acceso a la primera planta del edificio. En los escalones, desgastados por el uso, podían observarse restos de objetos personales de los pobres infelices que habían tenido que salir de su escondite a la carrera. Llamaba la atención la presencia de un muñeco de trapo inerte en el suelo, huérfano de su pequeño dueño, y a su lado un chupete de color azul con una cadena de plástico blanca que en su extremo disponía de un imperdible, también de plástico, con la púa abierta.
Unos escalones más arriba se adivinaban tirados en el suelo varios objetos: unas gafas de aumento pisadas, un viejo bastón partido, papeles, bolsas de plástico, botellas de cristal rotas y restos de envoltorios de comida preparada; todo un collage de prisa, desorden e improvisación.
Al llegar al rellano que daba acceso a la primera planta del edificio, se apreciaba una bifurcación en dos pasillos, uno a mano derecha y otro a mano izquierda. Un profundo olor putrefacto delataba lo que podíamos encontrar si tomábamos dirección al pasillo de la derecha. En aquella zona, las autoridades instalaron una improvisada morgue durante las primeras horas de desconcierto. Allí se apilaban los cadáveres de cuantos habían sucumbido a la deflagración y que fueron recogidos en la calle por los primeros efectivos de los servicios de emergencia que prestaron su auxilio instantes después de la catástrofe. Esa circunstancia empujaba instintivamente a dirigir los pasos hacia el pasillo de la izquierda, que a su vez daba acceso a una escalera que recorría el resto de las plantas del edificio.
Al final de un largo pasillo interior se accedía a una sala diáfana en la que se hacinaban colchones, colchonetas y algunos sacos de dormir. El resto de aquel viejo inmueble advertía las huellas de la desbandada general provocada por el pavor y el miedo, algo que se había reproducido en el resto de la ciudad.
Lo que en su momento debió de ser un improvisado dormitorio comunitario ahora se asemejaba a un mercado persa en el que podían encontrarse saldos de ropa, calzado y otros complementos de vestir, precipitadamente abandonados.
Las autoridades habían declarado el estado de emergencia y habían dispuesto distintos puntos de encuentro y de atención a las víctimas. Uno de ellos era el situado en aquel edificio oficial de la avenida de Lidón. El silencio reinaba en aquel viejo caserón convertido en improvisado refugio. Se trataba de un antiguo edificio que, en sus días de mayor gloria, llegó a albergar los Servicios Agrarios Municipales del Ayuntamiento de Castellón y un irrelevante organismo de la Generalitat Valenciana.
A espaldas del edificio se encontraba la plaza de María Agustina, lugar donde se ubicaba la antigua Subdelegación del Gobierno y en cuya fachada se podían apreciar algunas pintadas realizadas en color rojo y negro, que hacían alusión a la incompetencia de las autoridades, y otras proclamas malsonantes y desahogadas.
Se advertía algo inquietante: no podía oírse a ninguno de los cientos de pájaros que siempre reposaban en el enorme ficus centenario que reinaba impertérrito desde tiempo inmemorial en la plaza. Es más, era complicado encontrar el menor atisbo de aquello que algún día hubiese podido conocerse como vida.
Instantes posteriores a la deflagración, Leo recordaba los primeros consejos que facilitaron las autoridades a través de los medios de comunicación y mediante los conductos oficiales. Se prohibió a la población salir de sus domicilios y se pidió a los ciudadanos que esperasen en sus casas a que los servicios de emergencias hicieran su trabajo. La fuga de ácido clorhídrico había sido de tal magnitud que las consecuencias no tardaron en comprobarse.
El estallido de varios depósitos de ese veneno invisible dentro de la fábrica petroquímica del Grao, adyacente al puerto, había convertido aquel compuesto en un aerosol letal que hizo su trabajo de forma eficaz y certera. Tras el siniestro, todo aquello que se encontraba a menos de tres kilómetros fue pulverizado. Los servicios de emergencias colapsaron pasada una hora desde la explosión y se disipó cualquier atisbo de control sobre la situación. La gente moría por las calles, en sus casas o dentro de sus vehículos; allí no existía lugar seguro. La inhalación del vapor de la solución de ácido clorhídrico, sumada al calor de la explosión, provocó en los afectados un considerable cúmulo de síntomas, como irritación nasal, garganta inflamada, sofocamiento, tos y dificultad para respirar.
Se aventuraba el peor de los escenarios. Aquel compuesto provocó en las víctimas una acumulación de fluido en los pulmones y edema pulmonar; no obstante, aquello debía ir acompañado de algún otro agente corrosivo que destrozaba desde el interior a cualquier ser viviente que hubiese inhalado su mortífero hedor.
En cuestión de seis horas, Castellón se había convertido en la zona cero del comienzo del fin. Lo que en un principio se suponía un desgraciado accidente en la planta petroquímica del Grao, con el paso del tiempo fue tornando en un acto intencionado. Los muertos se contaban por miles; sin embargo, la destrucción que causaron aquella deflagración y el posterior escape tóxico no encajaba únicamente con la explosión de un depósito de ácido clorhídrico; es más, para que se hubiese podido llegar a una deflagración de esa envergadura debían haber coincidido otro tipo de compuestos químicos en gran cantidad.
Los comunicados oficiales posteriores a la explosión se habían limitado a justificar aquel acontecimiento como un accidente acaecido en una planta química cercana al Grao de Castellón. Pese a ello, nadie pudo explicar la potencia ni la intensidad del resplandor que causó la explosión que se observó desde localidades cercanas, como La Vila Real, Nules y Benicassim. Muchos vecinos dijeron haber visto una llamarada que se expandía hasta el cielo y una nube blanca a su alrededor que ganaba gran altura.
Todo eran conjeturas. El caos se apoderó del lugar. Las autoridades se vieron desbordadas por la magnitud de los acontecimientos y la ayuda tardó en llegar. Algunas informaciones hablaban incluso de que se había producido también otra explosión en una refinería en la cercana ciudad valenciana de Sagunto. La confusión era general y la información llegaba con cuentagotas. Únicamente una agencia independiente de noticias se atrevió a proporcionar, varias horas después el suceso, una información diferente a la facilitada por los canales oficiales: «La agencia New Line Time Press, según fuentes científicas consultadas, tuvo conocimiento de que las magnitudes físicas que se habían detectado en el momento de la explosión solo podían deberse a la deflagración de miles de kilos de TNT, algo que solo podía originarse a través de una reacción nuclear de grado medio».
Esa teoría resultaba ser acertada desde el momento en que los marcadores de radiación en media Europa se habían disparado después de la explosión de Castellón. Los datos habían sido recogidos en distintas estaciones de medición situadas en Francia y Alemania, instalaciones que se integraban en la Organización para la Prohibición Total de Pruebas Nucleares, con sede en Viena. Allí contaban con equipos de última tecnología que requerían una atención científica local para poder transmitir datos todos los días del año hacia la central del organismo. Por ello, sus mediciones debían ajustarse a la realidad hasta límites insospechados. A través de ellas pudo determinarse la presencia de partículas radiactivas en las capas altas de la atmósfera en la costa mediterránea española y que el nivel de contaminación alcanzado no era natural.
En el caso de la explosión de Castellón, la energía liberada debió de ser algo superior a un kilotón, pero con la suficiente potencia como para causar daños generalizados en un perímetro de algo más de tres kilómetros y para hacer saltar las alarmas de detección radiactiva en media Europa.
Los reporteros de la agencia New Line Time Press aseguraban que una explosión de un kilotón de TNT podría ser, más o menos, equivalente a un terremoto de magnitud 4, lo que podía coincidir con la magnitud del temblor que había experimentado Castellón después de la explosión ocurrida en la madrugada del lunes. Aquello corroboraba las primeras informaciones que consideraban que el temblor no había sido el causante de la explosión en la planta química, sino que el proceso fue a la inversa y que fue tras la explosión cuando se produjo el temblor de tierra.
Existía un dato científico innegable: en los terremotos, al igual que en las explosiones subterráneas con armas nucleares, solo una pequeña fracción de la cantidad total de energía transformada terminaba siendo radiada como energía sísmica. Por ello, una deflagración nuclear de grado menor podía cuadrar con el seísmo experimentado en la zona; sin embargo, quedaban por despejar muchas incógnitas, como descubrir la autoría, la causa y el origen de dicha explosión. Por tanto, la teoría del movimiento sísmico autónomo debía descartarse como detonante de la explosión, de ahí que tomara cuerpo la posibilidad inversa, en el sentido de que la deflagración hubiese sido provocada, y el posterior estremecimiento de la tierra se debiese a su onda expansiva interior.
En cualquier caso, la devastación fue de tal magnitud que ningún servicio de emergencias tuvo la posibilidad de entrar en acción de manera inmediata. El apagón eléctrico que se produjo instantes después de la explosión imposibilitó que se pudiese facilitar auxilio a las víctimas y contribuyó a que la magnitud de la tragedia se agrandase.
Pese a ello, los equipos de emergencias no se encontraban debidamente preparados para hacer frente a una catástrofe de aquella magnitud. Entraron en la zona afectada desprovistos de los medios de protección NBQ, lo que les llevó a convertirse de forma inconsciente en nuevas víctimas en lugar de en rescatadores.
Las informaciones facilitadas por la agencia New Line Time Press fueron ninguneadas por las autoridades, quienes mantenían la hipótesis de que la explosión se había producido como consecuencia del escape de gases provocado por un movimiento sísmico previo que había sacudido la zona. Ya ni tan siquiera admitían la negligencia como causa del desastre en la planta petroquímica y lo achacaban simplemente a un evento de carácter natural y a motivos de fuerza mayor.
Otras agencias independientes comenzaron entonces a acusar a las autoridades de falta de previsión ante un hecho de esa envergadura, aunque, la verdad sea dicha, ¿qué estado estaría preparado para afrontar una catástrofe nuclear provocada? Cuestión diferente era limitar el acontecimiento a una explosión provocada por una reacción química dentro un depósito de ácido clorhídrico. Pero había algo de lo que podíamos estar seguros: el incidente de Castellón iba a ser el comienzo del fin.
VÍSPERA
Washington D. C., viernes, 23 de octubre de 2020
Durante los últimos meses la actividad sísmica había experimentado un aumento exponencial desconocido en el planeta hasta ese momento. Un estado de especial inquietud recorría los despachos de la FEMA aquella fría mañana de otoño. Las noticias que llegaban de Europa eran inquietantes y esa inquietud había alcanzado los escalones más altos de la agencia, afectando de forma especial al director y al círculo de sus más íntimos colaboradores, entre los que se encontraba Anne Perkins, quien se dirigía de forma urgente al despacho de William Carber con la última cifra de víctimas registradas en los seísmos de Italia y Francia del día anterior.
Nada hacía pensar que los terremotos sufridos aquella madrugada a lo largo de la Costa Azul francesa y la región del Piamonte italiano tuviesen una causa común; si bien, resultaba ciertamente extraña la coincidencia temporal de ambos acontecimientos, dada la distancia existente entre las zonas afectadas y la ausencia de una placa tectónica de fricción que las conectase.
Era un hecho constatado que durante un periodo de dos años se había multiplicado por diez la actividad sísmica sin que existiese una explicación científica convincente para esclarecer dicho fenómeno. No obstante, distintas agencias federales de los Estados Unidos habían reconocido ese cambio planetario como un suceso cierto. Hacía cientos de miles de años que la tierra no temblaba a tal escala. Por ello, después de su nombramiento, el presidente Wilcox decidió adoptar medidas de prevención especiales ante la posibilidad de que se produjese un acontecimiento devastador a nivel global, así que no eran extrañas las órdenes facilitadas a los directores de las principales agencias gubernamentales, instándoles a mantener un estado de especial alerta.
A primera hora de aquella mañana, el director Carber había recibido instrucciones expresas de la Casa Blanca de mantener abierta una línea de comunicación directa con las autoridades francesas e italianas, a la vista de los acontecimientos ocurridos la madrugada anterior, algo que, en principio, escapaba de la competencia atribuida a una agencia federal, cuya función primordial era la coordinación de situaciones de emergencia dentro del territorio de los Estados Unidos.
Sin embargo, el presidente Wilcox tenía muy presentes las promesas que había hecho a sus aliados europeos en el mismo momento en que ganó las elecciones presidenciales, cuando aseguró que jamás abandonaría a su suerte a sus socios del otro lado del Atlántico en previsión de que tuviese lugar una eventualidad catastrófica y devastadora de carácter inminente en el planeta. En su momento nadie entendió aquel comentario e, incluso, los asesores del presidente tuvieron que salir al paso de aquellas manifestaciones, dando explicaciones banas sobre el sentido intrínseco de lo que Wilcox quiso decir con sus palabras, aunque, en realidad, fueron peores las explicaciones que el propio comentario en sí.
¿A qué podría referirse el presidente? ¿Acaso antes de tomar posesión de su cargo y ocupar el sillón en el Despacho Oval había sido conocedor de algo que el resto de mortales desconocía, o simplemente pretendía atribuirse un protagonismo mesiánico, valiéndose de informaciones privilegiadas pero sustentadas en simples bulos científicos? Lo cierto es que pocos meses después de su nombramiento Europa se vio sacudida por el mayor episodio de actividad sísmica de su historia más reciente.
¿Tenían aquellos acontecimientos algo que ver con el contenido oculto del enigmático mensaje lanzado por Wilcox el día de su toma de posesión? Esa era una pregunta para la que aún no se tenían respuesta; sin embargo, William Carber tenía muy presentes sus prioridades y sabía que se debía, en primer lugar, a los ciudadanos estadounidenses, aunque si el presidente le ordenaba mantener una línea directa de comunicación con sus aliados europeos, así lo haría, pero sin descuidar por ello el sentido y la razón de ser de la existencia de la propia agencia, que no era otro que el de mantener todos su medios alerta y preparados ante cualquier eventualidad de carácter catastrófico que pudiese producirse dentro de territorio americano.
Carber era director de una de las agencias gubernamentales más importantes de los Estados Unidos: la FEMA. Se trataba de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, un organismo que dependía del Gobierno Federal y que se había creado para dar respuesta a situaciones de emergencia y desastre nacional.
Dado que hasta el momento de su creación esas actividades habían estado fragmentadas entre diferentes organismos independientes, lo que les restaba eficacia, se decidió crear la agencia a través de un decreto presidencial dictado en 1979, por el que se ordenaba la fusión de muchas de las responsabilidades relacionadas con las situaciones de desastre nacional en una nueva agencia federal que gestionaría el manejo de emergencias.
Este nuevo organismo había absorbido lo que en tiempos fueron las actividades de la Administración Federal de Seguros; de la Administración Nacional de Prevención y Control de Incendios; del Programa de Preparación de la Comunidad del Servicio Meteorológico Nacional; de la Agencia Federal de Preparación de la Administración de Servicios Generales y de la Administración Federal de Asistencia en Desastres del HUD.
La FEMA asumía, por tanto, un poder que en determinadas situaciones se encontraría únicamente por debajo de la autoridad presidencial y que, incluso dependiendo de las circunstancias, podía llegar a solaparla. Aquel monstruo de la Administración Federal acumularía todas las competencias del resto de organismos federales en caso de que un evento de carácter catastrófico se desatase a nivel estatal. Por ello, era fundamental elegir con el mayor de los celos y cautelas a su máximo responsable.
Posiblemente sin desearlo, la Administración norteamericana había creado el mayor “ente” institucional de todo el planeta, y en manos de su director iban a concentrarse los más amplios poderes para dirigir los designios de doscientos millones de personas en el momento en que se produjese una situación de emergencia nacional. La FEMA asumiría incluso las responsabilidades de defensa civil de la Agencia de Preparación de Defensa Civil del Departamento de la Defensa, que también podrían ser transferidas a la nueva agencia.
En este sentido, la agencia empezó a elaborar un sistema integrado de tratamiento de situaciones de emergencia con un enfoque global, dirigido a dar cobertura a una amalgama de riesgos que incluía sistemas de dirección, control y advertencia, que son comunes en la gama completa de circunstancias extraordinarias, y en eventos aislados hasta la máxima emergencia: la guerra.
La debacle sufrida con motivo de los atentados del 11 de septiembre de 2001 obligó a la agencia a marcarse nuevos retos: debía asumir la responsabilidad de dar respuesta a nuevas situaciones de seguridad nacional que la pusieron a prueba. De pronto, habían cambiado la finalidad y el sentido por los que fue creada: de coordinar situaciones de desastre natural, ahora debía implicarse y dar solución a cualquier tipo de evento que atentase contra la seguridad nacional. El escenario internacional había dado un giro de 180 grados y Estados Unidos había pasado de ser un país invulnerable a sufrir el mayor atentado terrorista de la historia, lo que lo involucraría en una guerra que jamás podría ganar.
Ante este nuevo escenario, con la asunción de cada vez mayores competencias, la FEMA se había convertido en un auténtico poder en la sombra, y ese poder se había depositado en las manos del director William Carber.
Los acontecimientos de Italia y Francia habían desconcertado no solo a geólogos y expertos en tectónica de placas, sino al mismísimo director de la agencia a miles de kilómetros de distancia. Era sorprendente comprobar que ambos acontecimientos carecían de una conexión física y, sin embargo, zonas tan distantes habían sufrido una potente sacudida el mismo día y a la misma hora. Los expertos de diferentes agencias mundiales, entre ellas la NASA y la ESA, desconocían los motivos de aquel evento planetario pero, sin duda, tenían una sospecha de dónde podría encontrarse la causa: el sol.
CARBER
La Administración Federal había depositado en William Carber una responsabilidad esencial. Aquel californiano no había llegado al cargo por un mero azar del destino. Una dilatada carrera a sus espaldas avalaba su nombramiento al frente de la agencia.
Se trataba de un funcionario eficaz, una persona de mente despierta que atesoraba una gran capacidad de trabajo. Había cursado sus estudios de Ingeniería Física en la Universidad de Pennsylvania. Aquel joven estudiante de pelo rubio y ojos azules comenzó bien pronto a despuntar entre el resto de compañeros de promoción. Siempre había mostrado una especial brillantez y con el tiempo supo sacar partido tanto a sus innatas facultades como a su excelente expediente académico.
Carber atesoraba una inteligencia privilegiada en la que habían reparado varias agencias gubernamentales durante su periodo de formación universitaria. Como consecuencia de ello, una vez terminada su preparación de posgrado en Europa, Carber fue captado por el Gobierno Federal para comenzar su carrera profesional, prestando sus servicios en la Administración Federal de Asistencia en Desastres, que había sido creada como un organismo dentro del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Este primer destino fue decisivo para que aquel joven orientase su futuro dentro de la Administración Federal. Allí forjó un carácter luchador y demostró tener una gran capacidad de resolución ante circunstancias de extrema dureza, sabiendo aportar una visión valiente y atrevida ante momentos de calamidad pública derivados de desastres naturales.
Desde el principio de su carrera supo asumir responsabilidades impensables para un sujeto de su juventud e inexperiencia, lo que le facilitó la pronta obtención de galones. Mostró su eficacia durante la catástrofe vivida después del terremoto de San Fernando que sacudió al sur de California en el año 1971; aportó una especial visión en el campo de la ayuda a las zonas afectadas por corrimientos de terrenos. Al año siguiente, desempeñó un papel muy importante durante el azote del huracán Agnes. Su carrera profesional se fue amoldando a los cambios que experimentaban los organismos oficiales destinados a la atención de situaciones de emergencia dentro del territorio americano.
En 1974, el Gobierno Federal aprobó la Ley de Ayuda en Situaciones de Desastre, que establecía un procedimiento que preveía las declaraciones presidenciales de emergencia, y ya por aquel entonces Carber era candidato en todas las ternas de aspirantes a acceder a puestos de mayor responsabilidad dentro de la estructura de la Administración Federal. La gran oportunidad le llegó en 1979, año en el que el presidente Carter dio carta de naturaleza a la creación de la FEMA. Ya solo era cuestión de tiempo que aquel ambicioso funcionario entrase a formar parte del personal que prestaba sus servicios en aquel organismo recién concebido. Y así lo hizo en 1982, cuando el director Meyer requirió su presencia y entró a formar parte de la estructura de la agencia.
Carber acabó forjándose una fértil carrera, hasta que en febrero de 2015 terminó por asumir la dirección de la FEMA. Nadie como él sabría manejar aquel poder con la debida cordura y eficiencia. Conocía la casa y sus entresijos como su propia mano y se había convertido, sin desearlo, en la segunda persona con más poder de los Estados Unidos. O quizás en la primera, si todo sucedía como se venía planeando desde antes de que se produjera su nombramiento.
Fuera de los despachos, Carber era un tipo familiar. Tenía un carácter afable y un aspecto bonachón, pero no exento de una especial viveza. Se trataba del típico americano; parecía salido de cualquier película dulzona de los años sesenta rodada en Hollywood, un hombre hogareño y familiar, un sujeto de considerable estatura, pelo rubio, casi blanco, y unos ojos con un azul profundo que devoraban todo aquello cuanto miraban. Era una persona de trato sencillo, amante, esposo, padre entrañable y amigo de sus amigos. En definitiva, podía considerarse un americano modélico. Estaba casado con la rica heredera de una familia petrolera del oeste de Estados Unidos y juntos formaban una pareja envidiada en los más selectos círculos sociales de Washington, tanto por su complicidad mutua como por el amor que se profesaban. Eran padres de dos hijos, un niño y una niña, a los que Carber nunca pudo dedicar el tiempo suficiente, pero por los que sentía un profundo amor, aunque él siempre había sentido algo especial por su primogénito, Leo.
La relación con su mujer, Martha, era idílica. Más que un matrimonio, ambos formaban un tándem que sacudía sin el menor problema cualquier comentario sobre su vida privada y la de los suyos; sin embargo, durante los últimos años el trabajo había absorbido gran parte del tiempo que debía dedicar a los suyos, y eso le hacía sentirse culpable. En su círculo familiar nadie se lo reprochaba, todos sabían de la responsabilidad e importancia de su trabajo y de cuán necesario era que estuviese siempre presto a dar respuesta a las exigencias de su cargo.
No obstante, aquello no era excusa para que a veces Martha se sintiera vacía. La Agencia estaba acabando con aquel escenario idílico y agriando el carácter de su marido. El trabajo estaba haciendo que Carber se encerrase en sí mismo en los últimos meses. El estado de alerta y tensión que se vivía en la FEMA le hacía parecer a veces un extraño en su propio hogar, pero él siempre amparaba su comportamiento con la misma justificación: todo cuanto hacía y callaba era en beneficio de los ciudadanos norteamericanos y de la seguridad nacional.
Con el tiempo, aquellas habían dejado de ser razones válidas para Martha. William estaba cambiando, y no era para bien. Estaba hastiada de llamadas telefónicas de madrugada, de los eternos silencios con la mirada perdida y de reuniones de trabajo que se prolongaban hasta horas intempestivas y que restaban a Carber un precioso tiempo de su vida. Su marido había ido sustituyendo aquel carácter afable por un manojo de nervios y se había vuelto en poco tiempo un hombre irascible y receloso. Todo ello llevaba a pensar que algo grave estaba sucediendo dentro de la Agencia y que lo que fuese estaba afectando a su funcionamiento rutinario, algo que, sin duda, inquietaba de forma especial a Carber. Ese desmedido amor hacia su familia y su sentimiento de culpa podían influir en Carber a la hora de adoptar decisiones importantes al frente de la FEMA, y esa circunstancia podía convertirse en su talón de Aquiles en un futuro no muy lejano.
Aquella sensación tan arraigada en Carber, sumado a su mala conciencia por no haber dedicado a los suyos el tiempo necesario, podría convertirse con el tiempo en un cóctel envenenado que llegara a afectar a su gestión como director de una de las principales agencias federales.
LA CONVOCATORIA
Washington, lunes, 26 de octubre de 2020
Ese lunes, antes de llegar a su despacho en la octava planta del edificio central de la FEMA, en Washington D. C., el director fue abordado por Anne Perkins. Llevaba en la mano los últimos datos físicos recopilados con relación a los seísmos sufridos en Europa el pasado viernes. A esa catástrofe debían sumarse las alarmantes noticias que llegaban desde España, donde aquella madrugada se había producido una gran explosión en una planta química, provocada, según las primeras informaciones, por un temblor de tierra que había arrasado gran parte de una ciudad del Mediterráneo español. Las informaciones sobre la devastación eran impactantes, aunque escasas. Carber hizo un gesto con la mano indicándole a Perkins que lo siguiese. Al llegar al despacho, saludó de pasada con un escueto «Buenos días» a Lynda Evans, su secretaria, una fiel empleada que le había seguido en todos y cada uno de los destinos dentro de la Agencia.
Anne Perkins era la principal colaboradora de Carber. Se trataba de una mujer de mediana edad; su cabello era de un intenso color cobrizo que acostumbraba a llevar recogido; solía vestir sobrios trajes de falda y chaqueta que le proporcionaban una imagen de seriedad, elegancia y seguridad en sí misma. En definitiva, una mujer atractiva y ciertamente sensual. Había comenzado a trabajar para Carber prácticamente un año después de que este asumiera la dirección de la agencia y, desde entonces, había estado presente en cada una de las decisiones que este había tomado. Se había convertido en su máximo apoyo; ella era sus ojos y sus oídos dentro y fuera de la agencia, una fiel consejera, eficaz ayudante y gran confidente. Incluso entre ambos existía una especial conexión que, a veces, se podía haber llegado a malinterpretar. Pese a ello, aquel sentimiento no pasaba de ser un afecto y reconocimiento mutuos.
Antes de que Carber pudiese sentarse detrás de la mesa, Perkins llamó su atención acerca de un sobre blanco, cerrado con un sello lacrado en rojo que se encontraba encima de su escritorio y en el que podía apreciarse la palabra “millenium”. Carber le preguntó a la colaboradora cómo había llegado aquel sobre sin remitente ni franqueo a su despacho y quién lo había entregado sin que antes hubiese pasado por los filtros de seguridad de la agencia.
Aquel acontecimiento hizo que la reunión que debían mantener se pospusiera. Carber le pidió a su colaboradora que lo dejase a solas unos minutos. Aquel sobre había sido entregado en persona esa mañana a Anne Perkins por un sujeto que exhibía un pase de seguridad Grado Alfa colgado de la solapa izquierda de su americana. Aquello le habilitaba a disponer de plena libertad para moverse por las instalaciones de la agencia sin la menor restricción.
El enigmático emisario entró sobre las 8:30 de aquella misma mañana por el hall de entrada del edificio; se dirigió al control de accesos y exhibió su documentación. Entró sin pasar por el escáner y accedió a la zona de ascensores con plena naturalidad, como si conociese a la perfección el lugar, o como si se tratase de un empleado más de la agencia a la hora de su entrada al trabajo.
Se trataba de un sujeto de gesto adusto que hablaba con cierto acento europeo. Tenía el pelo negro engominado e iba impecablemente vestido con un traje oscuro y una corbata gris. En su mano derecha llevaba un portafolio de piel color marrón y se dirigió hacia el despacho de William Carber.
Al abrirse las puertas del ascensor en la octava planta, el sujeto se acercó a la recepcionista, a la cual preguntó directamente por la ayudante del director de la agencia. Aquella dulce y joven empleada rubia de la recepción pidió cortésmente al visitante que aguardase en una sala de espera acristalada que había a la izquierda de la salida de los ascensores. Pasados cinco minutos, hizo acto de presencia una mujer de mediana edad de pelo rojizo, ojos azules y tez pálida, que vestía una camisa de seda blanca con una falda entubada de color negro.
—Buenos días, soy Anne Perkins.
La colaboradora de Carber se presentó y el extraño se identificó como Louis Van Horn. Acto seguido, Anne le preguntó qué deseaba. El visitante, con gesto serio y ademán parsimonioso, sacó del interior de su portafolio un sobre blanco tamaño carta y se lo entregó a Perkins. A modo de cierre se podía observar un sello de lacre rojo con una palabra grabada: “millenium”. El extraño advirtió a la receptora de la misiva que se trataba de una comunicación personal que debía entregarse de manera exclusiva al director William Carber.
Perkins preguntó al emisario a quién debía identificar como remitente de la comunicación. El sujeto se dio la vuelta y se marchó del lugar después de pronunciar un cortante y escueto: «El director ya lo sabe. Buenos días».
Antes de retirarse, Perkins preguntó a Carber si llamaba a seguridad para que el sobre pasase por el control de escáner, pero este negó con la cabeza y volvió a pedir a su ayudante que abandonase el despacho y lo dejase un momento a solas.
Carber se sentó delante de la mesa de su despacho mientras tomaba entre sus manos aquel enigmático sobre. Su primera intención fue la de no abrirlo y deshacerse de él, quemarlo, pero la sola imagen de aquella palabra lo obligaba a comprobar su contenido.
Se levantó del sillón y paseó durante un rato entre aquellas cuatro paredes. Luego se asomó a la ventana y dejó que su mirada perdida se detuviese en los árboles de un parque cercano. Hacía más de un mes que no tenía noticias del remitente de aquella comunicación, pero recordaba la promesa que le había hecho a su amigo Alexander Grodding tiempo atrás, cuando su carrera en la FEMA ya era imparable; un compromiso que se afianzó cuando ambos coincidieron meses atrás en la mansión del magnate irlandés en la campiña galesa. Que el Grupo de los Milenaristas tuviera que reunirse era la señal de que había dado comienzo el principio del fin.
Por un momento, Carber dudó si aquella promesa podía atarlo durante tanto tiempo. Finalmente, se decidió a abrir el sobre, extrajo de su interior un folio tamaño cuartilla y tardó un instante en leer su contenido. Acto seguido llamó a Lynda Evans por el teléfono interno y le pidió que localizase a Anne Perkins. Carber debía improvisar un viaje relámpago a Europa; se veía obligado a atender aquel requerimiento sin la menor demora, así que dio las instrucciones oportunas a Perkins para que organizase el traslado.
EL VIAJE
Instalaciones de la FEMA en Washington, lunes, 26 de octubre de 2020
Ya se habían realizado numerosos estudios sobre los efectos del sol en nuestro planeta. Desde la más lejana antigüedad, el hombre se había sentido atraído por aquel astro, incluso en algunas culturas había llegado a considerarse una deidad; sin embargo, en nuestros días los vientos soplaban en una única dirección y esa indicaba que algo grave estaba a punto de suceder en el planeta y que el culpable iba a ser el sol.
No era solo un rumor. Desde hacía años, la FEMA almacenaba en sus instalaciones de todo el territorio americano millones de cajas de forma similar a los ataúdes y fabricadas con un material plástico de color negro. Aquella realidad, cierta y constatada, había hecho correr ríos de tinta en publicaciones sensacionalistas y en foros promovidos por amantes de la conspiración, que intentaban canalizar las noticias menos conocidas por el gran público. Ahora Carber se enfrentaba a una situación de posible crisis nacional y a su mente venían las imágenes de aquellas cajas apiladas por miles en hileras diseminadas por todo el país.
En los últimos meses, se había dotado de una importante partida del presupuesto de la agencia para el almacenaje de toneladas de alimentos y la adquisición de miles de generadores eléctricos que funcionaban con gasoil, algo que no había sido autorizado de forma expresa por el director Carber. La orden había llegado desde la mismísima Casa Blanca y su contratación fue llevada a cabo directamente por el subdirector de la FEMA, Nicholas Pope.
Los acontecimientos ocurridos en Europa la semana anterior junto con la catástrofe producida la madrugada pasada en Castellón de la Plana, en España, habían puesto en alerta a todos los servicios y efectivos de la FEMA. Esta situación coincidía con la agitación que durante los últimos meses se había vivido dentro de la propia Administración Federal Americana, periodo en el que las comunicaciones entre agencias habían alcanzado una intensidad desconocida. En un intervalo de sesenta días se habían mantenido doce reuniones al más alto nivel entre el director operativo de la NASA y los directores de la FEMA, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSD) y el Departamento de Defensa. La finalidad de estos encuentros era la coordinación de planes de contingencia ante la posibilidad de que se produjese un evento catastrófico en territorio americano. La idea era coordinar medios materiales y humanos de todas las agencias por si aquel acontecimiento tenía lugar.
Las advertencias de la ciencia relativas a la posibilidad de que se produjese una gran erupción de masa coronal proveniente del sol habían ido en aumento en los últimos años. Los datos relativos a la actividad solar, recopilados ese mismo mes de octubre por las distintas agencias espaciales, no habían hecho sino aumentar la inquietud entre la comunidad científica.
Era un hecho que el hombre llevaba miles de años observando el sol; sin embargo, atesoraba un pobre conocimiento de los ciclos de su actividad a largo plazo. Además, se disponía de una mínima experiencia empírica sobre su comportamiento, limitada a no más de quinientos años. Los astrónomos que empezaron a estudiar su comportamiento desde los años cincuenta del siglo XX tenían pocos elementos comparativamente temporales para llegar a conocer los ciclos reales de la estrella. Era prácticamente imposible predecir los picos de actividad solar, algo que, en el caso de un astro con una vida de más de cuatro mil millones de años, solo puede ser objeto de conocimiento a través de una observación continuada durante milenios. Por el contrario, en nuestro caso, el hombre no había dispuesto del tiempo suficiente para alcanzar dicho conocimiento. Era una realidad empírica y la ciencia sentaba sus bases en la observación, y la observación requería tiempo, mucho tiempo.
Era difícil entender cómo la ciencia moderna, a través de un periodo de observación inferior a cien años, podía hacernos estar seguros ante los caprichos temporales y ciclos vitales de un objeto celeste de una potencia y energía inimaginables, que se encontraba a una distancia de tan solo ciento cincuenta millones de kilómetros de nuestro planeta, y cuya luz nos alcanzaba en un lapso de tiempo de tan solo ocho minutos y diecinueve segundos. Por ello, era lógico pensar que la capacidad de previsión y reacción de la NASA y del resto de agencias espaciales ante un evento ligado a la actividad solar era ciertamente limitada.
Si éramos realistas, debíamos llegar al convencimiento de que la Tierra ya había sido castigada durante millones de años a capricho por su estrella y, pese a ello, el planeta siempre había vuelto a renacer de sus propias cenizas y se había autoregenerado.
Cierto era que la humanidad únicamente se encontraba en el primer segundo de su existencia en comparación con la edad de la Tierra y la del sol. Pero nuestra ciencia tenía la osadía de teorizar sobre el comportamiento de ambos como si los conociese desde su origen.
Al hombre solo le cabía teorizar acerca de esos ciclos a través de la observación comparativa de otras estrellas, obtenida gracias a la puesta en funcionamiento de telescopios de última generación, como el Hubble, que había llevado al hombre a tener un mayor, pero insuficiente conocimiento del comportamiento del sol.
La NASA no podía ocultar durante más tiempo esa realidad, y en los últimos meses había estado transmitiendo al resto de agencias gubernamentales advertencias sobre la posibilidad de que tuviese lugar un evento de carácter inminente a escala global relacionado con la actividad solar. En este sentido, era necesario que tuviesen preparados todos sus medios humanos y materiales ante cualquier posible eventualidad.
Carber tenía todos sus medios en alerta desde hacía semanas, con el fin de atender las necesidades de millones de ciudadanos, derivadas de una posible interrupción del fluido eléctrico durante un periodo de tiempo superior a seis meses. Para ello, la FEMA había procedido a la adquisición de miles de generadores de gasoil, circunstancia que no pasó desapercibida para algunas agencias estatales de noticias y que hizo correr ríos de tinta entre aquellos medios o publicaciones a los que siempre se les había tachado de sensacionalistas y conspiranoicos.
Algunas agencias federales habían mostrado su preocupación por los acontecimientos que se habían encadenado en Europa en tan corto espacio de tiempo. Esa inquietud se había convertido en una realidad ante el aumento de la actividad sísmica en muchos países de Sudamérica y en ciertas zonas del sudeste asiático. A estos debían sumarse los últimos movimientos sísmicos sufridos en la costa oriental española, en las Islas Azores, en Francia, en Italia y, fundamentalmente, los devastadores efectos del último seísmo ocurrido en la ciudad de Dodona, en Grecia. Estos acontecimientos habían disparado las alarmas de todos los gobiernos occidentales de la vieja Europa. La sensación de inseguridad era generalizada: ni la comunidad científica se atrevía a señalar con certeza un culpable de ese aumento de la actividad sísmica. Únicamente habían detectado un leve desplazamiento de las placas continentales, originado por un problema de polaridad planetaria en el que, sin duda, estaba influyendo la actividad solar y, además, estaba dejando notar sus efectos en el conjunto de la corteza terrestre y en la solidez del campo magnético de la Tierra.
Podía resultar insólito, pero durante los últimos meses la NASA había mostrado una sorprendente transparencia. Había facilitado informaciones concretas relativas a los últimos ciclos comprobados de la actividad solar, advirtiendo que la extraña tranquilidad que mostraba nuestro astro hacía presagiar la posible ocurrencia de un suceso de gravedad que podría relacionarse con una potente erupción solar y, con ello, la hipotética afectación del campo magnético terrestre.
Hecho distinto era poder encontrar un nexo causal entre el aumento de la actividad sísmica en el planeta durante los últimos dos años y su relación con la actividad solar en ese periodo. En este sentido, la colaboración entre la NASA y la ESA estaba dando importantes frutos, y los trabajos de la Agencia Europea habían proporcionado una nueva visión de la relación de la actividad solar con el campo magnético terrestre y la actividad sísmica.
Se había constatado científicamente que algunos cambios que estaba experimentando el planeta podían tener relación con el estado de actividad solar. La comunidad científica estaba profundamente desconcertada por el hecho de que el campo magnético de nuestro planeta se estuviese debilitando diez veces más rápido de lo que se creía.
Si a estos datos le unimos el hecho de que el norte magnético se mueve, y que una vez cada cien mil años los polos se invierten, nos podía dar que pensar acerca de la posibilidad de que estuviésemos ante el final de un ciclo y en puertas de un drástico cambio planetario.
La Agencia Espacial Europea había sido la pionera en este tipo de estudios. Con esta finalidad puso en marcha el programa Swarm, que había sido diseñado precisamente para analizar uno de los aspectos más misteriosos de nuestro planeta, el campo magnético, y poder estudiar cómo este interactuaba con los vientos solares y con las partículas cargadas que lanzaba todo el universo. Para ello, puso en órbita tres satélites cuya misión era medir con precisión las señales magnéticas emitidas por el núcleo, el manto, la corteza, los océanos, la ionosfera y la magnetosfera de la Tierra.
Los modelos del campo magnético generados por la misión Swarm debían ayudar a comprender mejor el interior de la Tierra. Estos datos, junto con las medidas de las condiciones en la atmósfera superior, debían contribuir a los estudios sobre el escudo magnético de la Tierra, la meteorología espacial y la radiación solar, y a la relación existente entre esas variables físicas.
Los datos facilitados por el sistema Swarm no podían ser más inquietantes: mostraban que el campo magnético de la Tierra se estaba empezando a debilitar más rápido de lo que había sucedido en épocas pasadas y, hasta el momento, los científicos no habían podido determinar las causas de la aceleración de ese nuevo ciclo.
Los nuevos registros sugerían que ese cambio de polaridad podría suceder mucho más temprano y sería una eventualidad para la que la humanidad no estaría preparada. El responsable de esa aceleración en el cambio podría ser el sol; además, no se podía descartar un acontecimiento inesperado derivado de su cambiante actividad solar.
Tanto Carber como el resto de directores de las diferentes agencias federales, comprometidas con programas de actuación en situaciones de emergencia, habían recibido los datos con cierta inquietud. Su misión era mantener a punto todos los medios disponibles y esperar instrucciones de la Casa Blanca para actuar. Sin embargo, faltaba que la NASA les facilitase más información sobre las posibilidades reales de que se produjese un suceso catastrófico relacionado con la actividad solar y de cómo podría interactuar nuestro campo magnético ante esa situación.
En este sentido, la NASA había puesto en conocimiento del resto de agencias gubernamentales que disponía de informes científicos que afirmaban que los terremotos se producían con más frecuencia en los años con mínima actividad solar. Era un hecho que el sol había entrado recientemente en su nivel más bajo de actividad en cuatro siglos, lo que había coincidido con un aumento en la actividad sísmica mundial. Pero faltaban datos que pudiesen conectar ambos acontecimientos.
La actividad solar estaba disminuyendo de forma acelerada desde comienzos de siglo. Parecía que en los últimos años el sol se había vuelto extremadamente tranquilo y algunos expertos anunciaban que dentro de poco podríamos ver un sol «completamente en blanco», es decir, libre de manchas solares. Y libre de manchas solares significaba «casi sin actividad solar», lo que podría derivar en una explosión de masa coronal del improviso como reacción ante esa situación de letargia.
Con los años, la ciencia había ido revelando y reconociendo la relación oculta entre la actividad solar y los movimientos de las placas tectónicas. La influencia del sol parecía haber sido notoria; una tremenda tormenta solar podría impactar contra el planeta, lo que provocaría que las placas tectónicas terminasen vibrando.
La tierra había temblado siempre y en todas partes del mundo. Sin embargo, un nuevo factor debía preocuparnos; cada vez era mayor el aumento de terremotos en zonas que no eran precisamente de riesgo sísmico, lo que alimentaba la posibilidad de que dicho cambio exponencial se debiese al efecto de las radiaciones solares sobre nuestro planeta.
Carber había activado todos los planes de contingencia de la FEMA con la finalidad de afrontar una inminente situación de emergencia nacional. Las órdenes para dar inicio a una situación de excepcionalidad habían coincidido en el tiempo con la recepción de aquella extraña misiva, remitida por Alexander Grodding, que le convocaba a una imprevista reunión en Ginebra. Era consciente de que no era el mejor momento para abandonar Washington, por lo que tuvo que improvisar un viaje relámpago a Europa. Llamó de inmediato a Anne Perkins a su despacho para que iniciase los preparativos del viaje.
Sin embargo, la situación era de preemergencia nacional. Las instrucciones dentro del Plan de Contingencia eran taxativas; en el momento en que el presidente declarase el estado de emergencia, todas las fuerzas de seguridad, las distintas Policías Locales y la Guardia Nacional se pondrían a las órdenes de Carber. Como primera medida, se cerrarían todos los aeropuertos del país al tráfico aéreo civil y se restringirían los vuelos a las operaciones de emergencia; se cerrarían las estaciones de ferrocarril, que serían tomadas por la Guardia Nacional, y se decretaría un toque de queda desde las 19:00 de la tarde que se declarase el estado de emergencia hasta el levantamiento del mismo por parte del presidente del Gobierno. Se controlarían los medios de comunicación y podrían ser intervenidos y clausurados si distribuían noticias que pudiesen provocar el pánico entre la población. Se anularían todos los permisos de los que disfrutasen los trabajadores de la Administración Federal y los miembros de las Fuerzas Armadas.
La gente quedaría confinada en sus domicilios y únicamente las fuerzas de la Policía y la Guardia Nacional tendrían autorización para patrullar por las calles. Lo cierto es que, aunque los planes de emergencia estaban perfectamente estructurados, aún no se había recibido una información concreta relativa al tipo de desastre que podía afectar a los Estados Unidos. Esa falta de noticias ponía nervioso a Carber y provocaba en él una ansiedad que transmitía a sus más directos colaboradores.
Carber dudaba acerca de la conveniencia de desplazarse a Europa ante aquella imprevisible situación. Todo podía quedarse en nada, pero resultaba ciertamente inconveniente que el director de la FEMA abandonase los Estados Unidos en ese preciso momento. Las directrices habían llegado directamente desde la Casa Blanca y no parecía que se tratase de un ejercicio de simulación; más bien parecía una puesta real en alerta máxima de todos los servicios de emergencia y de actuación rápida ante la posible ocurrencia de una eventualidad de dimensiones desconocidas; sin embargo, Carber sabía que no podía faltar a esa reunión, pues aquella tenía una relación directa con la situación que había llevado a su agencia a entrar en estado de prealerta.
Perkins había reservado dos pasajes en un vuelo de United que debía salir del aeropuerto de Washington-Dulles a las 05:00 del día siguiente, con llegada a Ginebra a las 13:00. Reservó también dos habitaciones en el Hotel Métropole, lugar donde debía celebrarse la reunión. Su vuelta a los Estados Unidos estaba prevista a las 21:00 del día siguiente. Carber había organizado al mínimo detalle su ausencia y había dejado instrucciones expresas a su colaboradora en caso de que aquella situación de alerta derivase en un supuesto de verdadera emergencia nacional.
Precisamente por esta razón, cuando Perkins le comunicó la hora del vuelo de United, Carber hizo rectificar a su ayudante; no podían depender de los caprichos de una compañía aérea comercial ni debía conocerse que el director de la FEMA iba a abandonar los Estados Unidos en aquel momento.
—Perkins, necesito que cancele cualquier reserva de vuelo que haya realizado. He dado órdenes expresas de que dispongan un pequeño jet de la agencia para el desplazamiento a Europa. Los pilotos son de máxima confianza y emprenderemos el vuelo sin ruta programada, ruta que conocerán en el momento en que embarquemos. Dígale a Lynda que entre en mi despacho, tiene que acompañarme y necesitará tiempo para preparar su partida. Compruebe que los pilotos y el personal de tierra cumplen mis instrucciones, y procure que el vuelo esté dispuesto para salir de Washington esta noche a las nueve con destino Europa.
—Así lo haré, director. Borraré cualquier rastro de la reserva y procederé según sus instrucciones.
—Anne, tengo que pedirle un favor, un gran favor. Es mi mayor colaboradora dentro de la agencia y la única persona en la que confío. La voy a dejar al mando, cubrirá mi puesto y vigilará que todo siga en su sitio durante mi ausencia estas cuarenta y ocho horas. Debe mantenerme al tanto de cualquier hecho o circunstancia relevante y taparme como si yo estuviese dentro de la casa.
—Señor, puede confiar en que así lo haré. Yo cubriré su ausencia y le mantendré informado de todo cuanto ocurra mientras se encuentre fuera de Washington.
La mayor preocupación de Carber era dejar al frente de la agencia a su segundo, Nicholas Pope, un cargo político cercano al presidente que tenía una visión diferente de la FEMA y en el que no confiaba, dado que su presencia le había sido impuesta por el mismísimo Wilcox. Por ello, encomendó a Anne Perkins que cubriera su ausencia y se convirtiera en su prolongación en la agencia durante dos días.
ANNE PERKINS
Washington, 26 de octubre de 2020
Anne Perkins salió de las instalaciones de la agencia sobre las ocho y media de la tarde. Había ultimado los preparativos del viaje del director a Europa y regresaba a casa por la avenida Pennsylvania. Andaba con una especial parsimonia y sentía cierto cosquilleo por el cuerpo. No en balde, Carber le había confiado la suerte de la agencia durante su ausencia. Aquella responsabilidad la hacía sentirse exultante a la vez que excitada; el reto no era menor.
Vivía en un barrio residencial próximo al distrito gubernamental de la capital. Era propietaria de un pequeño apartamento de nueva construcción cerca de la zona donde se encontraba la almendra central de la ciudad. Se trataba de un cómodo y funcional inmueble situado en la avenida Sur Caroline, con unas vistas envidiables. Desde sus amplios ventanales podía observarse la avenida Pennsylvania, el cercano Parque Garfield y, al fondo, podía adivinarse la impresionante silueta del edificio del Capitolio.
Perkins sentía un vértigo especial. Se veía a sí misma como aquella persona en la que acababan de depositar la mayor de las confianzas que nadie podía esperar. En ausencia del director, las instrucciones eran taxativas; ella, y solo ella, gestionaría los designios de la agencia y cubriría las espaldas de su jefe. Tenía órdenes expresas de mantenerle puntualmente informado de cuanto ocurriese en el país durante las horas que estuviese fuera de Washington. Carber le había confiado su suerte a aquella colaboradora, hasta tal punto que ni tan siquiera el todopoderoso Nick Pope podría hacerle sombra. Para ello habían sido alterados todos los protocolos de la agencia con la finalidad de que Perkins pudiese pasar por encima de la autoridad del subdirector de la FEMA. Esta situación se presentaba sin duda como una ocasión especial para que aquella leal funcionaria, que había crecido a la sombra de Carber, pudiese demostrar su auténtica valía.
Aquella chiquilla de Wisconsin llegó a Washington siendo una niña, cuando su padre, un simple empleado del Servicio Estatal de Correos, fue destinado a la capital para ocupar un prometedor puesto como mando intermedio en el Servicio Postal del Estado.
Ahora se encontraba ante el mayor reto de su vida. Si el director había depositado en ella toda su confianza, era cuestión de tiempo que la tuviese en consideración para asumir empresas de mayor envergadura dentro de la agencia. Quién sabía si entre ellas estaría su ascenso hasta la subdirección de la FEMA. Si Carber sabía jugar bien sus bazas con el presidente Wilcox, las posibilidades de Perkins se multiplicarían por diez. Por ello, no podía defraudar a su jefe ni dejar pasar de largo esta oportunidad.
Anne había recibido instrucciones de convocar una reunión con sus más cercanos colaboradores a primera hora de la mañana del día siguiente, con la intención de ponerles al corriente de los acontecimientos que iban a tener lugar de forma inminente en los Estados Unidos. Carber le había entregado los protocolos para activar la declaración del estado de emergencia. Todo debía estar preparado para iniciar el proceso una vez que el director hubiese regresado a Washington en menos de cuarenta y ocho horas.
El plan estaba trazado: a su vuelta a Washington, Carber declararía el estado de emergencia nacional con el apoyo del Jefe del Estado Mayor del Ejército y la complicidad de 68 senadores y 12 miembros del gabinete, aduciendo incapacidad manifiesta del presidente Wilcox. Era fundamental evitar que aquello que tuviese pensado hacer el presidente en los próximos días fuese abortado de raíz.
Perkins paseaba despreocupada como si el tiempo fuese algo irrelevante. Había dado por amortizada la jornada y deseaba darse un respiro disfrutando de aquel intrascendente paseo hasta su casa, a donde llegó pasada media hora desde que salió de la oficina.
Antes de subir, se detuvo en una pequeña tienda de barrio regentada por un matrimonio de comerciantes chinos. Se trataba de un pequeño bazar en el que podía encontrar desde una botella de vino, hasta un paquete de cigarrillos, pasando por cualquier clase de alimento fresco





























