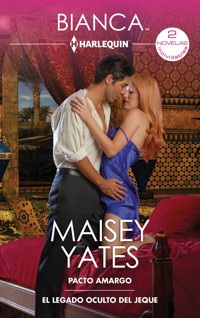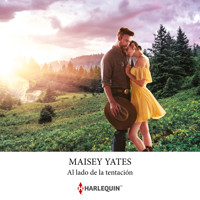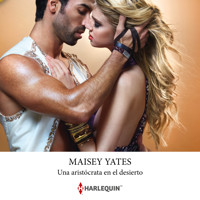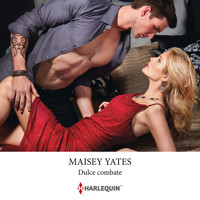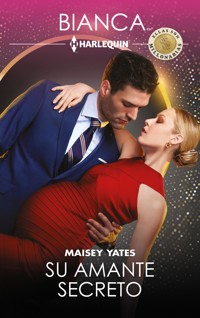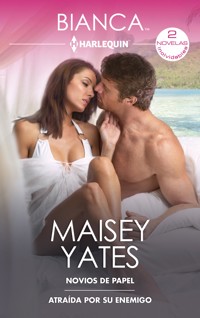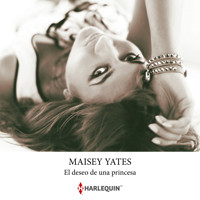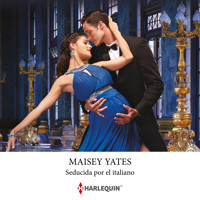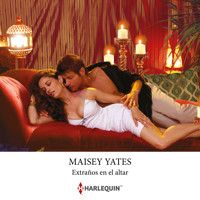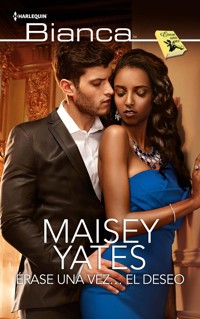
3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Bianca
- Sprache: Spanisch
Briar Harcourt, una chica corriente, se quedó horrorizada al enterarse de que su vida era una mentira. En realidad, era una princesa que llevaba mucho tiempo desaparecida, cuyos padres la habían sacado del país para librarla en el futuro de un matrimonio con un cruel rey de otro país. Ahora su hijo, el príncipe Felipe, la había encontrado y estaba decidido a hacerla su esposa. Casarse con Briar daría a Felipe el poder al que estaba destinado desde el nacimiento: que ella se negara no era negociable. Pero no estaba previsto que Briar despertara en él un deseo ardiente e incontrolable, por lo que tendría que emplear su gran carisma para seducirla y conseguir que se rindiera a él.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2017 Maisey Yates
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Érase una vez… el deseo, n.º 150 - marzo 2019
Título original: The Prince’s Stolen Virgin
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total oparcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situacionesson producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, ycualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios(comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por HarlequinEnterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales,utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la OficinaEspañola de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1307-526-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Érase una vez…
Briar Harcourt avanzó deprisa por la calle mientras apretaba contra sí el largo abrigo de lana para protegerse de la brisa de otoño que soplaba en Madison Avenue y que la penetraba hasta los huesos.
Ese otoño hacía un frío impropio de la estación, aunque a ella le daba igual. Le encantaba la ciudad en esa época del año, a pesar de que siempre experimentaba un extraño sentimiento de pérdida y nostalgia, mezclado con el aire frío, que le resultaba difícil de explicar.
Se quedaba ahí, en el límite de la consciencia, durante unos segundos, para después desaparecer como una hoja llevada por el viento.
Sabía que tenía que ver con la vida previa a su llegada a Nueva York. Pero solo tenía tres años cuando sus padres la adoptaron, por lo que no recordaba nada de su vida anterior. Solo impresiones, olores, y sensaciones. Y un ansia extraña en la parte baja del estómago.
Era raro, ya que quería a sus padres y le encantaba la ciudad, por lo que no debería sentir esa ansia, ya que no se podía echar de menos lo que no se recordaba.
Sin embargo, a veces lo hacía.
Briar se detuvo un momento porque le subía por la nuca un picor extraño. La multitud que había detrás de ella se abrió durante unos segundos y vio a un hombre. Supo inmediatamente que él era el motivo de la sensación de picor. La miraba. Y cuando vio que ella lo miraba a su vez le sonrió.
Y fue como si el sol hubiera salido de entre las nubes.
Era muy guapo, lo veía desde allí. Llevaba el cabello negro echado hacia atrás, despeinado por el viento. No iba afeitado y algo en su expresión, en sus ojos, le indicó que tenía un montón de secretos que ella nunca descubriría.
Era… Era un hombre. Nada que ver con los chicos con los que se había relacionado en la escuela ni en las fiestas organizadas por sus padres en Navidad, en la casa de la ciudad, y en verano, en los Hamptons.
Él no se dedicaría a ir dando traspiés mientras alardeaba de sus conquistas apestando a cerveza. No, nunca. Claro que a ella no la dejarían hablar con él.
Afirmar que el doctor Robert Harcourt y Nell, su esposa, estaban chapados a la antigua era quedarse corto. Pero ella era hija única y la habían adoptado tarde. No solo eran de una generación distinta a los padres de sus amigos, sino que siempre le habían dejado muy claro el bien precioso que era para ellos, un regalo inesperado que no pensaban que recibirían.
Eso siempre la hacía sonreír y hacía desaparecer el ansia.
No le parecía una pesadez hacer todo lo que pudiera por ellos, dar testimonio de todo lo que le habían ofrecido al criarla. Siempre había intentado que estuvieran contentos por haberla adoptado. Había tratado con todas su fuerzas de dar lo mejor de sí misma, de ser perfecta.
Había acudido a clases de porte y etiqueta, a los bailes de debutantes, aunque no la atraían en absoluto. Había ido a una universidad cercana a su casa para poder pasar todos los fines de semana con ellos y que no se preocuparan. Nunca había intentado rebelarse. ¿Cómo podía uno rebelarse contra quienes te habían escogido?
Pero, en aquel momento, tenía ganas de hacerlo, de acercarse a aquel hombre, que la seguía mirando con ojos traviesos.
Parpadeó y el hombre desapareció tal como había llegado, fundido en la multitud de abrigos negros y grises. Briar experimentó una inexplicable sensación de pérdida, de que había dejado escapar algo importante. Algo extraordinario.
«No sabes si hubiera sido extraordinario. Ni siquiera has besado a un hombre en tu vida», pensó.
Era la contrapartida de aquel exceso de protección. Pero tampoco tenía ganas de besar a los chicos idiotas que conocía.
Los hombres altos y elegantes eran otra cosa. Aparentemente.
Volvió a parpadear y prosiguió en la dirección a la que se había encaminado en un principio. No tenía prisa. Estaba de vacaciones y pasarse los días deambulando por su casa no la entusiasmaba, por lo que había decidido ir al Met, cuyas salas no se cansaba de recorrer.
Pero, de repente, el museo y todo el arte que contenía le parecieron carentes de atractivo, al menos comparados con el hombre al que acababa de ver.
Era ridículo
Negó con la cabeza y aceleró el paso.
–¿Huye de mí?
Ella se detuvo con el corazón desbocado. Se volvió y estuvo a punto de chocar con el objeto de sus deseos frustrados.
–No –contestó sin aliento.
–Pues andaba muy deprisa.
Ah, su voz. Tenía acento extranjero, español o algo así. Era sexy, como la del hombre que se imaginaba antes de dormirse, un hombre perfecto, de ensueño, al que probablemente nunca conocería.
De cerca, era incluso más guapo, deslumbrante. Su sonrisa revelaba unos dientes perfectos. Al cerrar los labios, su forma resultaba incluso más cautivadora.
–No –dijo ella–. Solo… –alguien tropezó con ella al pasar rápidamente a su lado–. No quería estar en medio –añadió mientras señalaba a la persona que acababa de pasar como ejemplo.
–Porque se había parado a mirarme –insistió él.
–Era usted quien me miraba.
–Seguro que está acostumbrada a que la miren.
No, al menos no de a forma que él daba a entender. A nadie le gusta ser distinto, y ella lo era en muchos sentidos. En primer lugar, era alta. Él lo era mucho más que ella, lo cual le resultaba reconfortante, ya que no era habitual.
Pero ella era así, en efecto: alta, delgada, de miembros largos… Además, su cabello no le caía en suaves ondas como el de sus amigas. Le costaba un gran esfuerzo de peluquería alisárselo y solía preguntarse si merecía la pena. Su madre insistía en que sí.
Era lo contrario de la típica reina de belleza rubia de las escuelas privadas a las que había acudido.
Destacaba. Y, cuando se era adolescente, era lo último que se deseaba.
Aunque, ahora que estaba en la veintena, comenzaba a aceptarse. De todos modos, su primera reacción no era pensar que la miraban porque les gustaba lo que veían. No, siempre suponía que lo hacían porque no estaba donde le correspondía.
–No especialmente –contestó con sinceridad.
–No me lo creo. Es demasiado guapa para que los hombres no vuelvan la cabeza a mirarla.
Ella se puso colorada y el corazón comenzó a latirle más deprisa.
–No debo… No debo hablar con desconocidos.
Él rio.
–Entonces, debemos dejar de serlo.
Ella vaciló.
–Me llamo Briar.
Una extraña expresión cruzó el rostro de él, pero fue momentánea.
–Es bonito. Distinto.
–Supongo que sí –sabía que lo era. Otra cosa más que la hacía sobresalir.
–José –dijo él al tiempo que le tendía la mano.
Ella la miró durante unos segundos como si no estuviese segura de lo que él pretendía hacer. Pero claro que lo sabía. Quería estrechar la suya. No era raro, sino lo que la gente hacía cuando se encontraba. Inhaló con fuerza y sus dedos se unieron a los de él.
Fue como si la hubiese alcanzado un rayo. La electricidad era tan intensa, tan asombrosa, que ella inmediatamente se soltó y dio un paso atrás. Nunca había sentido nada igual y no sabía si quería repetir la experiencia.
–Tengo que irme.
–No es verdad –dijo él con insistencia.
–Sí. Iba a… Tengo cita en la peluquería –una mentira que se le ocurrió sin dificultad porque acababa de estar pensando en su cabello. No podía decirle que iba al museo porque podría ofrecerse a acompañarla hasta allí. Aunque, pensándolo bien, también podía ofrecerse a acompañarla a la peluquería.
–¿Ah, sí?
–Sí. Tengo que irme –dio media vuelta y se alejó a toda prisa.
–¡Espera! No sé cómo ponerme en contacto contigo. Dame al menos tu número de teléfono.
–No puedo –por muchas razones, pero, sobre todo, por el cosquilleo que seguía sintiendo en la mano.
Echó de nuevo a andar deprisa.
–¡Espera!
Ella no lo hizo. Siguió andando. Y lo último que vio fue un taxi amarillo que la embestía.
Sentía calor. La asaltó una extraña sensación, como si la estuvieran llenando de oxígeno. Comenzó a sentir un hormigueo en las extremidades. Se sentía incorpórea, como si estuviera flotando en un espacio oscuro.
Sin embargo, no estaba tan oscuro. Había luz. Paredes de mármol blanco con adornos dorados. Un lugar en el que no había estado antes y que, a pesar de ello, le parecía que conocía.
Poco a poco, muy lentamente, volvía a sentirse ella misma.
En primer lugar, movió la punta de los dedos. Y después fue consciente de otras cosas, de la fuente de la calidez que sentía.
Unos labios estaban posados en los suyos. La estaban besando.
Abrió los ojos y, en ese mismo instante, reconoció la cabeza de cabello negro que estaba inclinada sobre la suya.
El hombre de la calle.
La calle. Estaba cruzando la calle.
¿Seguía allí? No recordaba haberse marchado, pero se sentía… atada.
Abrió más los ojos y miró a su alrededor. Había una luz fluorescente encima de ella y monitores a un lado. Y estaba amarrada a algo.
Cerró el puño y sintió un pinchazo.
Se miró el brazo y vio que tenía una aguja en la vena.
Después volvió a centrarse en el hecho de que la estaban besando. Supuso que en una cama de hospital.
Levantó la mano y tocó la mejilla del hombre, lo que hizo que se separara de ella.
–Querida, te has despertado –parecía muy aliviado, como si no fuera un desconocido. Además, la había besado, lo que tampoco era propio de un desconocido.
–Sí. ¿Cuánto tiempo he…? ¿Cuánto tiempo he dormido? –preguntó a la enfermera que había detrás del hombre. Era extraño que la hubiera besado. Y volvería sobre eso inmediatamente, pero, primero, trató de orientarse.
–Ha estado inconsciente una hora, más o menos.
–Ah –intentó sentarse en la cama.
–Ten cuidado –dijo él–. Puede que sufras una conmoción.
–¿Qué ha pasado?
–Cruzaste la calle cuando venia un taxi. No pude pararte.
Recordó vagamente que él la había llamado y que había seguido andando, un poco desesperada. Sabía que sus padres la sobreprotegían, que habían tratado por todos los medios de inculcarle el miedo a los desconocidos, pero ella lo había asumido, a pesar de que le parecía algo exagerado.
Le habían dicho que debía tener mucho cuidado porque Robert era un médico famoso que solía atender a políticos y contribuía a redactar leyes sobre el sistema sanitario, lo que lo convertía en un blanco. Por eso, ella debía estar muy atenta, además de porque eran ricos.
Todo lo cual la había llevado, de niña, a ver al hombre de saco en cada desconocido simpático de la calle, pero suponía que aquello la había mantenido a salvo. Hasta que había conocido a aquel hombre, había corrido y la había atropellado un coche.
¡Sus padres! Se preguntó si los habrían llamado. No esperaban que volviera hasta última hora de la tarde.
–Perdone… –pero la enfermera había salido a toda prisa de la habitación, probablemente en busca de un médico. No entendía por qué no había comprobado sus constantes vitales.
–Mi padre es médico –dijo mirando a José. Así le había dicho que se llamaba.
–Bueno es saberlo.
–Si aún no lo han llamado, deberían hacerlo. Querrá saber cómo me están tratando.
–Lo siento –dijo José irguiéndose.
De pronto, su rostro parecía distinto, más afilado y duro. Un leve escalofrío de miedo la recorrió de arriba abajo.
–¿Qué es lo que sientes?
–Tu padre no va a recibir información sobre tu tratamiento porque se te va a trasladar.
–¿Ah, sí?
–Sí. Parece que estás estable. Me lo ha confirmado mi enfermera.
–¿Tu enfermera?
Él lanzó un profundo suspiro y consultó su reloj. Después se ajustó el puño de la camisa con un movimiento seco.
–Sí, mi enfermera –afirmó en tono exasperado, como si le estuviera explicando algo a un niño pequeño–. No tienes que preocuparte. Mi médico te tratará cuando lleguemos a Santa Milagro.
–¿Dónde está eso? No te entiendo.
–¿No sabes dónde está Santa Milagro? Pues es para poner en tela de juicio el sistema educativo de Estados Unidos. Es una desgracia que te hayan educado aquí, Talia.
Algo extraño la inquietó, algo tan profundo como ese sentimiento de nostalgia que experimentaba cuando el aire comenzaba a enfriarse.
–No me llamo Talia.
–De acuerdo. Briar –su sonrisa era sardónica–. Perdona el error.
–Que no sepa dónde está Santa Milagro no es el mayor problema que tenemos. El mayor problema es que no voy a ir a ver a tu médico. Eres un perturbado con el que me he topado en la calle. Supongo que habrás robado ese abrigo, que es muy bonito, y que eres un vagabundo trastornado.
–¿Un vagabundo? No. ¿Loco? Es discutible, no voy a negártelo.
–José…
–No me llamo así. Soy el príncipe Felipe Carrión de la Viña Cortez. Y tú, mi querida Briar, me perteneces por derecho. Llevo muchos años buscándote y, por fin, te he encontrado. Y vas a venir conmigo.
Capítulo 2
EL PRÍNCIPE Felipe Carrión de la Viña Cortez no perdía el sueño por su comportamiento. Como no había asesinado a nadie de forma encubierta para mejorar su situación política, podía decirse que era mejor que su padre.
Lo cual no era mucho decir, desde luego. Pero a Felipe le bastaba, ya que así le resultaba fácil superar a su progenitor.
Y aunque con lo que acababa de hacer no pudiera caer más bajo, todo iba muy bien. Si no estuviera destinado a tener a la princesa Talia, ella no se le habría entregado tan graciosamente.
Bueno, que la hubiera atropellado un coche posiblemente no era lo ideal, pero había facilitado enormemente la segunda parte de su plan. Porque, ahora, ella se hallaba en una cama de hospital que él empujaba por un pasillo vacío. Estaba contento de haberlo organizado así, ya que ella gritaba pidiendo ayuda, y era mucho mejor no tener que enfrentarse a quien intentara prestársela. Haría que un médico al que había contratado la sometiera a un rápido examen antes de subirla al avión.
Había cubierto todos los flancos y estaba siendo muy generoso.
Aunque suponía que el beso no había sido necesario. Pero, al percibir el sobresalto de ella al verlo en la calle, se había preguntado si había suficiente electricidad entre ambos para hacer que ella, sorprendida, saliera huyendo.
Parecía que había funcionado.
Otro hombre podría sentirse culpable por haber besado a una mujer inconsciente; él no.
Y menos de haber besado a esa mujer.
Ella le estaba destinada y estaba destinada a Santa Milagro. Debería estar agradecida de que hubiera sido él quien la había encontrado. Si hubiese sido su padre…
Bien, esas eran razones añadidas para no perder el sueño. La vida con él sería agradable en comparación.
Aunque era evidente que su princesa, de momento, no lo veía.
–¿Te has vuelto loco? –ella seguía gritando y él comenzaba a hartarse.
–Como ya te he dicho, es posible que esté loco. Sin embargo, que no dejes de gritarlo no va a servir de mucha ayuda.
Ella lo miró. Sus ojos oscuros brillaban y la confusión anterior había desaparecido de ellos. Incluso vestida con una bata de hospital, era hermosa. Aunque a su piel le sentarían mejor los tonos dorados, no la ropa de color blanco y azul que llevaba.
Pero él se encargaría de vestirla como a una reina, que era en lo que pronto se convertiría. Su reina. Cuando su padre muriera y él subiera al trono.
Le daba la impresión de que a su padre le disgustaría saber que había conseguido la presa que él llevaba tantos años buscando. Afortunadamente, el viejo canalla no podía levantarse de la cama.
Y, aunque pudiera hacerlo, Felipe tenía el apoyo de otros y del ejército. Pero suponía que deshacerse de su padre probablemente no fuera el mejor camino a seguir.
Aunque, si el viejo gozara de buena salud, la posibilidad de que lo considerara aumentaría notablemente.
No habría necesidad de hacerlo. En lugar de ello, llevaría a Talia al palacio y se presentaría ante su padre como el gato que entrega un pájaro a su dueño, salvo por el hecho de que el viejo rey había dejado de ser su dueño.
Entregó a la enfermera un fajo de billetes después de que lo hubiera ayudado a poner a la princesa en la parte trasera de la camioneta que había alquilado. No iba a pagar a nadie con dinero que pudiera rastrearse. No. Quería que aquello se resolviera sin que los medios de comunicación se enteraran de nada.
Hasta que decidiera lanzar la bomba.
Sería uno de sus mayores trucos de magia, y era un maestro en la prestidigitación y otros trucos, para lo que el mundo lo infravaloraba. Le venía bien que lo hiciera.
Pero aquello se iba acabar.
Y Talia iba a ser el medio de conseguirlo.
–Al aeropuerto –dijo al conductor de la camioneta.
–¿Al aeropuerto? –gritó ella.
–No vamos a ir nadando a Santa Milagro, sobre todo en tu estado.
–No voy a ir contigo.
–Claro que sí, aunque me parece admirable tu temple, teniendo en cuenta que estás en una cama de hospital. Te van a realizar un examen preliminar antes de montarnos en el avión.
El médico al que había contratado se levantó del asiento y se acercó a ella. Procedió a examinarla. Le tomó la tensión y le miró los ojos.
–Es recomendable que se haga un escáner cuando vuelva a su país –afirmó. Si tenía algún reparo en participar en aquel secuestro, lo disimulaba muy bien.
Claro que, teniendo en cuenta lo que le iba a pagar Felipe, tenía que disimular.
–Gracias –dijo Felipe–. Me aseguraré de que le hagan un seguimiento. Quiero que goce de buena salud.
Ella no se sintió aliviada al oírlo, aunque el creía que debería estarlo.
–Si tiene un mínimo de integridad –dijo ella agarrando al médico del brazo–, diga a alguien dónde estoy y con quién.
El médico apartó la vista, claramente incómodo, y retiró el brazo.
–Talia –observó Felipe–, le he pagado muy bien, así que no te va a ayudar.
–Me sigues llamando Talia cuando no me llamo así. No sé quién es Talia.
Ese era, ciertamente, un aspecto interesante.
–Tanto si sabes quién es Talia como si no, que es algo que me pregunto, eres tú.
–Me parece que eres tú el que te has dado un golpe en la cabeza.
–Por desgracia para ti, no he sido yo. Y, aunque puede que no esté del todo en mi sano juicio, sé lo que hago. Hace mucho tiempo que planeé esto. ¿Acaso crees que te encontré por accidente en una calle de Nueva York? Por supuesto que no. Los encuentros que parecen más casuales son los más organizados.
–¿Por una potencia superior? –preguntó ella en tono irónico.
–Sí, por mí.
–No tengo ni idea de quién eres. No he oído hablar de ti ni de tu país, así que me imagino que debe de ser del tamaño de un grano de arroz en un mapa. Y ya que hablamos de tamaño, supongo que desempeña un papel importante en muchas cosas, ya que parece que lo estás compensando.
Él rio.
–Si no tuviera tanta seguridad en mí mismo, puede que me sintiera ofendido, querida. De todos modos, aunque soy de la opinión de que el tamaño importa en algunos aspectos, con respecto a los acontecimientos mundiales, el tamaño de un país no es lo más importante. Es el movimiento de… Bueno, del dinero, de los recursos naturales. Y mi país posee muchos. Sin embargo, estamos realizando una serie de cambios estructurales. Y tú eres parte de ellos.
–¿Cómo voy a ser parte de esos cambios? Soy hija de un médico y estudiante universitaria. No formo parte de la política mundial.
–En eso te equivocas. Pero no vamos a acabar esta conversación ahora.
Había pagado al médico por su silencio, era cierto, pero no se fiaba de nadie ni de nada cuando cabía la posibilidad de recibir un pago mayor. Y en cuanto la noticia de la desaparición de Briar Harcourt llegara a los medios de comunicación, podría suceder que el médico les contara la historia.
Eso implicaba que debía ofrecer un número limitado de detalles en la camioneta.
Pronto llegaron al aeropuerto y el vehículo se detuvo frente al avión privado de Felipe.
–¿No tenemos que pasar por la aduana? No tengo pasaporte.
–Querida, viajas conmigo. ¿Sigue necesitando la vía intravenosa? –le preguntó al médico.
–No.
–Entonces, quítesela.
El médico lo hizo con cuidado y le puso a Briar una tirita en el pinchazo.
–¿No está conectada a nada más?
–No –contestó el médico.
–Excelente –Felipe se inclinó para tomar en brazos a Talia–. La ayuda está muy bien, pero al final siempre es mejor hacer las cosas solo.
Ella se agarró a él durante unos segundos, temerosa de caerse y darse otro golpe en la cabeza, y siguió agarrándolo mientras salían de la camioneta y él comenzaba a dirigirse a grandes zancadas hacia el avión.
Entonces, ella comenzó a forcejear.
–Por favor, no me pongas las cosas difíciles –dijo él asiéndola con más fuerza porque prefería no acabar con cardenales, si podía evitarlo. Cualquier posible daño prefería sufrirlo en el dormitorio, ya que al menos recibiría una recompensa por su sufrimiento.
A veces, el sufrimiento formaba parte de la recompensa.
–¡Es justo lo que pretendo! –exclamó ella.
–Ninguna mujer se ha resistido tanto a subir a mi avión privado.
–Pero se han resistido, lo cual no dice mucho a tu favor.
Él lanzó un profundo suspiro mientras subía la escalerilla y entraba en el avión. La tripulación se movilizó de inmediato: cerraron la puerta e iniciaron el proceso de despegue, siguiendo las instrucciones que les había dado el príncipe antes de embarcar con la princesa.
–Lo dices como si tuviera que molestarme –afirmó él mientras la dejaba en uno de los asientos de cuero para, después, sentarse frente a ella–. No te molestes en levantarte e intentar abrir la puerta. Ahora solo se puede abrir desde la cabina de mando. He reforzado la seguridad del avión antes de ir a por ti.
–Pues me parece una estupidez. ¿Y si tenemos que salir y los pilotos no pueden dejarnos?
Él rio. Contra su voluntad, le divertía que ella siguiera hablando cuando carecía del más mínimo control sobre la situación.
–Bueno, de hecho, puedo controlar la apertura desde el móvil. Pero ni se te ocurra intentar hacerlo tú, porque se requiere el reconocimiento de la huella dactilar y la retina.
–Muy bien. Si el avión se prende fuego y tenemos que salir, y se te han quemado los dedos, te has quedado sin huellas, no puedes abrir los ojos y morimos de forma terriblemente dolorosa a causa de tus medidas de seguridad…
–En ese caso, me sentiré muy culpable. Y supongo que continuaré ardiendo en el infierno.
–Eso por descontado.
–¿Te preocupa el estado de mi alma eterna?
–En absoluto. Me preocupa el estado actual de mi cuerpo –miró a su alrededor y él supo el momento exacto en que se percató de que no tenía nada, de que llevaba puesta una bata de hospital, carecía de identificación, dinero y teléfono.
–No es mi intención hacerte daño –dijo él estirándose los puños de la camisa–. Mi objetivo es todo lo contrario.
–¿Tu objetivo es mejorar mi salud?
–¿Necesita mejorar? Porque, si es así, lo haré.
–No –respondió ella echando la cabeza hacia atrás. De repente, hizo una mueca–. Bueno, ahora mismo necesita mejorar un poco porque me siento como si me hubiera atropellado un taxi– se irguió en el asiento y lo golpeó con fuerza con las palmas de las manos. El sonido reverberó en la cabina–. ¡Ah, es que me ha atropellado un taxi!
–Es lamentable. Aunque he organizado un montón de cosas, eso no estaba previsto. No correría semejante riesgo contigo.
–Puede que haya llegado la hora de que te expliques, ya que ha quedado claro que no voy a marcharme. Y supongo que el vuelo hasta Santa Milagro no es rápido ni fácil, así que tenemos tiempo.
–Enseguida –se encendieron los motores y el avión comenzó a moverse lentamente–. Me gusta tener un poco de ambiente y no quiero que me interrumpa el despegue.
El aparato comenzó a desplazarse más deprisa. Él extendió la mano hacia la mesa que había a su lado y apretó un botón. La mesa se abrió y un motor interior hizo salir una botella de whisky y un vaso.
Mientras el avión comenzaba a elevarse, abrió la botella y se sirvió una generosa cantidad del líquido ambarino. No vertió una gota. Eso sería un error y él no cometía errores.
Salvo a propósito.
–¿Ya? –insistió ella.
–¿No prefieres cambiarte antes? –tomó un sorbo de whisky–. No es que esa bata no sea preciosa…
A ella se le contrajo el rostro de ira.
–Me da igual lo que lleve puesto y tu opinión sobre ello.
–Te garantizo que eso cambiará.
–No conoces mucho a las mujeres, ¿verdad?
Él dejó el vaso en la mesa.
–Las conozco mucho, mejor que tú.