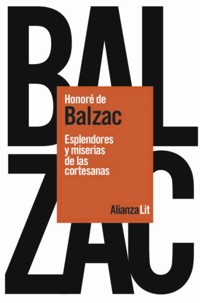
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alianza Literaturas
- Sprache: Spanisch
Balzac aborda cuatro temas de novela en uno solo: el amor desinteresado y heroico de una cortesana por un apuesto joven; la asociación de ese apuesto joven con un personaje de dudosa moral que le ayuda a navegar las turbias aguas de la vida parisina; el lúbrico deseo de un anciano por una mujer hermosa; y los terribles enfrentamientos de un exconvicto con la policía. El autor convoca a los personajes de sus novelas anteriores, retoma temas que lo obsesionan, pero los trata con un estilo nuevo, el de la novela popular y el folletín. Honoré de Balzac (1799-1850) es uno de los autores más singulares e importantes del siglo XIX. Amante del lujo y de los placeres de la existencia, llevó una vida tan exagerada e impetuosa como su propia e ingente obra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 996
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Balzac
Esplendores y miserias de las cortesanas
Traducción y notas de José Ramón Monreal
A. S. A. el príncipe Alfonso Serafino de Porcia
Permitidme encabezar con vuestro nombre una obra esencialmente parisiense y meditada en vuestra casa estos últimos días. ¿No es acaso natural ofreceros las flores de retórica brotadas en vuestro jardín, regadas con las añoranzas que me han hecho conocer la nostalgia, y que habéis dulcificado cuando vagaba yo bajo los boschetti cuyos olmos me recordaban los Campos Elíseos? Quizá de este modo redima el crimen de haber soñado frente al Duomo, de haber aspirado a nuestras calles tan fangosas sobre las losas tan limpias y elegantes de Porta Renza. Cuando tenga algunos libros que publicar que puedan ser dedicados a unas milanesas, tendré la dicha de encontrar nombres ya queridos a vuestros antiguos cuentistas italianos entre los de personas que nos son queridas, y a cuyo recuerdo os ruego tengáis presente a
vuestro sinceramente afectísimo,
De Balzac
Julio de 1838
Primera parte
De cómo aman las mujeres de vida alegre
UNA VISTA DEL BAILE DE LA ÓPERA
En 1824, en el último baile de la Ópera, varias máscaras se quedaron impresionadas ante la belleza de un joven que se paseaba por los pasillos y por el foyer, con la facha de quien busca a una mujer a la que circunstancias imprevistas han retenido en casa. El secreto de aquel modo de andar, ya indolente, ya apresurado, es conocido solamente por las mujeres de edad y algunos azotacalles eméritos. En este inmenso lugar de cita, el gentío observa poco a la muchedumbre, los intereses son apasionados y el Ocio mismo está preocupado. El joven dandy estaba tan absorto en su inquieta búsqueda que no se daba cuenta de su propio éxito: no se percataba de las exclamaciones burlonamente admirativas de ciertas máscaras, de la seriedad de los asombros, de las mordaces chanzas o de las más dulces palabras, no las oía ni las veía. Aunque por su belleza figuraba entre esos personajes excepcionales que acuden al baile de la Ópera para tener una aventura, y que la esperan como se esperaba un golpe de suerte en la Roulette cuando vivía Frascati1, parecía burguesamente seguro de su velada; debía de ser el héroe de uno de esos misterios a tres personajes en que se compendia toda función de máscaras de la Ópera y tan sólo conocidos por quienes desempeñan en ella su papel; porque para las jóvenes que acuden sólo para poder decir: «He visto», para los provincianos, para los jóvenes sin experiencia y para los extranjeros, la Ópera debe de ser el palacio de la fatiga y del aburrimiento. Para ellos, esa multitud negra, lenta y apresurada, que va, viene, serpentea, da vueltas y más vueltas, sube y baja, y que no puede compararse más que a un hormiguero sobre un montón de madera, no es más comprensible que la Bolsa para un campesino de la Baja Bretaña que ignora la existencia del Gran Libro2. Salvo raras excepciones, en París los hombres no se enmascaran: un hombre en dominó parece ridículo. En esto se revela el genio de la nación. Los que quieren mantener oculta su felicidad pueden ir al baile de la Ópera sin acudir a él, y las máscaras, absolutamente obligadas a entrar, salen enseguida. Y constituye un espectáculo divertidísimo ver cómo se aglomera en la puerta, a la apertura del baile, la marea de los que escapan de los apretujones con los que suben. Así pues, los hombres enmascarados son maridos celosos que vienen a espiar a sus mujeres, o bien maridos afortunados que no quieren ser espiados por ellas, dos situaciones que resultan igualmente dignas de mofa. Ahora bien, el joven, sin que él lo supiera, era seguido por una máscara asesina, gruesa y bajita, que rodaba sobre sí misma, como un tonel. Para cualquier asiduo de la Ópera, este dominó delataba a un administrador, un agente de cambio, un banquero, un notario o un burgués cualquiera, sospechoso de infidelidad. Efectivamente, en la más alta sociedad, nadie persigue testimonios humillantes. Varias máscaras habían señalado ya, entre risas, a este personaje monstruoso, otras le habían interpelado vehementemente, algunos jóvenes se habían burlado de él, su anchura de hombros y su complexión anunciaban un marcado desdén por esos dardos sin ningún alcance; iba donde le llevaba el joven, como va un jabalí perseguido que no se preocupa ni de las balas que silban en sus oídos ni de la jauría que ladra tras él. Aunque a primera vista el placer y la inquietud revistan el mismo aspecto, el ilustre traje negro veneciano, y todo se vea confundido en el baile de la Ópera, los diferentes círculos de que se compone la sociedad parisiense acaban por reencontrarse, se reconocen y se observan. Hay para unos pocos iniciados nociones tan precisas, que ese grimorio de intereses es legible como una novela que fuera divertida. Para los asiduos, ese hombre no podía, pues, estar empeñado en una aventura, ya que habría llevado infaliblemente algún signo convenido, rojo, blanco o verde, que indicase las alegrías largamente proyectadas. ¿Se trataba de una venganza? Al ver la máscara que seguía tan de cerca al hombre que corría a una cita galante, algunos ociosos volvían las miradas al bello rostro en el que el placer había puesto su aureola divina. El joven suscitaba interés: cuanto más se adentraba, mayor era la curiosidad. Por lo demás, todo en él hablaba de unas costumbres de vida elegante. Por una ley fatal de nuestra época, existe poca diferencia, física o moral, entre el más distinguido y mejor educado de los hijos de un duque y de un par y ese encantador muchacho que hacía poco se había visto oprimido entre las garras de hierro de la miseria en los bajos fondos de París. La belleza y la juventud podían enmascarar en él profundos abismos, como entre muchos otros jóvenes que quieren desempeñar un papel en París sin poseer el capital necesario a sus pretensiones y que cada día arriesgan el todo por el todo haciendo sacrificios al dios más cortejado en esta ciudad regia, el Azar. No obstante, su indumentaria y sus maneras eran irreprochables, y hollaba el parqué clásico del foyer con la desenvoltura de un asiduo de la Ópera. ¿Hay alguien que no haya observado que allí, como en cualquier otra zona de París, hay un modo de ser que pone de manifiesto lo que uno es, lo que uno hace, de dónde viene y lo que quiere?
—¡Qué apuesto joven! Aquí se puede volver una para verlo —dijo una máscara, en quien los asiduos del baile reconocían a una mujer respetable.
—¿No lo recuerda usted? —le contestó el hombre que le daba el brazo—, la señora De Châtelet sin embargo se lo presentó…
—¡Cómo! ¿Es el hijo del boticario de quien ella se enamoriscó, que se hizo periodista, el amante de la señorita Coralie?
—Creía que había caído demasiado bajo para poder alguna vez resurgir, y no comprendo cómo puede reaparecer en la vida de mundo de París —dijo el conde Sixte du Châtelet.
—Tiene un aire principesco —dijo la máscara—, y seguramente no le viene de esa actriz con la que vivía; mi prima supo descubrirlo, pero no supo pulirlo; quisiera conocer a la amante de este Sargines3; dígame algo de su vida que me permita ir a embromarle.
Esta pareja que, cuchicheando, seguía al joven fue entonces objeto de una cuidadosa observación por parte de la máscara cuadrada de hombros.
—Querido señor Chardon —dijo el prefecto de la Charente cogiendo al dandy por el brazo—, permítame que le presente a alguien que quiere reanudar la relación con usted…
—Querido conde Châtelet —respondió el joven—, esta persona me ha enseñado lo ridículo que es el nombre que me da usted. Una ordenanza real me ha restituido el de mis antepasados maternos, los Rubempré. Los periódicos han anunciado este hecho, pero concierne a un tan pobre personaje que no me sonrojo de recordarlo a mis amigos, a mis enemigos y a los indiferentes: puede incluirse usted donde guste, pero estoy seguro de que no desaprobará una medida que me aconsejó su mujer cuando todavía era la señora de Bargeton. (Esta bonita indirecta, que hizo sonreír a la marquesa, provocó un nervioso estremecimiento en el prefecto de la Charente.) Dígale usted —añadió Lucien— que ahora llevo en mis armas de familia unos gules, con un toro furioso de plata, en un prado de sinople.
—Furioso de plata —repitió Du Châtelet.
—La señora marquesa le explicará, si no lo sabe usted ya, por qué razón este viejo escudo es algo mejor que la llave de chambelán y las abejas de oro del Imperio que figuran en el suyo, para desesperación de la señora de Châtelet, de soltera Nègrepelisse de Espard… —dijo vivamente Lucien.
—Puesto que me ha reconocido, no puedo ya embromarle, y no sabría decirle hasta qué punto es usted quien me embroma a mí —le dijo en voz baja la marquesa de Espard, asombrada por la impertinencia y el aplomo adquiridos por el hombre al que en otro tiempo había despreciado.
—Permítame, entonces, señora, permanecer en esta misteriosa penumbra para conservar la única oportunidad que me queda de ocupar sus pensamientos —dijo con la sonrisa de un hombre que no quiere comprometer una felicidad segura.
La marquesa no pudo reprimir un pequeño gesto seco al sentirse, según una expresión inglesa, cortada por la precisión de Lucien.
—Mi enhorabuena por su cambio de posición —dijo el conde de Châtelet a Lucien.
—Y yo la recibo como usted me la da —replicó Lucien saludando a la marquesa con una gracia infinita.
—¡El muy fatuo! —dijo en voz baja el conde a la señora de Espard—. Ha terminado por conquistar a sus antepasados.
—La fatuidad, en los jóvenes, cuando recae sobre nosotros, es casi siempre indicio de una felicidad puesta muy alto; mientras que, en cambio, entre ustedes es signo de mala suerte. Por eso me gustaría saber quién, entre nuestras amigas, ha tomado bajo su protección a este guapo petimetre; acaso esta noche me podría divertir. El billete anónimo que he recibido es, sin duda, una maldad preparada por alguna rival, ya que en él se habla de este joven; su impertinencia debe de haberle sido sugerida: espíelo. Voy a tomar el brazo del duque de Navarreins, ya sabe dónde encontrarme.
En el momento en que la señora de Espard iba a abordar a su pariente, la máscara misteriosa se colocó entre ella y el duque para decirle al oído: «Lucien la ama a usted, es el autor del billete; el prefecto es su mayor enemigo, ¿acaso podía explicarse delante de él?».
El desconocido se alejó, dejando a la señora de Espard presa de una doble sorpresa. La marquesa no conocía a nadie en el mundo capaz de hacer ese papel, se temió una trampa, fue a sentarse y se escondió. El conde Sixte du Châtelet, a quien Lucien había quitado su ambicioso du con una afectación que revelaba una venganza largamente madurada, siguió a cierta distancia a ese magnífico dandy, y no tardó en encontrar a un joven con el que creyó poder hablar con el corazón en la mano.
—Entonces, Rastignac, ¿ha visto a Lucien? Ha cambiado de piel.
—Si yo fuera tan buen mozo como él, sería todavía más rico —respondió el joven elegante con un tono ligero, pero que expresaba una burla ática.
—No —le dijo al oído la gruesa máscara con centuplicada ironía por el modo en que acentuó el monosílabo.
Rastignac, que no era hombre que supiera encajar una ofensa, se quedó como fulminado y se dejó llevar hacia el vano de una ventana por una mano férrea de la que le fue imposible sacudirse.
—Gallito recién salido del gallinero de mamá Vauquer, al que le ha faltado el valor de apoderarse de los millones del viejo Taillefer cuando lo más duro del trabajo estaba ya hecho4, ha de saber, para su seguridad personal, que si no se comporta con Lucien como si se tratara de un queridísimo hermano, está usted en nuestras manos sin que nosotros estemos en las suyas. Así que silencio y abnegación; si no, intervendré yo en su juego para desbaratarlo. Lucien de Rubempré está protegido por el poder más grande de hoy, la Iglesia. Elija entre la vida o la muerte. ¿Cuál es su respuesta?
Rastignac se sintió presa del vértigo, como un hombre dormido en medio de un bosque que se despertara al lado de una leona famélica. Tuvo miedo, pero sin testigos: los hombres más valerosos se abandonan entonces al miedo.
—Sólo él puede saber… y puede atreverse… —se dijo como para sí mismo.
La máscara le apretó la mano para que no terminara la frase:
—Así que actúe como si fuera él —dijo.
OTRAS MÁSCARAS
Rastignac se comportó como un millonario asaltado por el camino real por un bandolero: capituló.
—Mi querido conde —dijo a Châtelet volviendo a su lado—, si tiene interés en conservar su posición, trate a Lucien de Rubempré como a alguien a quien algún día encontrará situado más alto de lo que está usted.
La máscara dejó escapar un ademán imperceptible de satisfacción y se puso de nuevo tras los pasos de Lucien.
—Querido amigo, ha cambiado usted muy rápido de opinión respecto a él —respondió el prefecto, justamente asombrado.
—Tan rápido como los que están con el centro y votan a la derecha —respondió Rastignac a ese prefecto-diputado que, desde hacía pocos días, negaba su voto al Gobierno.
—¿Acaso hay opiniones hoy en día? No, no hay más que intereses —replicó Des Lupeaulx, que los escuchaba—. ¿De qué se trata?
—Del señor de Rubempré, que Rastignac quiere hacerme creer que es un personaje —dijo el diputado al secretario general.
—Mi querido conde —le respondió Des Lupeaulx muy serio—, el señor de Rubempré es un joven de gran mérito y con tales apoyos que me consideraría dichoso si pudiera reanudar la relación con él.
—Ahí lo tiene dispuesto a caer en el avispero de los intrigantes de la época —dijo Rastignac.
Los tres interlocutores se volvieron hacia un rincón donde estaban reunidas algunas personas cultas, hombres más o menos célebres, y varios elegantes. Estos señores intercambiaban sus observaciones, agudezas y maledicencias, tratando de divertirse o de esperar alguna diversión. En este grupo tan heterogéneo se encontraban personas con las que Lucien había tenido relaciones en las que procederes ostensiblemente buenos se mezclaban con favores de refinada maldad.
—Pues bien, Lucien, muchacho mío, tesoro, te veo recompuesto y arreglado como nunca. ¿De dónde sales? Así que estamos de nuevo a caballo con la ayuda de los regalos provenientes de la alcoba de Florine. ¡Bravo, muchacho! —le dijo Blondet soltando el brazo de Finot y estrechando contra su pecho a Lucien tras cogerlo con familiaridad por la cintura.
Andoche Finot era propietario de una revista para la que Lucien había trabajado casi gratis, y que Blondet enriquecía con su colaboración, sus sabios consejos y la perspicacia de sus opiniones. Finot y Blondet personificaban a Bertrand y Ratón5, con la salvedad de que el gato de La Fontaine acabó dándose cuenta de que era engañado, y que, aunque fuera consciente del engaño, Blondet seguía al servicio de Finot. Este brillante condotiero de la pluma había de seguir siendo, efectivamente, esclavo durante largo tiempo. Finot escondía una fuerza de voluntad brutal bajo una apariencia obtusa, bajo el manto engañoso de una necedad impertinente, aderezada de ingenio como el pan de un albañil es frotado de ajo. Sabía almacenar lo que iba espigando, ya fueran ideas o escudos, en los campos de la vida disoluta que llevan literatos y políticos. Para su desgracia, Blondet había puesto su fuerza a sueldo de sus vicios y de su pereza. La necesidad siempre le sorprendía; formaba parte del pobre clan de esa gente eminente que puede hacer todo por la fortuna ajena y no puede nada por la suya propia, de los Aladinos que se dejan arrebatar su lámpara. Estos consejeros admirables demuestran perspicacia y agudeza de ingenio cuando no les acucia el interés personal. Lo que actúa en ellos no es el brazo, sino la cabeza. De ahí lo incoherente de sus costumbres y la reprobación de que son objeto por parte de los espíritus inferiores. Blondet compartía su bolsa con el compañero al que había ofendido la víspera; comía, bebía y compartía casa con el que iba a degollar al día siguiente. Sus divertidas paradojas lo justificaban todo. Considerando el mundo entero como una broma, no quería ser tomado en serio. Joven, querido, casi célebre, feliz, no se preocupaba, como Finot, de adquirir la fortuna necesaria al hombre de edad. Lucien necesitaba en aquel momento para cortar la palabra a Blondet, como acababa de hacer con la señora de Espard y de Châtelet, un tipo de valentía que quizá es la más difícil. Desgraciadamente, los placeres de la vanidad eran en él un estorbo para ejercer el orgullo, que ciertamente es el principio de muchas cosas grandes. Su vanidad había triunfado en el reencuentro anterior: se había mostrado rico, dichoso y desdeñoso con dos personas que le habían desdeñado en otro tiempo cuando era pobre y miserable; pero ¿puede acaso un poeta, como un diplomático viejo en el oficio, enfrentarse abiertamente con dos pretendidos amigos que le han acogido en su miseria, en cuya casa había encontrado cobijo durante los días de desesperación? Finot, Blondet y él se habían envilecido de común acuerdo, se habían revolcado en orgías que se tragaban mucho más que el dinero de sus acreedores. Como esos soldados que no saben emplear su valor, Lucien hizo entonces lo que hace mucha gente de París: comprometió de nuevo su carácter aceptando estrechar la mano que le tendía Finot y no sustrayéndose a la zalamería de Blondet. Cualquiera que haya andado metido en el periodismo, o ande todavía, se halla en la cruel necesidad de saludar a los hombres que desprecia, de sonreír a su peor enemigo, de pactar con las más nauseabundas bajezas, de ensuciarse las manos pagando a sus agresores con su misma moneda. Uno se acostumbra a ver hacer el daño y a tolerarlo; se empieza aprobándolo y se termina cometiéndolo. A la larga, el alma, manchada sin cesar por vergonzosas y continuas transacciones, se debilita, el resorte de los nobles pensamientos se oxida, los goznes de la banalidad se desgastan y giran por sí solos. Los Alcestes se convierten en Filintos, los caracteres se enervan, los talentos se bastardean y desaparece la fe en las bellas obras. Aquel que quería enorgullecerse con sus páginas se desgasta en tristes artículos cuya indignidad, tarde o temprano, le señala su conciencia. Aquel que había venido, como Lousteau o como Vernou, para ser un gran escritor, se ve reducido a un impotente gacetillero. Por eso no se honrará nunca lo bastante a las personas cuyo carácter está a la altura de su talento, los D’Arthez6 que saben caminar con seguridad entre los escollos de la vida literaria. Lucien no supo qué responder a las zalamerías de Blondet, cuyo talento ejercía sobre él, por otra parte, una seducción irresistible, que conservaba el ascendiente del corruptor sobre el discípulo y que, por lo demás, gozaba de una buena posición mundana gracias a sus relaciones con la condesa de Montcornet7.
—¿Ha heredado usted de algún tío? —le dijo Finot con aire burlón.
—He explotado, como usted, a los tontos —le respondió Lucien en el mismo tono.
—¿Acaso tiene el caballero una revista o algún periódico? —repuso Andoche Finot con la impertinente suficiencia del explotador con el explotado.
—Tengo algo mejor —replicó Lucien, quien, al sentir herida su vanidad por la superioridad que afectaba el redactor jefe, recobró la conciencia de su nueva posición.
—¿Y qué tiene, querido amigo?…
—Tengo un partido.
—¿Existe el partido Lucien? —dijo Vernou sonriendo.
—Finot, ahí te ves, superado por este chaval; te lo vaticiné. Lucien tiene talento, y tú no lo has tratado con consideración, lo has martirizado. Arrepiéntete, so bruto —intervino Blondet.
Penetrante como el almizcle, Blondet intuyó más de un secreto en el acento, en el gesto y en el aire de Lucien; pese a ungirle, con estas palabras supo dar un tirón de las riendas. Quería saber los motivos del regreso de Lucien a París, sus proyectos y sus medios de subsistencia.
—¡De rodillas ante una superioridad que tú no alcanzarás jamás, por muy Finot que seas! —prosiguió—. ¡Admite, y en el acto, al caballero entre los hombres fuertes a quienes pertenece el porvenir, es de los nuestros! Ingenioso y apuesto, ¿no debe tener éxito, con tus quibuscumque viis8? ¡Ahí lo tenéis en su excelente armadura de Milán, con su poderosa daga a medio desenvainar y enarbolando su pendón! ¡Voto a Dios, Lucien!, ¿dónde has robado ese precioso chaleco? Sólo el amor sabe encontrar semejantes telas. ¿Tenemos un domicilio? En este momento necesito conocer las direcciones de mis amigos, no sé a dónde ir a dormir. Finot me ha echado de su casa por esta noche, con el vulgar pretexto de haber tenido una aventura galante…
—Amigo mío —respondió Lucien—, he puesto en práctica un axioma con el que se tiene la seguridad de vivir tranquilo: ¡Fuge, late, tace9! Os dejo.
—Pero yo no te dejo que te vayas sin que me pagues la deuda sagrada que tienes conmigo, esa cena, ¿eh? —dijo Blondet, al que le gustaba un poco demasiado comer bien y que cuando se encontraba sin blanca sabía cómo comer de gorra.
—¿Qué cena? —dijo Lucien dejando escapar un gesto de impaciencia.
—¿Ya no te acuerdas? Es en esto en lo que reconozco la prosperidad de un amigo: en que no tiene ya memoria.
—Sabe lo que nos debe, respondo de su corazón —prosiguió Finot siguiendo la broma de Blondet.
—Rastignac —dijo Blondet cogiendo al joven elegante por el brazo en el momento en que llegaba a lo alto del foyer y al lado de la columna donde estaban reunidos los supuestos amigos—, se trata de una cena: será usted uno de los nuestros… A menos que el caballero —añadió con seguridad, señalando a Lucien— siga negándose a satisfacer una deuda de honor; la cosa es posible.
—El señor de Rubempré es incapaz de hacerlo, os lo garantizo —dijo Rastignac, que pensaba en todo menos en una fullería.
—Aquí tenemos a Bixiou —exclamó Blondet—, estará también, nos faltaría algo sin él. Sin él, el champán me empasta la lengua, y lo encuentro todo insípido, incluso el picante de los epigramas.
—Amigos míos —dijo Bixiou—, veo que estáis reunidos en torno a la maravilla del día. Nuestro querido Lucien repite las Metamorfosis de Ovidio. Así como los dioses se transformaban en singulares legumbres y en otras cosas para seducir a las mujeres, él ha convertido el Chardon10 en caballero para seducir. ¿A quién? ¡A Carlos X! Mi pequeño Lucien —dijo cogiéndole por un botón de su chaqueta—, un periodista promovido a gran señor merece una cencerrada. Yo en su lugar —dijo el despiadado satírico indicando a Finot y a Vernou—, te difamaría en su periódico; les reportarías un centenar de francos, con diez columnas de frases ingeniosas.
—Bixiou —dijo Blondet—, un anfitrión es sagrado, para nosotros, veinticuatro horas antes de la fiesta y doce horas después de ella: nuestro ilustre amigo nos invita a cenar.
—¡Cómo, cómo! —repuso Bixiou—; pero ¿hay algo más necesario que salvar un gran nombre del olvido, que dotar a la indigente aristocracia de un hombre de talento? Lucien, cuentas con la estima de la prensa, de la que eras el mejor florón, y nosotros te apoyaremos. ¡Finot, un suelto en las noticias de última hora! ¡Blondet, un rollo macabeo en la cuarta página de tu diario! ¡Anunciemos la aparición del libro más bello de la época, El arquero de Carlos IX! ¡Supliquemos a Dauriat que nos entregue pronto Las margaritas, esos divinos sonetos del Petrarca francés! ¡Pongamos a nuestro amigo por las nubes en papel de barba que hace y deshace toda reputación!
—Si querías que te pagase la cena —dijo Lucien a Blondet para deshacerse de esa grey que amenazaba con engrosarse—, me parece que no tenías necesidad de emplear la hipérbole y la parábola con un viejo amigo, como si se tratase de un memo. Hasta mañana, por la noche en el Lointier—dijo vivamente al ver venir a una mujer, hacia la cual se lanzó.
—¡Oh, oh, oh! —dijo Bixiou en tres tonos y con aire burlón, como si reconociera bajo la máscara a la persona hacia la cual se dirigía Lucien—. Esto merece una confirmación.
LA TORPILLE
Y siguió a la linda pareja, la adelantó, la examinó con una mirada perspicaz y regresó con gran satisfacción por parte de todos aquellos envidiosos interesados en saber de dónde provenía el cambio de fortuna de Lucien.
—Amigos míos, conocéis desde hace tiempo la actual conquista del señor de Rubempré —les dijo Bixiou—; es el ex rat de Des Lupeaulx.
Una de las perversiones ahora olvidadas, pero que eran habituales a principios de este siglo, era el lujo de los rats.Rat, término hoy ya anticuado, se aplicaba a una niña de diez a once años, comparsa en algún teatro, especialmente en la Ópera, a la que los disolutos formaban para el vicio y la infamia. Un rat era una especie de paje infernal, un chiquillo hembra al que se perdonaban las malas pasadas. El rat podía hacer lo que quisiera; había que desconfiar de él como de un animal peligroso, introducía en la vida un elemento de alegría, como antaño los Scapin, Sganarelle y los Frontin en la comedia antigua. Un rat costaba demasiado caro, porque no reportaba ni honor, ni provecho ni placer; la moda de los rats se extinguió tan por completo que hoy en día muy poca gente conocía este detalle íntimo de la vida elegante de antes de la Restauración, hasta que algunos escritores hicieron suyo el tema del rat como si se tratara de una novedad.
—Pero ¿cómo, Lucien, después de haber tenido a Coralie muerta ante él, nos arrebata a la Torpille? —dijo Blondet.
Al oír este nombre, la máscara de formas atléticas dejó escapar un sobresalto que, aunque controlado, fue sorprendido por Rastignac.
—¡No es posible! —respondió Finot—, la Torpille no tiene un céntimo que dar, ha pedido prestados, me ha dicho Nathan, mil francos a Florine.
—¡Oh, señores, señores!… —dijo Rastignac tratando de defender a Lucien frente a tan odiosas acusaciones11.
—Así que —exclamó Vernou—, ¿tan mojigato es el exmantenido de Coralie?
—¡Oh!, estos mil francos —dijo Bixiou— me demuestran que nuestro amigo Lucien vive con la Torpille.
—¡Qué pérdida irreparable para la crema de la literatura, de la ciencia, del arte y de la política! —dijo Blondet—. La Torpille es la única mujer de vida alegre que tiene madera de bella cortesana; no está estropeada por la instrucción, no sabe leer ni escribir: nos habría comprendido. Con ella habríamos proporcionado a nuestra época una de esas magníficas figuras aspasianas sin las cuales un siglo no se convierte nunca en un gran siglo. ¡Ved cómo la Du Barry va bien con el siglo dieciocho, Ninon de Lenclos con el diecisiete, Marion de Lorme con el dieciséis, Imperia con el quince y Flora con la república romana a la que nombró su heredera y que con esa herencia pudo pagar la deuda pública! ¿Qué serían Horacio sin Lidia, Tíbulo sin Delia, Catulo sin Lesbia, Propercio sin Cintia y Demetrio sin Lamia, que hoy constituye su gloria?
—Blondet, hablando de Demetrio en el foyer de la Ópera, me parece un poco demasiado de los Débats—dijo Bixiou al oído de su vecino.
—Y sin todas esas reinas, ¿qué sería el imperio de los césares? —continuaba Blondet—. Lais y Ródope son Grecia y Egipto. Todas son, por lo demás, la poesía de los siglos en que vivieron. Esta poesía, que falta a Napoleón, pues la viuda de su Grande Armée es una broma de cuartel, ¡no ha faltado a la Revolución, que ha tenido a Madame Tallien! Ahora, en Francia, donde se juega a quién ocupará el lugar del trono, hay ciertamente un trono vacante. Entre todos nosotros habríamos podido hacer una reina. ¡Yo habría dado una tía a la Torpille, ya que su madre murió demasiado auténticamente en el campo del deshonor; Du Tillet le habría pagado el palacio, Lousteau el coche de caballos, Rastignac unos lacayos, Des Lupeaulx un cocinero, Finot unos sombreros (Finot no pudo reprimir un gesto al recibir esta estocada a bocajarro12), Vernou le habría hecho publicidad y Bixiou le habría torneado sus frases ingeniosas! La aristocracia habría venido a divertirse a casa de nuestra Ninon, donde habríamos convocado a los artistas so pena de unos artículos mortíferos. Ninon II habría exhibido una magnífica impertinencia y un lujo aplastante. Habría tenido opiniones propias. En su casa se habría leído alguna obra maestra de arte dramático prohibida, hecha expresamente para la ocasión. No habría sido liberal; toda cortesana es por definición monárquica. ¡Ah, qué pérdida! ¡Debería abrazar a todo su siglo y se limita a hacer el amor con un jovencito! ¡Lucien hará de ella un perro de caza!
—Ninguna de las hembras poderosas que has mencionado ha chapoteado en la calle —dijo Finot—, mientras que este lindo rat se ha revolcado en el fango.
—Como la semilla del lirio en su mantillo —repuso Vernou—, así ella se ha embellecido y florecido. De ahí su superioridad. ¿Acaso no hay que haber pasado por todo para crear la risa y la alegría que todo lo resisten?
—Vernou tiene razón —dijo Lousteau, que hasta ese momento había estado observando sin decir palabra—, la Torpille sabe reír y hacer reír. Esta prerrogativa de los grandes autores y de los grandes actores es propia de quienes han penetrado todas las profundidades sociales. A los dieciocho años, esa muchacha conoció ya la máxima opulencia, la miseria más negra y a hombres de toda condición. Posee como una varita mágica con la que desencadena los apetitos brutales, violentamente reprimidos en los hombres que conservan un corazón pese a ocuparse de política o de ciencia, de literatura o de arte. No hay mujer en París que como ella pueda decir al animal que llevamos dentro: «¡Sal de ahí!»… Y entonces el animal sale de su guarida y se refocila en los excesos; esta mujer exalta los placeres de la mesa, de la bebida y del tabaco. En fin, es la sal cantada por Rabelais y que, esparcida sobre la Materia, la anima y la eleva hasta las regiones maravillosas del Arte; su vestido luce maravillas inauditas, sus dedos dejan caer oportunamente las gemas, así como su boca las sonrisas; imprime a cada cosa el espíritu de la ocasión; su jerga rebosa de ocurrencias picantes; posee el secreto de las onomatopeyas mejor coloreadas y más expresivas; ella…
—Malgastas cien sueldos de folletín —dijo Bixiou interrumpiendo a Lousteau—. La Torpille es infinitamente mejor que todo eso: vosotros habéis sido más o menos sus amantes, pero ninguno de vosotros puede decir que ella haya sido querida vuestra; ella puede teneros siempre, vosotros en cambio nunca la tendréis. Forzáis su puerta, vais a pedirle un favor…
—¡Oh!, es más generosa que un jefe de bandoleros al que le van bien las cosas, y más abnegada que el mejor compañero de colegio —dijo Blondet—; se le pueden confiar dinero y secretos. Pero lo que me movía a elegirla para reina es su borbónica indiferencia por el favorito que cae en desgracia.
—Es como su madre, demasiado cara —dijo Des Lupeaulx—. Parece que la bella holandesa habría dado buena cuenta de las rentas de un arzobispo de Toledo; dejó pelados a dos notarios…
—Y dio de comer a Maxime de Trailles cuando era paje —añadió Bixiou.
—La Torpille es demasiado cara, como Rafael, como Carême, como Taglioni, como Lawrence, como Boule, tan cara como caros eran todos los artistas de genio… —dijo Blondet.
—Esther no ha tenido jamás esta apariencia de mujer respetable —dijo entonces Rastignac señalando la máscara a la que Lucien daba el brazo—. Apuesto a que es la señora de Sérisy.
—No cabe ninguna duda —prosiguió Du Châtelet—, y así se explica la suerte del señor de Rubempré.
—¡Ah! La Iglesia sabe elegir a sus levitas; será un hermoso secretario de embajada —dijo Des Lupeaulx.
—Tanto más —repuso Rastignac— cuanto que Lucien es un hombre de talento. Estos señores han podido comprobarlo más de una vez —añadió dirigiendo su mirada a Blondet, Finot y Lousteau.
—Sí, el muchacho está hecho para llegar lejos —dijo Lousteau, a punto de estallar de envidia—, sobre todo porque posee eso que llamamos independencia de ideas…
—Tú eres quien lo ha formado —dijo Vernou.
—Pues bien —intervino Bixiou mirando a Des Lupeaulx—, apelo a los recuerdos del señor secretario general y relator; esa máscara es la Torpille, me juego una cena…
—Acepto la apuesta —dijo Châtelet, interesado en saber la verdad.
—Vamos, Des Lupeaulx —dijo Finot—, a ver si reconoce las orejas de su ex rat.
—No es necesario cometer ningún crimen de lesa máscara —repuso Bixiou—; la Torpille y Lucien volverán con nosotros cuando lleguen al extremo del foyer, y me comprometo entonces a demostraros que es ella.
—Así que ha salido a flote nuestro amigo Lucien —dijo Nathan, que se unió al grupo—; creía que se había vuelto a Angulema para el resto de sus días. ¿Ha descubierto acaso algún secreto contra los ingleses13?
—Ha hecho lo que tú no harás tan rápido —respondió Rastignac—, ha pagado todas sus deudas.
La gruesa máscara meneó la cabeza en señal de asentimiento.
—Cuando un joven actúa juiciosamente a su edad, lo que hace es desatinar: pierde su audacia, se pone a vivir de rentas —repuso Nathan.
—¡Oh!, ese será siempre un gran señor, su nobleza de pensamiento lo pondrá siempre por encima de muchos hombres, digamos, superiores —respondió Rastignac.
En ese momento, periodistas, dandys, ociosos, todos, en suma, examinaban, como tratantes que examinasen un caballo en venta, el delicioso objeto de su apuesta. Estos jueces envejecidos en el conocimiento de las depravaciones parisienses, todos de un espíritu superior y cada uno a título distinto, corrompidos por igual, por igual corruptores, entregados todos a desenfrenadas ambiciones, acostumbrados a suponerlo, a adivinarlo todo, tenían los ojos ardientemente fijos en una mujer enmascarada, una mujer que sólo ellos podían reconocer. Sólo ellos y algunos asiduos del baile de la Ópera podían reconocer, bajo el largo sudario del dominó negro, bajo la capucha y bajo la esclavina, que hacen irreconocibles a las mujeres, la redondez de las formas, las peculiaridades de la compostura y de los andares, los movimientos del busto y el porte de la cabeza, las cosas más difíciles de captar a los ojos vulgares y las más fáciles de ver para ellos. A pesar de aquel informe envoltorio, pudieron percibir, pues, el más emocionante de todos los espectáculos, el que ofrece una mujer animada por un verdadero amor. Ya fuese de la Torpille, de la duquesa de Maufrigneuse o de la señora de Sérisy, el último o el primer escalón de la escala social, aquella criatura era una admirable creación, el esplendor de los sueños felices. Tanto aquellos viejos jóvenes como los ancianos jovenzuelos experimentaron una sensación tan viva, que envidiaron a Lucien el privilegio sublime de esa metamorfosis de la mujer en diosa. La máscara estaba allí como si estuviera a solas con Lucien; para esa mujer no existían ni las diez mil personas ni una atmósfera cargada y polvorienta. No se encontraba bajo la bóveda celeste de los Amores, como las Madonas de Rafael bajo su aureola oval de oro. No sentía el roce de los codos, la llama de su mirada partía por los dos orificios del antifaz para reunirse con los ojos de Lucien; en suma, el estremecimiento de su cuerpo parecía tener como origen el movimiento mismo de su amigo. ¿De dónde procede esta llama que irradia de una mujer enamorada y la distingue de entre todas? ¿De dónde procede esta ligereza de sílfide que parece cambiar las leyes de la gravedad? ¿Es acaso el alma que se escapa? ¿Tiene la felicidad virtudes físicas? La ingenuidad de una virgen, los encantos de la infancia se delataban bajo el dominó. Aunque caminasen y estuvieran separados, aquellos dos seres semejaban esos grupos de Flora y Céfiro sabiamente enlazados por el talle que revelan la pericia de los más hábiles escultores; pero era más que escultura, la mayor entre las artes, Lucien y su lindo dominó recordaban esos ángeles circundados de flores o pájaros que el pincel de Giambellino ha puesto bajo las imágenes de la Virgen Madre; Lucien y esa mujer pertenecían a la Fantasía, que está por encima del Arte como la causa está por encima del efecto.
Cuando esta mujer, olvidada de todo, estuvo a un paso del grupo, Bixiou exclamó: «¿Esther?». La infortunada volvió rápidamente la cabeza, como hace quien oye que le llaman, reconoció al malicioso personaje y bajó la cabeza como un agonizante que acaba de exhalar el último suspiro. Se oyó una risa estridente, y el grupo se dispersó entre el gentío como un grupo de ratones espantados que desde la vera de un camino vuelven a sus madrigueras. Rastignac fue el único que no se alejó más de lo debido para no dar la impresión de que huía de las miradas centelleantes de Lucien, y pudo ver dos dolores igualmente profundos, si bien velados: primero el de la pobre Torpille, como abatida por un rayo, y luego el de la máscara indescifrable, la única del grupo que se quedó. Esther dijo una palabra al oído de Lucien en el mismo instante en que las rodillas le flaqueaban, y Lucien desapareció con ella sosteniéndola. Rastignac siguió con la mirada a esa bonita pareja, mientras permanecía absorto en sus reflexiones.
—¿De dónde le viene ese nombre de Torpille14? —le dijo una voz sombría que le llegó hasta las entrañas, puesto que ahora ya no era falseada.
—Ha sido él, que se ha podido escapar de nuevo… —dijo Rastignac entre sí.
—Cállate, si no quieres que te corte el cuello —respondió la máscara adoptando otra voz—. Estoy contento de ti, has mantenido tu palabra, y por esto tienes más de un brazo a tu servicio. A partir de ahora, sé mudo como una tumba; y antes de callarte, contesta a mi pregunta.
—Está bien, esta muchacha es tan atractiva que habría sido capaz de turbar al mismísimo emperador Napoleón, e incluso a alguien más difícil aún de seducir: ¡a ti! —contestó Rastignac mientras se alejaba.
—Un momento —dijo la máscara—. Voy a demostrarte que no debes haberme visto jamás en parte alguna.
El hombre se quitó la máscara. Rastignac dudó durante un momento al no encontrar nada del repugnante personaje al que había conocido en otro tiempo en la pensión Vauquer.
—El diablo le ha permitido cambiar totalmente de aspecto, excepto los ojos, que son difíciles de olvidar —le dijo.
La mano de hierro le apretó el brazo para recomendarle un silencio eterno.
A las tres de la noche, Des Lupeaulx y Finot encontraron al elegante Rastignac en el mismo sitio, apoyado en la columna donde le había dejado la terrible máscara. Rastignac se había confesado a sí mismo: había sido sacerdote y penitente, juez y acusado. Se dejó llevar al restaurante para comer y regresó a su casa achispado, aunque taciturno.
UN PAISAJE PARISIENSE
La rue de Langlade15, al igual que las calles adyacentes, desluce el Palais-Royal y la rue de Rivoli. Esta parte de uno de los barrios más brillantes de París conservará por mucho tiempo la mancilla dejada por los montones de inmundicias del viejo París, en las que hubo antaño unos molinos. Esas calles estrechas, oscuras y fangosas, donde se ejercen actividades poco preocupadas por la apariencia exterior, adquieren de noche una fisonomía misteriosa y llena de contrastes. Cualquier hombre que no conozca el París nocturno, viniendo de la parte iluminada de la rue Saint-Honoré, de la rue Neuve-des-Petits-Champs y de la rue Richelieu, donde se apretuja una multitud incesante y donde relucen las obras maestras de la Industria, de la Moda y de las Artes, se sentiría embargado de un triste terror al verse en medio de este dédalo de callejuelas que rodea esa zona luminosa cuyo resplandor se refleja hasta en el cielo. A los torrentes de luz de gas sucede una densa sombra. De tanto en tanto un pálido farol arroja su resplandor incierto y nebuloso que no llega a alumbrar ciertos callejones negros sin salida. Los transeúntes son escasos y van deprisa. Las tiendas están cerradas, y las que están abiertas tienen mala pinta: una taberna sucia y sin luz, tiendas de lencería que venden agua de Colonia. Un frío malsano posa sobre vuestros hombros una capa de humedad. Pasan pocos vehículos. Hay rincones siniestros, entre los que destaca la rue de Langlade, la salida del pasaje de Saint-Guillaume y algunos chaflanes. El consejo municipal todavía no ha podido hacer nada para sanear esta gran leprosería, ya que la prostitución ha establecido en ella desde hace tiempo su cuartel general. Tal vez es una suerte para el mundo de París dejar a estas callejuelas su aspecto inmundo. Si se pasa por ahí durante la jornada, uno no se puede figurar en qué se convierten todas estas calles por la noche; las recorren seres estrambóticos que no pertenecen a ningún mundo; formas medio desnudas y blancas pueblan los muros, la sombra se ve animada. Y entre estos muros y los paseantes se insinúan vestidos que caminan y que hablan. Puertas entreabiertas estallan en locas carcajadas. Llegan a los oídos palabras de esas que Rabelais afirma que se congelan y luego se derriten. Surgen ritornelos del pavimento. No se trata de un ruido indistinto, quiere decir algo: cuando es ronco, se trata de una voz; pero si se asemeja a un canto, nada tiene ya de humano, se acerca a un silbido. A menudo se oyen pitidos. Por último, los taconazos de las botas tienen un no sé qué de provocador y de burlón. Este conjunto de cosas produce vértigo. Las condiciones atmosféricas allí están invertidas: en invierno se tiene calor y frío en verano. Pero haga el tiempo que haga, esta naturaleza extraña siempre brinda el mismo espectáculo: el mundo fantástico del berlinés Hoffmann. Hasta el más matemático de los cajeros no encuentra allí nada de real tras haber pasado una y otra vez las angosturas que conducen a las calles decentes donde hay viandantes, tiendas y quinqués. Más desdeñosa o más vergonzosa que las reinas y los reyes de antaño, que no temían ocuparse de las cortesanas, la administración o la política moderna no se atreve ya a enfrentarse directamente con esta plaga de las capitales. Ciertamente, las medidas deben cambiar con los tiempos, y las que conciernen a los individuos y a su libertad son delicadas; pero quizá se debería demostrar amplitud de miras y atrevimiento en lo que se refiere a las medidas puramente materiales, como el aire, la luz y los locales. Puede que los moralistas, los artistas y los prudentes administradores añoren las antiguas Galeries de Bois del Palais-Royal donde se estacionaban esas ovejas que se orientan siempre hacia los lugares donde están seguras de encontrar paseantes; pero ¿no sería preferible que estos paseantes fueran a donde están ellas? ¿Qué ha ocurrido? Hoy en día las partes más brillantes de los bulevares, ese paseo encantado, están prohibidas por la noche para las familias. La policía no ha sabido aprovechar los recursos que ofrecen, a este respecto, algunos pasajes para salvar la vía pública.
La muchacha que se había sentido morir por un dicterio en el baile de la Ópera vivía, desde hacía uno o dos meses, en la rue de Langlade, en una casa de apariencia innoble. Esta construcción, adosada a una casa inmensa, mal revocada, sin profundidad y de una altura prodigiosa, recibe toda la luz de la calle y se asemeja bastante a una percha de loro. En cada piso hay un apartamento con dos piezas. La escalera es estrecha, pegada contra la pared y singularmente iluminada por unas vidrieras que dibujan exteriormente la rampa, y cada rellano está indicado por un pozo negro, lo cual constituye una de las particularidades más horribles de París. La tienda y el entresuelo pertenecían por entonces a un hojalatero, el propietario vivía en el primero y los otros cuatro pisos los ocupaban unas modistillas muy decentes que recibían por parte del propietario y de la portera una consideración y complacencias acordes con lo difícil que resulta alquilar una casa tan singularmente construida y situada. El destino de este barrio se explica por la existencia de una cantidad bastante grande de casas semejantes, inservibles para el comercio y que sólo pueden ser explotadas para actividades inconfesables, precarias o sin dignidad.
INTERIOR TAN CONOCIDO DE UNOSCOMO DESCONOCIDO DE OTROS
A las tres de la tarde, la portera, que había visto a un joven traer a la señorita Esther moribunda a las dos de la noche, acababa de dejarse aconsejar por la modistilla que se alojaba en el piso superior, la cual, antes de subir a un coche para ir a divertirse, le había expresado su inquietud a propósito de Esther: no la había oído moverse. Esther dormía sin duda aún, pero ese sueño parecía sospechoso. Sola en su garita, la portera lamentaba no poder ir a averiguar lo que pasaba en el cuarto piso, donde se encontraba el alojamiento de la señorita Esther. En el momento en que se decidía a confiar al hijo del hojalatero la custodia de su garita, que era una especie de nicho practicado en un entrante del muro, en el entresuelo, se detuvo un coche de punto. Salió de él un hombre envuelto en una capa de pies a cabeza, con una evidente intención de ocultar su indumentaria o su condición, y preguntó por la señorita Esther. La portera se quedó entonces totalmente tranquila, y el silencio y la tranquilidad de la reclusa le parecieron perfectamente explicados. Cuando el visitante subió los escalones de encima de la garita, la portera observó las hebillas de plata que adornaban sus zapatos, creyó haber percibido la franja negra de la faja de una sotana; bajó y preguntó al cochero, que respondió sin decir palabra, lo que hizo que la portera comprendiera todavía más. El sacerdote llamó y no recibió respuesta alguna, oyó unos ligeros suspiros y forzó la puerta con un golpe de hombro, de un vigor que le daba sin duda la caridad, pero que en cualquier otra persona habría parecido que era una costumbre. Se precipitó hacia la segunda estancia y vio, ante una Santa Virgen de escayola coloreada, a la pobre Esther arrodillada o, mejor dicho, doblada sobre sí misma, con las manos juntas. La modistilla expiraba. Una estufilla de carbón consumido contaba la historia de aquella terrible mañana. La capucha y la esclavina del dominó se encontraban en el suelo. La cama no estaba deshecha. La pobre criatura, mortalmente herida en el corazón, lo había dispuesto todo, sin duda, a su vuelta de la Ópera. Una mecha de vela, coagulada en el charquito que contenía la arandela del candelero, revelaba en qué medida Esther había estado absorta en sus últimas reflexiones. Un pañuelo empapado de lágrimas probaba la sinceridad de esta desesperación propia de una Magdalena, cuya pose clásica era la de la cortesana impía. Este arrepentimiento absoluto hizo sonreír al sacerdote. Inhábil para la muerte, Esther había dejado la puerta abierta sin pensar que el aire de las dos estancias requería una mayor cantidad de carbón para volverse irrespirable; las exhalaciones tan sólo la habían aturdido; el aire fresco llegado de la escalera le devolvió de forma gradual el sentimiento de sus males. El sacerdote se quedó de pie, perdido en una sombría meditación, sin verse afectado por la divina belleza de la joven, examinando sus primeros movimientos como si se tratara de algún animal. Sus ojos iban de aquel cuerpo desmoronado a los objetos indiferentes con una aparente indiferencia. Observó el mobiliario de esta habitación, cuyo suelo de baldosas rojas, gastadas y frías, estaba mal cubierto por una vulgar alfombra que mostraba la trama. Un camastro de madera pintada, de vieja factura, envuelto en cortinas de calicó amarillo con rosetones rojos; una única butaca y dos sillas también de madera pintada y cubiertas con el mismo calicó que había proporcionado asimismo las colgaduras de la ventana; un empapelado de fondo gris estampado de flores, pero ennegrecido por el tiempo y grasiento; una mesa tallada de caoba; la chimenea llena de utensilios de cocina de la especie más vil, dos haces de leña empezados, una chambrana de piedra sobre la que había aquí y allá algunas chucherías mezcladas con joyas y tijeras; un ovillo sucio, guantes blancos y perfumados, un delicioso sombrero tirado sobre la jarra de agua, un chal de Ternaux que tapaba la ventana, un elegante vestido colgado de un clavo; un pequeño canapé, duro, sin cojines; unos horrendos zuecos rotos y unos graciosos zapatitos, unos borceguíes que despertarían la envidia de una reina; platos de porcelana corriente desportillados donde se veían los restos de la última comida y atestados de cubiertos de alpaca, la platería del pobre de París; una canasta llena de patatas y ropa blanca para lavar, con un gorro ligero de gasa encima; un feo armario de luna abierto y vacío, sobre cuyos estantes podían verse unas boletas de empeño del montepío: tal era el conjunto de cosas lúgubres y alegres, míseras y ricas, que sorprendían la mirada. ¿Eran esos vestigios de lujo en cascos de botella, ese ajuar tan apropiado a la vida bohemia de esta muchacha abatida entre sus ropas deshechas como un caballo muerto entre sus arneses, bajo el varal roto, enredado en sus riendas, era aquel espectáculo singular lo que hacía pensar al sacerdote? ¿Se decía que al menos aquella criatura descarriada debía de ser muy desinteresada para consentir en aunar una tal pobreza con el amor de un joven rico? ¿Atribuía acaso el desorden del mobiliario al desorden de la vida? ¿Sentía piedad, espanto? ¿Se conmovía su caridad? Cualquiera que le hubiese visto de brazos cruzados, el semblante de preocupación, los labios crispados y la mirada áspera, le habría creído inquieto por sentimientos sombríos y llenos de odio, reflexiones que se contradecían y proyectos siniestros. Era, ciertamente, insensible a las lindas redondeces de unos senos aplastados bajo el peso del busto flexionado y a las formas atractivas de la Venus acurrucada que se marcaban bajo el negro de la falda, pues a tal punto la moribunda estaba rigurosamente doblada sobre sí misma; el abandono de esta cabeza que, vista por detrás, ofrecía a la mirada la nuca blanca, muelle y flexible, y los bellos hombros de una naturaleza osadamente desarrollada no le conmovían; no levantaba a Esther, ni parecía oír las desgarradoras aspiraciones que indicaban el retorno a la vida: fueron precisos un sollozo horrible y la espantosa mirada que le lanzó la joven para que se dignase levantarla y depositarla sobre la cama con una facilidad que revelaba una fuerza prodigiosa.
—¡Lucien! —dijo ella en un susurro.
—El amor retorna, la mujer no está lejos —dijo el sacerdote con una especie de amargura.
La víctima de las depravaciones parisienses percibió entonces la indumentaria de su salvador y dijo, con la sonrisa del niño que puede tocar con la mano la cosa ansiada:
—¡Así que no me moriré sin haberme reconciliado con el cielo!
—Podrá expiar sus errores —dijo el sacerdote mojándole la frente con agua y haciéndole aspirar el vinagre de una vinagrera que encontró en un rincón.
—Siento que la vida, en vez de abandonarme, afluye a mí —dijo tras recibir los cuidados del sacerdote y expresándole su gratitud con gestos llenos de naturalidad.
Aquella atractiva pantomima, que las propias Gracias habrían adoptado para seducir, justificaba plenamente el sobrenombre de esa extraña muchacha.
—¿Se siente mejor? —preguntó el eclesiástico dándole a beber un vaso de agua azucarada.
Ese hombre parecía muy hecho a semejantes menesteres, conocía todo de ellos. Estaba allí como en su casa. Este privilegio de estar en todas partes como en la propia casa es patrimonio exclusivo de los reyes, de las mujeres de vida alegre y de los ladrones.
LA CONFESIÓN DE UN RAT
—Cuando se haya repuesto del todo —prosiguió aquel singular sacerdote—, me dirá las razones que le han llevado a cometer su último delito, este intento de suicidio.
—Mi historia es muy simple, padre —respondió la joven—. Hace tres meses, vivía yo en medio del desorden en el que nací. Era la última de las criaturas y la más infame; ahora soy sólo la más desgraciada de todas. Permítame que no le cuente nada de mi pobre madre, que murió asesinada…
—Por un capitán, en una casa de mala nota… —dijo el sacerdote interrumpiendo a su penitente—. Conozco sus orígenes, y si hay alguna persona de su sexo a la que pueda excusarse de llevar una vida vergonzosa, esta es usted, puesto que no ha tenido ningún buen ejemplo.
—¡Ay!, no he sido bautizada ni he recibido las enseñanzas de ninguna religión.
—Todo tiene, pues, aún remedio —repuso el sacerdote—, con tal de que su fe y su arrepentimiento sean sinceros y sin segundas intenciones.
—Lucien y Dios llenan mi corazón —dijo ella con conmovedora ingenuidad.
—Habría podido decir Dios y Lucien —replicó el sacerdote con una sonrisa—. Me recuerda el objeto de mi visita. No omita nada de cuanto concierne a ese joven.
—¿Viene usted de su parte? —preguntó con una expresión de amor que habría enternecido a cualquier otro sacerdote—. ¡Oh!, ha presentido lo ocurrido.
—No —respondió él—, no es su muerte, sino su vida lo que es motivo de inquietud. Vamos, hábleme de sus relaciones.
—En pocas palabras —dijo ella.
La pobre muchacha temblaba ante el tono brusco del eclesiástico, pero como tiembla una mujer a la que hace tiempo que no sorprende ya la brutalidad.
—Lucien es Lucien —continuó—, el más bello, el mejor de los seres vivos; pero si usted lo conoce, mi amor debe de parecerle de lo más natural. Lo conocí por casualidad, hace tres meses, en la Porte-Saint-Martin, adonde fui un día de libranza: teníamos un día por semana en la casa16 de la señora Meynardie, donde yo estaba por entonces. Al día siguiente, como puede comprender, me escapé sin permiso. El amor había entrado en mi corazón, y me había cambiado a tal punto que de vuelta del teatro ya no me reconocía a mí misma: me producía horror. Lucien no ha sabido nunca nada. En vez de decirle dónde estaba, le di la dirección de este alojamiento, en el que por entonces vivía una de mis amigas, que tuvo la amabilidad de cedérmelo. Le juro por lo más sagrado…
—No hay que jurar.
—Pero ¿acaso jurar no es dar la propia palabra sagrada? Pues bien, desde ese día he trabajado en esta habitación, como una desesperada, haciendo camisas de veintiocho sueldos para poder vivir de un trabajo honrado. Durante un mes no he comido más que patatas para poder ser buena y digna de Lucien, que me quiere y me respeta como la más virtuosa de las virtuosas. He hecho mi declaración en regla a la policía, para recobrar mis derechos, y estoy sometida a dos años de vigilancia. Ellos, a los que tan poco les cuesta inscribirte en los registros de la infamia, te lo ponen muy difícil para borrarte de ellos. Lo único que yo le pedía al cielo era que protegiese mi decisión. Cumpliré diecinueve años el mes de abril; a esta edad, se tienen recursos. Me parece haber nacido hace sólo tres meses… Cada mañana he rogado a Dios para pedirle que no permita nunca que Lucien descubra mi vida anterior. Compré esa Virgen que ahí ve; yo le rezaba a mi manera, puesto que no conozco ninguna oración; no sé leer ni escribir, nunca he entrado en una iglesia, y salvo en las procesiones, por curiosidad, nunca he visto a Dios.
—¿Y qué le dice, pues, a la Virgen?
—Le hablo como le hablo a Lucien, con arrebatos del alma de esos que le hacen llorar.
—¡Ah!, ¿Lucien llora?
—De alegría —dijo ella vivamente—. ¡Tesoro mío! Nos entendemos tan bien que tenemos una sola alma. ¡Es tan amable, tan cariñoso, tan dulce de corazón, de espíritu y de modales!… Dice que es poeta, pero yo digo que es Dios… ¡Oh, perdón!, pero ustedes los sacerdotes no saben lo que es el amor. Por lo demás, sólo nosotras, que conocemos bastante a los hombres, podemos apreciar lo que vale un Lucien. Un Lucien, verá usted, es tan raro como una mujer sin pecado; cuando se lo conoce, es imposible amar a otro que no sea él, eso es todo. Pero un ser como él necesita su igual. Quisiera ser digna de ser amada por mi Lucien. Y de ahí ha venido mi desgracia. Ayer, en la Ópera, me reconocieron unos jóvenes que tienen tanto corazón como piedad tienen los tigres; es más, ¡podría entenderme mejor con un tigre! El velo de inocencia que me había creado cayó; sus risas me hicieron estallar la cabeza y el corazón. No crea que me ha salvado, me moriré de pena.
—¿Su velo de inocencia?… —dijo el sacerdote—. Pero, entonces, ¿ha tratado a Lucien con todo rigor?
—¡Oh, padre!, ¿cómo, usted que le conoce, me hace semejante pregunta? —contestó con una sonrisa soberbia—. No se resiste a un dios.
—No blasfeme —dijo el eclesiástico con dulce voz—. Nadie puede parecerse a Dios; la exageración no sienta bien al verdadero amor; no sentía usted por su ídolo un amor puro y verdadero. De haberlo sentido, el cambio del que presume haber sufrido habría adquirido las virtudes que constituyen el patrimonio de la adolescencia, habría conocido las delicias de la castidad y las delicadezas del pudor, esas dos glorias de toda muchacha. No, usted no ama.
Esther hizo un gesto de espanto que el sacerdote vio, pero que no conmovió la impasibilidad del confesor.
—Sí, lo ama por usted misma y no por él, por los placeres temporales que la seducen y no por el amor en sí; así es como lo ha conseguido, por eso no sentía ese sagrado temblor que habría debido inspirarle un ser sobre el que Dios ha puesto el sello de las más adorables perfecciones: ¿no ha pensado que lo degrada por la impureza de su pasado, que iba a corromper a un inocente con las espantosas delicias que le han valido ese sobrenombre, glorioso de infamia? Ha sido usted inconsecuente consigo misma y con la pasión de un día…
—¡De un día! —repitió ella alzando los ojos.
—¿Y qué nombre dar si no a un amor que no es eterno, que no nos une a la persona amada, hasta en el ultramundo de los cristianos?
—¡Ah! ¡Quiero hacerme católica! —exclamó la muchacha con un grito tan sordo y violento que habría obtenido la gracia de Nuestro Salvador.
—¿Acaso podría ser la mujer de Lucien de Rubempré una muchacha que no ha recibido ni el bautismo de la Iglesia ni el del conocimiento, que no sabe leer, escribir ni rezar, que no puede dar un paso sin que las losas del suelo se levanten para acusarla, notable tan sólo por el privilegio efímero de una belleza que la enfermedad le arrebatará tal vez mañana; acaso puede ser su esposa este ser envilecido, degradado y consciente de su propia degradación… (si fuera más inconsciente y menos amante, la cosa sería más disculpable…), esta presa futura del suicidio y del infierno?
Cada frase era una puñalada que le llegaba al fondo del corazón. A cada frase, los sollozos crecientes y las abundantes lágrimas de la desesperada muchacha atestiguaban la fuerza con que la luz penetraba a la vez en su inteligencia pura como la de un salvaje, en su alma finalmente despierta, en esa naturaleza en que la depravación había depositado una capa de hielo fangoso que empezaba entonces a derretirse al sol de la fe.
—¿Por qué no habré muerto? —era la única idea que Esther pudo expresar del torrente de ideas que afluían a su cerebro devastándolo.
—Hija mía —dijo el terrible juez—, hay un amor que no se confiesa a los hombres y cuya confidencia reciben los ángeles con sonrisas de felicidad.
—¿Cuál?
—El amor sin esperanza cuando inspira la vida, cuando se pone como principio de la abnegación, cuando ennoblece toda acción con miras a una perfección ideal. Sí, los ángeles aprueban este amor que conduce al conocimiento de Dios. Perfeccionarse de forma continua para hacerse digno de aquel que amamos, hacerle mil sacrificios secretos, adorarlo a distancia, entregar la propia sangre gota a gota, inmolarle el amor propio, no tener ya orgullo ni ira con él, ocultarle incluso los atroces celos que nos enciende en el corazón, darle todo cuanto desea, aunque sea en perjuicio propio, querer lo que él quiere, tener siempre el rostro vuelto hacia él para seguirle sin que él lo sepa; un amor así la religión se lo habría perdonado, porque no ofende las leyes humanas ni las divinas y lleva por una senda muy distinta de la de sus sucias voluptuosidades.
Al oír esta horrible sentencia formulada en pocas palabras (¡y qué palabras, y acompañadas de qué acento!), Esther fue presa de una muy legítima descon





























