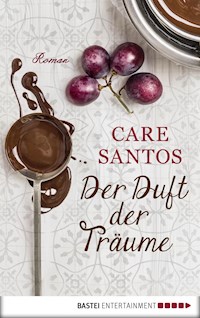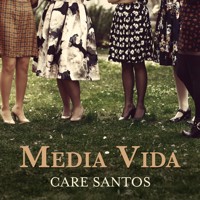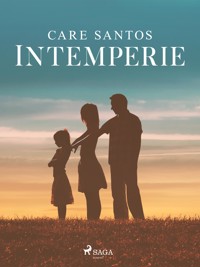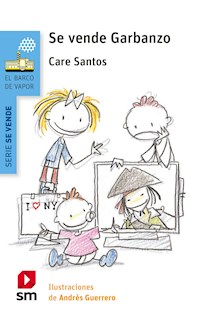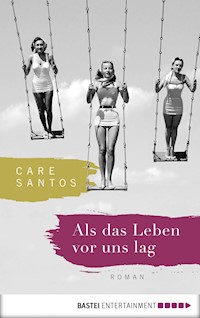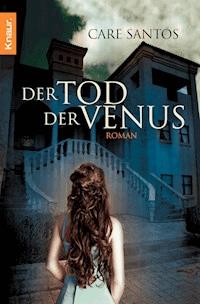Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Hay un momento en la vida en el que aún estamos a tiempo. Aún podemos elegir aquello en que vamos a convertirnos. Lo que deseamos ser. Abel está en ese momento crucial de la vida: tiene diecisiete años y se ha enamorado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para todos aquellos
que sueñan con volar
Cuenta la leyenda que cuando Dios fundó el mundo, le preguntó al lobo:
–¿Quieres que te ponga un cencerro al cuello?
Y el lobo contestó:
–No, porque si lo haces todos me oirán.
Dios dijo entonces:
–¿Quieres que te amarre con una soga?
–No –respondió el lobo–, porque si lo haces querrán dominarme.
Entonces Dios preguntó:
–¿Qué quieres, pues?
Respondió el lobo:
–Quiero ser libre
Decálogo de las criaturas de la noche
Guárdate de lo que brille demasiado.
No temas a tu propia sombra.
Ama como un mortal.
Ambiciona como un inmortal.
Come solo por necesidad.
No quieras poseer lo que no necesitas.
Huye de quien te tema.
Mira a los ojos a tus víctimas.
Da y toma con intensidad.
Nunca mires atrás.
Primera Parte
Weirdo
Uno
Las pupilas de Rosa recorren la carretera de lado a lado, buscando. Los arcenes, necesita mirar en los arcenes. En los arcenes siempre hay algo. Rosa es una mujer alta, muy flaca. Tiene el pelo pobre y sucio, las uñas mordidas. Cuarenta y seis años. Nunca se maquilla. Nunca se ríe. Hace mucho tiempo que Rosa no tiene tiempo para sí misma. Mucho tiempo: dieciséis años, once meses y veintinueve días. Siempre lleva la cuenta.
Rosa conduce encorvada, echada hacia delante, con las manos sobre el volante como si fueran dos garras. La lluvia dificulta la tarea. Ahora cae muy fuerte. Es como si también esto ocurriera demasiado rápido. Rosa mira el reloj digital del coche. ¿A qué hora anochecerá? Es el primer día después del cambio al horario de invierno. Hoy el día será más corto, y la noche, interminable. El invierno se acerca y Rosa odia el invierno. En los meses de frío, todo es mucho más complicado. Y en los arcenes difícilmente se encuentra nada.
Rosa aprieta el freno hasta el fondo. Ha visto algo. Las ruedas del vehículo se deslizan bruscamente sobre el asfalto mojado. La presa es de tamaño mediano. Tal vez un corzo, o un zorro. Con un poco de suerte, no llevará muerta mucho tiempo. Rosa se acerca, cautelosa. Pasa muy de tarde en tarde, pero a veces se encuentra con animales que todavía están vivos. Una vez encontró un jabalí que parecía muerto y, cuando se acercó, por poco la muerde. Le dio tal susto que desde ese día lleva un palo en la maleta, para golpear con él a los bichos antes de tocarlos. Para asegurarse.
Hoy hace lo de siempre. Con el palo por delante, se acerca al animal que yace en la cuneta. La lluvia, que arrecia, la empapa de pies a cabeza en solo un momento. La mujer golpea el cuerpo con el palo. Se asegura de que no hay peligro. Ha tenido suerte: es un zorro. Debe de pesar unos ocho kilos. Y no lleva mucho tiempo muerto, a juzgar por su aspecto. Rosa suspira, aliviada. Ha sido una gran suerte encontrarlo, con este tiempo. Deja el palo en la maleta, mira hacia todos lados para comprobar que no viene nadie y agarra el zorro con las dos manos. Lo levanta tirando de las patas del lado derecho. Lo mete en el maletero, cuyo interior está cubierto por un hule, y lo deja junto a la gran bolsa de plástico oscuro que, naturalmente, se ha preocupado de cerrar bien. No se detiene a observar la calidad de la pieza que acaba de cobrarse. No puede perder ni un minuto. No quiere que se le haga de noche antes de llegar a casa.
Sube de nuevo al coche, empapando el asiento y la alfombrilla, y sale de allí a toda prisa.
Durante lo que queda de camino –unos treinta kilómetros–, no deja de inspeccionar las cunetas, pero sabe muy bien que será difícil, casi imposible, encontrar algo más. La suerte no es muy aficionada a presentarse dos veces el mismo día.
A lo lejos, en lo alto de la hondonada, distingue las primeras luces titilantes de Valdelobos. Mira el reloj. 17:47. Ya debería estar llegando a la planta incineradora. Aprieta el acelerador. Los limpiaparabrisas producen un ruido acompasado y desagradable. La lluvia golpea el cristal con furia. Rosa pone la radio, sin dejar de mirar a todos lados. No se ve un alma en ninguna parte. No le extraña. Aquí no vive nadie. Las pocas personas que pueblan el valle se concentran en Valdelobos y sus alrededores.
Tras atravesar un auténtico diluvio, Rosa llega a la zona donde se alinean un par de destartaladas naves industriales. Aparca frente a la que tiene un aspecto menos descuidado y hace sonar la bocina tres veces, para anunciarse. Luego sale del coche, se dirige con movimientos rápidos, compulsivos, al maletero y saca la bolsa de basura negra y cerrada. Pesa bastante. Con ella en la mano, se adentra en el hangar principal. Es un lugar lóbrego, helado. Las goteras se filtran desde el techo y encharcan el suelo.
Desde el fondo, con paso tranquilo, camina hacia ella un hombre de unos cincuenta años, calvo, relleno y vestido con una bata blanca.
–Hola, Hipólito. Hoy voy muy tarde. Casi no tengo tiempo de nada –le saluda Rosa.
–El cambio de hora, ¿eh? Menos luz.
–Sí, menos luz –confirma mientras le entrega la bolsa–. Es decir, menos tiempo. Ya he pedido el favor de todos los años y desde hoy salgo a las cinco. ¿Te importa hacerlo tú solo? ¿O prefieres que la vacíe yo?
El hombre sopesa la bolsa antes de contestar.
–Tranquila. No importa. ¿Qué es? –dice señalando la bolsa.
–Un perro.
–Sería grande –sopesa Hipólito.
–Un setter. Debió de perderlo un cazador el fin de semana pasado. Ni siquiera estaba herido.
El hombre arquea las cejas, impresionado.
–Te había hecho café –dice con resignación.
Se quedan en silencio, mirándose. Hace frío. Rosa se sube el cuello del chaquetón.
–Te agradezco mucho todo lo que haces, de verdad.
–No hay nada que agradecer –dice el hombre–. Ya sabes que cuentas conmigo para lo que quieras.
–Gracias, Poli. De verdad –dos segundos, un suspiro, una pausa en el ritmo acelerado de la jornada, y Rosa pregunta–: ¿Te vas ya a casa?
–En cuanto termine con tu perro cazador.
Rosa sonríe. Echa un vistazo hacia el interior de la planta. No queda nadie. Como de costumbre, Hipólito se ha quedado solo por esperarla. Otra razón para que no se le haga tan tarde. Añade:
–¿Vendrás mañana? Es el cumpleaños del niño.
–Claro que sí. ¿Cuántos…?
–Diecisiete.
Hipólito parece incrédulo. Como si la cifra que acaba de escuchar no le pareciera posible. Llega a su conclusión:
–Ya es un hombre.
Pero Rosa salta al instante:
–Para mí nunca lo será.
Un silencio tenso, al que la lluvia pone banda sonora.
–Gracias por todo, Poli –dice ella agarrando el fuerte antebrazo de su amigo, en un gesto más de gratitud que de cariño. El hombre corresponde levantando ligeramente el labio superior, en un ensayo muy tímido de sonrisa–. Otro día me tomo ese café, prometido.
–Tranquila –responde él.
Luego, Rosa da media vuelta y se dirige a la salida. Nada más ver la escasa luz que le queda a la tarde, susurra:
–Dios mío.
Hipólito la ve entrar en el coche, dar marcha atrás, alejarse bajo la lluvia. Se pregunta si Rosa se dará por vencida, si algún día terminará esto. Qué ocurriría si no se preocupara tanto.
Desde que la conoce, y hace ya más de quince años, Rosa vive en esta zozobra constante que nada ni nadie parece capaz de calmar.
La mujer acelera. Por estas carreteras rara vez se cruza con otros vehículos, de modo que a nadie le importan demasiado. No hay radares, ni patrullas vigilando. Puede darse prisa. Además, la lluvia parece que va remitiendo. Cuando enfila la última recta, ya apenas cae una fina llovizna. A lo lejos, Rosa vislumbra los primeros techos de pizarra, y más allá, los campos de labranza, los viejos castaños y la carretera que conduce a la explotación agrícola Los Halcones, erigida en mitad de la nada hace ya casi seis décadas. Junto a lo que antaño fueron campos de labranza, se levantó en los buenos tiempos una casa de dos plantas para los guardas. Esa fue la casa que Rosa compró cuando decidió instalarse aquí con su hijo, huyendo de la ciudad y, sobre todo, de la gente. Es una casa amplia, de anchos muros de piedra y techo de pizarra, que ella reformó para convertirla en su refugio, su hogar, su retiro. La verja que la circunda ya había sido instalada, y con una mano de pintura y algo de aceite quedó como nueva.
En Los Halcones no hay nadie en esta época del año, de modo que está sola en varios kilómetros a la redonda. Cuando apaga el motor, el silencio del campo le parece sobrecogedor. Es un silencio que duele, que provoca el vacío. Rosa piensa que si se quedara aquí, quieta, sola, escuchando, terminaría por volverse loca.
Sale del coche para abrir la cancela. Aparca en el jardín, frente a la entrada, y cierra con llave. Tiene la sensación de que ha llegado por los pelos. Abel debe de estar despertando. Antes de sacar su cargamento del maletero, aún hay un acto rutinario más con el que debe cumplir. Deja el vehículo abierto y recorre el camino que rodea la casa. El lateral izquierdo, en primer lugar. Una por una, revisa las trampas. Algunas están ocultas bajo los arbustos. Hay dos al pie de los rosales. Las demás las instaló en la parte de atrás. Incluso cavó una en el suelo y la cubrió con ramitas. Con el tiempo, ha resultado la más efectiva.
Hoy la lluvia debe de haber espantado a las posibles presas. Las trampas están intactas, expectantes, con sus fauces abiertas y vacías. Sin víctimas. Todas, excepto una. Mientras da la vuelta por la parte posterior de la casa, Rosa oye un quejido diminuto. Un animal atrapado.
Bingo.
A juzgar por su modo de lamentarse, no debe de ser muy grande. En efecto, nada más tomar el camino lateral, lo distingue. Es una comadreja. Está oronda, pero como mucho puede pesar medio kilo. Lo cual significa unos ciento setenta y cinco gramos de sangre fresca. Ni medio vaso. Ni para empezar.
Sea como sea, se lleva la mano al bolsillo del chaquetón y saca un guante de jardinero. Con él protegiéndole la mano, agarra al animal y lo libera del cepo que le ha destrozado la pata. Luego vuelve a la parte delantera y lo mete en una de las grandes jaulas vacías que instaló junto a la puerta principal.
Una vez, el capataz que en verano se encarga de cuidar la explotación vecina se lo preguntó:
–¿Para qué son las jaulas?
No supo qué decirle. El vecino nunca volvió a curiosear. Igual vio algo. Igual alguien le contó alguna historia de miedo.
Rosa rebusca ahora en la guantera para sacar el puñado de llaves. Mañana tiene el día libre, así que podrá darse un baño, pintarse las uñas, ver una película, tranquilizarse un poco. Por la tarde, a primera hora, saldrá a recorrer los caminos. O tal vez por la mañana. Después de la lluvia, los animales necesitarán comer, y a lo mejor hay suerte. Siempre tiene la esperanza de capturar alguno vivo.
La casa recuerda a un búnker. Ni una sola ventana en la planta baja; la única abertura es la puerta principal. En el piso de arriba, la cosa no es mucho mejor. Dos ventanas delanteras que dan al camino. Dos posteriores que dan al pedazo de tierra que ellos llaman «jardín». Las delanteras corresponden a la habitación de Rosa y a su cuarto de baño. Las otras, al salón comedor. El resto son habitaciones interiores, oscuras como un mal presagio. Antes había más ventanas, como en todas las casas, pero Rosa mandó tapiarlas.
En la puerta principal hay cuatro cerraduras. Rosa las abre una por una, alternando las llaves con una maestría aprendida hace mucho tiempo. La entrada comunica con un espacio vacío, parecido a un hangar, solo habitado por una mesa de billar que nadie usa nunca, una chimenea, una carretilla y algunos trastos (jaulas, una pala, la manguera).
Rosa se cerciora de que todo está en orden antes de secarse los pies en el felpudo y agarrar la carretilla metálica. Con ella se dirige al coche, sujeta el zorro muerto por las patas y lo deposita sobre la cubeta de un golpe. Antes de entrar otra vez en la casa, observa con preocupación a la comadreja. No parece muy animada. Deja un momento la carretilla y camina hasta un banco de madera donde se amontonan bebederos de distintos tamaños. Toma uno –el más pequeño– y lo llena de agua en un grifo que sobresale del muro. Luego se acerca a la jaula donde languidece el bicho, abre con cuidado la portezuela y deposita el bol cerca del animal. La comadreja se acerca sin muchas ganas al bebedero.
Rosa agarra de nuevo la carretilla, entra en la casa, la deja junto a la chimenea y cierra las cuatro cerraduras. El cuerpo exánime del zorro le recuerda una prenda abandonada.
Solo al terminar se siente un poco más tranquila. Suspira. Mira el reloj. 18:22. Tiene que conseguir organizarse mejor. No prolongar su jornada ni cinco minutos, por mucho que se lo pida el encargado, como ha ocurrido hoy, o que algún cliente venga a última hora con exigencias. A las seis menos diez debe de haber llegado a Valdelobos. Del pueblo a su casa no tarda ni un cuarto de hora. Su jefe tiene razón cuando le dice que está histérica. Tiene sus razones. Necesita tranquilizarse como sea.
Sonríe con tristeza. Tranquilidad. ¿Cuánto hace que no sabe lo que significa de verdad esa palabra?
Más allá de la puerta de entrada, otra puerta y otras dos cerraduras. Las abre. Con paso cansino, sube las escaleras. A partir del último escalón comienza su verdadera vida. La que la tortura día y noche desde hace dieciséis años, once meses y veintinueve días. Pero, por otra parte, la única que tiene. Aquella de la que ni puede ni sabría escapar.
–Hola, hijo, ya estoy en casa –saluda con voz cantarina, aparentando normalidad–. Espera a ver lo que te he traído para cenar.
Dos
A las 18:17, Abel comienza a despertar. Lo primero que piensa es: «¿Qué hora será?». Le parece raro no escuchar ningún ruido abajo. Ni pasos, ni cerrojos oxidados, ni el motor del coche, ni el gemido de ningún animalito inocente… Nada. Se alegra. Paladea su soledad, la disfruta. Adora el otoño. Más aún, el invierno. En los meses más fríos, las noches son tan largas y comienzan tan temprano que dispone de un rato para sí mismo antes de que llegue su madre. Claro que luego tiene que soportar los malos humores de Rosa, sus nervios innecesarios, sus prisas.
Ya no sabe cómo decírselo: no tiene por qué preocuparse. Es mayorcito y sabe cuidar de sí mismo. No tiene por qué correr tanto por la carretera, ni mucho menos pedir favores al dueño de la gasolinera para que la deje salir antes. Incluso podría irse por ahí, a cenar con alguna amiga o con Hipólito. Cuando se lo dijo, Rosa le miró como si se hubiera vuelto loco.
–¿Una amiga? –soltó una carcajada amarga–. ¡Como si tuviera alguna!
Y, por supuesto, su madre zanjó la cuestión.
–Aunque creas que no, me necesitas. Yo siempre estaré contigo. Para eso soy tu madre –repuso.
Abel se quedó pensando. Siempre. Del latín semper, que significa «en todo momento». Y se preguntó si su madre pensaría de cuánto tiempo estaban hablando y qué ocurriría después. Porque es evidente que en algún momento las madres deben dejar de cuidar de sus hijos.
En invierno, y eso es lo malo, Rosa está desquiciada continuamente. Es insoportable. Tanto que a veces, cuando la oye llegar, se hace el dormido para darle tiempo a tranquilizarse. Ha comprobado que después de una ducha y de una visita a la nevera, el humor de su madre mejora mucho.
Para que luego digan que el cambio de hora solo reporta beneficios.
Alarga el brazo hacia la mesilla y enciende la lámpara. Proyecta una luz muy tenue, que apenas molesta a los ojos. Ideal para acostumbrarse a la tonalidad del mundo.
Piensa que sería agradable, alguna vez, pasar una noche completa a solas. Desconoce por completo esa sensación. La intimidad. Le encantaría probarla, aunque solo fuera una vez. Hacer algo sin que su madre estuviera vigilándole, cualquier cosa. Nunca se lo ha pedido a Rosa a las claras. ¿Para qué? Conoce la respuesta.
Poco a poco va integrándose en el mundo. Como siempre, no recuerda nada de lo que ha soñado. Cada día se interroga al respecto, con la esperanza de obtener alguna respuesta. Pero cada día se dice lo mismo: «Nada, el vacío».
Sus sueños son una pantalla en blanco. Un silencio continuo y desolador.
Su madre dice que es uno de los síntomas de su enfermedad y que debe aceptarlo con resignación. Resignación. Su enfermedad. Aceptarlo. A veces es como si su madre hablara en un idioma desconocido.
«¿Qué día es hoy?», se pregunta.
Entonces oye los pasos de Rosa subiendo la escalera.
–Hola, hijo, ya estoy en casa –la escucha decir, jovial, al llegar arriba–. Espera a ver lo que te he traído para cenar.
Su madre se detiene en el umbral de la puerta de su habitación y sonríe. Está demacrada. Parece mucho más vieja que de costumbre.
–Mañana es tu cumpleaños –dice ella, fingiendo una alegría que le sale fatal.
–¿Estás cansada? –le pregunta.
–He venido a toda prisa –y añade, como si fuera necesario–: Ya han cambiado la hora. Hoy es el primer día del nuevo horario…
–Ya lo sé. El horario de invierno.
–No sabía si te acordabas y no quería que te encontraras solo.
–Me acordaba, madre. No hacía falta que corrieras.
Rosa suelta una risilla extenuada:
–Soy una tonta, ya lo sabes.
Abel se incorpora, se despereza. Rosa continúa el camino hacia su cuarto. Por el pasillo la oye decir:
–Mañana cumples diecisiete años, cariño. A ver si tengo suerte y consigo traerte algo especial.
–No hace falta, madre.
–Claro que sí. ¿Cómo te apetece que lo celebremos?
–No lo sé.
Abel miente. Le gustaría, por una vez, un cumpleaños diferente: salir al jardín, dar una vuelta en coche, pasear por el camino que lleva a Los Halcones, contemplar la noche estrellada bajo los árboles… Nada de todo eso es posible si se atiene a las normas de su madre, lo sabe. A pesar de todo, se atreve a decir:
–Me gustaría salir de casa.
Rosa enmudece. Termina de quitarse la ropa. Su voz suena vacilante y débil cuando dice:
–Bueno, ya veremos. Ya sabes que no me gusta.
Abel protesta, aunque sabe que es en vano:
–Mamá. Ya no tengo cinco años.
Rosa salta de nuevo. Segunda vez en la misma noche y por el mismo tema:
–Para mí siempre serás mi bebé.
Abel detesta esa frase. Suspira cansado. Oye a su madre entrar en el baño y poner en marcha la ducha. Se queda en silencio, sentado en la cama, pensando. Saliendo del sueño lentamente. Cuando, unos quince minutos después, Rosa abre la puerta del baño, su voz no acusa ni rastro de la conversación anterior.
–Hoy he encontrado algo bueno –dice ella– y, además, tengo una sorpresa especial para ti.
Abel deja escapar un suspiro. Se quita el pijama y se pone unos vaqueros negros que le vienen grandes y una camiseta blanca, de algodón. Su estómago lanza un rugido que recuerda al de un tigre. Busca sus zapatillas y se las calza. Se queda un momento quieto, mirándose los pies, intentando reaccionar. Necesita un rato más para sentirse en plenitud de facultades. Eso, según su madre, también forma parte de su enfermedad.
–¿No quieres saber qué es? –pregunta Rosa.
–¿El qué?
–La sorpresa.
«No, madre, no quiero verla. No me interesa tu sorpresa, que de todos modos ya puedo imaginar. Y aunque nunca me atrevería a decírtelo de esta forma, tampoco me interesa mi vida. Nuestra vida. La vida que tú quieres para mí. Cada vez comprendo menos tus desvelos, tu intranquilidad. Sufres porque quieres sufrir, madre. Yo no te lo pido. Yo te podría ahorrar parte de esos sufrimientos si me dejaras ser como soy. Ser lo que soy. Estoy cambiando, madre, aunque tú no quieras darte cuenta. No porque vaya a cumplir diecisiete años, sino porque ha ocurrido algo. Ha ocurrido alguien. Nunca como ahora había sentido que ya no soy un niño. Parece increíble, madre, pero creo haber encontrado a alguien que me comprende».
–¡Un zorro atropellado! ¡Está muy fresco! –exclama ella, exultante, y sus ojos brillan con picardía al añadir–: Pero tengo algo más. Algo vivo. Ha caído en las trampas del jardín.
Rosa ha pronunciado esta última frase como si anunciara algo portentoso. De pequeño, desde luego, se lo parecía. Le encantaba salir al jardín, desde el mismo momento en que su madre abría una a una las cerraduras de la puerta principal. Era algo estupendo, un instante de libertad del que gozaba al máximo.
Ahora, sencillamente, las cosas son distintas. Comenzando por él. No tiene los mismos gustos que hace diez años. Su madre no quiere darse cuenta.
–Claro –contesta para no herirla–, ¿qué es?
–¡Ven!
Rosa agarra la mano de su hijo y baja la escalera. Es un movimiento muchas veces repetido pero que hoy, por primera vez, a Abel le parece ridículo. Es bastante más alto que ella. Sus manos pálidas también son mucho más grandes.
Juntos atraviesan la segunda puerta, la que comunica con el hangar de la chimenea, y luego Abel espera con la paciencia de siempre a que su madre termine de hacer girar las llaves.
Finalmente, el paso queda libre y ella le indica con mucho misterio:
–En la segunda jaula. A ver si te gusta.
La puntualización no era necesaria, porque todas las jaulas están vacías excepto una, en cuyo interior Abel distingue el cuerpecillo ensangrentado de una comadreja. El chico propina unos golpecitos sobre los barrotes y se vuelve hacia Rosa.
–Está muerta, madre –dice.
–¡No puede ser! Si acabo de meterla… –con el rostro descompuesto, observa el interior de la jaula. También ella golpea los barrotes–. Eh, tú, bicho, ¿para esto te he dado agua?
No hay duda: con agua o sin ella, la comadreja está muerta.
Abel tuerce la boca en una expresión disgustada y su madre le secunda.
–Lo siento. Hace un momento estaba viva, te lo prometo.
–Tiene una pata destrozada, madre.
–Claro, porque se enganchó en el cepo. Pero estaba viva.
–Madre, es horrible que sigas utilizando esas trampas. ¿Por qué no me dejas hacerlo a mi manera?
–¡Ni hablar! –zanja Rosa, poniéndose otra vez su grueso guante de jardinero para rescatar el desafortunado animal del interior de su calabozo de hierro–. ¡Te lo dejé bien claro la última vez! No puedo cargar con más preocupaciones, con más sufrimiento… ¡No puede ser, Abel, te lo he dicho mil veces! ¡La gente normal no sale a cazar por las noches!
–Pero el bosque está lleno de pequeñas alimañas. No me costaría ningún trabajo.
–¿Y qué comerías? ¿Ratones?
–Lo que encontrase.
–¡Me niego a dejar que te alimentes de roedores! ¡El bosque está lleno de peligros!
–Madre, se supone que el peligro soy yo –responde.
Rosa se queda muy seria. Mira a su hijo. Cualquiera diría que está a punto de llorar. Bajo la luz de la luna, su cara se ve muy pálida, pero nada en comparación con la de Abel, que es del color del yeso. Entonces, Rosa comienza a reír y dice:
–Anda, pasa, peligrito. No le des más vueltas, ¿de acuerdo? Ya me ocupo yo.
–¿No podríamos quedarnos un poco más aquí fuera?
–Ni hablar. En esta época ya refresca mucho. Han dicho que esta noche va a helar.
Abel no sabe para qué pregunta, si conoce todas las respuestas. Entran de nuevo. Rosa deja la comadreja sobre la mesa de billar y se esmera en cerrar bien las cerraduras, una por una. Mientras tanto, Abel acaricia aquel bicho con una pata destrozada que yace sobre el tapete verde. Aún está caliente. El chico no ha medido las consecuencias de sus actos. Le ha acariciado por compasión, con ternura humana. Sin embargo, el calor corporal de la comadreja ha disparado en él algo innato, insufrible. Su instinto. Ese que trata de dominar. Con un gesto casi desesperado, ha agarrado al bicho con ambas manos, lo ha dispuesto panza arriba, como si fuera una peluda mazorca de maíz, y lo ha olfateado rápidamente. Con avidez. A continuación ha hundido sus colmillos en el diminuto cuerpecillo y ha succionado con todas sus fuerzas. La sangre ha pasado del mamífero a su boca en apenas unos segundos. Dulce, tibia, espesa savia de comadreja. Le encanta, es una de sus favoritas.
Cuando su madre termina y se da la vuelta, todavía alegre, confiada, desprevenida, tropieza cara a cara con una escena a la que, por muchos años que pasen, nunca logrará acostumbrarse. ¿Cuántas veces le ha dicho a su hijo que debe comer en la bañera, el único lugar donde borrar los restos del festín no le cuesta una enfermedad? Sabe que no es culpa del muchacho, que sus instintos son mucho más fuertes que su voluntad. Y contra el instinto, Rosa lo sabe, no tiene nada que hacer.
La boca de Abel rezuma sangre, igual que sus manos, igual que el cuerpecillo exánime del mustélido. Una sangre espesa, oscura, aterciopelada. Han caído gotas al suelo, y también mancha la ropa de Abel. Pero lo peor es el gesto de su hijo, cómo encorva la espalda para comer, la imagen del placer dibujada en su rostro. Un gesto, una expresión, una urgencia que no son humanos. Es la actitud que define a su pequeño como aquello que es casi desde el inicio de su vida: un hematófago, un chupasangre. Un ser enfermo y sin solución posible.
–Lo siento mucho, madre –dice Abel, avergonzado, y arroja el cuerpo de la comadreja al suelo, con descuido.
El animal parece la monda de un plátano recién despojada del fruto.
–Ahí no –regaña Rosa señalando el cadáver–. Ya sabes para qué están las bolsas negras.
Abel obedece, dócil. Recoge el cadáver y lo lleva al rincón, donde aguarda el cubo con la bolsa de plástico. Lo arroja al interior. La comadreja cae con un plof seco, insignificante.
–Ahora vienes conmigo y te doy el cubo y la fregona. Tú lo haces, tú lo limpias, ya sabes –sermonea Rosa, sin dejar de señalar la sangre que mancha el suelo con un dedo acusador.
Abel se limpia la boca con el dorso de la mano. La camiseta blanca también está manchada.
–Pero antes, por favor, lávate y cámbiate de ropa, hijo. Parece mentira, estás hecho un asco.
El chupasangre, cabizbajo, obedece.
Tres
Hasta trece meses después de su nacimiento, Abel fue un bebé normal. Rosa le llevaba de paseo en su cochecito y de vez en cuando le ponía al sol, como hacen las madres con los bebés, para que se le fortalecieran los huesos. Era un niño robusto, de piel rosada y suave, que reía a todas horas, incluso cuando dormía. No se parecía en nada al ser taciturno en que se convirtió después.
Rosa siente que tuvo la culpa. Y su maldita mala suerte. Hay personas, está convencida, que nacen con la sombra del infortunio a cuestas. Ella, sin ir más lejos.
Además, hay desdichas que tienen nombre propio. La suya se llamó Arístides. Un nombre misterioso para un ser fugaz a quien ojalá no hubiera conocido nunca.
Apareció de pronto en la gasolinera, igual que tantos otros clientes. Era muy atractivo –unos veinticinco años, cuerpo de gimnasio, pelo largo de color azabache–, vestía de negro de pies a cabeza y conducía un coche deportivo, caro, también negro. Llegó poco después de que cayera la tarde. Rosa pensó que el destino había cruzado sus caminos. Luego supo que no había sido cosa del destino ni de la casualidad. Él la detectó. Arístides sabía muy bien adónde iba. Sus instintos le alertaron y, como siempre hacía, los siguió sin contemplaciones.
Nada más bajar del vehículo, Rosa reparó en él. Resultaba difícil no fijarse: ancho de espaldas y de cintura estrecha; sus brazos y sus poderosos muscúlos marcados bajo la ceñida camiseta atraían las miradas. Barba de un par de días, gafas de espejo, labios carnosos, ojos brillantes. Manos de dedos largos, estilizados. Uñas perfectamente recortadas. En resumen: un aspecto impecable y un cuerpo precioso.
–No sabía que las diosas trabajaban en las gasolineras –dijo él, nada más olerla.
Rosa le calibró con la mirada. Nunca había salido con un hombre más joven que ella. Era la primera oportunidad que se presentaba desde…
Sonrió. Esforzándose por que el gesto no pareciera premeditado, se soltó el pelo. Un mechón de cabellos cobrizos le cayó sobre la mirada. Se alegró de haber ido a la peluquería el día anterior y de haberse teñido de un color tan sexy. Lo hizo porque se acercaba la Navidad y porque la idea de no hacer nada especial para celebrarlo la deprimía.
–¿No vas a decirme nada, ojos bonitos? –preguntó el desconocido, dejando un billete grande sobre el mostrador y arrastrándolo con la mano hasta que sus dedos tocaron los de ella.
Las pulsaciones de Rosa se aceleraron. En cuestión de segundos, valoró los pros y los contras de aquella extraña oportunidad.
Hacía muchos años que sabía reconocer a los cazadores de presas fáciles. Eran vistosos e irresistibles, atraían a sus víctimas gracias a su encanto, conseguían de ellas lo que habían ido a buscar y luego escapaban sin ser vistos y sin mirar atrás. En otra época los detestaba, porque aún creía en el amor eterno. A los treinta años recién cumplidos, Rosa había dejado de creer en el amor y prefería creer en sí misma. Sobre todo después de que el último y el primero de los amores de su vida la abandonara para siempre, dejándola embarazada del bebé de ambos.
Ya no buscaba hombres con los que compartir su vida. Le bastaba con encontrar alguno que la hiciera feliz durante una noche. Que le permitiera volver a sentirse deseada, que la ayudara a relajarse, que la llevara a dar una vuelta en su cochazo. Si era guapo, mejor aún. Si sabía decir cosas de las que no se olvidan, casi perfecto.
Arístides resultó el candidato ideal.
Antes de dejarle repetir la pregunta, cuando comenzaba a sentir que el desconocido se impacientaba, Rosa espetó:
–Creo que eres mi regalo de Navidad.
Él sonrió.
–Y además, estoy de oferta –dijo.
La miró de tal modo que Rosa sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo como una corriente eléctrica.
–¿A qué hora paso a recogerte? –preguntó él.
–Salgo a las siete.
–Perfecto, mi diosa. Vendré un poco antes, para que no se me adelante otro.
Se dio cuenta de que le miraba los pechos. Le pareció que se pasaba la lengua por el labio superior, como relamiéndose. Deliciosamente descarado.
Rosa sonrió con picardía y explicó:
–Esta no es mi talla, eh. Es que tengo un hijo lactante.
Arístides asintió con la cabeza.
–Sí, ya lo suponía –repuso, sin dejar de mirarla.
También ella le miró el trasero mientras se alejaba, experimentando un cosquilleo de emoción en el estómago.
Aquella iba a ser una buena noche. Se sintió como nunca antes: afortunada.
Un rato antes de salir, telefoneó a su amiga Merche y le preguntó si podría quedarse un rato más con el bebé. Hasta las diez.
–Si le das de comer, no te dará guerra –explicó–. Es muy dormilón, nunca aguanta después de las ocho de la noche.
Merche ni siquiera quiso escuchar sus explicaciones.
–Claro que sí, mujer. Disfruta, te lo mereces. Como si me lo quieres dejar toda la noche. Por mí, no hay problema.
No, toda la noche no. Rosa no podía imaginar pasar una sola noche sin su pequeño. Le consideraba lo único realmente bueno que le había otorgado la vida, aunque fuera a través de aquel idiota irresponsable y cobarde que por casualidad fue su padre. En los trece meses que Abel llevaba en el mundo, Rosa no había vivido más que para él, olvidándose de todo lo demás: de salir, de tener tiempo para sí misma, de relacionarse con algún amigo especial… Como mucho, suponiendo que tuviera el día libre, acompañaba a Merche al supermercado y se llevaba a su bebé. El resto de la semana lo pasaba trabajando en la gasolinera mientras su amiga, que tenía una tienda de flores, le hacía el inmenso favor de cuidar de su pequeñín. Solo había conseguido una plaza de medio día en la guardería pública, de modo que si no fuera por Merche, habría tenido que dejar de trabajar. Por suerte, existían amigas como ella, dispuestas a sacrificarse por otras personas.
A las dos y cuarto, Rosa llamaba todos los días a su amiga y le preguntaba por Abel. Si había comido, si dormía, si estaba contento… Cuando estaba enfermo era un verdadero suplicio para ella, porque su jefe no le perdonaba ni media hora y debía permanecer detrás del mostrador, sonriendo a los clientes, mientras su corazón y su pensamiento estaban al lado de su pequeño. Por suerte, el niño había salido fuerte y no enfermaba con facilidad. Seguramente –pensaba Rosa– guardaba alguna relación con el modo en que lo estaba criando, con su propia leche, como siempre había soñado. Aunque debía reconocer que amamantar y trabajar fuera de casa era muy difícil. A pesar de que se sacaba leche con un artilugio mecánico y se la entregaba a Merche para la merienda de Abel, a partir de media tarde volvía a sentir sus pechos a punto de reventar. Nada más llegar a casa, buscaba a su pequeño, que a esas horas se moría de hambre, y le alimentaba. El niño succionaba con energía, con una vitalidad contagiosa, que a Rosa la hacía reír de felicidad. Su cuerpo, como su vida, estaba completamente al servicio de las necesidades de su hijo.
Salvo aquel día. Se acercaba Navidad y Rosa había decidido ser un poco egoísta, aunque solo fuera por una vez.
Entró varias veces al cuarto de baño antes de terminar la jornada, aprovechando pequeños ratos de inactividad en la caja. Se delineó los ojos con un grueso lápiz negro. Se pintó los labios de color cereza madura. Se cepilló el pelo con cuidado. Por suerte, llevaba su camiseta negra, la más escotada que tenía, que permitía adivinar sus pechos dos tallas más grandes de lo normal. Los contempló en el espejo, satisfecha, y por primera vez pensó que tal vez estar amamantando a su bebé tendría algún beneficio inesperado para ella.