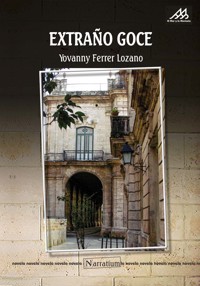
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Extraño goce es una invitación a desmitificar la personalidad de Julián del Casal, hombre de mundo y poeta, rebelde y refinado, práctico y reflexivo; siempre inconforme. Un espíritu en búsqueda constante de la libertad entre las paredes y adoquines de un tiempo lúgubre; novela donde lo histórico cede paso a lo íntimo para acrecentar la dimensión humana de una de las más importantes figuras de la lírica cubana a finales del siglo XIX.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,www.cedro.org) o entre la webwww.conlicencia.comEDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Edición: Alguimis Zulueta Blancart
Diseño: Víctor Enrique Sánchez Silveira
COMPOSICIÓN: Marisol Ojeda Cumbá
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN: Marcial López Romero
Realización: Mabel Sonia Quintana Castelví
Conversión a ebook: Grupo Creativo Ruth Casa Editorial
©Yovanny Ferrer Lozano, 2021
© Sobre la presente edición: Editorial El Mar y la Montaña, 2024
ISBN:9789592752719
Editorial El Mar y la Montaña
Calixto García # 902 e/ Emilio Giró y Crombet
Teléfono: 21 32 8417
Vea más libros en http://ruthtienda.com
La historia de toda la humanidad, desde el comienzo al fin del mundo, es como la historia de un solo hombre.
San Agustín
Yo creo oír lejanas voces que, surgiendo de lo infinito, inicíanme en extraños goces fuera del mundo en que me agito.
Julián del Casal
Primavera
Árbol de mi pensamiento
Lanza tus hojas al viento
Del olvido,
Que, al volver las primaveras,
Harán en ti las quimeras
Nuevo nido;
Julián del Casal
I
Él escribió un poema y tú le envidias.
Un poema no es el centro del mundo, pero es el centro de la vida y tu vida es el mundo. Así de simple. Antes y después de ti solo está la palabra.
La palabra y su extraño roce
Los alisios te susurran, te susurran desde el infinito: después de este invierno no vendrá otra primavera. Y tienes miedo.
Un día la primavera, el poema y tu mundo pueden cerrarse de un golpe.
Un día él y tú estarán muertos, serán solo rastrojos, polvo en el viento.
La insistencia de esa imagen puede llegar a atormentarte.
Por eso te entretienes en caminar descalzo y meditar, es más fácil.
Meditar. Meditar.
Dos patrias también tienes Julián —te consuelas.
Dos patrias que jamás serán la misma cosa.
Cuba. Despedazada por el hambre y la desidia.
La noche. Inmensa, sola y trémula, como una casa suspendida en lo alto. Rutilante de estrellas. Inamovible. Palpable desde el horizonte.
Su grandeza puede llegar más allá del centelleo del faro del Castillo de los Tres Reyes del Morro. Encaramado sobre el alto risco a la entrada de la bahía. Tutelado siempre por la mirada impasible de los astros.
La luz te mira y tú apenas sonríes.
Llevas casi un año tentando a la suerte. Sin un rumbo definido que dar a tu vida. Como una marioneta, un saltimbanqui. Quieres salvarte a toda costa de los déspotas saltando de un lugar a otro, de un continente a otro.
Cada salto, cada ascenso y descenso, te llevan al mismo sitio, a la misma huella. Es el espacio que cultivas entre tus dos pies. El lugar donde pisas. Donde mismo iras algún día a descansar en paz.
Esa carga de llevar el terruño sobre tus espaldas se torna demasiado pesada.
Cargar, cargar, desde que te levantas hasta que te acuestas, con el peso de la patria. Es casi imposible.
Nacer en esta tierra se clava como una daga y horada el alma hasta convertirte en una piedra.
De tanto sostener uno se va quedando sin fuerzas, anonadado, vacío ante la ciudad real, inquisidora, que se confunde con el mar.
El mar, una bahía, dos patrias y el frío.
El mar es el principio del abismo. Siempre ahí, al alcance de la mano, difuso en la distancia, inalcanzable, infinito, eterno. Uno en medio no sabe si nadar para alejarse o llegar a la orilla.
Es lo mismo. La misma perdición. Un círculo vicioso que te tiende la muerte.
En ese aprendizaje el frío es el recuerdo que regresa y entumece los huesos.
—En qué otras cosas puedes pensar en días como este —dices y te sientas en el borde de la cama cubriéndote con la sábana de hilo el pecho—. A veces es tan intenso que llega hasta el corazón, nubla las manos, te hace idiota y torpe.
Esa mezcla de frío y corazón es uno de los dilemas más crueles del amor.
Para que exista el amor a la bahía, a las piedras, a la patria también tiene que existir el frío. Entonces se busca en vano abrigo por todas partes, y te convences que no hay hoguera encendida a esta hora en tres leguas a la redonda que pueda hacerte entrar en calor. Pero el calor no puede hacer desaparecer al frío cuando nace de adentro. Es una cicatriz, una huella. Se debilitan los músculos de tanto titiritar.
Estás enfermo, al menos eso quieres creer y toses desgarrando las flemas que se acumulan en la garganta mientras te levantas y anudas el último botón del pijama. Tienes la frente mojada. Son las gotas de una llovizna incipiente que se cuela por la lucerna. El viento norte te golpea el rostro y sientes de nuevo el frío cuarteando tus labios, resecos, sobrios.
Aparece de golpe esa mezcla de incertidumbre y miedo que hace unos días te desvela.
Incertidumbre de pisar la tierra que te vio nacer y como animal sediento un día te tragará.
Miedo al hombre, al rencor que guarda bajo su piel, que le quema los sueños y convierte en un personaje de teatro, una pesadilla de la representación que cohabita en el vulgo de su propia existencia.
—Es el teatro de la vida —intentas sonreír ante el espejo —la vida del teatro.
Los personajes que eres y serás. El poeta adormecido, el amante sensato, la pálida flor que tomas del jarrón sobre la cómoda para deshojar con rabia: me quiere la patria, no me quiere, me quiere...
—Composturas demasiado insípidas —piensas y recitas.
Mi juventud, herida ya de muerte, empieza a agonizar entre mis brazos, sin que la puedan reanimar mis besos, sin que la puedan consolar mis cantos.
Uno puede ser para uno o para los demás, he ahí la cuestión: ser o no ser.
Sonríes. En el espejo la bufanda, regalo de doña Consuelo, te da un aire sureño, rioplatense. Pareces un encantador de serpientes, un animal grotesco de Rebeláis, que sale a devorar con su ojo profundo todo lo que haya enfrente. Te resguardas así, de manera sensata, para las batallas que desde el amanecer estarán tocando en tu puerta.
¿Por qué el inicio de otro día tiene que obedecer a la salida del sol? ¿Qué pintan las montañas, las palmas, las estaciones, el propio hombre, las ganas de vivir de cada palabra? De ahora en adelante deberás encarar con firmeza ese augurio, casi siempre asociando la debilidad de tus oídos al hambre y la falta de sueño. Para comenzar sin problemas el nuevo día, deberás enseñar los dientes.
Lo descubriste esa tarde lanosa recostado a las cuerdas de babor en el navío que te traía de regreso a Cuba.
Era quizás un parlamento del oráculo de Delfos puesto en la boca de aquel marino catalán, que en el crepúsculo arriaba la bandera y mitigaba tus oídos con los redondillejos de su canto rociado por el salitre del Mar Mediterráneo.
Una primera vez que luego se repetirá cientos de veces a lo largo de tu vida, las letrinas de la Plaza del mercado de Tacón, escondido en el tumulto que rehúye los paseos de comparsas de los íremes ñáñigos en un Día de Reyes, en un burdel clandestino a las afueras de la ciudad de Matanzas, sentado en el palacete de una cartomántica de labios rojos temblorosos, y larga cabellera que te susurraba su nombre al oído una y otra vez.
Por supuesto que ahora tienes hambre y te levantas de la cama con dificultad, descalzo, engarzando los pasos, sincronizándolos.
Una hogaza de pan viejo y una jarra de leche cremosa han sido demasiado fugaces para sostenerte desde la cena. Qué otra cosa puede comer un escritorzuelo decadente.
Has discutido otra vez con los correctores deEl Hogarpor tonterías de estilo, y eso, más la jaqueca agravan esta penuria.El Fígaro,La Habana Elegante,El País,La Discusión, todos los diarios y revistas, siguen en el mismo sitio y ese ser beligerante que eres seguro buscará un recodo para hacerse notar y subsistir.
Es cuestión de semántica. Con Cuba todo, sin Cuba, nada.
Fácil es decirlo. Sin embargo, algo en el fondo te dice ya no eres el mismo, ya todo no es lo mismo Abandonar esta tierra te alecciona y convierte en un exiliado consecuente.
Como trofeo de guerra llevas una cicatriz en el costado, una herida cerrada en falso, curada con tinta y sueños, que irremediablemente habrá de sangrar por siempre.
Puede ser cualquier día, de cualquier año.
San Cristóbal de la Habana está desolado, las calles de interiores en penumbras. Es triste el bullicio de los transeúntes aglomerados frente al teatro Payret. Grandes las penas de los que buscan refugio en el licor de anís de algún café o prefieren sentarse a ver caer la tarde en el reborde de la fuente de la India frente a la Plaza de Marte. Los borrachos, desde los portales del Hotel Inglaterra se desatienden de la moral, y con sus quebrantados ojos rojizos se creen patriotas e inventan el deseo de otra copa de coñac. Es el mismo San Cristóbal de la Habana que ahora te mira mientras te estrujas en su pecho, y como una madre cautelosa alecciona a su hijo para que se haga un hombre justo.
¿Acaso se es justo cuando intentas desprenderte del recuerdo de otra patria? La patria que inventaste para creerte eterno y proteger tu aliento de esos golpes estridentes del látigo sobre tu espalda resonando todavía en las oscuras noches.
Es una imagen brutal. No lo no puedes olvidar y te persigue. Por eso te enjuagas la boca con el brebaje de anís estrellado, te colocas la levita, sales a caminar por esas calles malolientes, a calmar tus nervios.
Dos patrias tiene el hijo de Julián del Casal y Ugareda y María del Carmen de la Lastra.
Dos patrias como se tiene un verso, una mesa, una cama, una enfermedad venérea. Dos patrias, e imploras a la Virgencita de la Caridad del Cobre para que te de fuerzas, porque es tarde y estás solo mientras cierras el portón y recuestas el cuerpo cansado, sudoroso, pálido, a los balaustres de la ventana.
Fuerzas para apretar ese frío que sientes de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, y recorre cada segmento de tu cuerpo.
Otra vez el ahogo, los golpes de tos, el quejido en el pecho como un sauce que se tambalea con las ráfagas de viento. Tiritas por la fiebre. Cuando sube la temperatura de tu cuerpo, como ahora, ni siquiera las compresas de agua o alguna pócima pueden bajarla.
Quedan atrás, hecho añicos, la hacienda y el pequeño ingenio azucarero, la fortuna de una familia quebrantada por los grandes monopolios de la metrópoli, Madrid con sus molinos de viento y sus poetas románticos, la utopía de alcanzar las fronteras de Francia, conocer París, saltar esa muralla invisible que lo aprisiona todo.
Es un intento vano. Estás débil. Te palpita el pecho cuando respiras. Tienes que volver a casa. Dormir un poco. Barrer esos pensamientos torpes que te circuncidan.
Como una alucinación percibes de nuevo la aspereza del metal, la balaustrada oxidada por la cercanía del salitre.
Es el hastío que carcome en este país de tus entrañas. Siberia tropical, cárcel de mil demonios que te alimenta y roba la vida.
II
La Habana descansa en la madrugada como la Afrodita de Milo, sin brazos para sostener tantas ganas de despertar. Las rachas de viento auguran un huracán y le recuerdan que es la capital de una isla en medio del Mar Caribe.
No importa la hecatombe que pueda suceder, es el silencio, su ausencia la que te hace padecer.
Has perseguido a un hombre toda la noche.
Era un negro, como Manzano o Brindis de Salas.
De vez en vez, la piel sombría bajo el resplandor de las farolas resplandecía como un trozo de ébano pulido. Todo un espectáculo.
Yo venzo a la realidad, / ilumino el negro arcano—se ilumina tu rostro. Fluye la rima como un riachuelo. Vacilas un segundo y continuas—y hago del dolor humano/ dulce voluptuosidad.
Bordeó la calle Amargura desde la Plaza de San Francisco y fue de manera escalonada alejándose del centro hasta el portón de una de esas casas de citas extramuros. Estaba ebrio. Zigzagueaba un poco en las esquinas y luego retomaba el rumbo. Se perdió tras las mamparas del recibidor tomado de la mano de un mancebo que le esperaba. Dentro de aquel antro, rodeado de marinos y comerciantes, asiduos clientes, poco podías hacer.
Pero el señor era intrigante y tu tozudez poderosa, así que quedaste un rato esperando, escondido tras los ramajes bajos de un laurel recién plantado.
Buscaste el placer de un cigarrillo para acariciar al tiempo. Apenas empezaba la madrugada. El humo, tras los sorbos pequeños, solo impacientó a tus pulmones. Luego, decepcionado, regresaste a casa. Era otro día perdido.
—Aún queda osadía en este cuerpo para deshojar una margarita —dices para darte consuelo, sentado en el borde de la cama, mientras desanudas los cordones de los zapatos.
Te obsesiona caminar. Si es en la madrugada mucho más. Cazar historias. Descifrar que se esconde detrás de la aparente quietud de un hombre. Husmear en sus vicios, sus tropiezos. Ser un discípulo de Sherlock Holmes, el detective famoso del escocés Conan Doyle. Es el principio que debe seguir todo cronista.
El negro en cuestión era un hombre bello; de espaldas anchas, unos ocho pies de estatura, y paso ligero. Llevaba un sombrero de hongo y un traje ocre. En la mano derecha un bastón con empuñadura bruñida, que le ayuda a mantener el equilibrio cuando se tambalea.
Por un momento creíste era el general Antonio, el primogénito de los Maceo. Se rumora que, como un fantasma, está de nuevo de tránsito por la ciudad.
Esa hipótesis hizo más seductora la persecución.
Ya le conocías de antes, hace unos años, oyéndolo hablar entre los estudiantes que se reúnen después de clase en la Acera del Louvre,haciendo gala de su voluntad de hierro e inteligencia clarísima...cargado de magnánimas quimeras, / a enardecer tus compañeros bravos, /hallas sólo que luchan sin decoro/ espíritus famélicos de oro/ imperando entre míseros esclavos.
—¿Podrá conspirarse también escondido en un burdel?
Entre el clamor de las rachas de viento emerge un silencio insoportable.
La pereza se apodera de ti. Es lo más importante ese lapso de tiempo. Vacilas en sostener la pluma y recostado en la cama no haces nada.
Es sencillo; relajar el cuerpo como si nada pasase, mirar más allá del techo, por encima de las vigas, perderse en esos recovecos de la memoria.
Qué otra cosa puedes hacer ahora para alejarte de ese cielo monótono, sin nubes, sin estrellas.
La oscuridad y los días sin historias te causan espanto, piensas, y te revuelcas sobre el grueso colchón de paja que casi llega al suelo.
Quizás sea esa una de las cicatrices de tu infancia que atesoras con más recelo. La oscuridad y el silencio, los pasillos interminables del convento como un castillo feudal, el primer rayo de la mañana atravesando la lucerna.
Fueron las primeras lecciones de desaliento.
Para que nada quede en el vacío lo guardas sin rencor.
El miedo enseña, es el motor impulsor de todo lo que has escrito. Miedo a ser un hombre común, poeta de versos dóciles. Miedo a repetirte, a no amanecer, a que los ojos sean la ventana que nunca más pueda ver ese primer rayo de luz.
Con miedo creíste en Dios y en el ser humano que en tu interior renacía después de cada poema. Con miedo tientas al aislamiento, a las voces que se pelean en tu cabeza, que te dictan el próximo paso como una estocada. Y si ahora mismo se acaba todo y se acaban las voces y el miedo y no eres nadie. Y si ahora mismo, el silencio se apaga y no amanece, y la noche sigue intacta, perpetua, inocente.
No puede ser.
Precisas llevar tu obra adelante con la misma pasión que los jesuitas. Lo has aprendido bien. Es el mejor recurso para enfrentarse a los incrédulos. Desear, elegir el camino que habrá de conducirnos al fin para el que hemos sido creados. Pero no encuentras a Dios. Es todo en balde. Buscas y buscas, y nada. Eres un eslabón perdido, la última oveja viva de la manada camino al degolladero. Dios te da la espalda; no importan las horas de oración, las rodillas hinchadas, las horas de ayuna para limpiar de pecados el cuerpo.
Te sientes endeble, frágil como un pétalo de diente de león. La tos es cada día más molesta. Le debes una visita al doctor Zayas.
Necesitas se mezcle en tu rostro la claridad del sol que se filtra por el rosetón de la vidriera de su consulta y esos olores del fenol y el alcanfor que no tienen comparación.
Ningún sitio en el mundo es más conveniente para curarse del orgullo de vivir.
Allí brillan los estertores de la tisis, el pus que mana de las llagas en los pies deformados por la lepra, la piel agrietada por las diarreas y el cólera, el quejido sibilante del asma.
Cloto, Láquesis y Átropos, diosas de la parca, se pasean en la antesala, entre los bancos de cedro barnizado, deletreando los nombres de cada persona. El bueno de Zayas con su sonrisa les muestra a las hilanderas que a veces son débiles gracias al poder de su inteligencia.
Toda La Habana adolorida ha visitado alguna vez este sitio.
—Mort, vieux capitaine, il est temps! levons l’ancre! / Ce pays nos ennuie, o Mort!
Appareillons! / Si le ciel et la mer sont roirs comme de l’encre, / Nos coeurs que tu connais sont remplis de rayons! —tomas una bocanada de aire y parafraseas al grande de Baudelaire—Verse-nous ton poison pour qu’il nous reconforte! / Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, / Plonger au fond du gouffre, Enfer ou ciel, qu’importe? / Au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau.
Eres un pecador. No te confiesas como antes.
Atestado de imperfecciones, no queda otro camino que el infierno.
El sufrimiento nos hace iguales a todos.
Va y te embullas a hacerte ese retrato en el estudio del norteamericano George Hasley. Es una idea que no te desagrada.
Los envidiosos van a reventar cuando te encuentren en primera plana.
III
Desde los altos de “El País”, un día de este año
Querida Carmelina:
Las noticias sobre ti siempre son halagüeñas.
He pensado tirarme una foto para mandártela, pero no tengo mucho dinero.
Te confieso hermana, poco extraño la sombra de los almácigos y el arrullo de las palmas. No sé qué encuentras en Yaguajay, que no hay acá en La Habana. Ya sé que detestas los viajes largos y el polvo. Es un consuelo recíproco, así que no nos obliguemos a ser sacrificados por el tedio de las travesías para vernos el uno al otro.
Los recuerdos de la última vez que estuvimos juntos a causa de mi pecho destrozado no son buenos. Aborrezco estar tirado en la cama como un inútil.
He recibido con sumo agrado tu regalo. ¡Un regalo, por Dios!
Como un ingenuo me he escondido en el baño para abrirlo. No quiero que nadie, incluso los amigos cercanos, sepan de tu obsequio. Es muy mío y de nadie más.
¿Estás segura es una de esas peinetas que talló con sus propias manos el poeta Plácido? El que lleva un bolso de piedras y guijarros para alimentar el alma de aquellos seres envilecidos por la esclavitud y que en las riberas del San Juan misterioso le aplauden.
Sus versos los conocí hace unos años en aquella antología de Calcagno “Poetas de Color”.
Pasionales unos, novelescos otros.
El aire guajiro de sus quintillas no encaja muy bien en mi gusto.
En un principio no creí lo que me contabas.
Parece inverosímil esa historia del comerciante de los arrabales de San Diego de Núñez, en Vueltabajo, la tierra de Don Cirilo, que decide probar suerte con el negocio del tabaco y te regala un buen día la pieza de nácar para congraciarse. Debe saber, con certeza, que corre sangre idéntica por nuestras venas.
El susodicho recibió el obsequio, recuerdo de familia, de manos de un tío periodista que trabajó a mediados de siglo con Valdés Machuca en la redacción de la revista “La Lira de Apolo”.
Parece que Machuca guardaba la peineta como trofeo de su amistad con Plácido.
Estoy claro en todo lo que me has contado.
Es tan insólito que me queda de recalo una tremenda jaqueca.
Un consejo sano. No te fíes de ningún comerciante que hace regalos.
Atónito por los acontecimientos me refugio en las coincidencias de esta subsistencia. Un poeta trata de salvar a otro poeta.
Es gracioso. Sin embargo, esa mística del sacrificio personal por encima de la palabra es un tema nuevo que por estos días recurre con frecuencia y evito comentar. Te soy sincero, me lacera.
Lo mejor de todo son tus letras.
Desde mi celda de prior puedo sentir la fragancia del mar. Es la única tentación a estas horas. Tuyo
Julián
PD: Contésteme pronto. Sus cartas me mejoran el alma.
¿Cómo va lo de la tabaquería?
IV
—Nada de flamencos y peces. Me suicidaré a la primera oportunidad que tenga entre terciopelos, dragones y mariposas.
Se reprocha para sí el alma trémula del Conde de Camors que esquiva la andanada de quitrines y volantas que a esta hora enloquecen el tráfico desde las riberas de la bahía hasta esta esta céntrica zona.





























