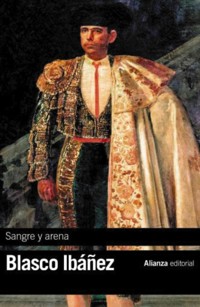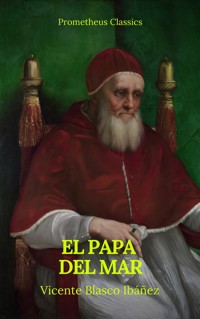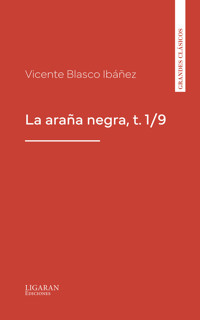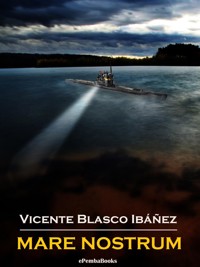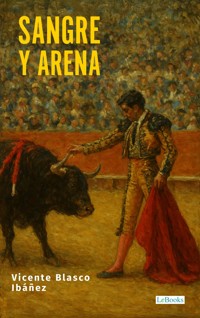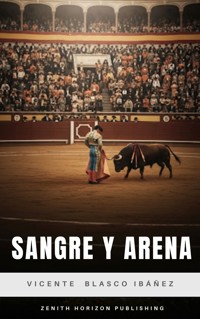Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Flor de mayo es una novela de corte costumbrista de Vicente Blasco Ibáñez. En la línea de otras novelas sociales del autor, aquí nos presenta las duras condiciones de explotación laboral, injusticias y miserias de parte del pueblo español de su época, en este caso los pescadores y hombres del mar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vicente Blasco Ibañez
Flor de mayo
75.000 EJEMPLARES
Saga
Flor de mayo
Copyright © 1923, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726509588
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
AL LECTOR
Flor De Mayo es mi segunda novela. La produje en 1895, cuando dirigía en Valencia el diario republicano El Pueblo, fundado por mí.
Lo mismo que mi primera novela Arroz y tartana, fué escrita FLOR DE MAYO para el folletín de dicho periódico. La Barraca, Sónnica la cortesana y Entre naranjos también se publicaron por primera vez en El Pueblo.
Algunas de estas novelas las escribí fragmentariamente, dando á la imprenta día por día la cantidad de cuartillas necesaria para llenar el folletín. Mi vida de periodista no me permitía un trabajo asiduo y concentrado.
Fué aquella época de mi existencia la más quimérica, más desinteresada y de mayor pobreza. Me había metido en el difícil empeño de sostener un diario de propaganda revolucionaria que, falto de la ayuda de los anuncios, no contaba con otros ingresos que los cinco céntimos dados por el lector. Como el diario no cubría sus gastos, perdí en mantenerlo toda la fortuna modesta heredada de mis padres, viéndome en una pobreza que casi rayó en miseria. Dediqué muchas veces al sostenimiento de El Pueblo lo que necesitaba para el sustento de mi familia, y además tuve que fingir prosperidades para que nadie se enterase de mi situación.
Como si esto no fuese bastante, mi republicanismo romántico y temerario me hacía ser objeto casi todos los meses de procesos y encarcelamientos, y cuando volvía á verme libre era para reanudar mi batalla económica, desesperada y dolorosa. En realidad, mis únicos períodos de paz y reposo en aquella época, fueron los que pasé en la cárcel.
No pudiendo retribuir á mis compañeros de redacción, me abstuve siempre de exigirles trabajos extraordinarios. Eran jóvenes que escribían por entusiasmo lo que querían y cuando querían. Yo me encargaba de realizar puntualmente todas las múltiples labores que exige la confección de un diario, desde el artículo político de la primera columna, que suscitaba la indignación persecutoria de las autoridades, á los sueltos más insignificantes.
Permanecía hasta altas horas de la madrugada redactando en forma exageradamente amplia los escasos telegramas que podíamos recibir de Madrid y del extranjero, «hinchándolos», como se dice en lenguaje periodístico, y cuando la luz del alba iba blanqueando las ventanas de la redacción, daba por terminada mi vulgarísima labor para ser al fin novelista.
Arroz y tartana, Flor De Mayo , La Barraca y Entre naranjos han sido escritas de este modo, al apuntar la aurora, en la pobre redacción de un periódico de vida todavía incierta, arrullado su autor por el estrépito de la máquina que rodaba en el piso bajo tirando los primeros ejemplares del diario y oyendo los mil ruidos de una ciudad que despierta para vivir un día más.
Mi trabajo de novelista se iba prolongando hasta bien entrada la mañana, ó sea hasta que la fatiga física y los avances de un sueño menospreciado acababan por rendirme. Otras veces, antes de acostarme, vagaba por los caminos de la huerta ó por la playa mediterránea para estudiar directamente los tipos y paisajes descritos luego en mis novelas.
Estos paseos de noctámbulo, que prolongaban una existencia anormal en las esplendorosas mañanas, eran para mí la única ocasión de ver el sol como los demás mortales. Me acostaba ordinariamente cerca de mediodía, y al despertar, la tarde estaba en su ocaso, reanudando, cerrada ya la noche, mi vida fatigosa.
Por nada volvería á esta existencia de sacrificio, de miseria y de continuo combate por un ideal, estéril hasta el presente. Pero la recuerdo emocionado, como uno de los períodos más interesantes de mi existencia. Amo mis primeras novelas con la predilección que sienten los ricos por los hijos nacidos en su época de pobreza.
Recuerdo á veces las aventuras á que me arrastró mi entusiasmo juvenil de novelista, ansiando ver de cerca y no de oídas las cosas que pretendía describir.
Dejando confiada momentáneamente la dirección de El Pueblo al grupo de jóvenes que me reconocía por maestro y director—á pesar de que sólo nos separaba una diferencia de cuatro ó cinco años—, navegué en las barcas del Cabañal, haciendo la vida ruda de sus tripulantes, interviniendo en las operaciones de la pesca en alta mar. Como ya van transcurridos cerca de treinta años, hasta me atrevo á decir que también navegué en una barca de contrabandistas, yendo á «trabajar» con ellos en la costa de Argel.
Otro recuerdo emotivo guarda para mí Flor de Mayo .
Muchas veces, al vagar por la playa preparando mentalmente mi novela, encontré á un pintor joven—sólo tenía cinco años más que yo—que laboraba á pleno sol, reproduciendo mágicamente sobre sus lienzos el oro de la luz, el color invisible del aire, el azul palpitante del Mediterráneo, la blancura transparente y sólida al mismo tiempo de las velas, la mole rubia y carnal de los grandes bueyes cortando la ola majestuosamente al tirar de las barcas.
Este pintor y yo nos habíamos conocido de niños, perdiéndonos luego de vista. Venía de Italia y acababa de obtener sus primeros triunfos.
Convertido al realismo en el arte y abominando de la pintura aprendida en las escuelas, tenía por único maestro al mar valenciano, admirando fervorosamente su luminoso esplendor.
Trabajamos juntos, él en sus lienzos, yo en mi novela, teniendo enfrente el mismo modelo. Así se reanudó nuestra amistad, y fuimos hermanos, hasta que hace poco nos separó la muerte.
Era Joaquín Sorolla.
V. B. I.
1923.
I
Al amanecer cesó la lluvia. Los faroles de gas reflejaban sus inquietas luces en los charcos del adoquinado, rojos como regueros de sangre, y la accidentada línea de tejados comenzaba á dibujarse sobre el fondo ceniciento del espacio.
Eran las cinco. Los vigilantes nocturnos descolgaban sus linternas de las esquinas, y golpeando con fuerza los entumecidos pies, se alejaban después de saludar con perezoso «¡bòn día!» á las parejas de agentes encapuchados que aguardaban el relevo de las siete.
Á lo lejos, agrandados por la sonoridad del amanecer, desgarraban el silencio los silbidos de los primeros trenes que salían de Valencia. En los campanarios, los esquilones llamaban á la misa del alba, unos con voz cascada de vieja, otros con inocente balbuceo de niño, y repitiéndose de azotea en azotea, vibraba el canto del gallo con su estridencia de belicosa diana.
En las calles, desiertas y húmedas, despertaban extrañas sonoridades los pasos de los primeros transeuntes. Por las puertas cerradas escapábase, al través de las rendijas, la respiración de todo un pueblo en los últimos deleites de un sueño tranquilo.
Aclarábase el espacio lentamente, como si arriba fuesen rasgándose una por una las innumerables gasas tendidas ante la luz. Penetraba en las encrucijadas, hasta en sus últimos rincones, una claridad gris y fría, que sacaba de la sombra los pálidos contornos de la ciudad; y como un esfumado paisaje de linterna mágica que lentamente fija sus perfiles, aparecían las fachadas mojadas por el aguacero, los tejados brillantes como espejos, los aleros destilando las últimas gotas, y los árboles de los paseos, desnudos y escuetos como escobas, sacudiendo el invernal ramaje, con el tronco musgoso destilando humedad.
La fábrica del gas lanzaba sus postreros estertores, cansada del trabajo de toda la noche. Los gasómetros caían con desmayo entre sus férreos tirantes, como estómagos fatigados por la nocturna indigestión, y la colosal chimenea de ladrillo lanzaba en lo alto sus últimas bocanadas negras y densas, que se esparcían por el espacio con caprichoso serpenteo, cual un borrón resbalando sobre una hoja de papel gris.
Junto al puente del Mar, los empleados de Consumos paseaban para librarse de la humedad, escondiendo la nariz en la bufanda. Tras los vidrios del fielato, los escribientes recién llegados movían sus soñolientas cabezas.
Esperaban la entrada de los vendedores, chusma levantisca, educada en el regateo y agriada por la miseria, que por un céntimo abría la compuerta al caudal inagotable de sus injurias, y antes de llegar á sus puestos del Mercado sostenía un sinnúmero de peleas con los representantes de los impuestos.
Ya habían pasado en la penumbra del amanecer los carros de las verduras y las vacas de la leche con su melancólico cencerreo. Sólo faltaban las pescaderas, rebaño sucio, revuelto y pingajoso que ensordecía con sus gritos é impregnaba el ambiente con un olor de pescado podrido y un aura salitrosa del mar conservados entre los pliegues de sus zagalejos.
Llegaron cuando ya era de día, y la luz cruda de un amanecer azulado empezaba á recortar vigorosamente todos los objetos sobre el fondo gris del espacio.
Oíase, cada vez más próximo, un indolente cascabeleo, y una tras otra fueron entrando en el puente del Mar cuatro tartanas. Iban arrastradas por horribles jamelgos que parecían sostenerse únicamente por los tirones de riendas que daban los tartaneros. Éstos se mantenían encogidos en sus asientos y con el tapabocas arrollado hasta los ojos.
Eran como negros ataúdes, y saltaban sobre los baches lo mismo que barcos viejos y despanzurrados á merced de las olas. El toldo tenía el cuero agrietado y tremendos rasguños, por donde asomaba el armazón de cañas; pegotes de pasta roja cubrían las goteras; el herraje roto y chirriante estaba remendado con cordeles; las ruedas guardaban en sus capas de suciedad el barro del invierno anterior, y todo el carruaje, de arriba abajo, parecía una criba, como si acabase de sufrir las descargas de una emboscada.
En su parte anterior lucían, como adorno coquetón, unas cortinillas de rojo desteñido, y por la abertura trasera mostrábanse revueltas con los cestos las señoras de la Pescadería, arrebujadas en sus mantones de cuadros, con el pañuelo apretado á las sienes, apelotonadas unas con otras, y dejando escapar un vaho nauseabundo de marisma corrompida que alteraba el estómago.
Así iban adelantando las tartanas en perezosa fila, cabeceando, inclinadas á un lado, como si hubiesen perdido el equilibrio, hasta que de pronto, en el primer bache, se acostaban sobre la opuesta rueda con la violencia de un enfermo fatigado que muda de posición.
Detuviéronse ante el fielato, y fueron descendiendo por sus estribos zapatos en chancleta, medias rotas mostrando el talón sucio, faldas recogidas que dejaban al descubierto zagalejos amarillos con negros arabescos.
Alineábanse ante la báscula los cestones de caña cubiertos con húmedos trapos, que dejaban entrever el plomo brillante de la sardina, el suave bermellón de los salmonetes y los largos y sutiles tentáculos de las langostas, estremecidas por el estertor de la agonía. Al lado de las cestas se alineaban las piezas mayores: los meros de ancha cola, encorvados por la postrera contracción, con las fauces en círculo, desmesuradamente abiertas, mostrando la obscura garganta y la lengua redonda y blancuzca como una bola de billar; rayas anchas y aplastadas, caídas en el suelo como un trapo de fregar húmedo y viscoso.
La báscula estaba ocupada por unos panaderos de las afueras, guapos mozos con las cejas enharinadas, cuadrado mandil y brazos arremangados, que descargaban sacos de pan caliente y oloroso, esparciendo una fragancia de vida vegetal en el ambiente nauseabundo del pescado. Aguardando su turno, charlaban las pescaderas con los empleados y los transeuntes que contemplaban embobados á los grandes peces. Otras iban llegando á pie, con cestas en la cabeza y en los brazos, engrosando el grupo. La línea de banastas extendíase hasta cerca del puente. Los empleados se iban irritando á causa de la insolente algarabía de aquellas malas pécoras que les aturdían todas las mañanas.
Hablábanse ellas á gritos, mezclando entre cada palabra ese inagotable léxico de interjecciones que únicamente puede aprenderse en un muelle de Levante. Al verse juntas, se iban recrudeciendo los resentimientos del día anterior ó la cuestión sostenida al amanecer en la playa. Contestaban los insultos con soeces ademanes, acompañaban sus palabras con cadenciosas palmadas en los muslos ó tremolando las manos con una expresión amenazante. Á lo mejor, estos furores trocábanse en risas semejantes al cloquear de un gallinero, si á alguna de ellas se le ocurría una frase capaz de hacer mella en sus paladares fuertes.
Enardecíalas la tardanza de los panaderos en dejar libre la báscula; llovían insultos sobre aquellos mocetones, que no se mordían la lengua; y en el derroche de indecencias que se cruzaban entre ambos bandos con acompañamiento de amigables risas, enviábanse á tocarse lo otro y lo de más allá, barajando tranquilamente las blasfemias más monstruosas con los distintivos del sexo.
En este hervidero de risotadas é insultos, la que más llamaba la atención era Dolores, llamada la del Retor, una buena moza mejor vestida que las otras, que se apoyaba con cierta negligencia en una pilastra del fielato, con los brazos atrás, arqueando la robusta pechuga y sonriendo como un ídolo satisfecho cuando los hombres se fijaban en sus zapatos de cuero amarillo y el soberbio arranque de sus pantorrillas, cubiertas con medias rojas.
Era una morena cariancha, con el rubio y alborotado pelo como una aureola en torno de la pequeña frente. Sus ojos verdes tenían la obscura transparencia del mar, y en ciertos momentos reflejábase la luz en ellos, abriendo un círculo brillante de puntos dorados.
Reía como una loca, entreabriendo sus mandíbulas poderosas de hembra de sólida osamenta. Los labios carnosos, de un rojo tostado, mostraban al separarse una dentadura igual, fuerte, y tan brillante, que parecía iluminar la cara con la pálida claridad del marfil.
Guardábanla consideraciones, como á moza de buenos puños y agresiva insolencia. Influía además en tal respeto el ser mujer de Pascualo el Retor, un buenazo que la obedecía en todo y no chistaba dentro de casa, pero que fuera, en el mar, sabía ganarse la vida mejor que otros, y tenía, según opinión general, un «gato» enorme de duros oculto en los pucheros de la cocina; todo ganado, peseta por peseta, en pescas afortunadas. Por esto se daba ella sus airecillos de reina entre la turba desvergonzada y miserable de la Pescadería, y apretaba los labios con satisfacción cuando admiraban sus pendientes de perlas ó los pañuelos de Argel y los refajos de Gibraltar regalados por el Retor.
Únicamente se trataba de igual á igual con cierta tía suya, la agüela Picores, una veterana de la Pescadería, enorme, hinchada y bigotuda como una ballena, que hacía cuarenta años tenía aterrados á los alguaciles del Mercado con la mirada de sus ojillos insolentes y las palabrotas de su boca hundida, centro al que convergían como rayos todas las arrugas de su cara.
—¡Recristo! ¿cuánt acabéu?—gritó Dolores, con los brazos en jarras, dirigiéndose á los panaderos.
Y éstos, que ya retiraban de la báscula su último saco, contestaron con soeces bromas á las pescaderas, muchas de las cuales, con las manos cruzadas bajo el delantal, aumentaban el volumen de sus vientres, presentando un aspecto grotesco.
Comenzó el peso del pescado; surgieron las riñas de todos los días sobre á cuál le tocaba ir delante. Amenazábanse, sin llegar nunca á las manos. La tía Picores intervenía con su vozarrón cascado, que disparaba los insultos como cañonazos, pero Dolores dejaba pasar su turno. Miraba fijamente al puente, por encima de cuyas barandas veíase avanzar el busto de una rezagada con los brazos en jarras y encorvándose bajo el peso de las cestas.
La buena moza sonreía con una expresión diabólica, y cuando aquella mujer estuvo cerca del fielato, lanzó una carcajada insolente, tocando en un brazo á la agüela Picores.
«¡Mírela, tía! ¡Siempre llega tarde! ¡Claro! ¡con tanta pachorra!... Cualquier día va á caérsele lo que lleva bajo el delantal.»
La mujer palideció, y con un ademán de cansancio fué dejando en el suelo las pesadas cestas. Miraba á Dolores con expresión de odio, como si al verse renaciesen en ella terribles resentimientos, y las dos se midieron de arriba abajo con ojos iracundos.
Dolores se pasó una mano por bajo la nariz, aspirando con fuerza, como si tomase rapé. «Podía sentarse. Debía estar cansada y chorreando por la caminata.»
Estos insultos á media voz irritaron á la rezagada... «¿Sentarse? ¿Habráse visto desvergonzada igual?... Ella no podía gastar tartana, pero iba á pie con remuchísima honra. No era como otras, que engañaban al marido, dándose buena vida.»
«¿Por quién decía eso?... ¿Por ella?...» Y la insolente pescadera, con sus hermosos ojos verdes moteados de oro por la ira, avanzó algunos pasos. Pero allí estaba la tía Picores para intervenir, agarrándola con sus arrugadas manazas.
Acababan de pesar las cestas de Dolores y ella no quería líos ni escándalos. «¡Á la tartana! Podían matarse otro rato. Ahora era tarde, y en la Pescadería aguardaban los compradores. ¡Miren que les estaba bien el pelearse de tal modo siendo cuñadas!»
Y empujando á Dolores con el blanducho vientre, la condujo hasta su tartana, donde ya estaban las cestas y las otras pescaderas.
La buena moza se dejó conducir como una niña, pero le temblaban los labios; y al reanudar su marcha el destartalado carromato, lanzó su última amenaza:
—Tú, Rosario, ya se vorém.
«¿Verse? Cuando ella quisiera. No tardarían mucho.» Y Rosario, mujercita flaca y nerviosa, temblaba también de ira. Sus pobres brazos levantaron como una paja los pesados cestos que tanto la habían abrumado poco antes, arrojándolos con fuerza sobre la báscula.
Comenzaba el día en la ciudad. Pasaban los tranvías repletos de madrugadores, y por ambos lados del camino iban desfilando á la conquista del pan los rebaños de obreros, todavía adormecidos, con el saquito del almuerzo á la espalda y la colilla en la boca.
Rasgóse en densos jirones el vapor gris que entoldaba el espacio, y el sol hizo su aparición triunfal, como una custodia deslumbrante, casi á ras del suelo, convirtiendo en oro líquido los charcos de lluvia y reflejándose en las fachadas de las casas con rojizo fulgor de incendio.
En las calles comenzaba el movimiento. Iban por las aceras con paso ligero las criadas con sus blancas cestas; los barrenderos amontonaban el barro de la noche anterior; seguían el arroyo con lento cencerreo las vacas de la leche; abríanse las puertas de las tiendas, empavesándose con multicolores muestras, y sonaba en su interior el áspero roce de las escobas arrojando á la calle nubes de polvo, que adquiría una transparencia de oro al desenvolverse entre los rayos del sol.
Cuando las tartanas llegaron á la Pescadería, acudieron solícitas las viejas mandaderas á descargar las cestas, ayudando á bajar con servil respeto á las que su miseria hacía considerar como señoras.
Fueron entrando una tras otra, arrebujadas en sus mantones, por las puertas angostas, obscuras como rastrillos de cárcel: bocas fétidas que exhalaban el húmedo tufo de la Pescadería.
Ya estaba el mercadillo en movimiento. Bajo los toldos de cinc, que todavía goteaban la lluvia de la noche anterior, vaciaban las vendedoras sus cestas sobre las mesas de mármol, alineando los peces en lechos de verdes espadañas. Las rodajas de los grandes pescados mostraban su carne sanguinolenta. Salía de los toneles el «género» del día anterior, conservado en hielo, con los ojos turbios y las escamas flácidas. La sardina amontonábase en democrática confusión al lado del orgulloso salmonete y la langosta de obscura túnica, que agitaba sus tentáculos como si diese bendiciones.
Otras vendedoras ocupaban el lado opuesto del mercado: mujeres vestidas de igual modo que las del Cabañal, pero de aspecto más miserable, de rostro más repulsivo.
Eran las pescaderas de la Albufera, las mujeres de un pueblo extraño y degradado que vive en la laguna sobre barcas chatas y negras como ataúdes, entre espesos cañares, en chozas hundidas en los pantanos, y que encuentra la subsistencia en sus fangosas aguas. Eran las hembras de la miseria, con el rostro curtido y terroso, los ojos animados por el extraño fulgor de unas eternas tercianas y oliendo sus ropas, no al salobre ambiente del mar, sino al tufo del légamo de las acequias, al barro infecto de la laguna, que al removerse despide la muerte.
Vaciaban sobre las mesas enormes sacos que palpitaban como seres vivientes, arrojando por sus bocas la rebullente masa de las anguilas contrayendo sus viscosos y negros anillos, enroscándose por la blancuzca tripa é irguiendo su puntiaguda cabeza de culebra. Junto á ellas caían, inanimados y blanduchos, los pescados de agua dulce, las tencas de insufrible hedor, con extraños reflejos metálicos semejantes á los de esas frutas tropicales de obscuro brillo que encierran el veneno en sus entrañas.
Entre estas míseras hembras existían también categorías, y algunas más infelices sentábanse en el suelo húmedo y resbaladizo, entre las filas de mesas, ofreciendo largos juncos en los que estaban ensartadas las ranas, patiabiertas y con los brazos levantados como bailarinas desnudas.
Comenzaba la afluencia de los compradores, y entre las vendedoras cruzábanse señas misteriosas, gritos de un caló especial que avisaban la llegada de los alguaciles y hacían desaparecer con rapidez de prestidigitación bajo los delantales y zagalejos las pesas ilegales cortas de peso.
Con viejas y mohosas navajas iban abriendo el plateado vientre de los pescados. Caían las hediondas entrañas bajo los mostradores, y los perros vagabundos, después de husmearlas, lanzaban un gruñido de asco, huyendo hacia los inmediatos pórticos, donde estaban los puestos de los carniceros.
Las pescaderas que una hora antes se amontonaban amistosamente en la misma tartana ó ante la báscula del fielato, mirábanse desde sus mesas con hostilidad, cruzando provocativas ojeadas cada vez que se arrebataban un parroquiano.
Una atmósfera de lucha, de ruda competencia, se extendía por el lóbrego mercadillo, que rezumaba humedad y hedor por todas sus baldosas. Gritaban las pescaderas con voces desgarradas; golpeaban sus balanzas por atraer compradores, invitándoles con palabras cariñosas, con ofrecimientos maternales. Y momentos después, las bocas melosas convertíanse con el regateo en orificios de retrete, que arrojaban la inmundicia del lenguaje sobre el rebelde parroquiano, con acompañamiento de insolentes carcajadas de todas las vendedoras, unidas por instintiva solidaridad para insultar al comprador.
La tía Picores mostrábase majestuosa en una alta poltrona, con su blanducha obesidad de ballena vieja, contrayendo el arrugado y velloso hocico y mudando de postura para sentir mejor la tibia caricia del braserillo que hasta muy entrado el verano tenía entre sus pies, lujo necesario para su cuerpo de anfibio, impregnado de humedad hasta los huesos. Sus manos amoratadas no estaban un momento quietas. Una picazón eterna parecía martirizar su arrugada epidermis, y los gruesos dedos hurgaban en los sobacos, se deslizaban bajo el pañuelo, hundiéndose en la maraña gris de su cabeza, y tan pronto hacían temblar con tremendos rascuñones el enorme vientre que caía sobre las rodillas cual amplio delantal, como con un impudor asombroso remangaban la complicada faldamenta de refajos para pellizcar en las hinchadas pantorrillas.
Tenía de antiguo sus parroquianos y no se esforzaba gran cosa en atraer nuevos compradores, pero gozaba diabólicamente cuando, torciendo el ceño, podía escupir alguna terrible palabrota á las señoras regateadoras que acompañaban á sus criadas al Mercado.
Su vozarrón era siempre el que lanzaba la última palabra en las disputas de la Pescadería, y todas reían sus chistes horripilantes ó las sentencias de su filosofía desvergonzada dichas con el aplomo de un oráculo.
Frente á ella vendía su sobrina Dolores, arremangados los hermosos brazos, jugueteando con los dorados platos de su balanza, mostrando su dentadura deslumbrante con una sonrisa coquetona á todos los parroquianos, buenos burgueses que hacían la compra por sí mismos y acudían con el limpio capazo ribeteado de rojo, atraídos por la gracia de la buena moza.
Separada de la tía Picores por dos mesas estaba Rosario, ocupada en arreglar su pescado de modo que el más fresco quedase á la vista. Las dos cuñadas se miraban frente á frente. Torcían la boca afectando desprecio, volvíanse las espaldas, pero sus miradas acababan por buscarse, cruzando una expresión iracunda.
Faltaba el pretexto para entablar el diario combate y pronto lo hubo, cuando la soberbia moza, extremando sus sonrisas y repiqueteos de balanza, se atrajo á un parroquiano que estaba en regateos con Rosario.
«¿Podía sufrirse esto? ¡Miren la mala piel! Á una mujer honrada le quitaba sus más antiguos parroquianos. ¡Ladrona, más que ladrona!»
Y Rosario, la mujercilla enjuta y enfermiza, encrespábase como un gallo flaco, con las huesudas mejillas lívidas de rabia y los ojos brillantes de fiebre.
¿Y la otra?... Había que verla haciéndose la reina, sorbiendo viento por su nariz corta y graciosa... «¿Quién era la ladrona? ¿Ella?... No había para irritarse tanto, hija mía. Allí todas se conocían: la gente sabía quién era cada una...»
La Pescadería cambió de aspecto. Las vendedoras se comunicaron su entusiasmo con maliciosos guiños, y olvidando la venta, avanzaban el busto sobre sus pescados para ver mejor. Los compradores formaron grupos, complacidos por el espectáculo. Un alguacil que acababa de entrar en el mercadillo se escurrió prudentemente, como hombre experto, y la tía Picores miraba á lo alto, escandalizada por aquella rivalidad que no tenía término.
«Sí, una ladrona—continuaba Rosario—. Bien público era. Tenía la manía de quitarle todo lo suyo. Se lo podía probar. En la Pescadería le robaba los parroquianos; y allá, en el Cabañal, le robaba otra cosa... otra cosa; bien lo entendía ella... ¡Como si la gran mala piel no tuviese bastante con su Retor, un «lanudo» más ciego que un topo, incapaz de saber dónde tenía la frente!»
Pero este vómito de insultos no conseguía desvanecer la calma desdeñosa de Dolores. Veía cómo apretaban todas sus labios para contener la risa que les causaba esta alusión á ella y á su marido, y por lo mismo, se mostraba serena, no queriendo divertir á la Pescadería.
— ¡Calla, loca!—decía con acento despectivo—. ¡Calla, envechosa!
Pero Rosario replicaba.
«¿Envidiosa ella? ¿Y de quién? ¿De una «tirada», que tenía la peor fama en el Cabañal?... Muchas gracias; ella era una mujer honrada, incapaz de quitarle á ninguna su hombre.»
Y á continuación la desdeñosa respuesta de Dolores. «¿Qué has de quitar tú?... ¿Con esa cara de sardina?... Eres demasiado fea para eso, hija mía.»
Y así continuaba el tiroteo de insultos; Rosario cada vez más lívida, enarbolando al hablar sus manos crispadas; la otra puesta en jarras, soberbia y sonriente, como si por su fresca boca saliesen lindezas.
Una fiebre belicosa invadió el mercadillo. Habíanse formado grupos en las puertas, y todas las vendedoras echaban fuera de las mesas sus bustos de furias desgreñadas, chasqueando las lenguas como si azuzasen perros, celebrando con carcajadas las cínicas respuestas de Dolores y golpeando las balanzas con las pesas para acompañar con un retintín metálico la rociada de insultos.
La buena moza apeló á su supremo argumento de desprecio.
«¡Mira!... ¡habla con éste!»
Y volviéndose de espaldas con vigorosa rabotada, dióse un golpe en las soberbias posaderas, temblando bajo el percal la doble masa de robusta carne con la firme elasticidad de los cuerpos duros.
Esto obtuvo un éxito ruidoso. Las pescaderas caían en sus asientos, sofocadas por la risa; los tripicalleros y atuneros de los puestos cercanos, formados en grupos, sacaban las manos de los mandiles para aplaudir; los buenos burgueses, olvidando su capazo de compras, admiraban aquellas curvas atrevidas de tan sonora robustez.
Pero su triunfo duró poco. Al volver el rostro sonriente, recibió en los ojos y las narices dos puñados de sardinas que le arrojó Rosario, ciega de furor... «¿Á ella tal insulto? Que saliera aquel pendón. Quería verle la cara.»
Y Dolores se echó fuera de su puesto, remangándose aún más los brazos, con los ojos moteados por el extraño fulgor de sus puntos de oro.
Allá iba la otra, con la cabeza baja, mascullando las más atroces palabrotas, temblando de pies á cabeza por la rabia y atropellando á cuantos intentaban detenerla.
Se agarraron en medio de un pasadizo húmedo y pegajoso, entre dos filas de mesas.
La mujercita nerviosa y débil chocó con ímpetu contra la buena moza, sin lograr abatirla. Eran el nervio chocando contra el músculo; la ira azotando á la fuerza, sin producir la menor conmoción.
Dolores esperó á pie firme, acogiendo á su rival con una lluvia de bofetadas que enrojecieron lívidamente las enjutas mejillas de Rosario; pero de pronto lanzó un alarido, llevándose ambas manos á una oreja.
Por entre sus dedos brotaba un hilillo de sangre... «¡Ah, la grandísima perra!» La había desgarrado una oreja tirando de uno de aquellos pendientes de gruesas perlas que admiraba la Pescadería entera.
«¿Era este un modo digno de reñir? ¿No resultaba propio de quien tiene el alma atravesada? ¡En la cárcel estaban muchas con menos motivo!»
Y la hermosa pescadera lloriqueaba, agarrándose la oreja con una expresión graciosa de niña dolorida.
El choque sólo había durado unos segundos.
Dos manotadas de la tía Picores bastaron para separar á las feroces combatientes; y mientras la vieja increpaba á Rosario, pálida y asustada por lo que había hecho, un grupo de pescaderas consolaba á Dolores y la contenía, pues la gallarda moza, al sentir los agudos pinchazos del desgarrado lóbulo, intentaba arrojarse de nuevo sobre su adversaria.
Por encima del gentío asomaron los kepis de dos guardias municipales pugnando por abrirse paso... La vieja dió órdenes. Todas á sus puestos, y mutis. No era cosa de dar gusto á aquellos vagos de la policía, para que las fastidiasen luego con citaciones y juicios. Allí no había pasado nada.
Dolores vió de pronto su cabeza cubierta con un pañuelo de seda que le tapaba la ensangrentada oreja; las pescaderas ocuparon sus mesas con una gravedad cómica, pregonando el pescado á todo pulmón, y los municipales fueron de puesto en puesto entre la algarabía infernal, sin merecer otra respuesta que airadas palabras.
«¿Qué buscaban allí? En otra parte estaba su ocupación. Nada malo había ocurrido. Siempre acudían donde no les llamaban.»
Y tuvieron que salir de la Pescadería con las orejas gachas, huyendo del vozarrón de la tía Picores, indignada por la oficiosidad de tales mequetrefes y del irónico retintín de las balanzas, que parecían darles una cencerrada.
Se restableció la calma. Las pescaderas sólo pensaron en atraer compradores. Rosario quedó erguida en su asiento, con los brazos cruzados, la mirada torcida é inmóvil, sin preocuparse de vender, marcándose cada vez más en sus mejillas las huellas violáceas de las bofetadas recibidas, mientras Dolores, volviéndole la espalda, hacía esfuerzos para contener las lágrimas que le arrancaba el dolor.
La tía Picores parecía preocupada. Hablaba en voz alta, como si sostuviese un diálogo con los yertos pescados que tenía delante... «¿Pero iban á estar así, las grandísimas arrastradas, toda su vida? ¿Siempre mátame ó te mataré?... Y todo por cuestión de hombres... ¡Animales! ¡Como si no los hubiera de sobra en este mundo! Ella debía evitarlo; ¡vaya si lo evitaría! Y si se resistían, las emprendería á bofetadas, pues le sobraban agallas para ello.»
Á las once se zampó el almuerzo que le trajo la mandadera: un rollo de pan moreno con dos chuletas chorreantes, que despachó en unos cuantos bocados; y después, limpiándose con el mugriento delantal la profunda estrella de arrugas relucientes de grasa, fué á plantarse ante la mesa de su sobrina, sermoneándola agriamente.
«Aquello debía quedar arreglado. No le gustaba que la familia anduviese en lenguas, dando que reir á toda la Pescadería. ¿Entiendes? Ella tenía empeño en terminar el asunto, y cuando ella deseaba algo, se hacía por encima de la cabeza de Dios, aunque tuviera que liarse á bofetadas con medio mundo. ¡Bonita era cuando se enfadaba! Lo de antes no valía nada comparado con lo que ocurriría si ella se echaba el alma atrás.»
— No, no—gimoteaba Dolores, cerrando los puños y moviendo la cabeza con enérgica negativa.
«¿Cómo que no?...» Pues aunque su sobrina no quisiera, había de acabar una enemistad tan escandalosa. Eran cuñadas, y lo que había ocurrido no resultaba irremediable... ¿Que le había desgarrado una oreja? «¡Anda, hija mía, que buenas bofetadas le había largado ella antes! Váyase lo uno por lo otro, y haya paz. Lo dicho: mucho mutis, y á obedecer á la tía.»
Y de allí pasó á la mesa de Rosario, á la que habló aún más fuerte. Era una fiera de mala baba, sí señor; una perra rabiosa. Y que no le replicase ni la mirase con tanta cólera, porque le tiraría una pesa á la cabeza. Todos sabían cómo las gastaba ella; y además, para haber sido amiga de su madre, la tenía muy poco respeto. Aquello había de acabar. Lo decía ella, y basta. Allí estaba la pobre Dolores llorando de dolor. ¿Era aquélla manera de reñir? ¿Le parecía decente estirar así las orejas? Eso era digno de un mal bicho. Para reñir, se procedía con más nobleza; pegar fuerte y donde no salta sangre. Allí estaba ella, que había ido á la greña con todas las de su época. La que más podía le remangaba los zagalejos á la otra, y allí... en lo blando, zurra que te zurra, para que tuviera que sentarse de lado durante una semana; y después, tan amigas, á jurar la paz en la chocolatería. Así procedían las personas decentes, y así sería ahora, porque ella lo decía... «¿Que no? ¿Que Dolores le quitaba su marido?... ¡Cordones con el marido! No parecía sino que su sobrina era la que iba á buscarlo... Los hombres son los que buscan; y si ella quería tener seguro el suyo, que no fuese boba y se pusiera bien las enaguas en su casa. Cuando se quiere guardar á un hombre, hay que tener muchas agallas, ¡recordones! y sobre todo arreglarlo de tal modo, que antes que salga de su casa no le queden ganas de buscar nada en la del vecino. ¡Ay, qué chicas las de ahora! ¡Y qué poco saben! En la piel de Rosario debía estar ella, y ya vería si su hombre cumplía la obligación... Nada; lo dicho. La cosa se arreglaría. Ella y la otra tenían que obedecerla y respetarla, ó de lo contrario...»
Y mezclando amenazas con rudas expresiones de cariño, la tía Picores