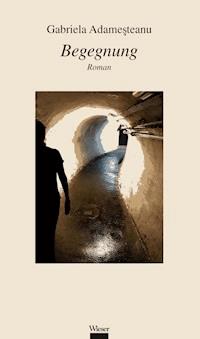Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa del Acantilado
- Sprache: Spanisch
Establecida en Francia desde hace más de tres décadas, Letiţia—protagonista también de la novela «Vidas provisionales»—visita Bucarest con el fin de reclamar una herencia confiscada por el régimen comunista. Exiliada tras la caída de Ceaușescu, la vuelta a su país natal la sume en un profundo pesar: ¿qué fue del amor clandestino que la unía a Sorin? Su separación la situó en el bando de los exiliados. ¿Y qué fue de quienes se quedaron en el país? Rechazada tanto por su antiguo amante como por su patria, Letiţia revive unas heridas íntimamente ligadas a la historia. «Fontana di Trevi» prosigue la crónica de la Rumanía contemporánea de la mano de una heroína que consagra a su autora como una de las voces más brillantes de su generación. «Adameșteanu conduce con maestría una narración donde lo cotidiano se despliega en la concatenación de diálogos naturales y creíbles». Ernesto Calabug, El Cultural «Un proyecto literario ambicioso que nos propone cómo puede hacerse buena literatura –desde una nostalgia, eso sí, que tiñe lo narrado de desmoralización– y preservar a la vez acontecimientos que marcaron el devenir de un pueblo y cómo el presente puede reconciliarse con el pasado». Toni Montesinos, La Vanguardia «Adameșteanu es una escritora de primerísimo nivel capaz de mostrar, en unas historias que se nutren tanto del realismo a secas como de una poderosa imaginación, los problemas sociales y políticos que han impregnado la cultura de los rumanos». Diego Gándara, La Razón «La liberación como asignatura pendiente de los rumanos parece haberse convertido en una obsesión para Gabriela Adameșteanu. Fontana di Trevi es una obra espléndida». Luis M. Alonso, La Nueva España «Una de las mejores autoras no sólo de la literatura rumana, sino de toda la literatura centroeuropea actual. La suya es literatura de densidad y a la vez detallista, una radiografía aguda y devastadora». Mercedes Monmany, ABC «Un impresionante relato sobre el exilio y las heridas que dejó el régimen de Ceauescu». J. Ors, La Razón «Lo mejor de la novela es la creación de personajes y la exploración de sus sentimientos, la reflexión constante acerca de por qué hacen lo que hacen. El estilo literario de la autora es profundo y reflexivo, y mantiene un compromiso con la disección de temas sociales y políticos. Sabe ofrecer complejidad sin que decaiga el interés del lector». Rafael Ruiz Pleguezuelos, Anika entre libros
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GABRIELA ADAMEŞTEANU
FONTANA DI TREVI
TRADUCCIÓN DEL RUMANO
DE MARIAN OCHOA DE ERIBE
ACANTILADO
BARCELONA 2024
CONTENIDO
LA ALAMEDA DE LOS TILOS
1. Petru Arcan
2. Claudia Felicia Morar
3. Sorin Olaru
4. Sultana Morar
5. Dorina Gabor
6. Aurelian Morar
7. Tincuţa
8. Alina Izvoranu
9. Junior
10. Harry Fischer
11. La vida a tres
12. La doctora sin nombre
13. Claudiu Morar
14. Daniel Izvoranu
15. La villa de la calle Domniţa Ralu
16. Caius Branea
17. Rafael Branea
18. Traian Branea
«ALLÉE DES TILLEULS»
19. La vida bicolor
Personajes
Árbol genealógico de la familia Branea
A Radu, con quien conversé a menudo
mientras escribía este libro.
Lo miraba vivir: mi opinión sobre él se modificaba de continuo, cosa que sólo sucede con aquellos seres que nos tocan de cerca; a los demás nos conformamos con juzgarlos en general y de una vez por todas.
MARGUERITE YOURCENAR,
Memorias de Adriano
LA ALAMEDA DE LOS TILOS
1
PETRU ARCAN
He extendido la mano derecha hacia la mesita para apagar el despertador, antes de oír el gruñido de disgusto de Petru debajo de la almohada con la que se cubre la cabeza noche tras noche. Los ruidos no pueden molestarle, porque oye cada vez peor, y porque en Neuvy reina un silencio que no podría haber imaginado antes de llegar aquí. Pero no le digo nada, adquirió esa costumbre en los internados por los que pasó de pequeño, que apestaban a ropa humilde y a cuerpos poco lavados, y en esta segunda vida nuestra me esfuerzo por no ignorar que, incluso en un hombre huraño como él, se esconde un niño sin infancia.
La mano tantea en el vacío, ningún despertador, ninguna mesita y, en lugar del cuerpo de Petru abotargado por el sueño y por la edad, me encuentro con la pared, mince! La memoria llega al mismo tiempo que el olor desconocido de la habitación: estoy en Bucarest, en el apartamento de la Alameda de los Tilos de mis amigos Sultana y Aurelian Morar. Anoche, cuando hablé con Petru, se había tomado ya las pastillas y lo oía bostezar; aquí es una hora más, pero, de hecho, ¿qué hora? No tengo ninguna referencia para situarme. Se oye el golpeteo denso de la lluvia en el cristal y la luz cenicienta del alba se cuela por el visillo lila y la cortina morada, los colores favoritos de Claudia, la verdadera inquilina de la habitación.
Claudia es la hija única de los Morar. Siempre que preparo un viaje a Rumanía por la herencia de mis tíos, antes de comprarme el billete en internet, le pregunto a Sultana si está libre la habitación de su hija.
—Claro que está libre, ¿por qué sigues preguntándolo?
Siempre me parece que fuerza la voz para que suene natural. ¿Cuántos años han transcurrido desde que Claudia no pasa por casa? ¿Siete? ¿Más aún?
Tengo los ojos pegados por el sueño y parece que algo se mueve en el espejo de cristal de Murano, enmarcado en negro con incrustaciones de nácar. Tal vez la carita afilada, de zorrito, y el cuerpo escuálido de una adolescente anoréxica, el aspecto que tenía Claudia antes de empezar su gloriosa sucesión de becas. O mi rostro de cera, con ojeras moradas, que no reconocí cuando los Morar me trajeron hasta aquí, desde el hospital, en su Trabant. Con cada sacudida apretaba los dientes para no dejar escapar ni un gemido, pero lo peor fue subir las escaleras, el ascensor no funcionaba: el habitual ahorro de energía. Me arrastré, aferrándome a la barandilla y empujada por ellos, hasta que me vi ante este espejo veneciano que entonces reinaba en el vestíbulo.
No fue Sultana, que todo lo ve, sino Aurelian, que está siempre con la cabeza en las nubes, quien entendió por qué me había quedado clavada delante de él.
—Venga, Lety, tú misma te asombrarás de lo rápido que te vas a recuperar—dijo dándome un golpecito en el hombro.
Y, ciertamente, sólo en el espejo que resistió todas las mudanzas de los Morar, de la villa en la calle Şerban Vodă hasta la Alameda de los Tilos, podría volver a encontrar mi mirada aterrada de entonces.
Han transcurrido tres décadas desde que emigré, pero me dicen que los años no han pasado por mí. Tengo el aura de quien viene de «fuera», otro look, como dice Daniel, el sobrino de los Morar, mi «profesor» de «ruminglés». Las mechas rubias y las cremas antiedad rejuvenecen mi rostro, los pañuelos azules y verdes enfatizan el color de los ojos, el colágeno mantiene el tono de la piel, y las hormonas sintéticas, la humedad vaginal. En la clínica donde trabajo me he arreglado la piel arrugada del cuello. Mis maletas están llenas de ropa y zapatos de marca, comprados el primer día de rebajas. Me maquillo discretamente, discretas son también mis joyas. Sin recurrir a inyecciones periódicas de ácido hialurónico y de bótox, presento un aspecto distinto al de mis antiguas compañeras de aquí, porque tengo dinero suficiente y fuerza de voluntad para cuidarme. He eliminado la mantequilla y el azúcar, ya no fumo, nado, juego al tenis y, cuando no tengo clase de fitness, yoga, Pilates o Qi Gong, procuro acostumbrar al deprimido de Petru a caminar. Soy lo que como, soy lo que parezco: una triunfadora. Y todos los días, como un mantra, me repito que soy una persona distinta de la que bailaba, desnuda, con su compañero de oficina, Sorin Olaru, en el estudio del amigo Florinel.
Levanto la cabeza de plomo de la almohada, unos pinchazos agudos se me clavan en la nuca, en las sienes. He recordado los pasillos oscuros del Edificio que exploraba en busca de Sorin. La obsesión de aquella época: acercarme a él, como por casualidad, tal y como me había indicado, para que me dijera dónde nos encontraríamos. El miedo a que nos viera alguien intercambiándonos notas escondidas en los libros, las piernas temblorosas, la sangre golpeando ensordecedoramente en las sientes. El sueño que regresa de nuevo siempre que vuelvo aquí. Un disco cada vez más deteriorado que anuncia la migraña.
Debo quedarme dormida de nuevo para no perder esa mirada segura que he conseguido en el Otro Lado. La confianza en mí se basa en la fe, imbuida por mi psicoterapeuta Aurélie, en que soy una persona diferente a la que se veía a escondidas con Sorin. Pero las noches sin dormir me pasan factura y hoy debo tener la mente despejada para entender por qué Junior ha renunciado a Macovei, nuestro antiguo abogado, y me endosa uno nuevo.
Junior es el mote que Petru le asignó mi hermanastro, Caius Jr. Branea, para no confundirlo con el tío Caius Branea, el de la «herencia gorda», como lo describía Macovei.
Estoy tumbada de espaldas, con los ojos cerrados, con las palmas hacia arriba, y relajo cada músculo, procurando visualizar un árbol nudoso, con un follaje verde y fresco, proyectado sobre un cielo azul. Pero sigo en el pasillo oscuro del Edificio y veo a Sorin a plena luz. Los movimientos ralentizados, la piel arrugada, las manchas de vejez en las mejillas, en la frente despejada por la falta de pelo. Tiene sesenta años, puede que más, pero no ha perdido su ternura; es mi Sorin, siento la sombra de su altura igual que entonces, cuando bailábamos en el estudio del amigo Florinel, frágil, protegida por su cuerpo grande. Y me siento relajada, para que los que me rodean se convenzan de que he olvidado el pasado. Así me comporto, así hablo, así río. Pero qué inseguro se siente aquel que miente todo el tiempo. ¿Se miente a sí mismo?
¡No! He olvidado el pasado, puesto que he prometido incluso ir a la fiesta de Dorina: la celebración de la matanza con paté, morcillas y carne frita en manteca, con áspic y embutidos frescos, botellas de ţuica y damajuanas de mosto. Todo ello acarreado desde el pueblo por sus avispados padres. La sempiterna fiesta de la institución, todos conocen las debilidades ocultas de los demás y, como de costumbre, despedazan al ausente. Sorin escucha, sonriente, hasta que se decide a mostrar su fair-play:
—¡Vamos, no está bien eso que estáis haciendo! ¡Basta ya de cotilleos!
No me interesa la fiesta, sólo quiero encontrarme con él, como en otra época. Nos hemos alejado de los demás y hablamos en voz baja, ¿y si quedamos, después de tanto tiempo, para charlar un rato? Él ha dejado caer la invitación, como si me hubiera leído el pensamiento. Saca la libretita de entonces y anota, cuidadoso, «Alameda de los Tilos 77, bloque 1, portal A, ap. 22». Conozco, incluso en sueños, la dirección de la familia Morar, y como prueba se la digo ahora, en sueños.
¿Estoy dormida o despierta? ¿Ha sido acaso una muestra de debilidad aceptar que nos veamos como entonces? Pero no, es al revés: si he podido hacerlo es porque me he liberado del pasado. O que no me voy a liberar de él jamás.
Con un vestido amplio, con el pelo corto, pegado a la cabeza, Dorina no nos quita ojo, pero ríe y juega su papel más exitoso, el de bufón. El bufón de las obras isabelinas que dice verdades inconvenientes. Las bromas feroces de Dorina sobre sí misma—que es fea, que no tiene éxito con los hombres, que sufre de soledad y que quiere casarse—hacen que se me encoja el corazón de pena.
En sueños sé que ha conseguido arrebatarme a Sorin. Él me llama desde la oficina, tiene muchas cosas en la cabeza, además es también el cumpleaños de Dorina:
—¡Pero antes pasaré por tu casa, que es lo que te he prometido, Lety!
¡Y de hecho ha venido, míralo! Nos desnudamos y nos metemos deprisa en la cama, veo todo desde arriba, como si fuera una cámara colocada en el techo. De debajo del edredón asoman nuestras cabezas jóvenes, ¡sólo que somos tres! Junto a Sorin brillan los dientes carnívoros de Dorina.
—¡Te dije que te traería un regalo! Y he cumplido mi palabra, ¡mira!—ríe.
Salto de la cama y me cubro, nerviosa, con la ropa.
—¿Cómo has podido hacerme esto?—grito.
—No tenía otra forma de apañármelas, ¡ya te dije que era su cumpleaños!
Su risa chirriante… Es el mismo Sorin que he conocido siempre.
—¡Voy a salir de esta habitación! ¡Voy a salir de tu vida! ¡De este sueño estúpido! ¡Esta vez para siempre!—le grito.
—Pero que sepas que no tengo nada contra ti—le digo a Dorina, que sonríe amistosamente junto a Sorin.
¿Por qué me he despertado para decirle eso? ¿Acaso puedes saber cómo es Dorina de verdad? Cuando llegó—miembro del Partido desde que era una estudiante universitaria—, se percibía en ella la experiencia en la vida de la organización y enseguida trepó a la camarilla de la directora. Merodeaba por todas partes y así nos enterábamos también nosotros de lo que sucedía al otro lado de las puertas cerradas. Escribía telegramas para Ceauşescu, pero propagaba chistes políticos por los despachos. Contaba, compasiva, cómo había recibido cada uno el sobre, la «reestructuración» de la institución, pero también ella había formado parte del equipo que decidía quién se iba y quién no. Dorina Gabor es una chica maja; gracias a ella tenemos a uno de los nuestros ahí dentro, entre los jefes malos, dicen todos. Dorina, mi devota amiga. La devota amiga de Sorin.
—Yo soy una oportunista—dijo riendo provocadora y, como de costumbre, no supe si bromeaba o si hablaba en serio.
Me sobresalto cuando el timbre desgarra de nuevo el frágil tejido del sueño. El desconcierto del oído, obligado a identificar los ruidos de un lugar desconocido. Me agito, disgustada, pero ya no tiendo la mano para apagar el despertador, he recordado dónde estoy. La luz sangrienta-grisácea me anima a remolonear en la cama, ¡qué jaleo me espera hoy! Tengo que comprobar el estado de la villa de la calle Domniţa Ralu, donde vivió Caius Branea en los años cuarenta, quedar con Junior y con el nuevo abogado en la Brasserie, en Herăstrău, ir con Daniel a visitar al editor, quienquiera que sea.
Pero ¿qué hora será? No veo por ningún sitio las agujas fosforescentes, no oigo el tictac. Con las paredes cubiertas de fotografías enmarcadas, la habitación de Claudia es un inmenso herbolario que ha aplastado su infancia, resucitada tan sólo en sus sueños italoamericanos.
Y, de hecho, ¿qué me ha despertado? ¿El reloj invisible o el teléfono?
Escucho el rumor lejano de la calle y las gotas de lluvia que golpean, redondas, el cristal, en un intento por calmar mi frustración: si no hubiera sonado este desgraciado de despertador, habría seguido hablando con Sorin, aunque fuera sólo en sueños.
Pero ¿para qué me serviría hablar con ese hombre desconocido? No llegué a conocerlo ni en la juventud, cuando nos amamos a escondidas varios años. ¡Después cambié de amantes, de trabajo, de país y durante mucho tiempo no he pensado en él!
Me estiro, bostezo, el dolor de cabeza ha desaparecido, ¡qué raro! En un fichero de mi cerebro sobrevive, intacta, la criatura irreflexiva que fui en otra época y que desea todavía meterse, febrilmente, en la cama de Sorin. Un insecto de una especie desaparecida que late, vivo, en una gota de ámbar transparente. Y en otro fichero de mi mente se halla una criatura sabia que también parece ser yo. Ella ha inventado esa historia del sueño para advertirme de que Sorin no es ya sino el caparazón seco del joven al que amé en otra época. Incluso aunque las heridas que dejó la traición vuelvan—como los dolores reumáticos con los cambios de tiempo—, todo quedó petrificado la noche en que nos separamos y para las preguntas no formuladas a tiempo no obtendré jamás una respuesta.
El deseo vergonzoso de estar con Sorin se había agotado, pero el pasado me carcomía aún: cuando vuelvo aquí, me embarga la «memoria de la tierra», la expresión favorita de Petru.
En Rumanía no la escuché demasiadas veces de sus labios, sólo echaba pestes y bufaba porque su carrera se había bloqueado por culpa de mi «dosier familiar».
En cuanto el profesor Stan, uno de los pesos pesados de la facultad, con un sólido respaldo político, se jubiló, a Petru le quitaron el curso de poética literaria estructuralista, inspirado en las teorías de Roman Jakobson, al que había conocido en un coloquio sobre lenguas románicas en el Instituto. Se quedó tan sólo con los seminarios dedicados al análisis de textos, algo de lo que se ocupaban también otros. A la revista de investigación llegó un director nuevo que no quería ni oír hablar de Hjemslev, Greimas, Todorov, Kristeva y «toda esa pandilla de fugados» y, en cualquier ocasión festiva, la llenaba con homenajes a Ceauşescu.
El profesor Stan firmó también, durante toda la vida, unas «lenguas» obligatorias—así llamaba él a los artículos dedicados sucesivamente a Stalin, al Partido y a Ceauşescu—, pero sólo en Scȃnteia, el órgano de prensa del Partido: su revista la mantuvo «limpia».
Como secretario de redacción, Petru intentó, tras su marcha, mantener esa línea. Escribía un editorial sin firma sobre un tema político y metía una cita de Ceauşescu al principio y otra al final. Al cabo de un mes, el nuevo director le informó secamente de que iba a renovar a su equipo y de que su nombre había desaparecido de la lista de la redacción. Más o menos por esa época perdió también el programa de radio, otra señal de su caída en desgracia, se quejó. Pero Sorin me dijo que habían eliminado todos los programas culturales y la programación televisiva se había reducido a tres horas: el Telediario consagrado a la pareja presidencial. Puesto que sólo pensaba en Sorin, no me di cuenta de que Petru se había convertido en un simple ayudante al que la primera «reestructuración» podía expulsar del departamento. Tampoco reconocían su doctorado: él, que se había pavoneado con los elogios obtenidos en la defensa de la tesis, sufrió un verdadero ataque de rabia cuando no le llegó la confirmación por no haber recibido el visto bueno del Partido. Esperaba, cada vez más enfadado, la respuesta a las memorias elaboradas con otros doctorandos, también pendientes de confirmación. Y por la noche toqueteaba como un loco el aparato de radio para sintonizar Europa Libre.
—¡A vosotros os viene bien haceros los héroes, pagados y protegidos por los estadounidenses!—farfullaba cuando conseguía dar con la emisora que apenas se oía.
Renunciaba enseguida y, más enfadado aún, cogía la botella de vino albanés y se marchaba al dormitorio.
—¿No vienes también tú?—me soltaba por encima del hombro.
—Ya voy, ya voy—prometía yo, pero seguía haciendo cosas por la casa para poder acostarme más tarde, sola, en el sofá de la entrada.
Finalmente, Petru consiguió, él sabrá cómo, recibir el pasaporte para una conferencia en Ginebra y no regresó. Trabajar en la emisora Europa Libre era el último trabajo al que habría aspirado, pero cuando esto sucedió, le pareció que la suerte lo había elegido. No había podido apelar a su doctorado, no tenía artículos en revistas internacionales, tampoco relaciones en universidades occidentales. Había acabado como vigilante en un garaje de Múnich, donde también lavaba coches.
Su salvación le llegó gracias a un antiguo alumno, con el que se encontró por casualidad y que, antes de ingresar en el hospital para una exploración médica, le propuso que ocupara su puesto en la emisora estadounidense. La idea de someterse a las investigaciones del FBI por un trabajo provisional hizo dudar a Petru.
—Es otra profesión, no me va—farfulló.
—¡Vamos, señor profesor, que le dejo los programas preparados! ¡Al fin y al cabo lo escuché en Radio Rumanía! ¡Historia de las palabras! Y la música era el concierto para piano de Chaikovski, ¿no?
El hombre era optimista, pero en la exploración le descubrieron un cáncer de pulmón. Se operó y Petru se quedó con su puesto. La desgracia de otro puede ser tu salvación, estás tentado de decir cuando no conoces el resto de la historia.
Cuando volvimos a vernos, pasados los cincuenta, Petru no esperaba ya conseguir una plaza en una universidad. En Alemania se había dado cuenta de que el estructuralismo estaba pasado de moda, y sus conocimientos estaban llenos de lagunas. Se había conformado con su estatuto de periodista por cuenta propia, hacía programas de relleno, sólo tenía contratos a tiempo parcial y un seguro médico modesto. ¡Pero lo apreciaban y las cosas se pusieron de su parte cuando llegó el permiso de Human Resources para su contrato definitivo!, me aseguró. En su voz pude oír un pobre remanente de su antiguo carácter fanfarrón.
Continuó suspirando por el mundo universitario e, incluso hoy en día, sigue echando pestes contra los que no respondieron a sus llamadas desesperadas cuando estaba en los campos de refugiados de Latina, de Zirndorf.
—¿Qué querías que hiciera, Letiţia, si mis cartas de presentación, con currículos detallados, enviados a cuatrocientas universidades, acabaron en sus papeleras? ¡Pasé hambre para poder pagar los envíos! ¡Antiguos trotskistas, antiguos maoístas incapaces de entender que no te habilitaban un doctorado con summa cum laude porque Ceauşescu había cambiado la ley de un día para otro! Incluso hoy en día, después de la caída del Muro, te dicen que eso no era el comunismo en el que creían ellos, ¡y algunos incluso quieren seguir creyendo! ¡Así arrojaron a la basura mis años rumanos!
Recibe por ellos una pensión de doscientos sesenta y cinco euros, pero tuve que venir yo a arreglarle los papeles, él se ha negado a volver a pisar este suelo.
A raíz de todo lo que vivió después de marcharse, está enfadado con todo el mundo; sobre todo con los «securistas capitalistas, con sus interrogatorios, que ellos bautizaban entrevistas». En el campo de Latina quiso suicidarse, sólo ingería leche, adelgazó unos diez kilos, tenía insomnio, de noche andaba por el patio, por la mañana se arrastraba hasta la puerta y esperaba, junto a los aventureros del Este, a que lo contrataran los vecinos, ganar algo de dinero.
—¡Te sopesaban con la mirada, Letiţia! Las manos, la espalda, ¿eres capaz de acarrear muebles? ¿Levantar pesos? ¡También tú has pasado por muchas cosas, pero no has vivido semejante miseria!
Allí descubrió que estaba más unido a mí de lo que había creído. Recordaba nuestros momentos buenos y le carcomían los remordimientos por no haberme dicho que había recibido el pasaporte. Lo que me pasó en el hospital lo supo sólo cuando lo trasladaron al campo de refugiados de Zirndorf, donde lo visitó Frau Poldi. Todavía hoy está convencido de que me quedé embarazada su última noche en Bucarest, cuando me obligó a acostarme con él. Me dio pena su ingenuidad y eso me hizo perdonarle sus vilezas pasadas. En Neuvy se le ha soltado la lengua y, tras una vida entera juntos, adivino su vulnerabilidad debajo de la grosería. Cuando le oigo repetir que la «gente es irracional», me pregunto si no estará intentando hacerse perdonar por cómo se portó conmigo en otra época. El inteligente, el trabajador Petru tiene grandes defectos, pero, cuando estoy lejos de él, como ahora, y no me saca de mis casillas, se me ablanda el corazón. No sé cómo se cuenta a sí mismo, a solas, su propia historia, pero yo tengo claro que ha sido la persona más gafe que he conocido. Pero no se lo digo: no acostumbro a decirle lo que pienso, así fue nuestra relación y así sigue siendo.
Sobre todo porque podría estar equivocada: la mente del otro te resulta siempre impenetrable. Si se encuentra a cientos de miles de kilómetros de distancia, puedes verlo y hablar con él por Skype, por WhatsApp; sin embargo, por muy cerca que esté, no puedes alcanzar sus pensamientos y sus emociones.
Tal vez la Administración estadounidense tuviera otros motivos para mostrarse reticente con él. Y no estoy segura de que hubiera podido enfrentarse a un trabajo de locutor en Europa Libre en caso de que se lo hubieran ofrecido. En Rumanía había conseguido, es cierto, bastantes radioyentes con La historia de las palabras, se explicaba de manera atractiva y tenía una voz agradable, pero el papel de periodista militante en la Guerra Fría era otra cosa.
A veces es verdaderamente cínico, pero ahora me pregunto en qué me habría convertido yo si no hubiera existido mi madre, que, el día del registro, me tomó en brazos y me dijo: «¡No te preocupes, Letiţia, iremos donde el tío Ion, él cuidará de nosotras!».
¿Qué habría pasado si mi padre hubiera estado preso diez años en la Unión Soviética y mi madre me hubiera enviado a cualquier sitio con tal de que su nuevo marido no me viera delante de él, tal y como le sucedió a Petru?
A veces me pregunto también qué habría sido de su vida si no hubiera abandonado el país. Él dice que estaba alcoholizado y que se habría muerto enseguida.
En cambio, después de ser, queriendo o sin querer, periodista en Europa Libre, se ha vuelto dependiente de la política rumana y eso es lo que lo mantendrá mientras conserve la mente lúcida. No se ha contaminado a la manera exaltada de los Morar, sino con su estilo desdeñoso, ¿acaso no es todo una mierda? Es tan dependiente de la política como lo era Sorin en otra época. En cuanto se levanta, enciende el televisor, se conecta a internet y visita todos los canales y sites de breaking news que para mañana se habrán disuelto como el humo. Y en primer lugar las de Rumanía, un país construido por imitación, donde «el oportunismo se conserva en la memoria de la tierra»: los rumanos aprenden desde niños lenguas extranjeras y a cambiar de opinión según les venga en gana.
«¡Sólo los tontos pagan allí los platos rotos, tú misma, Letiţia, me contaste que el tío que te crio, el profesor Silişteanu, se vio en una reunión confesando que de joven había simpatizado con los legionarios! ¡Claro que se lo hicieron pagar! No me estoy riendo de él, Letiţia, ¡cómo voy a reírme! ¡La oportunidad de mi vida fue que el Partido lo enviara a un instituto de la periferia donde vivió temblando todos los años que le quedaban! ¡La oportunidad de que un profesor así se fijara en un niño como yo, abandonado en los internados! ¿No recuerdas lo que me contaste?».
¡Para ser sincera, no! Recuerdo tan sólo que, después de hacer el amor con Sorin, malgastábamos el tiempo restante hablando él sobre Ceauşescu y yo sobre mis padres. El vodka me enternecía cuando llegaba a la historia de mi tío Ion, que habría muerto por segunda vez si hubiera visto lo que hacía su sobrina en el estudio del amigo Florinel.
Pero ¿cuándo habría podido contarle yo a Petru cómo habían expulsado del Partido al tío Ion? Tal vez cuando intentaba convencerlo para que le publicara un trabajo en la revista en la que trabajaba como secretario de redacción. Algo que hizo finalmente, pero entretanto nos habíamos acostado y el recuerdo me llena de vergüenza más que de alegría. ¿O es que, cuando alguien hace una evaluación de su vida, ve cómo de lo malo surge algo bueno y al revés? Sin la muerte del tío Ion no habría ido detrás de Petru, sin Sorin no habría regresado con él.
Por eso me siento culpable y me he ligado a su cuerpo de viejo desvalido. Era todavía atractivo, en nuestros últimos años en Bucarest, cuando me escabullía al sofá de la biblioteca, pensando en Sorin, pero ahora duermo a su lado, aunque ronca y me despierto por la noche. Y de día me trago sus parrafadas: «… el inocente de tu tío Ion fue una rara avis, Letiţia! ¡Los intelectuales espabilados han hecho carrera en todos los regímenes! ¡Ralea, hombre del rey Carlos, pero luego también hombre de Dej! ¡Macovescu, ministro de Exteriores comunista después de trabajar en el Servicio de Propaganda de Antonescu! El que saltó a defender a Ceauşescu en el XII Congreso, ¿cómo vas a haber olvidado esa escena, Letiţia? ¡La encuentras en YouTube!».
¡No necesito YouTube para nada! Me la imaginé hace treinta años, en la cocina del amigo Florinel, envuelta en una sábana, y Sorin, ya vestido, susurrando febril, con el vaso en la mano: «“¡Has llenado el aparato político con tus familiares, Nicu!”, le gritó Pȃrvulescu. ¿Y quién crees que saltó en su defensa? ¡Macovescu! ¡El presidente de tus escritores, Lety!».
¡Me torturaba continuamente con «mis escritores»! Y hablaba sin parar de Ceauşescu, porque lo odiaba, pero también para que no tuviera tiempo de preguntarle por Dorina, que no lo dejaba ni a sol ni a sombra.
«No tengo a nadie más cercano que tú en este mundo», me susurró, acariciándome el pelo, enternecido por la atención con que lo escuchaba.
Sólo que, debajo de esa declaración de entonces, escucho ahora la no pronunciada.
«Te pareces a mí por educación, por las historias de nuestras familias, por eso me resultas más cercana. Pero Dorina me resulta mucho más útil».
¿Sorin o Petru? En mi novela, las intervenciones políticas se las he puesto a Sorin, pero la voz desde la cátedra, cuidadosamente modulada, que resuena en mis oídos, es la de Petru:
«Ceauşescu se quedó de piedra, pero retomó la palabra de inmediato: “¿T-tú, que tienes las manos llenas de sangre?”. Las manos llenas de sangre las tenían los dos, ¡pero Pȃrvulescu era el hombre del KGB! ¿Por eso saltó Macovescu en su defensa en 1979? ¿Y por eso se escondió diez años después en España, con su hija, y nadie volvió a saber de él? ¡La mascarada de la revolución sacó del alcanfor a la Vieja Guardia de los viejos estalinistas, los bautizó como disidentes y nadie ha vuelto a ver la sangre de sus manos!».
Y, como de costumbre, después de echar pestes sobre los rumanos, Petru empieza a quejarse de mis viajes a Bucarest:
«¡Si estuvieran vivos, te los encontrarías a todos en Cotroceni! ¡Junto a Băsescu! ¡Junto a Iohannis! ¡Junto a cualquiera que ocupe ese sillón! ¡Ése es el país al que viajas con el pretexto de la herencia que no vas a alcanzar jamás! ¡Y encima quieres arrastrarme a mí hasta allí, donde todo el mundo te mete por el gaznate una biografía falsificada! ¡A la gente se la conoce en la libertad, Letiţia! ¡Antes, te reprimía el Partido, te reprimía la Securitate, te reprimía tu mujer, que te denunciaba en la sección de Personal! Eh, claro que no me refiero a ti, pero ¡cuántas esposas lo habrán hecho al descubrir que habían sido engañadas! ¡Pero después de 1990 incluso la gente sensata se ha chalado! ¡Mira a nuestro amigo Aurelian Morar! ¡Anticomunista hoy, secretario de propaganda del PCR ayer! ¡El Caballero de la Triste Figura!».
¡Me muerdo la lengua para no recordarle los editoriales con las citas de Ceauşescu! Pero en esta segunda vida nuestra evitamos todo motivo de disputa.
Y, naturalmente, no le cuento a Sultana todo lo que vomita Petru sobre su marido. Está convencida de que su deplorable opinión sobre Rumanía tiene que ver con el hecho de que no estaba aquí en diciembre de 1989. Me lo soltó también ayer:
«¡Vosotros, los de fuera, no reconocéis que exista algo bueno aquí, porque no podríais justificar vuestra marcha! ¡Y tampoco reconocéis la Revolución porque os la perdisteis!».
Gritaba como una loca. A la luz, las arrugas marcaban surcos en su piel fofa. Contemplaba su rostro arrugado bajo su eterno moño bien cardado y me habría gustado cerrar inmediatamente mi maleta y llamar un taxi para ir al aeropuerto.
Pero no lo hice. Compré una oferta en Air France, billetes no reembolsables. Y Sultana es mi única amiga de la carrera, después de la muerte de Marilena.
23 o 24 de diciembre de 1989, cuando simulaban estar juzgando a Ceauşescu.
Y en la calle seguían los disparos. Marilena se acercó a la ventana para ver qué pasaba con los tiros, una bala perdida atravesó el cristal, le fracturó una vértebra y le seccionó la médula espinal. Vivió varios años inmovilizada, hasta que se le paralizaron los riñones. Vivía en Drumul Taberei, en los bloques del Ministerio de Defensa, y su marido fue con las balas adonde los generales, adonde los fiscales, todas las armas estaban registradas y las balas numeradas, pero no consiguió dar con el culpable. Yo no iba a visitarla cuando regresaba a Bucarest, no se me había pasado el enfado. Después de la marcha de Petru, me dijo que no podía seguir viéndome, que su marido era militar y que no podía mantener relaciones con los «huidos» ni con sus familias. Pero, de un tiempo a esta parte, he empezado a lamentarlo. Debería haber hablado con ella, haberle curado la espalda, llena de escaras… Era una compañera sumisa, también lo fue con el golfo de Sandu, pero este oficial, su marido, sentía devoción por ella.
Eso es lo que dice Sultana, que bregó con los médicos, que participó en los mítines y que coreó: «¿Quién nos disparó | Después del veintidós?».
¿Y adónde condujo todo eso? A ninguna parte.
—¿Qué les quedaría a los Morar si les arrebataran su supuesta revolución?—me dice Petru de repente—. ¡Deberían contar su vida de manera distinta a como lo hicieron en las entrevistas de los años noventa, cuando los periodistas se interesaban todavía por ellos!
De hecho, a pesar de sus declaraciones sobre el comunismo criminal, Aurelian y Sultana no tienen ni idea de lo que sucedió aquellos días.
—¿Y tú qué piensas, Lety?—intenta sonsacarme ella a veces, sospechando tal vez que haya descubierto algo nuevo gracias a Petru.
—¡Pienso que entonces la vida era una cosa y que ahora es otra! ¡Quien piense que el capitalismo es el cielo en la tierra que venga a trabajar conmigo en Saint-Pierre-des-Corps!—le digo cerrándole la boca.
¿Cómo voy a darle yo mi opinión si ni siquiera los que estuvieron allí tienen idea de lo que pasó? En la clínica hay una enfermera de Timişoara; en diciembre de 1989 trabajaba en la biblioteca, enfrente del hotel Continental. El 14 o 15 de diciembre, cuando miró por la ventana, vio el aparcamiento lleno de coches rusos Lada. Cuando bajó a comprar café y unas medias, observó que en los coches había sólo hombres, tres o cuatro en cada uno, de entre treinta y cinco y cincuenta años. Se quedó un rato, ayudó también a sus compañeras a comunicarse con ellos; su marido es serbio, y el serbio se parece al ruso. Los soldados las dejaron en paz para que pudieran vender sus productos delante de los almacenes Bega, y el recepcionista del hotel le dijo a la de Timişoara que una parte de ellos durmieron allí, pero que, si le preguntaban, él lo negaría. Cuando empezaron las manifestaciones, los coches de los rusos circularon detrás de los manifestantes y desde allí se oía: «¡Gorbachov, Gorbachov!».
Pero ¿acaso puedo estar yo segura de que lo que me ha contado ella sea verdad?
Cada vez que vengo, Sultana da vueltas a mi alrededor y me insiste con cariño:
—¡La habitación de Claudia es demasiado pequeña para ti, en serio, Letiţia! ¡Instálate en nuestro dormitorio!
Sabe que no aceptaría algo así, entonces ¿a qué viene todo ese teatro entre nosotras, que nos conocemos de toda la vida? ¿Qué pasaría si un día dijera que sí? Me llevo las maletas a su dormitorio, me tumbo en su colchón Relaxa, regalo de su sobrino Daniel, que les obligó a librarse del somier en el que, después de treinta años durmiendo juntos, se había hecho cada uno un hueco, y le digo:
—¡Vamos, sacad lo que tenéis en los armarios, que quiero echar una siestecita!
En lugar de eso, le aseguro que me siento fenomenal en la habitación de Claudia, donde, en cuanto abro los ojos, me encuentro con las fotografías de la pared.
Tengo en la punta de la lengua susurrar, como una víbora: «¿Ves, querido Aurelian, lo útil que te resulta la experiencia de otra época, cuando colgabas en el panel la lista de los retrasos, encabezada siempre por mí?».
¿Quién no siente la tentación de lanzar una maldad a los más allegados? Pero no puedo permitirme ningún desliz hasta que no recupere la herencia de los tíos Branea. Entonces me compraré una casa en Cotroceni o en la zona de Aviatori-Dorobanţi, me quedaré con un apartamento y alquilaré el resto a buen precio.
—Eso es sólo otro pretexto para corretear por Rumanía—dice Petru enfadado; él preferiría una casa en Tours.
—¿Qué sentido tiene, a vuestra edad, y en estos tiempos inestables, bloquear el dinero en negocios inmobiliarios?—nos contradice Daniel, «el gran CEO», como le llama Petru con ironía.
Daniel me reprocha siempre haber malvendido el terreno de Izvoarele, la herencia de mi padre.
—¡No le hagas caso! ¡Tú no necesitas vivir pensando únicamente en sacar beneficio! Todavía trabajas, Petru tiene dos pensiones, tenéis vuestra casita, ¡es más que suficiente!—me consoló Sultana.
Lo cierto es que mucho o poco, el dinero recibido por la herencia de mi padre, ingresado en mi cuenta bancaria, no en la de Petru, llegó en el momento adecuado. A cambio de todos los sinsabores soportados durante mi vida por su culpa, recibí un modesto seguro para la vejez.
—¿Recuerdas, Letiţia, cómo nos burlábamos de ti en la habitación porque ibas a volverte como la vieja aquella de La visita de la vieja dama? ¿Por qué te gustaría aquella película espantosa?
¿Qué mosca le picaría ayer a Sultana con la obra de Dürrenmatt? ¿Se habrá enterado finalmente de mi relación con Sorin? ¿Estaría pensando en él cuando me ha recordado lo impresionada que volví del espectáculo, como si hubiera presentido lo que me esperaba diez años más tarde?
—Todavía hoy me gusta Ingrid Bergman. Tengo dos DVD: La visita de la vieja dama y Casablanca—le respondí con una evasiva.
Entonces, en la adolescencia, me fascinaba la idea de la venganza. El malditismo de la edad y la furia confusa que anidó en mí después de la muerte del tío Ion. Por la noche, lloraba hundida en la almohada pensando que no le había salido nada bien. «Tienes que actuar con rectitud, tienes que cumplir con tu deber…», su voz resuena en mi cabeza rezumando mi resentimiento, para él no era palabrería, era su propia vida perdida. No tenía ni idea de que en la ciudad en la que me había muerto de aburrimiento, a los chicos de mi edad les habían golpeado en las plantas de los pies, les habían estampado la cabeza contra las paredes, los habían ahogado en la cubeta llena de heces. Seguro que el tío Ion estaba al corriente, por eso tenía junto a la puerta una maleta con ropa de abrigo para una eventual detención; por eso había podido contentarse con las horas en las que se esmeraba, bajo el peral del patio, con sus pobres artículos. Más adelante evité escuchar las historias de las cárceles, que entre los emigrados eran multitud, ¿por qué? Si las hubiera sabido a tiempo, tal vez habría sido menos desdeñosa con mi familia.
La obra de Dürrenmatt me sigue gustando hoy en día, y mi venganza tardía está en el pen-drive y en la copia impresa con la que he venido: a los que me han traicionado los he transformado de personas de carne hueso en personas de papel. Quiero ver el libro publicado, poco me importa si van a leerlo o no.
Antes de escribirlo, cuando venía a Bucarest me proponía siempre preguntarle a Sultana por mi antiguo amante, pero lo aplazaba una y otra vez por miedo a que mi voz no sonara natural. ¡Ahora ya no lo necesito, el pasado se olvida, pulsas delete, como dice Daniel, y sólo vuelves a encontrártelo en sueños atormentados, cuando llueve y te duelen los huesos!
Tengo claro que no voy a conseguir pegar ojo. Hago, como de costumbre, gimnasia en la cama, para desentumecerme; me incorporo poco a poco, de lado, tal y como les enseño a mis pacientes, y me dirijo a la ventana. Cuando he corrido la cortina morada, he visto que había dejado de llover y el cielo se había iluminado sobre un Bucarest colmado por el zureo susurrante de las tórtolas, que reconozco siempre con un leve pinchazo en el pecho. ¿Es compasión por esta ciudad, siempre precaria, siempre mal administrada? ¿Por mí, que he pasado aquí toda una vida? ¿Que me marché hace una vida? ¿O, más bien, nostalgia por mi juventud? Un poco de todo.
Mi reloj de muñeca Tissot, el primer regalo de Petru, marca las 7:05. Esta hora significa todavía, para mí, la salida de vacaciones, con él. El ruido de los autobuses y los tranvías, que se incrementa, sin cesar, para confundirse en un rugido lejano. El piar de los pájaros, como un crujido de añicos pisados con los pies, y el canto repetido del gallo, en las calles de los márgenes de la ciudad. El aullido sordo de la ciudad, disuelto en la alegría del mar que me espera, con su agua azul morado. Y una especie de alegría, como si, de golpe, estuviera de nuevo entonces. Mi psicoterapeuta de Saint-Pierre-des-Corps, Aurélie, afirma que sufro de mal du pays, y que por ese motivo he vuelto a escribir.
Cuando regresaba de la clínica los días en que Petru iba con Valérie a la terapia, me abalanzaba sobre el ordenador: sus viajes en coche, la cena en el Auberge du bon Accueil, Bar-Tabac-Restaurant-Presse-Relais Colis, La Grande Rue, 4, cuatro horas y media, de reloj, en las que releía, escribía, reescribía, sin preguntarme por qué, para quién, si tenía valor lo que hacía. Y nadie a quien llevarle, avergonzada, esas páginas, a quien enviarle un PDF, alguien que me dijera si estaba bien, si era legible, si… Ni en Tours, ni en toda Francia, llena de antiguos rumanos, antiguos aristócratas y antiguos securistas, estudiantes becados, enfermeras y médicos, emigrantes con remilgos o campesinas de Maramureş que hacen la limpieza a veinte euros la hora o cuidan ancianos. Albergué una pequeña esperanza con Aurélie. Abandonó Rumanía de adolescente, con sus padres, enviados con contrato de trabajo a Argelia y que emigraron luego a Francia, donde ella estudió en la universidad. Escribe poemas en francés, y le gustaría publicarlos también en rumano, pero, puesto que no tengo editor ni siquiera para mí, ¿cómo voy a permitirme depositar en sus manos semejante manuscrito?
Camino pisando huevos, descalza, de puntillas, para no despertar a mis anfitriones. Cuando me estiro para buscar, entre mi ropa, mezclada con la de Claudia, el albornoz, la puerta del armario cruje y me golpea el olor a mueble viejo. Lo encuentro, luego, apelotonado, en mi maleta. ¡Si ni siquiera el chirrido del trolley sobre el parqué ha despertado a Aurelian, eso quiere decir que duerme como un lirón! Anoche no paraba de bostezar, le lagrimeaban los ojos y se aburrió enseguida de escucharnos:
—¡Os dejo, chicas, así podréis hablar tranquilamente de vuestras cosas!—Y se fue a acostar.
Dejamos también nosotras de lado la supuesta revolución, tomamos la infusión relajante en la habitación de Claudia y hablamos largo rato.
Con el manuscrito de mi novela en el regazo de su vestido de andar por casa, de cuello redondo, que le confería un aire de alumna mayor, Sultana parloteó horas y horas sobre el Foro, sobre quién se había enriquecido esos años, sobre lo difícil que es publicar un libro, ¡la literatura, Letiţia, no significa ya nada hoy en día! Yo intentaba tomarme sus palabras como una metedura de pata, no como una tentativa malévola para desanimarme a publicar, ¡mindfulness, aleja los pensamientos desagradables!, aunque no me había gustado ese ¡bravo! chirriante con que tomó la novela cuando se la puse, al llegar, en las manos. Me había subido a la cama y estaba sentada a lo indio, mi postura favorita.
—¿Tú todavía puedes sentarte así?—dijo asombrada.
Sonreí con modestia, me había acostumbrado antiguamente, en la cama de la residencia, a cruzar las piernas y abrir el cuaderno entre las plantas descalzas, sobre la manta azul, áspera. Así me sentaba también, riendo, en el lecho conyugal de la calle Uranus, en las primeras peleas con Petru. Pero cuando él empezaba a gritar yo sentía cómo mi cara se transformaba en una sonrisa estúpida, las rodillas se elevaban hasta la boca y me abrazaba yo sola: un ovillo de carne temblorosa, asustada.
Y así también, a lo indio, escuchaba a Sorin en la cama del amigo Florinel, con el vaso de vodka en la mano, a la espera de que dijera algo sobre nuestro futuro en común.
2
CLAUDIA FELICIA MORAR
Anoche debió de darse cuenta de que se había pasado de rosca con aquel «¡Vosotros, los de fuera, no reconocéis que exista nada bueno aquí!», porque no paraba de buscar mi mirada, clavada en el póster de la diosa de la habitación, Claudia Felicia Morar: una cría zanquilarga, de cabello rizado, con unos vaqueros rumanos prelavados y una camiseta negra con una inscripción roja, one love, que muestra una moneda antigua de mil lei antes de lanzarla, por encima del hombro izquierdo, a la Fontana di Trevi.
Los turistas se han arremolinado en el borde curvado del estanque junto a las falsas grutas, junto a los tritones, los caballos indómitos y las criaturas acuáticas con las que el atlético dios de los mares recorre sus aguas de mármol en su concha triunfal. Claudia ríe, dispuesta a arrojar la moneda a la fuente barroca proyectada por Bernini y construida por Nicola Salvi y Giuseppe Pannini bajo el reinado de tres papas. Los ojos entornados por el sol, los dientes delanteros un poco prominentes: cuando era pequeña, la estética dental no era todavía una obsesión, no veías niños con aparatos dentales, y sobre los transparentes ni siquiera se había oído hablar.
Junto al póster, su biblioteca, conservada intacta, como un altar. El osito de peluche rojo y la muñeca calva, como después de la quimioterapia, entre El hobbit, El viento entre los sauces, La vuelta al mundo en ochenta días, Alicia en el País de las Maravillas, ABBA, Boney M., C. C. Catch, Modern Talking, Bee Gees, Judas Priest, Iron Maiden, Led Zeppelin… libros y cintas que alimentaron el deseo de huir de Claudia y de su generación de «decretados».1
Su infancia y su adolescencia representan también mi vida, olvidada adrede, que vuelve a mí, implacable, cada vez que regreso aquí, a la Alameda de los Tilos.
Cuando su hija se marchó a estudiar el máster, Aurelian llenó las paredes de la habitación con fotografías a blanco y negro, ampliadas y enmarcadas: de su antigua bebé Claudia Cuchi-Cuchi, agitándose en el arnés para escapar del carrito; de Clau, el rollizo «halcón de la patria», en el Parque de la Paz, con el grupo de la guardería y la maestra; de la niña en vaqueros y deportivas rumanas, con una botella de Brifcor en la mano; de la jefa del destacamento de pioneros Claudia Felicia Morar, recibiendo el informe ante la hoguera de un campamento en Năvodari; de la adolescente, sólo piel y huesos, Clody, a la que abraza torpemente por los hombros un chaval con el walkman colgado del cuello. Y, también con él, en Predeal, en un concierto del grupo Phoenix.
Ésas son las últimas fotografías en las que aparece todavía Şerban Dumitriu, muerto por una bala el 21 de diciembre de 1989, a las 17:41, después de resultar herido por una tanqueta, frente al restaurante Danubio, en los días de la supuesta revolución.
—Si no hubo revolución, ¿por qué ese millar de muertos?—le pregunté a Petru.
—¡Tú también! ¡Precisamente por eso! ¿Acaso no tenía que correr la sangre para poder bautizarla así?
—¿Quiere eso decir que los muertos entraron en sus cálculos desde el principio?
No me respondió, ¡pero yo ni siquiera hoy puedo creer que los que la pusieron en marcha pudieran ser tan cínicos como para matar a un chiquillo inmaduro como Şerban! O quizá se pusieron de acuerdo entre ellos después de la cifra de muertos, como parecía pensar Petru, que sacudió la mano, hastiado.
Sultana me dijo que su hija se cortó el pelo como un chico cuando se enteró de la muerte de Şerban.
—¡Qué Navidades tan tristes pasamos, Letiţia! Claudia no nos dirigía la palabra, estaba trastornada porque no podía ver a Şerban, hasta entonces estaban siempre juntos.
Se habían conocido en la fábrica de clases particulares de un famoso profesor que, en su casa, un edificio del período de entreguerras en Maria Rosetti, preparaba el primer examen de Matemáticas para el ingreso en el instituto. Entraron en el Liceo Sava, en el exclusivo grupo de Mate-Física, pero en el segundo curso temían no poder competir con sus compañeros de las olimpiadas matemáticas. Claudia pasó a la sección de Humanidades y, siguiendo el consejo de Petru, ingresó más adelante en Filosofía y Letras para estudiar Lingüística; Şerban entró en el grupo de Mecánica y luego en la Politécnica, sólo que enseguida se dio cuenta de que no le gustaba la Ingeniería. Faltaba a clase cada dos por tres y aterrizaba en la Alameda de los Tilos, donde los Morar. Claudia no solía ir a su casa, le parecía que su elegante madre, catedrática de Farmacia, la miraba por encima del hombro. Habían planeado irse de vacaciones en tienda de campaña a Doi Mai después de los exámenes de junio.
Las vacaciones de invierno se las habían dado antes, ¿sospecharía alguien lo que iba a suceder?
El 21 de diciembre de 1989 hacía una temperatura de marzo, cielo azul y veinte grados al mediodía. Decidieron ir al cine, en el centro, pero tuvieron que esperar mucho hasta que, por fin, apareció un autobús increíblemente vacío. Frente al Conservatorio, el chofer gritó que el tráfico estaba bloqueado, se apeó a la carrera y echó a correr, como loco, por Cişmigiu. Los pasajeros hablaban sobre un mitin, pero ellos no escucharon y decidieron ir caminando.
Cuando llegaron a Calea Victoriei, junto al Athénée Palace, se quedaron atónitos. Todo el patio del Palacio, hasta la verja, estaba lleno de soldados con las armas apuntando al Comité Central, y desde el restaurante Cina, por la calle Oneşti, hasta Magheru, el paso estaba bloqueado, ¡y por quiénes! Sólo en las películas de vídeo habían visto semejantes trajes de extraterrestres, con escudos y cascos transparentes, amontonados en filas y más filas.
—¡Es tremendo! ¡Parece La guerra de las galaxias!—susurró Şerban.
Un poco más allá, estaban aparcadas unas furgonetas con las ventanillas enrejadas, habían visto una vez varias de ésas cruzando la ciudad. No había un alma en la plaza del Palacio. Las banderas rojas y tricolores, pancartas que decían CEAUŞESCU, LUCHADOR, PARA TODO NUESTRO PUEBLO, NUESTRA ESTIMA Y ORGULLO. CEAUŞESCU RUMANÍA yacían, pisoteadas, entre envoltorios de plástico, bolsas, papeles, una bufanda manchada de barro, un zapato de tacón de aguja perdido en la carrera… pero ¿cómo había podido correr alguien con un pie calzado y el otro descalzo? Y, sobre todo, ¿por qué?
—¡Ya ha empezado! ¿Lo ves? ¡Ya ha empezado! ¡Cuánto tiempo hace que te lo vengo diciendo!—murmuró de nuevo, exaltado, Şerban.
Claudia le pellizcó a través de la chaqueta impermeable para que se callara, caminaba cabizbaja para no cruzarse con la mirada recelosa de los soldados, había en cada esquina grupos y más grupos; seguían con la mirada, sombríos, a los transeúntes, detuvieron a algunos, pero ellos se libraron. Se dirigieron luego hacia la catedral luterana y, finalmente, de callejuela en callejuela, salieron a Magheru.
No circulaba ya ningún vehículo y, en medio de un silencio inusitado, se oía tan sólo el zumbido de un helicóptero que volaba bajo, sobre los edificios, algo que no habían visto jamás. Las aceras estaban llenas de gente bien vestida, vecinos del centro, pero también de jóvenes con chaquetas, estudiantes o escolares en uniforme que miraban el centro de la calle, donde un grupo se agitaba y gritaba algo.
Pasaron unos instantes antes de que se dieran cuenta de que gritaban «¡Libertad! ¡Libertad!». Unos chavales, con la ropa desabrochada y la cabeza descubierta, entre ellos también una chica de pelo largo, invitaban a la gente a que se les uniera: «En las aceras no os quedéis | que de hambre moriréis», y luego, otra vez, «¡Libertad!». Aunque la ciudad estaba abarrotada de soldados y había empezado a oírse un ruido ahogado—los «extraterrestres» de La guerra de las galaxias golpeaban, a modo de advertencia, los escudos transparentes—, los locos aquellos gritaban también «¡Fuera Ceauşescu!». ¡Qué valor tenían! Sus voces eran más fuertes, se les habían sumado unos cuantos más y, de repente, apareció un Mercedes negro, con banderitas, y la gente de las aceras aplaudía.
—¡El embajador de Estados Unidos!—murmuró, junto a Claudia, un hombre con una gorra de nutria.
—El de Francia, ¿no ve las banderitas?—le replicó una señora vestida con un abrigo de ante.
Debido a la luz, al aire fresco, como de comienzos de primavera, a la gente que gritaba lo que gritaba y a los coches diplomáticos extranjeros, Claudia tuvo la impresión de que había algo festivo en el ambiente. Aunque este evento increíble estaba sucediendo con el permiso de las potencias mundiales, los estadounidenses y los franceses, pero también con el permiso de Dios, de lo contrario en esa época tendría que haber montones de nieve y quién habría aguantado, a diez grados bajo cero, en la calle, para gritar «¡No tengáis miedo, Ceauşescu importa un bledo!».
A través del impermeable sentía el cuerpo de Şerban vibrar y, de repente, él retiró su brazo del de ella. Creyó que se separaban unos minutos y se quedó, enfurruñada, enfrente de la librería Sadoveanu, con los cristales rotos y los libros de homenaje a Ceauşescu arrojados en montones por la acera, mientras que él retrocedía hacia los de la carretera y le hacía señales para que fuera también ella, ¡que fuera también ella! Cuando se convenció de que ella titubeaba, se dio la vuelta y se unió al grupo que no cesaba de aumentar. Avanzando, con interrupciones, hacia la universidad, donde se vislumbraban ya las columnas de soldados, coreaban: «¡Sin violencia! ¡Sin violencia!».
Claudia permaneció unos momentos más, aturdida, en el borde de la acera, el bulevar Magheru no era ya el que ella conocía y no reconocía tampoco nada de alrededor. Dio unos pasos hacia la Lechería, sin abandonar, sin embargo, la acera que la protegía. Cada vez que los soldados avanzaban, se escondía tras las espaldas de quienes la rodeaban. Pero intentaba seguir el paso de los de la carretera, caminaba deprisa, golpeándose contra los que se habían colocado junto a los bordes, y que no se molestaban, tampoco ellos, en avanzar junto a los manifestantes que seguían gritando «¡En los balcones no os quedéis | que de hambre moriréis!».
¿Quién había elaborado esos eslóganes? Descubriría más adelante que los habían oído en la radio, en Europa Libre, los habían gritado en Timişoara, pero en su casa, desde la muerte del tío Claudiu, no se escuchaba esa emisora. Todo era irreal, inverosímil, de película, empezando por el hecho de que en pleno centro de Bucarest la gente coreara a voz en grito «¡Fuera Ceauşescu!». Y, sin estar muy convencida, se había convertido, también ella, en actriz.
—¡Mira, nos están grabando!—murmuró una señora que corría a su lado.
Claudia volvió la cabeza y distinguió, ciertamente, en uno de los balcones del edificio donde estaba el restaurante Danubio, a un hombre en jersey que filmaba o fotografiaba. Estaba segura de que era un securista y, como Ceauşescu no iba a caer, buscarían a los de las cintas y los arrestarían incluso al día siguiente.
No tuvo el valor de volver a mirar hacia allá y caminó cada vez más despacio. Entretanto, las columnas de soldados empezaron a subir por el bulevar Magheru, avanzaban hacia el grupo que gritaba, ahora con desesperación «¡También vosotros sois rumanos!».
Levantó, en un determinado momento, la mirada, el cielo no era ya tan azul, había oscurecido por el ocaso, la luz se había enfriado, por tanto, debían de ser más de las cuatro. El tiempo pasaba de otra manera aquel día, algunos habían abandonado ya las aceras, pero habían venido otros a ocupar su sitio.
—¡Dispararán en cuanto anochezca, eso es lo que hicieron en Timişoara!—murmuró el señor del gorro de nutria.
A Claudia le entró todavía más miedo, no, no era una fiesta, era sólo un sueño espantoso del que tenía que escapar, pero ¿cómo? A duras penas lograba no salir corriendo y llamar la atención, esperaba llegar hasta la calle Batista y precipitarse a la boca del metro. Vio una vez más, disgustada, la chaqueta azul de Şerban junto a la joven de cabello largo que ofrecía claveles a los soldados… ¿De dónde los habría sacado? ¿Y qué les estaba diciendo?
Reconocería más adelante su fotografía en el periódico: era de su instituto, tenía un año más, había hecho el examen de ingreso en Medicina, pero no había entrado.
—¡No disparéis! ¡Podríais ser mis hijos!
Vio el cogote de pelo ralo del que había gritado, era canoso y llevaba una gabardina gris, era uno de los pocos veteranos del grupo. Ella echó a correr hacia la boca del metro, pero estaba abarrotada de soldados. Entonces oyó, muy cerca, los disparos, se detuvo un instante y volvió la vista atrás, vio una tanqueta, como surgida de la tierra, y distinguió, iluminados por los disparos, a los soldados que se dirigían en tromba hacia el grupo, disparos y gritos, el hombre de la gabardina gris yacía en el suelo, con la cabeza en un charco de sangre, y dos jóvenes se llevaban corriendo, en brazos, a la chica, su cabello largo iba barriendo el asfalto.
Claudia corrió hasta la pequeña iglesia de la calle Batista y luego por Tudor Arghezi; oía en la garganta los latidos de su corazón.
Sultana me relató la escena como se imaginaba ella que la había vivido su hija, pero no estoy segura de que fuera así. Sólo al cabo de muchos años respondió Claudia, a la fuerza, a algunas de sus preguntas. Tampoco creo que, en las semanas siguientes, cuando la prensa daba amplia cobertura a los «jóvenes mártires», se arrepintiera Claudia de no haber estado en la carretera, en el fragor de la batalla: ya tenía entonces su proyecto de vida, «dedicarse a la ciencia», tal y como le había metido Petru en la cabeza.
Cuando se enteró de la muerte de Şerban, al principio se sintió furiosa con él. Se las daba de valiente y, en los últimos meses, cuando en Europa Libre hablaban continuamente sobre los manifiestos contra Ceauşescu, él también quería escribir uno con un amigo, pero éste titubeaba.
—¡A mí no me metas en esas cosas, nosotros ya hemos tenido bastante con la historia del tío Claudiu!—se apresuró a responder ella.
Si no se hubiera plantado en la primera línea del grupo, habría podido escapar porque, cuando vieron que la tanqueta venía rápidamente hacia ellos y que empezaba a disparar, cada uno huyó como pudo. Ella recorrió toda la calle Tudor Arghezi y se detuvo sólo al llegar al edificio de Maria Rosetti, el de la fábrica de clases particulares, empujó, jadeante, el pesado portón metálico, subió las escaleras a la carrera y llamó a la puerta del profesor. Tardó en abrir, era obeso, le costaba moverse y sus ojos exoftálmicos estaban desorbitados. Había visto en la televisión cómo había acabado el mitin de la plaza del Palacio y oyó, más adelante, los disparos. Estuvo con él y con su esposa hasta que Aurelian fue a recogerla con el Trabant.
Sin embargo, tal vez se sintiera luego culpable, porque, mientras ella huía, Şerban estaba caído en medio de la calle, herido por una tanqueta, pero vivo todavía, hasta que un desconocido le disparó en la cabeza.
Tenía la impresión de que sus amigos, que le hacían relatarlo una y otra vez, la condenaban en su fuero interno por ser una cobarde. Durante muchas semanas no habló con nadie, ¿qué es lo que querían, que hubiera muerto también ella? Preocupada por que su hija cayera en una depresión y perdiera el curso, Sultana me pidió que la telefoneara y que hablara con ella.
—¿Por qué yo?—dije intentando eludirlo.
—¿Acaso no eres su madrina?
Lo hice sin mucho entusiasmo, resultaba difícil contactar con Rumanía, las llamadas a los Morar nos salían muy caras, pero ellos no se daban cuenta.
—¿Qué quieres?—me preguntó Claudia con un tono hostil, y no volvió a decir una palabra, así que colgué.
—Es una reacción normal, déjala tranquila—dijo, comprensivo, Petru—. Es la primera vez en la vida que se enfrenta a la muerte. Cuando sucedió lo que sucedió con su tío Claudiu, era demasiado pequeña para entender algo, pero el miedo se le quedó dentro.
¿Fue Şerban, ciertamente, el gran amor de Claudia, y supuso su muerte el vuelco de su vida, tal y como afirma su madre? A mí su amistad me parece más bien un simple tonteo de adolescencia idealizado por Sultana. También ella me contó, en otra ocasión, que discutían a menudo, que su hija estaba siempre enfurruñada, que no se hablaban durante días y días y que luego lo retomaban de cero.
—¿Llegarían a hacer el amor?—le pregunté yo.
Sultana dice que no lo sabe, pero yo pienso que lo hicieron. No era como ahora, cuando las chicas de dieciséis o diecisiete años que no han hecho el amor son consideradas unas fracasadas, pero ya en la generación de Claudia las cosas sucedían con normalidad. Como prueba, el póster de Claudia en la Fontana di Trevi: tres meses después de la muerte de Şerban, tiene la cabeza llena de rizos, el pelo le había crecido deprisa, y estaba indeciblemente contenta. Me imagino a Sultana incordiándola:
—Con la mano derecha por encima del hombro izquierdo, así hay que arrojar la moneda, Claudia, ¿me estás oyendo?
Y a Aurelian acechando, tras el objetivo de la cámara fotográfica rusa, la risa en el rostro de su hija.
—¡Haz como que no te das cuenta cuando está enfurruñada! ¡Y procura entenderla! ¡Era con Şerban, no con nosotros, con quien había planeado visitar la città sui sette colli!