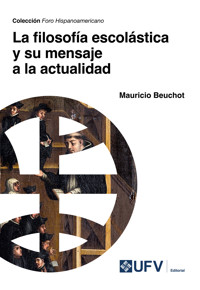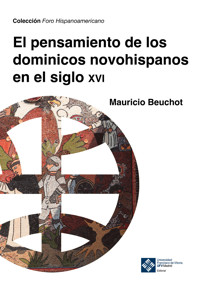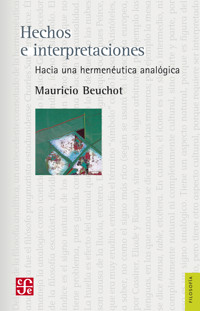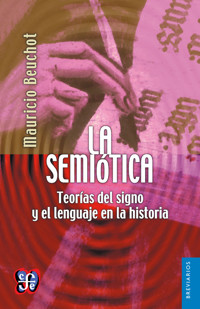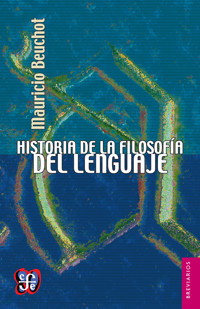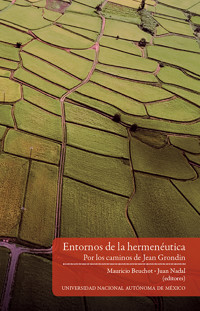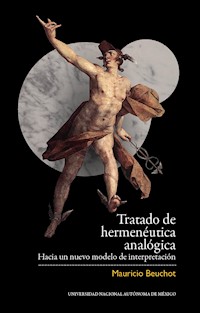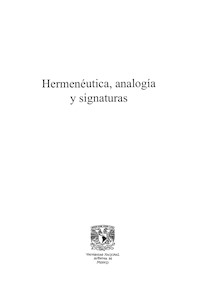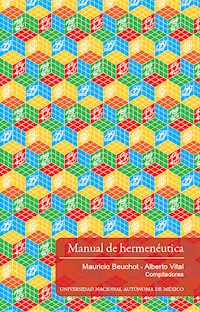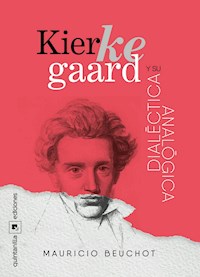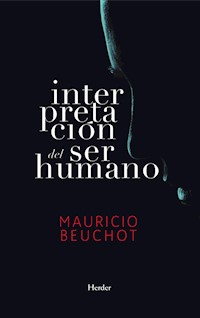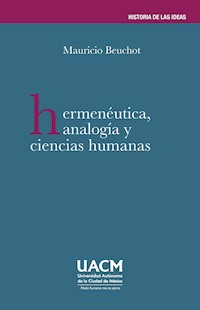
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad Autónoma de la Ciudad de México - UACM
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Mediante un veloz recorrido por los saberes acumulados durante siglos y relacionados con las ciencias humanas, el autor llega a una versión más acabada de la hermenéutica analógica, abordada por él en publicaciones anteriores; presenta un instrumento interpretativo basado en la analogía o proporción y en la phrónesis o prudencia, conceptos que se originaron en la antigüedad griega y que se han ido enriqueciendo en el milenario transcurso del pensamiento filosófico. El autor hace además una propuesta para avanzar en la interdisciplinariedad, pues la hermenéutica lleva a la interdisciplina, a fin de que las ciencias puedan trabajar en colaboración y que el resultado sea la consonancia, sin perder la individualidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
RECTORA
Tania Hogla Rodríguez Mora
COORDINADOR DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Fernando Félix y Valenzuela
RESPONSABLE DE PUBLICACIONES
José Ángel Leyva
COLECCIÓN: HISTORIADELAS IDEAS
Hermenéutica, analogía y ciencias humanas.
Primera edición electrónica 2022
D.R. © Mauricio BeuchotD.R. © Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Dr. García Diego, 168,
Colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06720, Ciudad de México
ISBN 978-607-8692-12-5 (ePub)
publicaciones.uacm.edu.mx
Esta obra se sometió al sistema de evaluación por pares doble ciego, su publicación fue aprobada por el Consejo Editorial de la UACM.
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, archivada o transmitida, en cualquier sistema —electrónico, mecánico, de fotorreproducción, de almacenamiento en memoria o cualquier otro—, sin hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las leyes, salvo con el permiso expreso del titular del copyright. Las características tipográficas, de composición, diseño, formato, corrección son propiedad del editor.
Introducción
En este trabajo deseo hacer una aplicación de la hermenéutica analógica a las ciencias humanas. Las ciencias humanas son un campo de aplicación de la hermenéutica, según se sabe tradicionalmente; pero aquí deseo presentar para ellas un modelo o instrumento interpretativo basado en la analogía o proporción y en la phrónesis o prudencia, conceptos que vienen desde la antigüedad griega y recorren la historia de la filosofía.
Así, para tener una idea de la hermenéutica analógica, en el primer capítulo haré una exposición sucinta de la misma. Eso nos servirá para tener presentes los lineamientos principales de esta propuesta, de cara a las otras discusiones y aplicaciones de la misma a diferentes campos y problemas.
En el segundo capítulo, exploraré el problema de la verdad en hermenéutica, tema fundamental, pues buscamos alguna verdad al interpretar los textos, y no podemos quedarnos al garete del relativismo o subjetivismo equivocista ni con la pretensión del cientificismo univocista. Se busca una salida por la concepción analógica de la verdad.
Viene después el tema de las ciencias humanas, que trataremos a la luz de la hermenéutica analógica, ya que, de suyo, la hermenéutica se usa eminentemente en las ciencias humanas, pero, además, veremos que una hermenéutica analógica le puede ser de gran utilidad.
Luego, aparece un problema muy importante en las ciencias humanas, como es el de la interdisciplinariedad, el cual es abordado con la hermenéutica analógica, para llegar a un verdadero diálogo entre dichas ciencias, de modo que no sea sólo multidisciplinariedad, en la que se respetan pero sólo se escuchan, sin enriquecerse, sino que se pase a una auténtica colaboración.
En seguida de ello, vienen varios capítulos dedicados a la aplicación de la hermenéutica analógica a campos específicos: la filosofía, la literatura, la filología clásica, la historia, la psicología, la pedagogía, la antropología, el derecho, la sociología, la política y, finalmente, los estudios de la religión.
Espero que estos ensayos de aplicación de la hermenéutica analógica a diversos campos ayuden no sólo a ver lo fructífera que puede ser en sus aplicaciones prácticas, sino que muestre la adecuada estructuración teórica. Claro está, suscitando discusiones acerca de ambos aspectos, el sistemático y el aplicativo.
Exposición sucinta de la hermenéutica analógica
Introducción
En este capítulo introductorio intentaré exponer de manera muy breve qué es la hermenéutica analógica. Tendré que hacerlo hablando, en primer lugar, de la hermenéutica en cuanto tal, en sí misma, sin especificación, para, después, hablar de la analogía, de modo que pueda aplicarla a la hermenéutica y de ello resulte una hermenéutica basada en dicho concepto, esto es, una hermenéutica analógica, propiamente dicha. Eso lo completaré indicando qué es lo que añade una hermenéutica analógica a la hermenéutica sin más. Y terminaré aludiendo a algunas aplicaciones que de ella se han hecho, para ejemplificar de una manera más conveniente su rendimiento.
La hermenéutica, que es la disciplina de la interpretación de textos, se ha vuelto muy presente en la filosofía actual. Pero hay varias hermenéuticas posibles. Una hermenéutica analógica tiene la ventaja de evitar dos postu ras extremas, como las de la hermenéutica univocista y la hermenéutica equivocista. La hermenéutica univocista pretende una interpretación única de cada texto, sin dejar lugar para las otras, que descienden al rango de completamente falsas. En cambio, la hermenéutica equivocista pretende que la mayoría de las interpretaciones de un texto (y a veces todas) sean válidas, con lo cual la interpretación misma se trivializa y la hermenéutica se vuelve imposible por inútil. A diferencia de ellas dos, una hermenéutica analógica pretende centrarse en el medio, entre ellas, sin alcanzar la exactitud de lo unívoco, pero sin incurrir tampoco en la ambigüedad de lo equívoco, aun cuando se inclinará más a esta última. Es una búsqueda del equilibrio proporcional, como lo que Aristóteles quería con la phrónesis, que veía como una virtud eminentemente analógica o proporcional.
Hermenéutica
Pero, antes de hablar explícitamente de la hermenéutica analógica, hablemos de la hermenéutica en cuanto tal. Hay varias cuestiones fundamentales acerca de la hermenéutica con las que conviene empezar. Qué tipo de saber es, sobre qué versa, cuál es su método o instrumento conceptual propio, de cuántas clases son sus objetivos, qué finalidad la anima. Problemas constitutivos; sobre ellos versa el conocimiento de la propia especificidad de la hermenéutica. Algo muy importante en estos comienzos será aprehender el acto mismo de interpretación en su proceso peculiar, de modo que nos muestre el tipo de pregunta que plantea y el camino por el cual la responde1.
La hermenéutica es la disciplina (ciencia y arte) que nos enseña a interpretar textos, entendiendo aquí el interpretar como un proceso de comprensión que cala en profundidad, que no se queda en una intelección instantánea y fugaz. Entendemos aquí por textos aquellos que van más allá de la palabra y el enunciado. Son, por ello, textos hiperfrásticos. Es donde más se requiere el ejercicio de la interpretación. Además, la hermenéutica interviene donde no hay claridad, sobre todo donde no hay un solo sentido, es decir, donde hay polisemia. Por eso la hermenéutica estuvo, en la tradición, asociada a la sutileza. La sutileza era vista como un trasponer el sentido superficial y acceder al sentido profundo e incluso al oculto. O como encontrar varios sentidos cuando parecía haber sólo uno. O como hallar un camino intermedio donde los demás sólo veían los dos extremos. Y para eso hay que contextualizar el problema, o el texto, para poder entenderlo bien. La hermenéutica, pues, en cierta manera, des-contextualiza para re-contextualizar, llega a la contextualización después de una labor elucidatoria y hasta analítica.
Además, la noción de texto abarca desde el texto escrito, que es la idea tradicional, pasando por el diálogo, que fue añadido como texto por Gadamer, hasta la acción significativa, añadida por Ricoeur. Por ejemplo, en la interacción educativa se puede tomar sobre todo la acción significativa como texto, además del diálogo y el texto escrito; más aún, éstos son englobados por aquélla. La hermenéutica pedagógica se centrará, así, en la interpretación de la interacción educativa, la acción significativa docente y didáctica como texto. Y esto puede aplicarse en muchos otros campos.
En el acto interpretativo nos damos a la tarea de comprender y contextualizar ese texto al que nos hemos enfrentado. Es un acto complejo, que involucra varios actos. Lo primero que surge ante ese dato, que es el texto, es una pregunta interpretativa, que requiere una respuesta inter-pretativa, la cual es un juicio interpretativo, ya sea una hipótesis o una tesis, que se tendrá que comprobar, y para eso se sigue una argumentación interpretativa.
La pregunta interpretativa es siempre observada con vistas a la comprensión. ¿Qué significa este texto?, ¿qué quiere decir?, ¿a quién está dirigido?, ¿qué dice ahora?, ¿qué me dice a mí?, y otras más. Puede decirse que la pregunta es un juicio prospectivo, está en prospecto, en proyecto. Se hace jui cio efectivo cuando se resuelve la pregunta. Hay un pro ceso por el cual se responde dicha pregunta interpretativa, pues primero el juicio interpretativo comienza siendo hipótesis, y después se convierte en tesis. La misma tesis es alcanzada por el camino de descondicionalizar la hipótesis, esto es, ver que se cumple efectivamente. Estos rasgos que hemos señalado cobran sentido y se iluminan a la luz de la vivencia y la comprensión del acto interpretativo, que es el núcleo de la hermenéutica toda. Desde el reunir las condiciones para interpretar el texto (por ejemplo, aprender el idioma, para poder descifrarlo; estudiar la historia del autor y la historia sociocultural del entorno del texto, etcétera) hasta el efectuar con disfrute su decodificación y su entendimiento, incluyendo análisis y síntesis, explicación y comprensión.
Mas, también, como toda actividad humana, la inter-pretación puede llegar a constituir en el hombre un hábito, una virtud. Es la virtud hermenéutica, la interpretación cualificada, que se forma por la experiencia y el estudio, especialmente por la práctica interpretativa sobre los muchos textos. Es una virtud mixta, es decir, en parte teórica y en parte práctica, teórico-práctica. Con respecto a la virtud, el problema que siempre se ha planteado, desde el Sócrates de Platón, es si la virtud puede enseñarse, y nunca se ha dado una respuesta definitiva. Pero parece referirse a la virtud práctica, más que a la teórica. Con todo, lo que es posible decir es que, aun cuando no sea muy claro que la virtud práctica puede enseñarse, sí puede aprenderse, como lo dice Gilbert Ryle de toda virtud, ya teórica, ya práctica2. No hay escuelas de sabiduría o de prudencia, pero sí hay escuelas de interpretación.
De hecho, nos encontramos en tradiciones interpretativas, en escuelas de interpretación, más o menos amplias, con sus clásicos, sus modelos, sus maestros y sus aprendices. Parece un taller, tiene toda la semejanza de un taller artístico medieval o renacentista. Se entra a imitar, y cada vez más a independizarse con respecto de los modelos y los maestros. Poco a poco, uno se gana la aceptación, adquiere autoridad. Pero, al inicio, recae sobre el principiante el peso de la prueba. Sobre todo si se trata de una interpretación novedosa, revolucionaria, que es donde se cumple la virtud hermenéutica: cuando se llega a dejar de repetir, cuando se avanza a proponer una interpretación nueva, diferente. Para salir de la senda trillada se requiere mucho trabajo, pero es lo que mejor manifiesta el avance del intérprete o hermeneuta.
Principales hermeneutas
Dado que dedicaremos un capítulo a la exposición de las principales corrientes hermenéuticas de nuestra época, y a sus representantes más connotados, ahora solamente mencionaremos, a vuelapluma, algunos de éstos, para ejemplificar el trabajo de la interpretación. Si hablamos de hermeneutas principales, encontramos en la actualidad a Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Karl-Otto Apel y Jürgen Habermas (estos dos últimos tuvieron una época y una dimensión hermenéuticas, por más que ahora se coloquen en la pragmática)3. Gadamer toma de su maestro Heidegger la idea de que la comprensión y, por lo mismo, la interpretación es uno de los modos de existir del hombre, y por ello, más que un método, la hermenéutica es una forma de ser intrínseca al hombre. Del mismo Heidegger retoma y desarrolla la idea de interpretación como fusión de los horizontes cognoscitivos del que emite el texto y del que lo interpreta. Es decir, cuando el autor y el lector pertenecen a diversas tradiciones, se efectúa una fusión de las mismas, como fusión de horizontes; sólo cuando esto ocurre puede decirse que ha habido comprensión. Además, dentro de la tradición hay un cultivo y una superación; un cultivo porque se trata de apropiarse lo mejor posible la tradición en la que se vive, para lo cual se estudian sobre todo los clásicos de la misma; una superación, por cuanto que todo el que interpreta dentro de una tradición no permanece atado a ella, sino que está llamado a ir más allá de la misma, lo cual ocurre siempre que se encuentra una nueva interpretación de los textos estudiados en ella. Y esto se logra no sólo por el genio, sino principalmente por la formación, que hace apropiarse la tradición para trascenderla desde sí misma y en su misma línea. Muchos otros conceptos hermenéuticos provienen de Gadamer, como el de diálogo o conversación, etcétera, etcétera.
Apel y Habermas insisten en el carácter dialógico de la interpretación, no sólo en cuanto a la invención, sino, sobre todo, en cuanto a la argumentación. Somos seres razonables, discursivos. Por ello estamos obligados a ofrecer argumentos para apoyar las interpretaciones que hacemos, sobre todo porque la interpretación nueva es la que más precisamente exige ser probada. Estamos en comunidades interpretativas, que son comunidades de diálogo. En la interacción dialógica prevalece el mejor argumento. Por ello en el diálogo se presuponen las pretensiones de verdad y validez, por las cuales asumimos que vamos a hablar con veracidad y sin falacias argumentativas, esto es, sin trampas. Se trata de una comunidad ideal de diálogo.
De Ricoeur proviene la idea de que la hermenéutica tiene también un aspecto metodológico, ese aspecto de método que Gadamer dejaba tanto de lado, para refugiarse en la experiencia vivencial de la comprensión interpretativa. De él retoma los conceptos de apropiación y distanciamiento. La apropiación nos acerca a la comprensión del texto, involucrando nuestra subjetividad en ello; pero el distanciamiento nos hace recuperar la objetividad, de modo que podemos reducir lo más posible nuestra injerencia subjetiva y hablar de verdad y validez en la interpretación. Asimismo, Ricoeur pone como principal objeto de la hermenéutica el símbolo, que tiene como formas el mito y la poesía. La manera de inter-pretarlos es conforme a un modelo que se ajusta a la metáfora, pues ella tiene un sentido literal y un sentido metafórico, y ambos luchan dialécticamente, de modo que viven de su tensión. Así queda un modelo metafórico de la interpretación, no sólo porque lo más propiamente hermenéutico, que es el símbolo (mito y poema) son interpretados metafóricamente, sino porque todos los textos, en definitiva, pueden encerrar, además de su sentido literal, otro sentido oculto, o innúmeros sentidos (polisemia) y con ello todos los textos han de ser interpretados con una hermenéutica que tiene como modelo la interpretación de la metáfora. Asimismo, es interpretación metafórica porque, al interpretar, nos hacemos metáforas de los textos. Tal es la hermenéutica metafórica de Paul Ricoeur.
También encontramos hermenéutica en muchos pensadores posmodernos. La vemos, por ejemplo, en Michel Foucault, que integra a la interpretación de los textos las relaciones de poder, que vician la comunicación y, por lo mismo, la interpretación. Donde se ha manejado la verdad también se ha inmiscuido el poder, a veces de manera velada, a veces de manera abierta4. Derrida también incorpora la hermenéutica en su pensamiento, aunque éste está más del lado de la deconstrucción. Con todo, para él todo lenguaje es metafórico, en seguimiento de Nietzsche; pero no hay una metafórica posible que nos haga comprenderlo, siempre se quedará como algo inagotable y que se interpreta al infinito. Gianni Vattimo habla de una hermenéutica que busca un pensamiento débil, sin pretensiones fuertes en cuanto a verdades y objetividades, sin estructuras rígidas ni esencias. La ontología o metafísica es solamente débil, inyectada de nihilismo, el cual la hace no violenta ni impositiva. Muchos otros han tenido contacto con la hermenéutica, como Richard Rorty, que ahora se coloca en la pragmática, etcétera, etcétera.
Analogía
La analogía fue introducida, en la lejana época de los filósofos presocráticos, por los pitagóricos, que la usaron primero en matemáticas (analogía significa proporción), cuando toparon con los números irracionales y con la inconmensurabilidad de la diagonal del triángulo5. Para evitar que todo se fuera al infinito, resolvían los problemas kat’analogían, según proporción, es decir, de manera suficiente. Con eso frenaban la progresión infinita en los procesos. Esto pasó a Platón, quien estuvo en contacto con varios pitagóricos (Timeo, Teeteto, etcétera), pero, sobre todo, pasó a Aristóteles. Este último lo aplicó a casi todas las nociones principales de la filosofía, a las que caracterizaba con la frase: pollajós légetai, esto es, se dice de muchas maneras. Luego la analogía pasó a los medievales, señaladamente a Santo Tomás, pero también a otros, como Eckhart, que hizo un uso muy interesante de ella. El cardenal Cayetano escribe un texto clásico sobre la analogía, en pleno renacimiento, pero el procedimiento por analogía se pierde en la modernidad. Resurge en el barroco y en el romanticismo, pero se oculta en el renacimiento y en la ilustración, así como en los positivismos y cientificismos, hasta que ahora, en la actualidad, muy recientemente empieza a recuperarse6.
La analogía es el medio entre lo unívoco y lo equívoco. Lo unívoco es un modo de significar o de comprender totalmente idéntico o igual, lo claro y lo distinto. En cambio, lo equívoco es un modo de significar o de comprender totalmente diferente o distinto, lo oscuro y lo confuso. Mas, a diferencia de ambos, lo analógico es lo que tiene distinción y, sin embargo, igualdad o semejanza, es lo claroscuro. Inclusive tendría que decirse que lo análogo es preponderantemente diferente, ya que se trata de la diferencia, pero sujeta de algún modo a la semejanza, ya que no a la plena igualdad o identidad.
Además, la analogía tiene dos modos principales, de proporcionalidad y de atribución. Ya de suyo la analogía es proporcionalidad, a saber, una relación de relaciones o de proporciones. A es a B como C a D. Es decir, lo que me sirvió en el caso de una persona que estaba en una situación determinada, podrá servirme en el caso de otra persona que está en una situación parecida. Solamente que se tienen que hacer todos los ajustes del caso, atender al contexto, salvar las diferencias, justo resaltar las diferencias, a pesar de la semejanza de los casos.
Asimismo, la analogía de proporcionalidad se divide en dos: propia y metafórica. La propia es la que relaciona pro porcionalmente cosas en sentido propio, como «el instinto es al animal lo que la razón es al hombre» o «el fundamento es a la casa lo que el corazón al hombre». La impropia o metafórica es la que relaciona cosas en sentido figurado, como «las flores son al prado lo que la risa al hombre», y por esta comparación podemos entender la metáfora que dice «el prado ríe». Además, la analogía de atribución consiste en atribuir un predicado de manera más propia a un sujeto, que es el analogado principal, y de manera menos propia a otros que son los analogados secundarios. Por ejemplo, «sano» se dice del organismo, pero también del alimento, de la medicina, del clima, de la orina, de la amistad, etcétera. Por lo tanto, es una analogía gradual, jerarquizada. Podemos, pues, oscilar desde sentidos muy cercanos a lo propio, lo literal o la metonimia, que corresponden a la atribución y a la proporcionalidad propia, hasta sentidos muy cercanos a lo impropio, lo figurado o la metáfora, que corresponden a la analogía de proporcionalidad impropia o metafórica.
La analogía no se reduce a la simple semejanza; en ella predomina la diferencia, lo cual la hace más compleja, más complicada y fina que la mera similitud. La analogía ha sido empleada, en la historia, para esos casos en los que no hay suficiente claridad y distinción, y también para evitar la completa oscuridad y confusión, la ambigüedad irreductible. Muchas cosas sólo admiten un conocimiento analógico, pero éste es el que les resulta adecuado y suficiente. Cosas en las que hay un devenir muy grande, un movimiento notable, una variación apreciable, en suma, un resto de enigma y de misterio. Y tal ocurre con la mayoría de las cosas humanas, por eso la analogía tiene tanta cabida en las ciencias humanas, sobre todo en la filosofía.
Puede decirse que ha habido épocas unívocas, equívocas y analógicas. A una época unívoca, de gran claridad, como fue la época clásica griega, suele seguirle una época equívoca, como la de la alta edad media, y cuesta trabajo —pero finalmente llega— una época analógica, como fue la edad media madura; luego se pasa a una época equivocista, como lo fue la baja edad media, después a una univocista, como quiso serlo el renacimiento, y sigue una época analógica, como la del barroco, para dar paso a una época unívoca, como fue la ilus tración; ésta originó, por reacción, el romanticismo, época muy proclive al equivocismo, aunque logró cierta analogicidad, pero después se le opuso el positivismo, con su univocismo tan fuerte, y así seguimos hasta ahora, distendidos entre los cientificismos univocistas y los relativismos equivocistas, en espera de una síntesis analógica, que nos saque de este embrollo tan doloroso, y que parece que será dada por el pragmatismo (en la línea de Peirce).
Hermenéutica analógica
De esta manera, una hermenéutica analógica es la que trata de realizar ese trabajo de interpretación que hace toda hermenéutica, pero sin caer en la cerrazón rigurosa o rigorista de una hermenéutica univocista, ni en la apertura incontenible o incontinente de una hermenéutica equivocista, sino que se plantea en la mediación entre ambas. Trata de interpretar siguiendo un gradiente que abarca desde algo tan metonímico como la atribución jerarquizante y la proporcio nalidad propia hasta algo tan metafórico como la proporcionalidad impropia, que corresponde a la metáfora7.
Una hermenéutica analógica nos permitirá interpretar textos buscando en ellos lo que sea alcanzable del sentido literal, pero también incorporando el sentido metafórico o simbólico que contengan, el cual pasaría desapercibido a un análisis meramente literalista. Pero también ayuda a que la interpretación no se pierda en la metaforicidad irrecuperable y sin límites. Precisamente se colocará en el límite, en ese límite en el que lo literal y lo alegórico o simbólico se encuentran, donde se tocan pero sin confundirse.
Dicha hermenéutica analógica nos permitirá tener más de una interpretación válida, pero sin que todas se nos vuelvan tales, ni muchas indiscriminadamente; habrá un conjunto de interpretaciones que serán válidas, pero jerarquizables de manera que podamos discernir cuándo una interpretación se empieza a alejar del texto y cuándo ya es francamente errónea. Nos permite abrir el abanico de las interpretaciones, pero sin que sea una apertura desmesurada.
También esa hermenéutica analógica nos permitirá tener una interpretación que no exija la exactitud plena de la univocidad, la cual es inalcanzable aquí; pero sin deslizarnos tampoco a la equivocidad irremediable, que es el relativismo, en el cual toda interpretación resulta válida en definitiva. Nos permite cierta apertura, pero con el rigor suficiente para lograr un buen monto de objetividad. La subjetividad será superada mediante el diálogo argumentativo, también sin requerir una argumentación exhaustiva, sino con una razonable y suficiente.
Con esta oscilación entre el ideal unívoco y la derrota equívoca, entre la metáfora y la metonimia, entre el sentido literal y el sentido alegórico, la hermenéutica analógica nos enseña a reducir las dicotomías, a buscar el mayor acercamiento posible entre los extremos. No se trata de que los extremos se fusionen y se confundan, sino de que los extremos se toquen. Con eso basta.
¿Qué añade a la hermenéutica una hermenéutica analógica?
Así, pues, la hermenéutica analógica es un intento de ir más allá de la hermenéutica metafórica de Ricoeur. Pero, sobre todo, para mediar entre las hermenéuticas univocistas y equivocistas que proliferan en la actualidad. De hecho se ve que la hermenéutica contemporánea oscila entre el univocismo y el equivocismo. La univocidad es el modo de significar claro y distinto, la equivocidad es el modo de significar irreductible, relativista extremo, ambiguo; entre ellos se coloca el modo de significar analógico, que, sin reducir toda diferencia, alcanza suficiente semejanza como para que haya cierta objetividad y universalidad8.
Vemos la hermenéutica univocista en Apel y Habermas, por eso los han acusado de universalistas y hasta de absolutistas; no en balde han dejado la hermenéutica y han derivado a una pragmática bastante cientificista, en la línea de Peirce (contrariamente a Rorty, que profesa una pragmática muy equivocista, en la línea de James). Vemos la hermenéutica equivocista en Foucault, Derrida, Vattimo y Rorty. Foucault es equívoco por su idea de que la interpretación es infinita, pues si así es, en el fondo no hay interpretación verdadera. Derrida lo es por su idea de la deconstrucción interpretativa, que es parecida a la del anterior, pues la diferencia hace que la interpretación sea siempre diferente y diferida, lo cual la hace inalcanzable. Vattimo lo es por su hermenéutica débil, pues profesa que nada hay cierto ni definitivo, que nada es claro ni estable, y, aunque él mismo niega ser relativista, incurre, a mi parecer, en un equivocismo difícil de negar. Lo mismo Rorty, para quien ya no hay ningún sentido literal posible, sólo sentido alegórico o metafórico, con lo cual se acaba la interpretación; de hecho, él mismo dice que los textos no se interpretan, se usan, en un pragmatismo ya muy extremo.
Frente a esas hermenéuticas univocistas y equivocistas se tiene que plantear una hermenéutica analógica, que haga la mediación entre las dos. Y también para completar la hermenéutica metafórica de Ricoeur. En efecto, es bien sabido que la metáfora es una figura de significado que se acerca mucho a la equivocidad. Hay que balancearla con la metonimia, que es la figura de significado que se inclina a la univocidad. Aun cuando la hermenéutica metafórica de Ricoeur no es equivocista sino analógica, toma la parte de la analogía que más se acerca a la equivocidad, la metáfora. Pero falta la metonimia, que es la otra forma de la analogía que nos hace alejarnos del equívoco, que da contrapeso a la metáfora. En efecto, hay una analogía metafórica, que es la de proporcionalidad impropia; pero también hay una analogía metonímica, que es la de proporcionalidad propia y la de atribución, según se consideraba en la tradición. Esto se ve confirmado por Charles Sanders Peirce, para quien la analogía es la iconicidad, pues divide el signo en índice, símbolo e icono; el primero es unívoco, el segundo, equívoco y el tercero, analógico; y, a su vez, divide el signo icónico en tres: imagen, diagrama y metáfora. Como se ve, allí aparece la metáfora, en un extremo; pero también en el otro extremo está la imagen, que es lo más propio de la metonimia, y, en medio de ambas, el diagrama, que parece oscilar desde la metonimia hasta la metáfora.
Y nótese que, frente a la hermenéutica metafórica de Ricoeur, no propongo una hermenéutica metonímica, lo cual sería nuevamente extremo y nos acercaría al ideal de univocidad, que siempre ha resultado inalcanzable. Se trata de una hermenéutica que abarque tanto metonimia como metáfora, por ello es una hermenéutica analógica. Octavio Paz, siguiendo a Roman Jakobson, ha insistido en que la que reúne y abarca metáfora y metonimia es la analogía, como lo ha estudiado en la poesía contemporánea9. De esta manera, una hermenéutica analógica da la flexibilidad para tener no una sola interpretación como válida, según lo hace la hermenéutica univocista, ni tampoco innúmeras inter-pretaciones, todas válidas y complementarias, sino varias interpretaciones, pero jerarquizadas, de modo que unas se acerquen más a la verdad textual y otras se alejen de ella. Igualmente, da la posibilidad de oscilar entre el sentido literal, más propio de la metonimia, y el sentido alegórico o simbólico, más propio de la metáfora, contando con puntos intermedios, como en un gradiente que nos permite mover-nos desde un extremo hasta el otro.
Conclusión
Hemos visto, pues, cómo la hermenéutica, que es la disciplina de la interpretación de textos, oscila entre el univocismo del cientificismo y el equivocismo del relativismo. Por eso se necesita una hermenéutica que corresponda a ese punto intermedio y mediador que es el analogismo, a saber, una hermenéutica analógica, basada en la analogía, que evite los dos extremos mencionados, que la distienden y la rasgan, hasta llegar a romperla. Pretende ser una hermenéutica abierta, pero sin caer en el relativismo, y tener suficiente rigor, aunque sin quedarse en el cientificismo, que la misma hermenéutica ha rehuido siempre.
El problema de la verdad en hermenéutica y su solución analógica
Introducción
Un problema grave y arduo, pero ineludible, en la hermenéutica es el de si puede lograr la verdad y la objetividad; o si todo se vuelve en ella subjetivo o, por lo menos, intersubjetivo. Algunos tuvieron el ideal de una perfecta correspondencia de la interpretación con el texto y con la intencionalidad del autor; pero, al ver que ese ideal ha fallado y no se ha alcanzado, recientemente otros han desesperado de encontrar esa verdad textual. Otros, en cambio, buscan alguna vía intermedia. Es importante señalar los principales rasgos de estas tres líneas de investigación.
Hay que tomar en cuenta que la verdad en hermenéutica no es la verdad sin más, como en epistemología, gnoseología o teoría del conocimiento, esto es, la adecuación del pensamiento con la realidad. Aquí tenemos al autor, al texto y al lector o intérprete. Por lo que una verdad hermenéutica sería la adecuación de la interpretación con el texto. Pero el texto no es lo que está escrito, sin más; incluye de manera muy importante la intencionalidad del autor: qué quiso decir. Eso hace que, de alguna manera, la verdad textual sea rescatar lo que el autor quiso decir en su texto, su intencionalidad.
En este capítulo abordaré algunos de los problemas principales acerca de la verdad en relación con la hermenéutica, concretamente la verdad de una interpretación, esto es, su relación con el texto que desea comprender y en qué medida rescata la intención del autor, a pesar de que siempre se inmiscuye la intención del lector o intérprete. Por ello, trataré de ver, primero, algunas teorías de la verdad, y luego cómo se plantea el problema de la verdad en la hermenéutica.
Teorías de la verdad
La hermenéutica hereda de la semiótica analítica los tipos de las teorías de la verdad, que son muchas (la de la redundancia, de Ramsey; la del «desentrecomillado»; la de Donald Davidson, etcétera)1