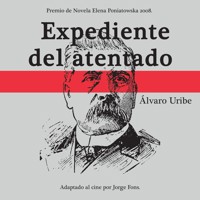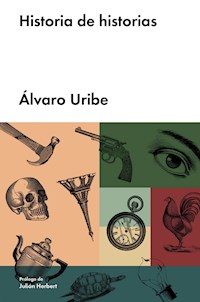
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MALPASO
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La deslumbrante reunión de toda la narrativa breve de, irrefutablemente, uno de los prosistas más refinados de la lengua. Este libro reúne todos los cuentos de Álvaro Uribe. Es decir: contiene cuarenta y un relatos impecables, a un mismo tiempo transparentes y enigmáticos, escritos por uno de los mayores prosistas de la lengua. Una y otra vez se escucha celebrar la redonda escritura de este narrador mexicano, la precisión y potencia de sus frases, la casi matemática composición de sus páginas. No menos sorprendente es su imaginación literaria. Pasen y vean: por aquí circula una extravagante tropa de personajes —fetos, niños, frailes, criminales, filósofos— y todo va y viene de la sátira a la fantasía, de la fábula histórica a la minificción metafísica, del cuento de fantasmas al relato policiaco. Un formidable banquete literario.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ÁLVARO URIBE
HISTORIA DE HISTORIAS
PRÓLOGO DE JULIÁN HERBERT
BARCELONA MÉXICO BUENOS AIRES NUEVA YORK
A Tedi López Mills,
la mejor de mis historias
PRÓLOGO
Para hablar de Historia de historias, volumen que reúne los cuentos completos de Álvaro Uribe, se impone hablar de un aparato más vasto y sutil: el de la prosa. Formado en una escuela librepensadora que no se entusiasma demasiado ante nociones como “lo nacional”, “los géneros”, “lo generacional” o “la carrera literaria”, Uribe se desenvuelve en un territorio provisional donde la escritura sigue siendo peligrosa —tanto para el autor como para el lector—, un campo de batalla en el que cada texto es su propia técnica y teoría: su propia tela; valga decir, su propio género. Esto no significa que se desconozcan los rudimentos canónicos del cuento —como se muestra de sobra en “Crueldad de la guerra” o “La linterna de los muertos”—, ni mucho menos que se privilegie una experimentación afín a las vanguardias históricas; por el contrario, la pulsión que guía esta escritura proviene de tradiciones venerables aunque también periféricas: desde la parábola hasídica hasta la entrada de un diario personal pasando por el ensayo narrativo, el fragmento, la crónica modernista, el expediente jurídico, la narración oral y el poema en prosa. Es esta noción —la del discurso transgenérico como tradición periférica de la literatura— la que me interesa desarrollar en los siguientes párrafos.
En una entrevista concedida a EFE en 2015 a propósito de la recepción del Premio Xavier Villaurrutia por su novela Autorretrato de familia con perro, Álvaro afirmó: “Soy un cuentista exiliado en el territorio extraño de la novela, por eso mis novelas siguen siendo fragmentarias; me describo como mosaiquero porque se me da más escribir como si fueran cuentos que luego junto”. Cualquier crítico superficial y socarrón podría valerse de esta frase para descalificar al Uribe novelista —es una desgracia, pero ese tipo de profetas del resentimiento abundan— sin notar su ironía capicúa: es el carácter de mosaico lo que zurce en un mismo aliento conceptual tanto las novelas como los ensayos y las colecciones de cuentos del autor, que a su vez dan cohesión a la obra en su conjunto. Aquí me parece impostergable invocar a Marcel Schwob, ese maestro de las formas precisas y al mismo tiempo fugadas con cuya dicción suele compararse la de Uribe. Más que un género, lo que el autor domina es un método: una serie de procesos de escritura donde la forma base es el fragmento, pero donde el filo culminará de forma distinta en cada caso.
Quisiera detenerme un poco más en la palabra mosaiquero. Uribe la emplea como definición de sí mismo con deliberado (y por supuesto calculado) autodesdén, y lo hace para enfatizar lo que ha declarado en distintas ocasiones: su rechazo a la idea de la musa, su condición de oficial del lenguaje que ve el acto de escribir como un empeño fabril en los materiales estéticos disponibles y no como un producto de la inspiración. Sin embargo, y a contrapelo de tan incisiva encarnación del oficio, la etimología de la palabra mosaico sale a nuestro encuentro para decirnos que esta última deriva, precisamente, de la palabra musa. Los antiguos consideraban que el arte del mosaico —pinturas realizadas con pequeñas teselas de piedra, cerámica o vidrio unidas con yeso— era tan difícil que resultaba inaccesible para un artesano sin inspiración divina. El oxímoron no me parece poca cosa: será una de las claves para entender la totalidad de la escritura de Uribe, y en particular sus cuentos.
Topos (1980) es el primer libro dado a la imprenta por su autor; su página inaugural (“En el principio”) es el inicio de la andadura literaria de Álvaro. Se trata de una extraña y a la vez familiar hagiografía de los signos de puntuación, un mundo futuro y arcaico (“En aquellos tiempos…”) donde la escritura literaria es reducida por el gremio al punto, la coma y el espacio, y finalmente al solo espacio, hasta que un heresiarca decide “exhumar la primera herejía” y restituye el texto a su estado (in)natural: el de la historia, la anécdota y la firma del autor. Digo que se trata de una hagiografía familiar porque dialoga con la poesía concreta, los L=A=N=G=U=A=G=E y los ejercicios de desescritura practicados por Ulises Carrión —por mencionar sólo tres eventos canónicos del arte contemporáneo—. Digo que se trata de una hagiografía extraña porque su tono, que parodia lo mismo a la Biblia que a Borges, es una suerte de parábola hasídica que sitúa toda escritura en un después del deslenguaje: un oxímoron conceptual donde escribir es un eterno retorno a la gramática de la tradición, pero sin la inocencia sublime ante el lenguaje de los maestros que la fundaron.
Topos contiene quince cuentos —dos de ellos un díptico— de menos de una cuartilla. Su tono (en otro lugar he escrito que para mí el verdadero punto de vista de un relato es su tono) resulta engañoso: “Después de la cena” y “Sueño buscado” son excelentes ejemplos del poema en prosa; “Inferno, XXVIII” recuerda a los ensayos nocturnales de Lu Xun; “Maternidad” parodia el tono de los documentales de divulgación científica en clave de película de terror y “Domingo en el centro” podría ser una crónica jocosa publicada por un periódico mexicano del Porfiriato.
La heterodoxa imaginación de Uribe se radicaliza en El cuento de nunca acabar. En él, una parábola pesimista de la guerra —un poco a lo Zbigniew Herbert— es precedida por las jocosas aventuras de unos chicos chilangos fumando marihuana en el auto mientras se dirigen a la cineteca. Hay lugar para todo: desde la chejoviana desgracia de “Niño con palabra nueva” hasta la sátira de “Casti Conubii”, donde un feto femenino llega al mundo embarazado —un cuento que, más por el tono que por la anécdota, me recuerda a “La mujer más pequeña del mundo” de Clarice Lispector—. Mi pieza favorita del conjunto es “El guardián de la Gioconda”, una suerte de novela condensada acerca del amor al arte, los celos de vocación gitana y el vacío de la vida de cara a la obsesión.
Atisbo en “Güiraldes, Borges y yo” (crónica de la vida literaria que me recuerda algunos pasajes de Octavio Paz acerca de Neruda y, sobre todo, un texto posterior: la crónica/ensayo “El día que casi mato a Borges” de Rodrigo Fresán) una punzante impureza política. El relato reconstruye una velada pública en París en la que Borges hablaría de Güiraldes, y donde la voz narrativa —trasunto autoficticio— remata su encuentro con el anciano ciego en la fila de los autógrafos mediante esta observación:
Cuando llegué frente a él comenzaron a entreverarse la necesidad de elogiar su trabajo, el impulso de menospreciar su vida, el vago imperativo de irritarlo aludiendo a la política o a las opiniones atroces con las que lleva a la perfección del absurdo su imagen literaria. Y lo que eran deseos de hablar con él se me trepó a las sienes, bajó caliente a las manos y eran ganas de lanzarme sobre el viejo, darle quizás un abrazo o mejor abofetearlo y escupirle con el debido respeto a las damas y autoridades presentes.
La declaración sería menos punzante —y relevante— si no fuera porque, en la mayoría de los cuentos del autor, el espíritu penate más palpable es el de Jorge Luis Borges.
La entrega más borgesiana de Uribe es La linterna de los muertos (y otros cuentos fantásticos). El pórtico (“Filósofo meditando”) es un cuento impecable, pero es también apenas un elegante pretexto para el desarrollo de la segunda y más ambiciosa pieza del volumen: “El séptimo arcano”, una elaborada reflexión sobre el arte, la frialdad del amor y el carácter inherentemente fantástico de los gatos; un relato que dialoga con “El guardián de la Gioconda” (y que posee también esa curiosa forma de novela condensada) pero cuyo final es menos dramático: más sorprendente y preciso. Nos hallamos en territorios vecinos al cuento puro y duro. Esto lo confirman las dos piezas subsiguientes, quizá los ejemplos más rotundos de la cuentística de Uribe: “El evangelio del hermano Pedro” y “La linterna de los muertos”. El primero es un delicatessen de la fantasía herética que dialoga de tú a tú con las “Tres versiones de Judas” de Borges; el cuento de Uribe es menos eficiente en su velocidad para ahondar en la escolástica, pero la visión del narrador en tercera persona encarnada le da un aire de proximidad y consternación que lo visten de luces. El segundo, que da título al libro, es otra obra maestra de la extrañeza y la familiaridad: un cuento de fantasmas en clave de narración oral donde Rulfo y Borges parecen dialogar en una impersonal península del gótico europeo. Creo que es mi cuento favorito de Álvaro: el que yo plagiaría.
De los cuentos que integran el resto de este pasaje, dos merecen atención especial: “La audiencia de los pájaros” y “La fuente”. “La audiencia…” es el relato más extenso de Uribe; otra suerte de novela condensada escrita en clave de transcripción jurídica y relato policiaco que es un poco Tabucchi avant la lettre y un poco Manuel Puig en su forma, pero que en su tono recuerda todo el tiempo a la locura ambigua de los personajes de Ernesto Sabato. “La fuente”, por su parte, aprovecha ese dispositivo de casualidad amenazante de los desconocidos que se topan en un viaje —muy a la inglesa y muy propia de un W. Somerset Maugham— para desarrollar un borgesiano encuentro moderno entre un matrimonio y las leyendas de Ponce de León, la eterna juventud y la transmigración de las almas.
Si he citado autores en las últimas líneas —Borges, Rulfo, Sabato, Maugham— no es tanto para proponer una lectura comparada como para expresar lo que me parece el ejercicio más beligerante de la prosa de Uribe: eso que Harold Bloom definió como apophrades (“el regreso de los muertos”), y que suele marcar la madurez de un autor: a través del recurso evidente a los autores que han marcado su vida de lector, la voz de Álvaro Uribe alcanza en estos relatos su entonación más personal, original y poderosa.
El volumen que prologo concluye con tres relatos recientes, muy breves y no coleccionados que no hacen sino enfatizar la condición de lucidez y frescura de la que goza la imaginación de su autor.
Concluyo con una digresión de índole confesional. Hace unos días un periodista que quiere ser escritor me regañaba en una de sus notas y me advertía que “no basta” con hacer buena prosa para escribir un libro de cuentos. No tengo autoridad para —ni ganas de— refutar esos dichos. Sin embargo, me escandaliza que en los últimos años los lectores y la crítica le tengan tanto miedo a la escritura bien hecha, al punto de considerarla un defecto de fábrica. Mi experiencia es contraria a semejante superstición: de entre todos los géneros, el cuento me parece el que más debe a los primores de la factura, al tallado a mano, a la prosa que se escribe como quien lava la cubierta de un barco: con pulcritud y de rodillas. Creo que esto se aplica a escritores tan disímiles como Borges, Carver, Chéjov, Poe, Hemingway, Quiroga o Scherezade: las convenciones estructurales del cuento son un subproducto de la economía gramatical, y no al revés. De ahí que existan tantas teorías sobre el cuento y que las mejores de ellas sean obra de los propios cuentistas y no de los académicos.
Escribí, al inicio de este prólogo, que para hablar de los cuentos de Álvaro Uribe se imponía hablar de un aparato más vasto y sutil: el de la prosa. Las historias que contiene este volumen son un alarde de dominio estructural y un complejo conjunto de referencias, influencias y diálogos de y con la tradición. Pero son, cada uno, una experiencia irrepetible engarzada en un rosario de gozo y conocimiento. Más que de convenciones históricas, la experiencia literaria está hecha de acontecimientos mejor o peor revelados por una o varias voces. Las voces que pueblan los cuentos de Álvaro Uribe pueden ser venenosas, refrescantes, tonificantes o acerbas; pero comparten, todas, el aliño y el poder de la revelación.
JULIÁN HERBERT
Valle de Zapalinamé, 30 de diciembre de 2017
ITOPOS(1980)
EN EL PRINCIPIO
En aquella época la gente respetaba tanto los papeles que se terminó por simplificar la escritura a tres signos: la coma, el espacio y el punto, que con el tiempo se redujeron a los dos últimos y, al cabo de varios siglos de reticencia, al solo espacio. Entonces empezaron las dificultades para distinguir no sólo las primeras ediciones de las segundas y las terceras, sino inclusive los géneros y al final hasta los autores. Y el Gremio decidió, por razones no menos prácticas que teóricas, evitar también los nombres en las solapas de los libros, y pronto la variedad se hizo innecesaria, las obras todas se limitaron a una sola, y esta página huérfana, sin lomos, circuló entre las manos de todos los hombres ansiosos, hasta que uno de ellos no dio en exhumar la primera herejía, aquélla en la que un anónimo declaró ser el que era, sin mayores explicaciones, y los copiosos exégetas repoblaron el mundo con los inútiles residuos de la imprenta.
DESPUÉS DE LA CENA
La luna abarcaba el cielo entero con su vasta mirada de algodón. A mi espalda, dentro de la casa, una estatua de barro esculpía su sombra en la pared. Sentadas a mi lado, con sus palabras de sobremesa, dos mujeres empujaban hacia afuera la oscuridad. Había libros, estanterías de madera, una vaga resonancia de metáforas antiguas cuando una de ellas dijo que el aliento impersonal de la noche erraba en su boca. Yo quise poder describirlo mejor. Y se consumió la velada lacónica. Ahora la mesa es más larga, se oye aún el eco doble de los pasos en la escalera, hay una imprecisa urgencia.
INFERNO, XXVIII
Entro en mi cuarto a oscuras. Me arrodillo para buscar la lámpara y temo encontrar en vez de ella una cabeza: la cabeza de la luz que me espera en un rincón. A tientas recorro la alfombra. Deseo un ojo en cada yema de mis dedos y que el piso fuera más largo que la pista donde Aquiles persigue y persigue a una tortuga siempre más cercana e infinitamente separada de su alcance por la astucia de Zenón. Pero nunca mis razones serán tan dilatadas. De nada sirve demorarme en la orilla de la cama, resguardar a mi conciencia tras del escudo del decirse pura, fingir que olvido el exacto puesto de la lámpara en mi noche, reproducir en la memoria una visión exhaustiva que vuelva gratuita a la luz. Al final, un poco antes de que el crepúsculo haga todo innecesario, termino siempre por sentir cómo acaricio un cráneo de cíclope que me adormece con su mirada uniforme.
SUEÑO BUSCADO
El sueño buscado es un parsimonioso tigre que merodea la vigilia. Al acecho, con los ojos a la altura de las patas, traza sigiloso el contorno de un teatro de marionetas. Sus garras delinean paralelas los cinco caminos que toma la música del titiritero. El hombrecito contrahecho, tirando más bien a jorobado, maniobra los hilos con habilidad. Ha de ocultar su figura para que los niños deseen mirarla: si su boca pronunciara visible el discurso que oyen los espectadores, es seguro que no le prestarían atención. Por eso se esconde detrás de un muñeco robusto, que solo no existe del todo. No es necesario que el titiritero reciba los aplausos. A veces, resulta asimismo innecesario invitarlo a la función: después le dirán, para no ahuyentar su sueño, lo que había en el pentagrama que trazó la lenta garra del tigre, siempre después, improbablemente, en un ejercicio de modorra y desperezamiento, cuando las cicatrices sobre su piel se confundan con las tempranas huellas de la almohada.
DECLARACIÓN
Hubiera sido hoy el día preciso para escribir esta página. La víspera, el indeciso duermevela de la víspera, me deparó una primera y una última líneas que exigían otras; me procuró la confusión de esos dos versos en un sueño único, donde una voz ajena infaliblemente completaba las estrofas; me arrancó después de esa impersonal satisfacción para arrojarme al íntimo laberinto de una cabellera entre mis labios, de una larga posesión diferida por la urgencia de imaginar nuevas palabras para decir cosas viejas, de la suave tristeza que unta en el alma la caricia de un cuerpo imposible. Y al final me entregó el alba, el olvido de los tres regalos anteriores, casi la nada. Sé, ahora, que de ese anuncio trunco, de ese laborioso sueño, de la promesa postergada y del reposo que anuló a los tres, podré recuperar sólo estos nombres que inútilmente los declaran.
BUENOS DÍAS
Nada más la mitad del cuerpo asomado a la calle para comprobar que la ciudad en la madrugada se asemeja a una puta a esas horas. El decoroso rostro de la víspera está descascarado, transfirió la sombra de los párpados a los ojos mismos, enrojeció la voracidad de sus dientes nocturnos con el carmín que aliñaba su sonrisa de luz eléctrica y dejaba la huella de su besar comercial en los vanos de las puertas del alba. Rota la media que viste de seda sus andanzas, la ciudad cojea sobre sus altos tacones en un tiempo en el que a nada conduce el intento de despegar los pies del suelo. La espera un café amargo tomado con la ilusión de compartir un bostezo, la espera después un cuarto donde la luz del día inminente amplifica el vacío, la espera por último una cama felizmente individual y aligerada del peso con que la noche masculina oprime su vientre. La espera.
HAMELIN
No es la primera vez en la historia, porque nada pasó nunca por primera vez, que una flauta convierte su canto viajero en un ejército de ratas. Y muchas cosas ya no son como eran entonces. Más juiciosas o menos confiadas, apenas si salen las ratas de su madriguera; la tradición les enseña que afuera acechan las voces plurales de las sirenas y el ligero gato del silencio. Sólo se aventuran en el mundo unas cuantas emisarias, que navegan siempre con la cola enrollada al mástil y los oídos taponados de malicia. Seguras y sordas, aparentan escuchar la música: en realidad son roedores visuales y creen que mirándola, o viendo cómo la oyen otros, se puede entender una melodía. Pero no todas las cosas dejaron de ser como eran antes. Todavía hay tiempo y hay palabras, y quienes lo viven y las usan suponen que una expresión puede expresar a otra expresión y que el nombre de Odiseo es oído y es deseo. Llegado el naufragio, estas ratas mensajeras saben roer su cola y confundirse con los niños y con las mujeres. Nada queda que temer, ni siquiera que la historia se repita. A lo lejos se distingue el canto de las sirenas, y los nuevos Odiseos se congregan después de soltar amarras.
VANITAS
Cuando de belleza se trata, señor doctor, no hay otro recurso que la cirugía. Con dedos hábiles retiramos las piernas que sobran, damos a la voz el acento que había perdido, un ojo miope cobra una precisa visión azul y ya está: ni en primer lugar el cirujano, ni generosamente los amigos de ella, ni sobre todo sus enemigos ignoran estos artificios. Pero la mujer es, por lo menos durante los días subsecuentes a la intervención, cuando los hematomas y el espejo le impiden recibir visitas, totalmente feliz. Al cabo del tiempo, todo depende de los oídos, que en principio nunca deben someterse a la operación: basta con que se presten sólo a quien pretende no darse cuenta y con que sean sordos a quien les recuerda el incidente para que los hechos, al igual que el antiguo rostro de la paciente y a veces su cuerpo previo, adquieran la forma de la aceptación. Lo demás son habladurías, rumores de quienes dan sus bocas a la envidia y que, llegados los años o la herencia oportuna, prestarán también sus caras o sus pechos o sus glúteos o inclusive sus mujeres al efecto benéfico de las manos de usted, señor doctor. Y aunque no faltará un individuo para decir lo contrario, usted sabe bien que ha encarado con éxito el reto de Narciso: a los antiguos, vivir de la vanidad propia, que es señal de mala educación y claro indicio de egoísmo. Usted, moderno simpatizante de las causas colectivas, prefiere vivir, decorosamente, de la vanidad ajena.
UNA TARDE EN LA ABADÍA
El golpe del badajo contra el bronce se pierde en mis oídos. Entre esa última campanada y el silencio hay un hueco donde se amontonan la luz y las piedras erguidas a medias para dejar de pie la ruina dudosa de una torre. La encresta un arbusto altivo, el penacho de los siglos desgastados en su base. Tan blanco como la torre, tan viejo, se encarama en el borde un hombre acodado en sus rodillas, sosteniendo con sus manos la cabeza que me mira. Yo quisiera decir que es solamente una estatua y que la piedra, piedra es y de una vez por todas, aunque se haya declarado enamorada y parezca estarlo desde siempre. Pero ese hombre, sentado en su basto presente, contempla sin descanso a este hombre que asoma la cara por encima de los restos de una barda. Y ninguno de los dos podrá durar más que la carne y la piedra y las palabras que las unen esta tarde.
DESDE ENTONCES HAN PASADO MUCHAS COPAS
Tengo de ti, cuando me pongo a recordarte, la imperfecta curvatura de una sonrisa. Tengo además el eco insistente de varias palabras que nunca comprendí. Tengo también, involuntariamente, la noche misma, la noche larga en que juega contigo mi terca memoria. No tengo nada, casi nada: un dibujo desvaído de tu casa por la tarde, tu nombre propio y el mágico temor de que aparezcas si me atrevo a pronunciarlo. Un rito cada vez menos frecuente, más lejano, que a mi pesar entrevera las fechas y empieza a confundir tu cara con las de tiempos posteriores.
MATERNIDAD
Cuando llega el tiempo de procrear, la hembra encinta busca otro insecto más grande. Se posa sobre el lomo de la víctima y con un aguijón certero inyecta en ella sus embriones. Los gérmenes incuban largamente en el vientre del insecto inoculado y, después de un tranquilo periodo de gestación, las larvas horadan las frágiles cáscaras que las envolvían. No acceden directamente al mundo. Se encuentran en un medio húmedo y carnoso que las protege. Pero también las ciega y las asfixia. Así se dan cuenta de que han nacido a medias: deben atravesar las entrañas de su anfitrión para curtir su infancia en el aire. Y entonces comienzan a devorar sin malicia, sin hambre casi, porque las mandíbulas son lo único que tienen para abrirse camino. Las usan pausadamente, y el insecto que les es morada está demasiado cerca de él mismo para defenderse. Advierte que sus vísceras se hacen alimento y recorrido de algo encerrado en ellas. Debe aguardar y seguir alojando su dolor, que no es eterno. Pronto verá cómo su piel se abre y permite la salida de su progenie involuntaria. Al asomar la cabeza los recién nacidos la incubadora muere, y la prole termina de nutrirse con su último aliento.
BUCÓLICA
Como si la sensualidad y el intelecto interfiriesen el uno en la actividad de la otra. Como si usted, autómata incesante, hubiera ganado en sensibilidad lo que ha perdido en juventud. Véase bien en el espejo de esta mañana: sienta cómo el calor afuera y los chillidos de un par de pájaros son más que suficientes para reclamar toda su atención. Usted es un romántico; se traslada al campo para liberarse de la inquietud y dejarle las manos al pensamiento. Pero la calma, tanta calma. Así nadie puede relajarse, así nadie puede nada que no sea pájaros, zumbido de abejas constantes, una apuesta consigo mismo sobre el tiempo que tardará esa nube en descubrir el sol de la tarde. De vez en cuando, por qué mentir, un rápido sobresalto que casi merecería llamarse idea. Lo malo es que ya se le olvidó: después de todo había que contemplar esas flores, no faltaban el mugido de una vaca o la arbitrariedad de las piernas para empeñar ahí toda la existencia. Así es, sin letras y sin preámbulos, siempre en tercera persona, ahorrando en lo posible los adjetivos, un ligerísimo gerundio que nunca termina. Al cabo está la cena y esas cosas, que en todas partes son iguales; están el tiempo y esas muertes, que en todas partes son.
RECTIFICACIÓN
Será o no el último de mis días, el indefinido en que tú, felino de pupilas hieráticas, saltes inerme de alguna página y por un instante pierdas la sintáctica coherencia que con sus reglas te infunde claros pensamientos de tinta y emociones entre paréntesis. Quizás entonces, mentalmente, buscarás en la memoria un charco de sangre viva que inflame tus venas de papel. Y sobre mi incertidumbre, con temor infinito, gramatical esperanza, me encontrarás ahí, parado en los cimientos librescos de aquellas hojas viejas que nunca quisiste llenar.
DOMINGO EN EL CENTRO
1
Poco antes de que el sol de mediodía invalide las sombras, comienza el desfile.
En primer lugar se pasea un caballero endomingado. Hay en su mano derecha un dulce comprado hace un rato, en la otra el envoltorio. El caballero no se molesta en desviar su pausada caminata; mira de reojo, finge buscar algo en el bolsillo izquierdo del pantalón y, con la furtiva tranquilidad de quien juzga no ser visto, distraídamente deja caer el papel al piso.
Atrás viene un encargado de limpieza; cuelga de su hombro uniformado un saco de cuero, y empuña un bastón de madera con punta de hierro. Con esta sobria lanza quisiera castigar al negligente, pero lo frenan el oficio o la pereza. Humildemente, con una habilidad ignorante de serlo, ensarta la basura y sin detener el movimiento la mete en la bolsa de cuero. Y no pierde el paso.
Porque detrás de él camina despreocupado un nuevo caballero glotón, perseguido por otro afanoso recogedor de basura y así alternadamente, hasta el último confín de este domingo en la Alameda.
Llegada la noche, los vecinos tendrán un motivo de queja: había un caballero de más.
2
No lejos de ahí, en el Zócalo, persiste el furor arqueológico.
Se han descubierto junto a la Catedral los restos del Templo Mayor de Tenochtitlan, y ahora la Historia no puede esperar a que pase el domingo.
Era distinto antes de la imperfecta instalación del cristianismo. En vez de abundar en su pasado, de prestarle vida con ulteriores glorificaciones y componendas, los aztecas resignados lo enterraban; cada momento decretaba con su sola actualidad la muerte de los precedentes, que se conservaban intactos en sucesivos ataúdes.
La última versión del Teocalli encierra a la penúltima, y ésta protege del presente a la anterior y así regresivamente, hasta perderse en un remoto sueño de Tenoch.
El primero de los Templos llegó completo a nuestros días. Ignoramos, todavía, si las excavaciones se detendrán allí o si lo violarán para buscar en su interior los huesos de un águila, la endurecida piel de una serpiente y acaso unas espinas de nopal.