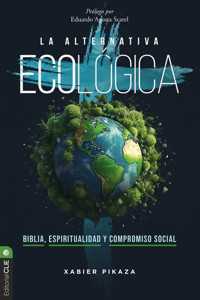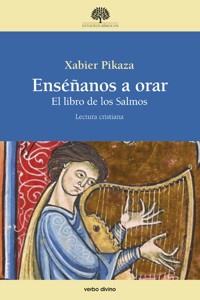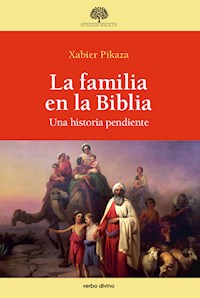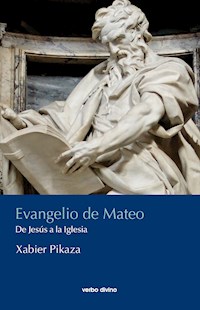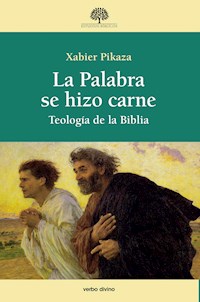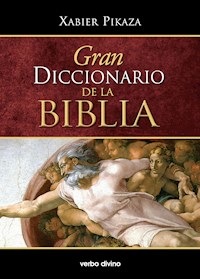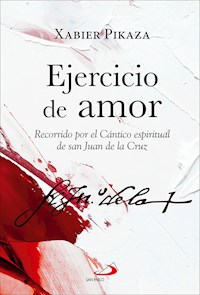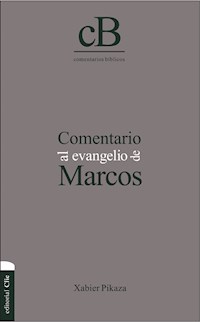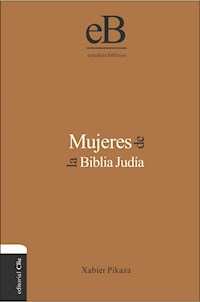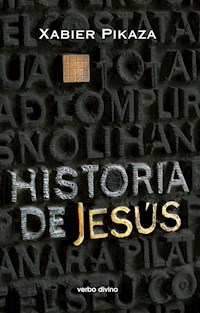
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Verbo Divino
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Estudios Bíblicos
- Sprache: Spanisch
No fue caudillo militar, ni emperador, sino profeta y pretendiente mesiánico de Galilea, y subió a Jerusalén con una propuesta de cambio social y personal, pero las autoridades lo mataron porque tuvieron miedo.Lo mataron, pero sus amigos siguieron extendiendo su proyecto, afirmando que él estaba vivo en Dios y en su mensaje, y crearon así una alternativa de humanidad que se ha mantenido a lo largo de 2000 años.Muchos afirman hoy que esa alternativa está seca, que la historia de Jesús no ofrece aliciente ni impulso de vida. Pues bien, en contra de eso, analizando los documentos antiguos desde la situación actual, Xabier Pikaza ha contado de nuevo esa historia, para cristianos y no cristianos, con rigor crítico, presentando a Jesús como alternativa de humanidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1433
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Xabier Pikaza
I En el principio. Origen del evangelio de Jesús, Juan Bautista
La tradición lo recuerda como judío nazoreo, portador de las promesas mesiánicas y de la esperanza de salvación israelita, pero él actuó ante todo como profeta del Reino de Dios. De su nacimiento no sabemos casi nada, salvo que era un galileo, de Nazaret de Galilea, hijo de María y José, y que creció en una familia de varios hermanos. Lógicamente, la iglesia posterior ha interpretado ese nacimiento en clave providencial, como principio de una presencia salvadora de Dios, que llenó con el Espíritu Santo a su madre, María.
Era artesano de oficio, no escriba de libro, y vivió en un tiempo de fuerte opresión e intensa esperanza. En ese contexto podemos evocar el principio de su vida, recuperando el argumento de la historia de los evangelios, en la que destacamos tres lugares y tiempos principales: Jordán, Galilea y Jerusalén. Aquí evocaremos el primer momento de su trayectoria mesiánica, como galileo mesiánico, discípulo de Juan Bautista, profeta escatológico, a quien escuchó y siguió por un tiempo ante el Jordán, aunque luego tuvo una intensa experiencia de Dios, descubriendo su nueva tarea, como profeta y mesías del Reino de Dios. Esta parte incluye seis capítulos.
1. Un judío, todo el judaísmo. Su llamada profética no surgió en un vacío, como si él debiera haber hallado a solas la respuesta a los problemas de su identidad, sino que al educarlo le dijeron lo que debía ser, pues el guión de su vida se hallaba latente en la Escritura y en las tradiciones de su pueblo. En su vida vino a condensarse todo el judaísmo
2. Mesías galileo. Historia en tres tiempos. No fue simplemente un judío, sino un judío de Galilea, de estirpe y tradición mesiánica, y su historia puede dividirse en tres tiempos y lugares: Discípulo y colaborador de Juan en el Jordán; profeta del Reino de Dios en Galilea; pretendiente mesiánico en Jerusalén, donde fue crucificado. En ese contexto he querido insistir en la importancia que el tema ha tenido en su vida y misión.
3. Nazoreo de galilea, nacimiento y familia. Nació probablemente en Nazaret, en una familia de nazoreos pobres, de tradición davídica y de fuerte compromiso por el judaísmo, hacia el 6 a.C. De un modo normal, la historia posterior ha interpretado su origen de forma religiosa, como expresión de la presencia del Espíritu de Dios sobre María, su madre, y ha situado su nacimiento en Belén de Judá, que era cuna y centro de tradiciones davídicas.
4. Educación: Rabino de campo, un artesano. Nació en una familia de campesinos que habían perdido su tierra, y se hicieron artesanos. Así creció y maduró en la escuela del trabajo, en un tiempo de fuerte crisis social, cuando la estructura agrícola que había marcado la vida familiar y religiosa del pueblo parecía derrumbarse. Perteneció a una mayoría de excluidos, trabajadores laicos, pero portadores de una fuerte tradición mesiánica, con su propia educación israelita.
5. Iniciación: Juan Bautista, profeta del Jordán. Un día, siendo ya un hombre maduro, Jesús abandonó su trabajo de artesano y su misma vida familiar para hacerse discípulo de Juan, asumiendo su mensaje. Según eso, el comienzo de su evangelio fue el profeta Juan Bautista en el Jordán (cf. Mc 1,1). En ese contexto, para entender su historia, resulta imprescindible detenerse en la de Juan.
6. Maduración y llamada: ¡Tú eres mi Hijo! Jesús no fue solo un discípulo pasivo de Juan, sino que, tras ser bautizado por él, asumió de manera activa su proyecto. En ese contexto hablaré de Jesús Bautista, pues el evangelio de Juan lo presenta bautizando en el Jordán. Eso supone que compartió por un tiempo sus metas, aunque después tomó un camino propio, simbolizado por las tentaciones.
1 Unjudío, todoeljudaísmo
Actualmente nacemos y crecemos, por lo general, en un entorno que no sabe decirnos lo que somos, de manera que estamos condenados a buscar nuestra identidad y corremos el riesgo de morir sin haberla descubierto. Jesús, en cambio, nació en un pueblo y en una familia que le dijo quién era, de dónde procedía y cómo debía comportarse, pues estaba inmerso en la historia de Dios entre los hombres, llevando inscrita de antemano su tarea, aunque debía encontrarla y concretarla a lo largo de su vida.
Las promesas de Dios (recogidas en la Biblia) anunciaban el futuro del pueblo (Israel). Pero cada israelita debía confirmar y recorrer ese futuro de un modo personal, y así lo hizo Jesús, asumiendo los caminos de la historia de Israel, de un modo especial, para anunciar la llegada del Reino de Dios y ponerse al servicio de los pobres de su pueblo, en un momento histórico importante, bajo el dominio de Roma, que gobernaba de forma algo diversa en Galilea y en Judea (Jerusalén).
En este capítulo, de tipo introductorio, presento algunos personajes y figuras importantes del pueblo de Jesús, que sirven para situar mejor su vida y proyecto, en un contexto básicamente judío. No puedo desarrollar por extenso las vidas de esos personajes y figuras, pero debo evocarlos de un modo esquemático, pues sin ellos no puede entenderse el proyecto de Jesús, conforme a los tres apartados que siguen:
1. Nació en Israel,bajo el impacto de grandes figuras (Moisés, Elías y David).
2. En un tiempo de contrastes.
3. Bajo el imperio de Roma[5].
1. Nació en Israel, inspiración primera
El hombre no es solo aquello que él se hace, sino aquello que lo hacen, al dotarlo de historia y palabra (cultura) por educación y ejemplo. Pues bien, Jesús nació y creció sabiendo lo esencial, desde el pasado israelita, donde descubrió su vocación al servicio del Reino. 1) Fue judío galileo y retomó el mensaje profético de Elías, para subir después a Jerusalén como pretendiente mesiánico, y ser rechazado por los sacerdotes del templo. 2) Era súbdito (¡no ciudadano!) del imperio de Roma, pero anunció la llegada del Reino de Dios y fue crucificado por el gobernador romano.
Su identidad se expresa en la palabra original del judaísmo: «Escucha Israel, Yahvé, tu Dios, es un Dios único... Estas palabras que te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas…» (Dt 6,6-9). En esa línea, fue su padre quien debió ofrecerle su primera identidad: «Cuando tu hijo te pregunte: “¿Qué son los testimonios, leyes y decretos que Yahvé, nuestro Dios, os mandó?”, tú le responderás: “Éramos esclavos del faraón en Egipto, pero Yahvé nos sacó de Egipto con mano poderosa; hizo en Egipto señales y grandes prodigios contra el faraón y contra toda su familia... Él nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres y nos mandó que pusiéramos por obra todas estas leyes... para que nos fuera bien todos los días... como el día de hoy”» (Dt 6,20-24. Cf. Ex 13,13-15).
A) Tres figuras esenciales. Jesús descubrió, por tanto su origen y su camino como primogénito varón, ofrecido a Dios (¡rescatado luego!), en obediencia religiosa (cf. Nm 8,16-17; 18,15; cf. Lc 2,7.22-35). Lógicamente, fue un predestinado de Dios, como todos los primogénitos judíos, educados en familia y sinagoga. Recibió el nombre y la tarea del conquistador israelita (Jesús/Josué), pero vivió a la luz de otras figuras venerables, como Moisés (Ley), Elías (Profecía) y David (Reino). Las dos primeras aparecen a su lado en el pasaje programático de la transfiguración (cf. Mc 9,2-9).
1. Moisés. La tradición afirmaba que Dios lo salvó de forma milagrosa de las aguas, y que así pudo ver al Invisible y escuchar el Nombre impronunciable (Yahvé), en la montaña, para liberar, legislar y guiar por el desierto a los hebreos hasta la tierra prometida (cf. Ex 1–21). La historia de ese Moisés, muerto sin haber entrado en la tierra prometida y enterrado en un lugar desconocido, fuera de ella (Dt 34,6), seguía viva en la conciencia israelita, pues se le dijo: «Yahvé, tu Dios, te suscitará un profeta como yo de en medio de ti, de tus hermanos… Yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande» (Dt 18,15-19).
Cada nuevo profeta era por tanto un sucesor de Moisés, pero también lo eran los escribas-rabinos, pues «se sientan en la cátedra de Moisés» (cf. Mt 23,2), actualizando su doctrina y recreando su obra. Lógicamente, Jesús asumió la herencia y misión de Moisés, legislador de los hebreos, como seguiremos viendo (cf. Lc 9,30-31; cf. Mc 9,2-8).
2. Elías. Fue profeta del juicio y la salvación de Dios (cf. 1 Re 18–19), hombre carismático, sanador de enfermos, incluso fuera de Israel, acompañado de su discípulo Eliseo. Su historia (cf. 1 Re 17–21 y 2 Re 1–8) contiene rasgos de violencia contra los adversarios de Yahvé, pero también recuerdos de curaciones misericordiosas (1 Re 17,17-24). Por un lado, fue profeta del fuego (juicio), en una línea que parece más cercana a Juan Bautista (cf. Mt 3,9-12); por otro, fue mensajero carismático de Dios, igual que su discípulo Eliseo. El recuerdo de su vida y sus curaciones circulaba en Galilea, tierra en cuyo entorno él había realizado su tarea.
Desde este precedente entenderemos a Jesús como nuevo Elías no solo en Galilea cuando hacía sus milagros, como muchos afirmaron (cf. Mc 6,15; 8,28), sino después en Jerusalén, donde subió para anunciar el cumplimiento de la promesas (profecía) de Elías. Lógicamente algunos pensaron que murió llamando a Elías desde la cruz (Mc 15,35-36) a fin de que el profeta prometido le ayudara (cf. Mal 3,23-24; Eclo 48,1-11), aunque el evangelio indicara que llamaba a Dios desde su abandono.
3. David.Estableció el reino de Israel y conquistó Jerusalén (2 Sm 5,6-9), convertida pronto en ciudad sagrada, con un templo vinculado a su nombre, aunque construido por Salomón, su hijo (cf. 1 Re 6–9; cf. 1 Cr 29). El recuerdo de David ha perdurado en Israel vinculado a la esperanza mesiánica, que se expresa de un modo especial en la palabra de Natán: «Cuando tus días se hayan cumplido… afirmaré a tu descendiente, que saldrá de tus entrañas, y yo consolidaré el trono de su realeza…» (cf. 2 Sm 7,9-16).
Pienso que Jesús formaba parte de la tradición de los «nazoreos», vinculados por familia a la esperanza del «nezer» o estirpe de David, aunque él haya preferido presentarse y actuar en Galilea con los rasgos proféticos de Elías. Pues bien, en un momento dado (quizá a partir de la «confesión de Pedro»: Mc 8,29; cf. cap. 22), él vino a presentarse de una forma cada vez más clara como Cristo, es decir como el Rey Ungido, el Mesías davídico. De esa forma él vino a Jerusalén para instaurar el reino davídico (cf. Mc 11,1-16), y fue rechazado por los sacerdotes del templo y crucificado por Pilato, gobernador romano, bajo la acusación de hacerse rey de los judíos (cf. Mc 15,26), es decir, heredero mesiánico de David. No todos los hilos de la trama de Jesús se encuentran claros, pero es evidente que (habiendo actuado como profeta en Galilea) él subió a Jerusalén como Mesías, para asumir el reino de David.
4. Otras figuras ejemplares.Al lado de esos, había en Israel otros personajes importantes que han marcado también la identidad de Jesús, situándolo no solo en la historia especial del judaísmo, sino en la del conjunto de la humanidad, pues no han sido solo judíos, sino humanos en el sentido profundo de ese término. Estos son los principales:
1. Adán (Eva). La genealogía de Lc 3,28 (que hace a Jesús hijo de Adán) parece tardía, pero el mismo Jesús histórico ha querido vincularse con Adán (primer humano), como muestra su palabra sobre el matrimonio: «En el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer…» (Mc 10,4-8). Utilizando una estrategia exegética propia de su tiempo, él reinterpreta una palabra de Moisés, que permitía el divorcio (Dt 24,1-3), con otra más antigua, del libro del Génesis, donde Adán y Eva aparecen vinculados de manera indisoluble (Gn 1,27).
Jesús apela así a la historia de los primeros hombres, más allá de Moisés y Abrahán, para retomar desde esa base (en el principio de la creación) el camino de Dios, como indican otros momentos de su vida: tentaciones (prueba universal del ser humano: cf. Mc 1,12-13; Mt 4; Lc 4) y exorcismos (cf. Mc 3,23.27par). Parece evidente que ha querido recuperar el principio de la historia humana, de manera que Pablo ha podido verlo pronto como Adán, el nuevo ser humano (cf. 1 Cor 15; Rom 5).
2. Hijo del Hombre. En principio, esa expresión tiene el mismo sentido que Adán, pues para los judíos el hombre (varón o mujer) no se define por compartir una esencia (cuerpo y alma), sino por su origen, esto es, por ser «hijo de…», y en último sentido «hijo de hombre» (cf. Ez 2,1; 3,1; 4,1 etc.). Jesús se presentó a sí mismo como «hijo de hombre» (cf. cap. 20), y muchos de los textos que lo describen así muestran simplemente que él era un ser humano, como los demás (come y bebe, está desamparado sobre el mundo; cf. Mt 11,19; 8,20).
Pero hay lugares donde esa expresión puede aludir simbólicamente al hombre final, es decir, a la humanidad culminada, en la plenitud de la historia, a una especie de «Adán del futuro», Hijo del Hombre (con mayúscula, en la línea de Dn 7,13; 1 Hen 37-71 y 4 Esd 13). En otros lugares, esa expresión evoca el destino de muerte de Jesús, que ha de poner su vida al servicio de los demás, como «mesías» (a partir de Mc 8,31). Sea cual fuera el sentido de esa expresión en cada caso, siendo hijo de hombre, Jesús se ha vinculado con el destino de la humanidad, por encima de las diferencias nacionales de judíos o gentiles.
3. Abrahán. Según la tradición, vivió entre el siglo xv y xii a.C. y rechazó el politeísmo de su entorno (de su tierra y gente) para seguir con fidelidad al único Dios verdadero. Los judíos del tiempo lo consideraban patriarca del pueblo (con Isaac, Jacob y los Doce patriarcas), iniciador de la historia de los creyentes (cf. Gn 12,1-3). En esa línea, algunos judíos podían entender su estirpe como expresión de orgullo y de supremacía, siendo criticados ya por Juan Bautista: «No andéis diciendo: nuestro padre es Abrahán…» (Mt 3,9; Lc 3,8).
En contra de una tradición cerrada en el propio pueblo, Jesús dirá que «muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del Reino serán echados a las tinieblas de afuera», rompiendo así un posible exclusivismo de estirpe (Mt 8,11). En una línea convergente, Jesús añade que el Dios de Abrahán, Isaac y Jacob, es Dios de vivos y garante de resurrección de los que mueren (cf. Mc 12,26-27). Sea como fuere, es evidente que Jesús retoma y matiza las tradiciones del patriarca israelita y se siente vinculado a ellas.
4. Jeremías. Algunos compararon a Jesús no solo con Elías y, en general, con un profeta (cf. Mc 6,15; 8,28), sino con Jeremías (cf. Mt 16,14), cuya figura ha jugado un papel importante para interpretar la historia de su muerte, a partir de la entrada en Jerusalén con la palabra de condena contra el templo, entendido como cueva de bandidos (cf. Jr 7,3-11; Mc 11,17par). Jeremías criticó el antiguo templo y se opuso a la política de guerra de los «nobles» judíos, pero pudo escapar de la muerte porque lo ayudaron luego algunos amigos influyentes, y en especial un eunuco no judío, ministro del rey (cf. Jr 26,17-24; 38,1-13).
Jesús actuó de manera semejante a la de Jeremías, aunque quizá más intensamente, al criticar el templo, pero no tuvo amigos influyentes que pudieran defenderlo y fue condenado a muerte. La tradición cristiana ha visto pronto la semejanza entre Jesús y Jeremías, de manera que sus dos «historias» pueden mirarse en paralelo. Pero Jesús era más radical que Jeremías, pues no buscaba una simple purificación del templo, ni una política social y militar más justa, sino el fin de este templo y la instauración de un Reino de Dios, por encima de todos los pactos políticos; lógicamente no tuvo amigos que pudieran defenderlo.
5. Siervo de Yahvé. No sabemos si interpretó su vida en el trasfondo de esa figura, diciendo, por ejemplo, «¡yo soy el Siervo de Yahvé!», pero es indudable que ella ha influido en su camino y ha marcado la interpretación posterior de su mensaje y destino dentro de la Iglesia (cf. Mt 12,18; Hch 3,13.26). Había otros «modelos» que pudieron inspirarlo marcando su trayectoria: Los profetas perseguidos, el justo sufriente de Sab 2. Pero el personaje que más ha influido en la conciencia de muchos cristianos posteriores ha sido este siervo, cuyos cantos (Is 42,1-7; 49,1-9; 50,4-11; 52,13–53,12) pueden verse como centro de la Biblia israelita.
Este siervo, que puede ser un hombre o un signo del pueblo (o de parte del pueblo) israelita, aparece como representante de Dios y como portador de su mensaje, precisamente por las autoridades que quieren matarlo. Él puede entenderse no solo como signo de Israel, sino como expresión de humanidad sufriente. Sin duda, el destino de ese siervo ayuda a descifrar la historia de los hombres y en especial la de Jesús, como veremos en el cap. 23.
Estos cinco personajes nos permiten situar a Jesús en el trasfondo de una visión de conjunto, no solo de Israel (con Abrahán), sino de la humanidad (Adán, Hijo del Hombre…). En ese contexto han sido fundamentales Jeremías y el Siervo de Yahvé, que sitúan a Jesús ante el principio de la teodicea, el sufrimiento y fracaso de los justos, que marcará la segunda parte de su historia (que estudiaré a partir del cap. 21ss).
2. En un tiempo de contrastes. Alternativas judías
Los tres modelos (Moisés, Elías, David) y las cinco figuras (Adán, Hijo del Hombre, Abrahán, Jeremías, Siervo Sufriente) anteriores podían interpretarse de varias maneras, y Jesús no fue el único en hacerlo con su vida y su palabra. Por eso debemos situarlo en el contexto de otros personajes y grupos de su tiempo, que ofrecen eso que pudiéramos llamar las «alternativas» judías. Jesús no ha sido el único en trazar caminos nuevos en el judaísmo de su tiempo. A su lado podemos citar los siguientes:
A) Celosos y líderes militares. Judas Macabeo y Judas Galileo.Entre los líderes judíos no conocemos a nadie que pueda igualarse con David, al menos desde la restauración fallida de Zorobabel, hacia el 515 a.C. (cf. Ag 1,1.12-14; 2,2-4; Zac 4,6-10), pero hubo algunos muy significativos, y ambos se llamaban Judas. Ellos tienen quizá su propia visión doctrinal del judaísmo, pero se definen más por lo que hacen que por lo que dicen.
1. Judas Macabeofue líder de una rebelión sacral y militar contraria a los seléucidas de Siria, que quisieron imponer sobre Judea una simbiosis judeohelenista, partiendo de Jerusalén, con la ayuda de algunos sacerdotes de la alta nobleza. Murió en el campo de batalla (160 a.C.), pero su memoria pervivió en los libros que narran su historia, en línea más militar (1 Mac) o más espiritualista (2 Mac).
2. Judas Galileoaparece como fundador de un grupo de celosos de Dios, y Gamaliel lo presenta al lado de Teudas, como líder de un movimiento (comparable al de Jesús), que fracasó porque Dios no lo apoyaba (cf. Hch 5,37); se alzó el 6 d.C. contra el censo que Quirino, gobernador de Siria, impuso sobre Judea, cuando quedó bajo el control directo de Roma (cf. F. Josefo, Ant. XVIII, 1, 1-8; Bell. II, 8, 1)[6].
B) Esenios.Israelitas piadosos, surgidos en el entorno de la crisis macabea (175-160 a.C.). El más conocido es el Maestro de Justicia, un sacerdote que se opuso a los sacerdotes más helenizados de la línea de Sadoc (cf. 2 Sm 8,17; 1 Re 1,8; Ez 40,46; 1 Cr 6,8), que gobernaron hasta la muerte de Alcimo (159 a.C.), y también a los nuevos sacerdotes asmoneos, Jonatán, hermano de Judas Macabeo, y sus sucesores (tras el 152 a. C). Era rigorista (según Ley) y apocalíptico. Esperaba una acción de Dios para cambiar la estructura social y religiosa de Israel. Fue inspirador (fundador) del asentamiento de Qumrán (del 140-120 a.C. al 68 d.C.).
Hubo quizá semejanzas entre Juan Bautista y los esenios, y en esa línea podríamos decir que en su comienzo (al ser discípulo de Juan) Jesús pudo haberse hallado cerca de ellos, aunque, al iniciar su mensaje en Galilea, tomó un camino nuevo. 1) El Maestro de Justicia buscaba la pureza moral y sacral de su comunidad, y se separaba, por tanto, de otros grupos menos observantes. 2) Jesús, en cambio, proclamó el Reino de Dios para los pobres y expulsados del sistema sacral (rechazados por Qumrán).
C) Fariseos. Habían surgido, como los esenios, en tiempo de la crisis macabea y entre ellos destaca Hilel (30 a.C. y el 10 d.C.), que se sitúa (con Samay) al principio del rabinismo posterior. Fue el más influyente de los «padres» sabios, creadores del nuevo judaísmo nacional, codificado en la Misná (hacia el 200 d.C.). Era anterior a Jesús y provenía de la diáspora oriental de Babilonia, a diferencia del primer cristianismo que se extenderá por la diáspora helenista de Occidente.
No era partidario de la guerra (como los celotas), de manera que, más que un judaísmo políticamente independiente, buscaba un judaísmo de pureza personal y social, que pudiera vivirse en las familias y en las sinagogas, más que en el servicio del templo. Se le atribuyen varias normas económico-sociales que sirvieron para mejorar las relaciones familiares y sociales de los judíos de su tiempo. No sabemos el influjo que tenía en tiempos de Jesús, pero contribuyó al despliegue del rabinismo posterior, que lo recuerda como autor de grandes sentencias[7].
D) Sabios: Filón de Alejandría (20 a.C.-50 d.C.). Destaca entre los sabios de tiempos de Jesús y, a diferencia de Hilel, que provenía de la diáspora aramea de Babilonia, recreó la experiencia israelita en moldes helenistas, influyendo de manera decisiva en muchos cristianos alejandrinos del siglo ii-iii d.C. (Clemente, Orígenes), no solo por su forma de entender la Biblia, sino por su visión de Dios como padre y creador universal. Puede compararse con Jesús, pero entre ellos había una gran diferencia.
Filón era un pensador, autor de grandes libros que pueden discutirse todavía en el plano filosófico y exegético. Jesús, en cambio, fue un hombre de acción y quiso proclamar e iniciar el Reino de Dios desde los pobres (hebreos o helenistas; cf. Hch 6,1); no especuló sobre el Logos universal de Dios, sino que «encarnó» (proclamó) su Palabra en la vida concreta de los hombres de su pueblo, siendo así más judío que Filón[8].
E) Profetas escatológicos. El primero fue Juan Bautista (27-29 d.C.), y con él (tras Jesús) surgieron otros que han marcado la historia del judaísmo hasta la guerra del 67-73 d.C. (cf. Mc 13), como ha puesto de relieve Flavio Josefo y como seguiremos destacando en este libro[9].
En el año 36, un samaritano cuyo nombre ignoramos reunió al pueblo sobre el monte Garizim, prometiendo que Dios los mostraría los vasos sagrados escondidos del antiguo templo. Pero Pilato, gobernador romano, mandó al ejército y mató a muchos de ellos (Ant. XVIII, 4, 1-3).
Tras la muerte del rey Agripa, hacia el 45 d.C., un tal Teudas llamó a sus seguidores junto al río Jordán, prometiendo dividir las aguas, como en tiempos de Josué, de manera que ellos podrían conquistar la tierra prometida, pero Fado, gobernador romano, lo mató y con él a muchos de sus seguidores (Ant. XX, 5, 1).
Hacia el 56, un judío del origen egipcio subió al monte de los Olivos, prometiendo la caída de las murallas de Jerusalén, pero Félix, gobernador romano, mató o apresó a muchos de sus seguidores, aunque parece que el egipcio escapó con vida (Ant. XX, 8, 6).
En el 60 surgió otro profeta que prometía libertad a quienes lo siguieran al desierto, pero el gobernador Festo mandó a su tropa y destruyó a sus seguidores (Ant. XX, 8, 10).
Finalmente, en el año 67, el movimiento de los profetas escatológicos, asumido por celosos y líderes militares, culminó en la rebelión directa contra Roma, con la destrucción del templo de Jerusalén. Juan Bautista y Jesús pueden parecerse a ellos, pero no promovieron una rebelión armada y, por eso, fueron perseguidos o ejecutados ellos solos.
F) Flavio Josefo. Más que como alternativa puede servirnos como figura de contraste, no solo por las informaciones que ofrece sobre la historia del tiempo de Jesús, sino también por la trayectoria de su vida. Nacido hacia el 37-38 d.C., de la nobleza sacerdotal, fue en su juventud discípulo de Bano (un asceta bautista) y quizá tuvo también pretensiones de profeta visionario. Realizó un viaje a Roma (64 d.C.), con una delegación de nobles judíos, encargados de defender ante Nerón a ciertos sacerdotes. Regresó a Jerusalén y se sumó a la rebelión celota, siendo nombrado «general en jefe» de la región de Galilea. Luchó contra Roma, defendiendo la ciudad de Jotapapa, pero se escondió después en unas cuevas con otros líderes judíos, ante el avance de Roma. En ese momento, a diferencia de sus compañeros, que decidieron morir antes de entregarse, impulsado, según dijo, por una visión profética (semejante a la de Jeremías, que buscó un pacto con los babilonios, el 597 a.C.), se rindió ante Vespasiano, general enemigo, y le predijo que llegaría a ser emperador (verano del 67 d.C.).
Pasó dos años en la cárcel y cuando su profecía se cumplió (siendo Vespasiano emperador: 69 d.C.), alcanzó la libertad y así pudo actuar como aliado de Roma, pidiendo a los rebeldes que abandonaran la lucha, pues Dios había decidido conceder el poder a los romanos (cf. Bell. II, 16). Asistió a la caída de Jerusalén, como intérprete y mediador a Tito, hijo de Vespasiano. Se trasladó después a Roma, bajo la protección de los Flavios (Vespasiano, Tito), de quienes tomó el nombre (Flavio) y para quienes escribió los libros oficiales de la guerra Judía, en los que se presenta también como profeta, capaz de descubrir y expresar la acción de Dios en la historia de su pueblo[10]. Desde ese punto de vista podemos compararlo con Jesús, pero destacando sus grandes diferencias[11]:
Josefo provenía de la aristocracia sacerdotal y aunque luchó primero contra Roma, lo hizo desde una perspectiva aristocrática, de manera que acabó siendo enemigo de los movimientos populares de liberación y pidió a los judíos que se sometieran al Imperio romano, que contaba con el apoyo de Dios. Fue profeta político, en el sentido limitado del término, tanto al principio (cuando apoyó la lucha de los judíos contra Roma) como al final (cuando apoyó el poder de Roma en nombre del Dios de los judíos).
Jesúsno tuvo que optar en sentido militar, pues en su tiempo no hubo guerras; pero es evidente que él no habría empezado defendiendo la acción militar de los rebeldes contra Roma, ni apoyado al fin (año 66-67 d.C.) la causa de Roma. No fue partidario de una guerra ni de otra, sino profeta y/o Mesías nazoreo de los pobres, incapaces de hacer la guerra, pues no tenían poder para ello y porque, a su juicio, el Reino de Dios se anunciaba y expandía de otra forma. Nació y vivió en un tiempo rico de contrastes y figuras dentro del judaísmo. Ciertamente, en un sentido, él ha sido y sigue siendo único, pues nadie (que sepamos) ha tenido su misma visión y proyecto, de tal forma que podemos entenderlo como una «mutación» (y así lo sentirá el cristianismo, al fundar sobre él la Iglesia). Pero, siendo único, él se surgió en un tiempo y lugar lleno de figuras y tendencias religiosas y sociales de gran envergadura.
3. Bajo el Imperio romano. Julio César
Judío de estirpe y cultura, Jesús nació y vivió como súbito de Roma, un imperio, marcado por el nombre de Julio César, a quien muchos tomaron como Hijo de Dios, hombre «divino», cuyo «genio» revivía en los «césares» o emperadores que lo sucedieron[12]. La vida y el proyecto político de César (100-44 a.C.) trasformó la política de Roma por obra de Octavio (27 a.C.), que tomará su nombre como título (César) y se llamará «Augusto» (supremo, divino). La vida y muerte de Jesús solo se entiende plenamente desde su relación con el césar (como pondré de relieve a partir del capítulo 25).
Julio César, asesinado el 44 a.C. por partidarios del orden social republicano, vino a convertirse en signo de la divinidad de la Roma, re-viviendo (re-sucitando) en sus sucesores «divinos». Cada emperador aparecerá así como revelación de la divinidad del césar imperial, de tal manera que podríamos hablar de su resurrección o presencia política en la historia romana. Pues bien, Jesús no fue un césar, pero lo que el césar quiso hacer en un plano político-militar lo hizo él en un nivel más hondo, anunciando e instaurando el Reino de Dios, no por las armas y el dinero (con los ricos e influyentes), sino desde los pobres, siendo asesinado por ello.
Roma simboliza la racionalidad religiosa y social, que se impone por la fuerza, desde los más capaces. Jesús expresa el carisma (don) de Dios, que se explicita como proyecto de Reino, a partir de los pequeños y los marginados; lógicamente, los primeros cristianos lo compararán al césar, distinguiendo y vinculando sus perspectivas. Jesús situó su mensaje y movimiento a la luz de la historia israelita. Pero al vivir en un tiempo y lugar dominado por la economía y política de Roma, su movimiento (Reino de Dios) debió entenderse en el trasfondo del imperio de Roma; lógicamente, los evangelios lo sitúan en el tiempo de César Augusto (cf. Lc 2,1) y Tiberio (Lc 3,1) y, más en concreto, bajo el poder de su representante en Judea, como sabe el Credo cristiano: «Padeció bajo Poncio Pilato».
Ciertamente, Jesús anunció la llegada del Reino de Dios según las profecías y esperanzas de Israel; pero en aquel contexto ese Reino debía interpretarse en el trasfondo y en oposición al imperio sagrado de Roma, sin que por ello se pueda justificar la hipótesis de quienes han dicho que su biografía mesiánica es solo una aplicación y adaptación judía de la biografía imperial del césar. En ese sentido, aunque se sitúe en un espacio y tiempo en el que influye poderosamente Roma, la biografía de Jesús tiene rasgos propios y distintos, y no puede entenderse solo en oposición al imperio de Roma[13].
Y con esto acaba nuestra presentación de Jesús, heredero de las tradiciones de Israel (llamado a refundar el judaísmo), pero situado, al mismo tiempo, ante la nueva problemática del césar de Roma y de sus representantes en Palestina (Poncio Pilato, Herodes Antipas…). Las dos figuras (Jesús y César) pueden y deben compararse, pues han ofrecido, al lado del helenismo, y con cien años de diferencia, dos aportaciones básicas del mundo occidental, una en línea de política (César), otra en línea de humanidad integral (Jesús). Además, sus biografías tienen algunos elementos de contacto: Ambos han sido asesinados por sus enemigos y su memoria ha pervivido y se ha expresado (ha resucitado) a través de sus sucesores: en un caso en cada emperador (llamado César), y en otro en cada creyente (llamado cristiano)[14].
2 Mesías Galileo, historiaentrestiempos
Como iré destacando, Jesús fue un judío nazoreo, de la estirpe de David, artesano de oficio, cuya misión se puede dividir en tres tiempos y lugares: «bautista» con Juan en el Jordán, profeta del Reino en Galilea, donde empezó su camino propio (Hch 10,37; cf. Hch 1,22; Mc 1,1) y mesías davídico en Jerusalén, donde culminó, como iremos viendo. De Galilea tratan la segunda y la tercera parte de este libro, y de Jerusalén, las dos siguientes, la cuarta y la quinta. Pero antes de empezar su misión en Galilea, Jesús fue «bautista» como Juan en el Jordán.
En contra de algunos exégetas críticos, que dicen que ignoramos el despliegue de su vida, y de muchos teólogos dogmáticos, que niegan todo cambio en ella (debía tenerlo todo decidido de antemano), pienso que la vida de Jesús puede organizarse y dividirse, al menos, en esos tres momentos, con un principio (Juan Bautista), un desarrollo fundamental (Galilea) y una conclusión abierta (Jerusalén), a los que precede el nacimiento y sigue la confesión pascual de la Iglesia. Para situar mejor estos momentos he querido escribir este capítulo, que es aún introductorio y en gran parte teórico, de forma que el lector menos interesado puede pasarlo por alto. Estos son sus temas.
1. Poner a Jesús en su sitio. Escenarios y trama narrativa. A lo largo del siglo xx, un tipo de investigación científica ha tendido a decir que los ritmos histórico-geográficos de la vida de Jesús han sido creados por los evangelios. Pues bien, en contra de eso, quiero afirmar que podemos distinguir bien sus etapas.
2. Galilea, tierra de Jesús: Tiempo de espadas. En ese contexto he querido insistir en la importancia de Galilea como tierra donde Jesús nació, creció y trabajó como profeta mesiánico, y donde volvió, tras haber seguido a Juan Bautista, para anunciar e iniciar la llegada del Reino de Dios, antes de subir a Jerusalén.
3. Tres tiempos y lugares: Jordán, Galilea, Jerusalén. A modo de conclusión y encuadre general de este libro, he querido presentar de un modo unitario tres momentos y lugares principales de la vida de Jesús: Jordán, Galilea, Jerusalén.
1. Poner a Jesús en su sitio. Escenarios y trama narrativa
Este es un tema complejo, y quizá algunos lectores puedan omitirlo, pasando al próximo apartado. Quiero destacar la importancia de Galilea en la vida de Jesús y para ello debo ocuparme de esa vida, es decir, de lo que podemos decir de ella.
En un libro ya clásico, K. L. Schmidt quiso mostrar que la secuencia de la vida de Jesús en Marcos (y en todos los evangelios) es artificial y no refleja los hechos, sino la dinámica de las tradiciones (catequéticas, teológicas…) de la Iglesia, vinculadas y ensambladas, a modo de mosaico, por los evangelistas, lo que implicaría que ignoramos el proceso real de la historia de Jesús[15]. Pues bien, en contra de eso, aun aceptando parcialmente esa tesis, pienso que los evangelios ofrecen un esquema básico y fiable.
A) Introducción erudita, un marco previo. El orden o despliegue de los evangelios, empezando por Marcos, sería creación de los redactores, que utilizaron para ello una serie de partículas, palabras o frases conjuntivas que ensamblan los textos menores, que circulaban de manera aislada o formando pequeñas unidades autónomas (parábolas, controversias, milagros…). Eso supone que no conocemos la historia untaría de Jesús, sino un conjunto de perícopas aisladas, sin conexión interna.
Esa es, como he dicho, la tesis K. L. Schmidt, seguida desde entonces por casi todos los investigadores. Sin embargo, con el paso de los años, podemos afirmar que tampoco ese principio es absoluto, pues, junto a unos relatos aislados (perícopas), la tradición de Jesús ha transmitido grandes marcos o escenarios de su vida y proyecto, descubriendo así la línea unitaria de su despliegue histórico. a) Ha comenzado su andadura en el Jordán, con Juan Bautista. b) Ha centrado su misión en Galilea, como profeta del Reino, prometiendo su próxima llegada. c) Ha culminado su tarea en Jerusalén donde subió al final de su vida, no solo para proclamar el Reino de Dios como profeta, sino para instaurarlo, como Mesías de Dios, siendo condenado por las autoridades[16].
Así podemos distinguir varios momentos en la vida de Jesús, a partir de Juan Bautista. No surgió como Atenea, formada y acabada, conociendo todo lo que haría, sino que, a pesar de ser nazareo davídico, como veremos, buscó y aprendió su camino con el Bautista. Pues bien, asumiendo (y luego superando) ese aprendizaje, Jesús desarrolló después su actividad ya propia (con un mensaje personal), en Galilea, su tierra, donde expandió su proyecto, como profeta del Reino (cf. cap. 7ss). En un momento posterior, él inició su nueva etapa en Jerusalén, donde se presentó como Mesías de Dios, para proclamar la llegada del Reino, siendo ajusticiado (cf. cap. 19ss).
Desde ese punto de vista puede y debe concretarse el argumento histórico-geográfico de su vida, precisando su desarrollo y contenido. Ciertamente, los evangelios son biografías mesiánicas (teológicas), pero recogen la trama básica de la vida de Jesús y ofrecen una historia bien situada (trabada) de la vida y obra de Jesús, que no se ha transmitido solo a través de pequeños relatos aislados (milagros, parábolas, controversias o anécdotas), sino como unidad biográfica y mesiánica. Así lo suponía ya el kerigma de Pablo, aunque su visión de Jesús se centraba en su nacimiento davídico, su muerte y resurrección, con algunas palabras importantes, como la prohibición del divorcio y la tradición eucarística (cf. Rom 1,3-4; 1 Cor 7,8-11; 11,23-26; 15,3-9).
Antes y en la base de las perícopas (= unidades) aisladas de los evangelio (o en unión con ellas) ha existido un cuadro general del kerigma, como supone Hch 1,22, cuando habla de las cosas que Jesús «hizo» desde el bautismo de Juan hasta la resurrección, incluyendo su mensaje de Reino y su muerte (las «historias» de la infancia, estudiadas en cap. 2, han sido introducidas más tarde en los evangelios mayores: Mt, Lc). Por eso, los evangelistas no han podido escribir de un modo arbitrario, sino que han debido recoger los momentos de la historia de Jesús en el cuadro general de su kerigma.
B) Del encuadre general a la redacción de Marcos.En la base de los evangelios actuales subyacen testimonios anteriores de Jesús (relatos de su muerte, colecciones de parábolas, controversias y milagros…), y ellos suponen que conocemos el marco de conjunto de su historia profeticomesiánica, de manera que no han sentido la necesidad de exponerlo o repetirlo en cada caso. De esa forma, lo más importante (evidente) se da en ellos por supuesto, no tiene que decirse. Por eso ha de tenerse en cuenta no solo lo dicho, sino lo no dicho (implícito), como sucede en las cartas de Pablo y en las colecciones mayores de logia o palabras de Jesús (Q, hacia el 60 d.C.).
Marcos ha sido el primero que ha escrito (que sepamos) una historia de conjunto (un bios) de Jesús, hacia el 70-75 d.C., aplicando sus propios criterios sobre los hechos narrados (y sobre el conjunto de la trama de Jesús). Pero él no pudo crear de manera arbitraria el encuadre narrativo (Jordán, Galilea, Jerusalén…), porque ya existía en la «memoria» de sus oyentes y porque, además, su obra ha sido aceptada y asumida en lo esencial (aunque con variaciones) por los otros sinópticos (Mt y Lc), que han visto en ella una «memoria» viva de las comunidades cristianas (que aún conservaban un recuerdo oral vivo de la historia de Jesús). Las iglesias no habrían ratificado su obra si no la hubieran reconocido como valiosa. Por otro lado, el mismo redactor del evangelio de Juan, conozca o no a Marcos, sigue en el fondo su mismo esquema narrativo:
Orden básico.Marcos sigue un esquema que incluye elementos propios, que responden a su genio narrativo y a la situación de su iglesia, influida por un «paulinismo», que destacaba el valor de la muerte y resurrección de Jesús. Pero él no lo ha creado, pues su texto incluye elementos anteriores esenciales para entender su trama, entre los que destacan el relato base de la pasión –escrito quizá a partir al año 40 d.C., con independencia de Pablo–, las relaciones de Jesús con el Bautista y algunos momentos de su mensaje de Reino y de sus milagros en Galilea. El orden de la historia (bautismo en el Jordán, mensaje en Galilea, muerte en Jerusalén) no ha sido creado por Marcos, sino que está dado en el mismo recuerdo de las iglesias y es básicamente fiable.
Un relato biográfico. Partiendo de los datos anteriores, Marcos ha narrado la vida de Jesús de forma sobria, lacónica y poderosa, vinculando así, a modo de bios (historia personal), algunos rasgos esenciales del Jesús recordado y recreado por la comunidad. En esa línea, debemos añadir que él ha sido un narrador notable, y que su obra ha causado un efecto poderoso en los lectores, de forma que es normal que Mateo y Lucas hayan asumido básicamente su esquema. Jesús no aparece en su obra como simple Cristo Pascual (Pablo), ni como sabio-profeta, creador de sentencias memorables (Q), sino como una persona real, profeta mesiánico, en espacio y tiempo (Galilea, Jerusalén), pero abierto a la nueva situación de las iglesias, que lo reconocen y le aceptan no solo sus sentencias sabias, sino su vida y presencia pascual[17].
C) Etapa galilea, centro del evangelio.Quiero destacar, desde esa perspectiva, el centro galileo del mensaje de Jesús, profeta del Reino, tras haberse separado del Bautista, antes de ir a Jerusalén como Mesías. No podemos deslindar del todo las etapas, pues algunos rasgos pueden estar entremezclados, como supone el evangelio de Juan, quien pone al comienzo de su relato una subida a Jerusalén, con la purificación del templo (Jn 2,13-22), alternando luego escenas de Galilea con otras de Jerusalén; pero el centro galileo del mensaje de Jesús me parece bien atestiguado[18].
Separándome del evangelio de Juan, y aun contando con que Jesús pudo realizar un ministerio más largo, con varias subidas a Jerusalén, para celebrar fiestas judías, supongo con Marcos (y Mt y Lc) que la etapa galilea tiene consistencia propia, y pienso que la última subida fue distinta de las otras, y que tuvo un carácter definitivo; no fue una visita más, sino que marcó su identidad mesiánica. Desde ese presupuesto, asumo el esquema de Marcos, retomado por Mateo y recreado por Lucas, que destaca esa subida a Jerusalén (desde 9,51). Supongo, pues, que Jesús planeó y desarrolló por un tiempo su acción en Galilea, y que ese ministerio galileo tuvo su propia identidad, y no fue un simple prólogo para su mensaje y acción posterior en Jerusalén.
Comparación con Juan Bautista.