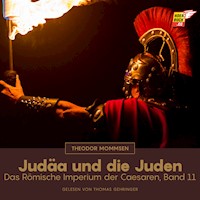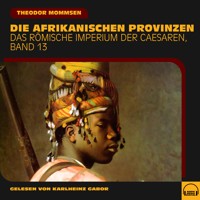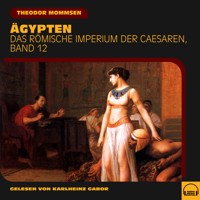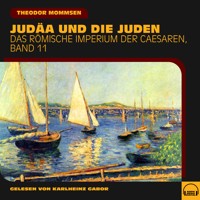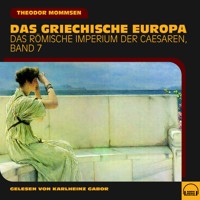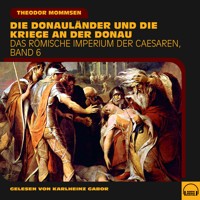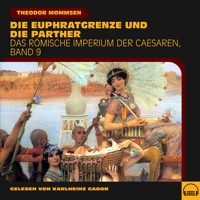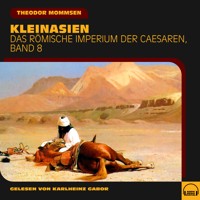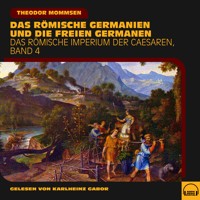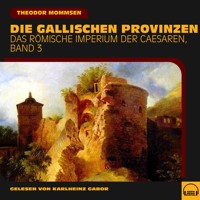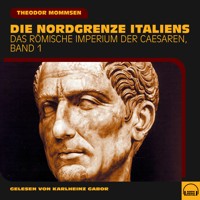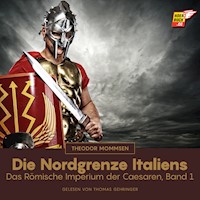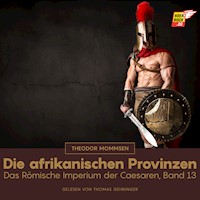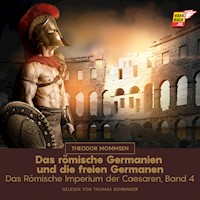2,14 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Prêmio Nobel
- Sprache: Spanisch
Historia de Roma de Theodor Mommsen es una obra monumental que analiza la evolución política, social y cultural de la antigua Roma, desde sus orígenes hasta la instauración del Imperio. Mommsen combina un enfoque histórico riguroso con una narrativa viva, ofreciendo una perspectiva crítica sobre los líderes, las instituciones y las luchas de poder que definieron la República romana. A través de su estilo analítico, la obra revela los mecanismos detrás del auge y la caída de Roma, destacando las tensiones entre los ideales republicanos y la ambición personal. Desde su publicación, Historia de Roma ha sido aclamada como un hito en los estudios históricos, valiéndole a Mommsen el Premio Nobel de Literatura en 1902. Su capacidad para entrelazar hechos históricos con una narración cautivadora ha inspirado generaciones de historiadores y lectores. Además, su análisis de figuras como Julio César ha generado debates sobre el impacto de los líderes carismáticos en la historia. La relevancia de Historia de Roma radica en su examen profundo de los ciclos de poder, corrupción y reforma, temas que resuenan con los dilemas políticos actuales. Al explorar las raíces de la civilización occidental, la obra de Mommsen continúa siendo una referencia imprescindible para comprender no solo la historia antigua, sino también las dinámicas universales de las sociedades humanas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1033
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Theodor Mommsen
HISTORIA DE ROMA
Título original:
“History of Rome”
Sumario
HISTORIA DE ROMA
LIBRO PRIMERO
I – INTRODUCCIÓN
II – PRIMERAS INMIGRACIONES EN ITALIA
III – ESTABLECIMIENTOS DE LOS LATINOS
IV – ORÍGENES DE ROMA
V – INSTITUCIONES PRIMITIVAS DE ROMA
VI – LOS NO CIUDADANOS REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
VII – SUPREMACÍA DE ROMA EN EL LACIO
VIII – LAS RAZAS UMBRIOSABÉLICAS. PRIMEROS TIEMPOS DE LOS SAMNITAS
IX – LOS ETRUSCOS
X – LOS HELENOS EN ITALIA. PODER MARÍTIMO DE LOS CARTAGINESES EN ITALIA
XI – DERECHO Y JUSTICIA
XII – LA RELIGIÓN
XIII – LA AGRICULTURA, LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO
XIV – PESOS, MEDIDAS Y ESCRITURA
XV – EL ARTE
LIBRO SEGUNDO
I – CAMBIO DE CONSTITUCIÓN
II – EL TRIBUNADO DEL PUEBLO Y LOS DECENVIROS
III – IGUALDAD CIVIL. LA NUEVA ARISTOCRACIA
IV – RUINA DEL PODER ETRUSCO. LOS GALOS
V – SUMISIÓN DEL LACIO Y DE LA CAMPANIA
VI – GUERRA DE LA INDEPENDENCIA ITALIANA
VII – GUERRA ENTRE ROMA Y EL REY PIRRO
ESFUERZOS PARA LA PAZ. PIRRO ES LLAMADO A ITALIA.
ACONTECIMIENTOS DE SICILIA, SIRACUSA Y CARTAGO.
ALIANZA DE ROMA Y DE CARTAGO.
GOBIERNO DE PIRRO EN SICILIA. VUELTA DEL REY A ITALIA
FRONTERAS DE LA CONFEDERACIÓN ITALIANA.
VIII – EL DERECHO, LA RELIGIÓN, LA ORGANIZACIÓN MILITAR, LA ECONOMÍA POLÍTICA Y LA NACIONALIDAD
IX EL ARTE Y LA CIENCIA
HISTORIA PRIMITIVA DE ROMA SEGÚN LOS GRIEGOS.
CIENCIAS EXACTAS.
APÉNDICE
PATRICIOS Y PLEBEYOS
DERECHOS DE LOS PATRICIOS Y DE LOS PLEBEYOS EN LAS ASAMBLEAS CÍVICAS
PRESENTACIÓN Sobre el autor y su obra
Theodor Mommse
1817-1903
Theodor Mommsen fue un historiador, jurista y político alemán, ampliamente reconocido como uno de los eruditos más destacados del siglo XIX y galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1902. Nacido en Garding, en el Ducado de Schleswig, Mommsen es célebre por su monumental obra Historia de Roma, que sigue siendo una referencia fundamental en el estudio de la antigüedad clásica.
Vida Temprana y Educación
Theodor Mommsen nació en el seno de una familia protestante. Estudió Derecho en la Universidad de Kiel, donde desarrolló un profundo interés por la historia y la filología clásica. Durante su juventud, se distinguió por su brillantez académica, lo que le permitió recibir una beca que financió sus investigaciones en Italia, donde estudió inscripciones romanas, sentando las bases de su interés por la epigrafía.
Carrera y Contribuciones
Mommsen es más conocido por su Historia de Roma, publicada en tres volúmenes entre 1854 y 1856. La obra abarca la fundación de Roma hasta el fin de la República, y destaca por su estilo vigoroso y narrativo, que combina rigor histórico con una prosa accesible y apasionante. Su descripción de figuras como Julio César, a quien Mommsen admiraba profundamente, sigue siendo objeto de debate y estudio entre historiadores.
Además de su trabajo como historiador, Mommsen fue pionero en el campo de la epigrafía romana, liderando la recopilación sistemática de inscripciones antiguas en el monumental Corpus Inscriptionum Latinarum, un proyecto que continúa siendo una fuente esencial para estudiosos del mundo romano.
Como político, Mommsen también desempeñó un papel activo en la vida pública alemana. Fue miembro del parlamento prusiano y del Reichstag, donde defendió ideas liberales, incluyendo la separación de iglesia y estado y la defensa de los derechos civiles.
Impacto y Legado
El impacto de Mommsen en la historiografía es inmenso. Su enfoque interdisciplinario y su capacidad para sintetizar grandes volúmenes de información marcaron un antes y un después en el estudio de la historia antigua. Su galardón del Premio Nobel de Literatura fue un reconocimiento no solo a su erudición, sino también a su capacidad para convertir la historia en una narrativa cautivadora.
La influencia de Mommsen no se limita a los estudios clásicos. Su obra inspiró a generaciones de historiadores y juristas, estableciendo estándares metodológicos que aún son relevantes. Aunque algunas de sus interpretaciones han sido cuestionadas con el tiempo, su contribución al entendimiento del mundo romano y su impacto en las humanidades son innegables.
Mommsen falleció en 1903 a la edad de 85 años, dejando un legado monumental en el campo de la historia y la epigrafía. Hoy, su Historia de Roma sigue siendo leída y admirada, y su nombre está indisolublemente ligado al estudio de la antigüedad. Mommsen no solo fue un historiador, sino un narrador que transformó los fragmentos del pasado en un relato vibrante y significativo, asegurándose un lugar destacado en la historia de la literatura y la academia.
Sobre la obra
Historia de Roma de Theodor Mommsen es una obra monumental que analiza la evolución política, social y cultural de la antigua Roma, desde sus orígenes hasta la instauración del Imperio. Mommsen combina un enfoque histórico riguroso con una narrativa viva, ofreciendo una perspectiva crítica sobre los líderes, las instituciones y las luchas de poder que definieron la República romana. A través de su estilo analítico, la obra revela los mecanismos detrás del auge y la caída de Roma, destacando las tensiones entre los ideales republicanos y la ambición personal.
Desde su publicación, Historia de Roma ha sido aclamada como un hito en los estudios históricos, valiéndole a Mommsen el Premio Nobel de Literatura en 1902. Su capacidad para entrelazar hechos históricos con una narración cautivadora ha inspirado generaciones de historiadores y lectores. Además, su análisis de figuras como Julio César ha generado debates sobre el impacto de los líderes carismáticos en la historia.
La relevancia de Historia de Roma radica en su examen profundo de los ciclos de poder, corrupción y reforma, temas que resuenan con los dilemas políticos actuales. Al explorar las raíces de la civilización occidental, la obra de Mommsen continúa siendo una referencia imprescindible para comprender no solo la historia antigua, sino también las dinámicas universales de las sociedades humanas.
HISTORIA DE ROMA
LIBRO PRIMERO
DESDE LA FUNDACIÓN DE ROMA HASTA LA CAÍDA DE LOS REYES
τὰ γὰρ πρò αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι παλαὶτερα σαφῶς μὲν εὑρεῖν διὰ χρόνον πλῆθος ἀδὐντα ἧν, ἐκ δὲ τεκμηριων ὦν ἐπὶμακρότατον σκοφῦντι μνι φιστεῦσαὲ ξνμβαινει, οὐ μεγάλα νεμιζω γενὲσθαι εὒτε κατὰ τοὑς φολὲμονς οὔτε ἐς τα ἂλλα.
En cuanto a los hechos más antiguos, no podían sernos exactamente conocidos, dada la distancia de los tiempos. Sin embargo, después de haber llevado lo más lejos posible mis investigaciones, y a juzgar por los indicios más dignos de fe, no he hallado allí grandes acontecimientos, hechos de guerra ni de otra clase.
TUCÍDIDES I, I
I – INTRODUCCIÓN
HISTORIA ANTIGUA
El mar Interior tiene muchos1 brazos2 que3 penetran4 hasta5 muy adentro6 en el continente7, y que hacen8 que sea el más9 vasto de los golfos oceánicos. Se recoge y estrecha entre las islas o las puntas opuestas de los salientes promontorios, y luego se ensancha y extiende a manera de una sábana inmensa, sirviendo a la vez de límite y de lazo de unión entre las tres partes del mundo antiguo. Alrededor de este gran golfo han venido a establecerse pueblos de diversas razas, si se los considera solo desde el punto de vista de su lengua y de su procedencia, pero que, históricamente hablando, no constituyen más que un solo sistema. La civilización de los pueblos que habitaron las costas del Mediterráneo en ese período llamado impropiamente historia antigua, hace pasar ante nuestras miradas, dividida en cuatro grandes períodos, la historia de la raza copta o egipcia, al sur; la de la nación aramea o siriaca, que ocupa la parte oriental y penetra en el interior del Asia hasta las orillas del Éufrates y del Tigris, y, finalmente, la historia de esos dos pueblos gemelos, los helenos y los italiotas, situados en las riberas europeas del referido mar.
Cada una de ellas tuvo sin duda su principio en otros ciclos históricos, en otros campos de estudio, pero muy pronto emprendieron su camino y lo siguieron separadamente. En cuanto a las naciones de razas extrañas o emparentadas con las anteriores que aparecen diseminadas alrededor de este golfo extenso, como los bereberes y negros, en África; árabes, persas e indios, en Asia, y celtas y germanos, en Europa, han venido a impactar muchas veces con los pueblos mediterráneos, aunque sin dar ni recibir de ellos los caracteres de sus progresos respectivos. Y, si bien es verdad que el ciclo de una civilización jamás acaba por completo, no puede negarse el mérito de una perfecta unidad a aquella en que brillaron frente a frente los nombres de Tebas y de Cartago, de Atenas y de Roma.
Hay aquí cuatro pueblos que, no contentos con haber terminado cada uno de por sí su grandiosa carrera, se transmitieron los elementos más ricos y vivos de la cultura humana, y los perfeccionaron día tras día hasta realizar por completo la revolución de sus destinos. Se levantaron entonces nuevas familias, que aún no habían llegado a las fértiles regiones mediterráneas sino como las olas que vienen a morir sobre la playa, y se extendieron por ambas riberas. En este momento la costa sur se separó de la del norte en los hechos de la historia y la civilización cambió de centro, al abandonar el mar Interior para trasladarse a las inmediaciones del Atlántico.
De esta forma termina la historia antigua y comienza la moderna, pero no solo en el orden de los accidentes y de las fechas; se abre una época muy distinta de la civilización, que todavía permanece unida por muchos puntos con la que ha desaparecido o está en decadencia en los Estados mediterráneos (así como esta se había enlazado, en otro tiempo, con la antigua cultura indogermánica). Esta nueva civilización tendrá también su camino y sus destinos propios, y hará que experimenten los pueblos felicidades y sufrimientos. Con ella franquearán las edades del crecimiento, de la madurez y de la decrepitud; los trabajos y las alegrías del alumbramiento en religión, en política y en arte; con ella gozarán de sus riquezas adquiridas, así en el orden material como en el orden moral, hasta que lleguen también, quizás al día siguiente de cumplido su cometido, el agotamiento de la savia fecunda y la languidez de la saciedad. No importa: este fin no es, en sí mismo, más que un período breve de descanso. Ni aun cuando ha recorrido ya todo su círculo, por más grande que este sea, la humanidad se detiene: se la cree al fin de su carrera, cuando en verdad ya la están requiriendo una idea más elevada y nuevos y más extensos horizontes, y es entonces que vuelve a abrirse ante ella su misión primitiva.
LA ITALIA
El objeto de esta obra es el último acto del drama de la historia general de la antigüedad. Vamos a exponer en ella la historia de la península situada entre las otras dos prolongaciones del continente septentrional que se adelantan por entre las aguas del Mediterráneo. Está formada la Italia por una poderosa cordillera que parte del estribo de los Alpes occidentales, y se dirige hacia el sur. El Apenino (tal es su nombre) corre primero hacia el sudeste entre dos golfos del mar Interior, uno más ancho al oeste y otro más estrecho al este, y se encuentra en las riberas de este último golfo con el macizo montañoso de los Abruzos, en donde alcanza su mayor altura y se eleva casi a la línea de nieves perpetuas. Después de los Abruzos, la cadena se dirige, siempre única y elevada, hacia el sur. Luego se deprime y desperdiga en un macizo compuesto de colinas cónicas que se separa en dos eslabones, poco elevado el que se dirige hacia el sudeste; más escarpado el otro, que va derecho al sur, y termina por ambos lados en dos estrechas penínsulas. Las llanuras del norte, entre los Alpes y el Apenino, continúan hasta los Abruzos. Geográficamente hablando, y hasta muy tarde en lo tocante a la historia, no pertenecen dichas llanuras al sistema de ese país de montañas y colinas, a esa Italia propiamente dicha, cuyos destinos vamos a referir. En efecto, hasta el siglo VII de la fundación de Roma no fue incorporada al territorio de la República la parte situada entre Sinigaglia y Rímini10; el valle del Po no fue conquistado hasta el siglo VIII. La antigua frontera de Italia no eran por el norte los Alpes, sino el Apenino. Este no forma en ninguna parte una arista pelada y alta, sino que cubre, por el contrario, todo el país con su ancho macizo. Sus valles y sus mesetas se enlazan por pasos apacibles y ofrecen así a la población un terreno cómodo. En cuanto a las faldas y llanuras que hay delante de la montaña, tanto al sur y al este, como al oeste, su disposición es aún más favorable. Al oriente, sin embargo, forma una excepción la Apulia, con su suelo aplanado, uniforme y árido; con su playa sin golfos, cerrada al norte por las montañas de los Abruzos e interrumpida además por el pelado islote del monte Gárgano11. Pero entre las dos penínsulas en que termina al sur la cadena del Apenino, se extiende, hasta el vértice de su ángulo, un país bajo, húmedo y fértil, si bien termina en una costa en que son muy raros los puertos. Por último, la costa occidental se enlaza a un país ancho que surcan importantes ríos, como el Tíber, por ejemplo, que se han disputado desde tiempo inmemorial las olas y los volcanes. Allí se encuentran numerosas colinas y valles, puertos e islas. Allí están la Etruria, el Lacio y la Campania, ese núcleo de la Italia; después, al sur de la Campania, desaparece la playa, y la montaña termina en el mar Tirreno como cortada a pico. Por último, así como la Grecia tiene su Peloponeso, la Italia posee también a la Sicilia, la más bella y grande de las islas del Mediterráneo, montañosa y a veces estéril en el interior, pero rodeada, por el sur y el este especialmente, por una ancha y rica zona de tierras casi enteramente volcánicas. Y así como sus montañas son la continuación de la cadena del Apenino, de la que solo la separa un estrecho (ρηγίον, la fractura, Rhegium o Reggio), así ha desempeñado un papel importante en la historia de la Italia. De igual manera el Peloponeso formó parte de la Grecia y sirvió de arena a las revoluciones de las razas helénicas, y su civilización fue un día allí tan esplendente como en la Grecia septentrional.
La península itálica goza de un clima sano y templado, semejante al de la Grecia; el aire es puro en sus montañas y en casi todos sus valles y llanuras, pero sus costas no están dispuestas tan felizmente, no limitan con un mar poblado de islas, como el que hizo de los helenos un pueblo de marinos. La Italia, sin embargo, la aventaja al poseer extensas llanuras surcadas de ríos. Los estribos y laderas de sus montañas son más fértiles, están siempre cubiertos de verdor y se prestan mejor a la agricultura y a la cría de ganados. Es, en fin, semejante a la Grecia, por ser una bella región propicia siempre a la actividad del hombre y a brindarle recompensas por su trabajo, a abrir lejanas y fáciles salidas para el espíritu aventurero y a dar también satisfacciones sencillas y duraderas a los menos ambiciosos. Pero mientras que la península griega tiene vuelta su vista hacia el Oriente, la Italia mira hacia el Occidente. Las riberas menos importantes del Epiro y de la Acarnania son a la Grecia lo que a la Italia las costas de la Apulia y la Mesapia. Allí, el Ática y la Macedonia, esos dos nobles campos de la historia, se dirigen hacia el este; aquí, la Etruria, el Lacio y la Campania están situados al oeste. Así pues, estos dos países vecinos y hermanos se vuelven recíprocamente la espalda. Y aunque a simple vista pueden percibirse desde Otranto los montes Acroceraunios, no es en el mar Adriático, que baña sus riberas fronterizas, donde se han encontrado estos dos pueblos; sus relaciones se han establecido y concentrado en otro camino muy diferente. ¡Nueva e incontrastable prueba de la influencia de la constitución física del suelo sobre la vocación ulterior de los pueblos! Las dos grandes razas que han producido la civilización del mundo antiguo han proyectado sus sombras y esparcido sus semillas en opuestas direcciones.
En nuestra obra, no solamente vamos a narrar la historia de Roma, sino la de toda la Italia. Consultando solo las apariencias del derecho político externo, parece que la ciudad de Roma conquistó primero la Italia y después el mundo. No sucede lo mismo cuando se penetra hasta el fondo de los secretos de la historia. Lo que se llama la dominación de Roma sobre la Italia es más bien la reunión en un solo Estado de todas las razas itálicas, entre las que los romanos son, sin duda, los más poderosos, pero sin dejar de ser por esto una rama del tronco primitivo común. La historia itálica se divide en dos grandes períodos: el que llega hasta la unión de todos los italianos bajo la hegemonía de la raza latina, es decir la historia itálica interior, y el de la dominación de la Italia sobre el mundo. Debemos, pues, referir el establecimiento de los pueblos itálicos en la península: los peligros que corrió su existencia nacional y política, su parcial sujeción a pueblos de otro origen y de otra civilización, tales como los griegos y los etruscos; sus insurrecciones contra el extranjero y el aniquilamiento o la sumisión de este. Por último, la lucha de las dos razas principales, latina y samnita, por el dominio de la Italia y la victoria de los latinos a fines del siglo IV o V antes de Jesucristo, y de la fundación de Roma. Estos acontecimientos ocuparán los dos primeros libros de esta historia. Las guerras púnicas abren el segundo período, que comprende los rápidos e irresistibles progresos de la dominación romana hasta las fronteras naturales de la Italia, primero, y luego mucho más allá de estas fronteras. Por último, después del largo statu quo del Imperio, viene la caída de aquel colosal edificio. Los libros tercero y siguientes estarán consagrados al relato de estos grandiosos acontecimientos.
II – PRIMERAS INMIGRACIONES EN ITALIA
Ningún relato ni tradición alguna menciona las más antiguas inmigraciones de la especie humana en Italia. Aquí, lo mismo que en todas partes, creía la antigüedad que los primeros habitantes habían salido del suelo. Dejemos a los naturalistas el cargo de decidir, por medio de su ciencia, el origen de las diversas razas y sus relaciones físicas con los climas por donde atravesaron. No interesa a la historia ni puede, aunque quisiera, averiguar si la población primitiva de un país fue autóctona o si procedía de otra parte. Lo que sí debe procurar averiguar son, por decirlo así, las capas sucesivas de pueblos que se han superpuesto en aquel suelo. Solo de este modo, y remontándose todo lo posible por el curso de los primitivos tiempos, podrá confirmar las etapas de toda civilización desde que salió de su cuna para recorrer su camino de progreso, y asistir al aniquilamiento de las razas mal dotadas o incultas bajo el aluvión de las marcadas con el sello de un genio más elevado.
La Italia es muy pobre en monumentos de la época primitiva y en esto se diferencia notablemente de otras regiones, ilustres por el mismo concepto. Según las investigaciones de los anticuarios alemanes, la Inglaterra, la Francia, la Alemania del Norte y la Escandinavia debieron de ser ocupadas, antes de las inmigraciones de los pueblos indogermánicos, por un brazo de la rama tchud12: un pueblo tal vez nómada que vivía de la caza y de la pesca, que fabricaba los instrumentos de que hacía uso con piedra, hueso y arcilla, que se adornaba además con dientes de animales o con dijes de ámbar, y que ignoraba la agricultura y el trabajo de los metales. También en la India las inmigraciones indogermánicas encontraron delante de sí una población de color moreno y poco accesible a la cultura. Pero en vano buscaréis en Italia los vestigios de una nación autóctona desposeída de su antigua morada, aun cuando se encuentren restos de los lapones y los fineses en las regiones célticas y germánicas, y de las razas negras en las montañas de la India. Tampoco encontraréis allí los restos de una nación primitiva extinguida, esos esqueletos de rara conformación, esas tumbas o grutas llenas de despojos de esa especie de banquetes pertenecientes a la edad de piedra de la antigüedad germánica. Nada ha venido hasta ahora a despertar la creencia de que haya existido en Italia alguna raza anterior a la época de la agricultura y del trabajo de los metales. Si realmente ha habido alguna vez en este país una familia humana perteneciente a la época primitiva de la civilización, aquella en que el hombre vivía aún en estado salvaje, esta familia no ha dejado huella ni testimonio alguno de sí, por pequeño que fuera.
Las razas humanas o los pueblos que pertenecen a un tipo individual constituyen los elementos de la historia de la más remota antigüedad. Entre los que más tarde se encuentran en Italia, están los helenos, por un lado, que han venido evidentemente por inmigración, y los brucios y los sabinos, por otro, que proceden de una desnacionalización anterior. Fuera de estos dos grupos entrevemos un cierto número de pueblos, de cuyas inmigraciones nada nos dice la historia pero que reconocemos a priori como inmigrados, y que seguramente han sufrido en su nacionalidad primitiva una profunda modificación a raíz de influencias exteriores. ¿Cuál ha sido esta nacionalidad? Corresponde a la ciencia revelarlo. Tarea imposible, por otra parte, y de la que debería desesperarse si no tuviésemos por guía otras indicaciones más que el hacinamiento confuso de los nombres de pueblos y las vagas tradiciones que se llaman históricas, tomadas de las áridas investigaciones de algunos ilustrados viajeros y de las leyendas sin valor, coleccionadas convencionalmente y con frecuencia contrarias al verdadero sentido de la tradición y de la historia. Solo nos queda una fuente de donde podemos sacar algunos documentos, parciales sin duda, pero auténticos por lo menos: nos referimos a los idiomas primitivos de las poblaciones establecidas en el suelo de la Italia antes de los tiempos históricos. Formados al mismo tiempo que la nación a la que pertenecían, estos idiomas llevaban perfectamente grabado el sello del progreso y de la vida para que no fuera borrado nunca totalmente por otras civilizaciones posteriores. De todas las lenguas italianas solo hay una que nos es completamente conocida, pero quedan bastantes restos de las otras para proporcionar a la ciencia utilísimos elementos. Con el favor de estos datos, el historiador distingue todavía las afinidades y diferencias que existían entre los pueblos itálicos, y hasta el grado de parentesco de sus idiomas y razas. La filología nos enseña que han existido en Italia tres razas primitivas: los yapigas, los etruscos y los italiotas (este es el nombre que damos al tercer grupo); que se dividen a su vez en dos grandes ramas: una habla una lengua que se aproxima al idioma latino, mientras que la otra se aproxima al dialecto de los umbrios, marsos, volscos y samnitas.
YAPIGAS
Muy poco es lo que sabemos de los yapigas. En la extremidad sudeste de la Italia, en la península mesapiana o calabresa, se han encontrado numerosas inscripciones escritas en una lengua enteramente particular, y que ha desaparecido por completo13: restos indudables del idioma yapiga, que según afirma la tradición era completamente extraño a la lengua de los latinos y de los samnitas. Además, si hemos de creer en otras huellas muy frecuentes y en otras indicaciones que no carecen de verosimilitud, la raza y la lengua de este pueblo florecieron también primitivamente en la Apulia. Sabemos bastante de los yapigas como para distinguirlos exactamente de los demás italiotas; ¿pero cuál sería el lugar de su nacionalidad o de su lengua en la familia humana? Esto es lo que no podemos afirmar. Las inscripciones a ellos referentes no han sido todavía descifradas, ni probablemente lo serán nunca. Su idioma, sin embargo, parece remontarse hacia la fuente indogermánica; prueba de ello son las formas de sus genitivos aihi e ihi, correspondientes al asya del sánscrito, al oio del griego. Otros indicios, por ejemplo el uso de las consonantes aspiradas y la completa ausencia de las letras m y t en las terminaciones, establecen una gran diferencia entre el dialecto yapiga y las lenguas latinas y lo aproximan, por el contrario, a los dialectos helénicos. Este parentesco parece estar acreditado además por otros dos hechos: por una parte, se leen con frecuencia en las inscripciones los nombres de las divinidades pertenecientes a la Grecia, y, por otra, mientras que el elemento italiota ha resistido tenazmente las influencias helénicas, los yapigas, por el contrario, las han recibido con una facilidad sorprendente. En tiempos de Timeo, hacia el año 400 de la fundación de Roma (año 350 a.C.), la Apulia es descrita todavía como una tierra bárbara. En el siglo VI (año 150 a.C.), sin ninguna colonización directa de los griegos, vino a ser casi completamente griega, y el rudo pueblo mesapiano deja entrever también las señales de una transformación parecida. Creemos, por otra parte, que la ciencia debe limitar provisionalmente sus conclusiones a esta especie de parentesco general o afinidad colectiva entre los yapigas y los griegos. De cualquier modo, sería temerario afirmar que la lengua de los yapigas no ha sido más que un idioma rudo perteneciente a la raza helénica. Convendrá, sin embargo, suspender todo juicio hasta que se descubran documentos más concluyentes y seguros14. Este vacío nos causa, después de todo, poca pena: cuando la historia abre sus páginas, vemos ya a esta raza semiextinguida descender para siempre a la tumba del olvido. La ausencia de tenacidad y la fácil fusión con otras naciones es el carácter propio de los yapigas. Si a esto se une la posición geográfica de su país, hallaremos verosímil la idea de que han sido, sin duda, los más antiguos inmigrantes o los autóctonos históricos de la península. Es indudable que las primeras emigraciones de los pueblos se verificaron por tierra; la misma Italia, con sus extensas costas, no hubiera sido accesible por mar sino a navegantes hábiles, como no puede suponerse que los hubiera entonces. Sabemos que aun en los tiempos de Homero era completamente ignorada por los helenos. Los primeros inmigrantes debieron, pues, venir por el Apenino, y así como el geólogo sabe leer todas sus revoluciones en las capas de sus montañas, así también el crítico puede sostener que las razas arrojadas al extremo meridional de la Italia fueron sus más antiguos habitantes. Tal es la situación de los yapigas, los cuales ocupan, cuando la historia los encuentra, la extremidad sudeste de la península.
ITALIOTAS
En lo que respecta a la Italia central, se remonte cuanto quiera la tradición, se la encuentra habitada por dos pueblos, o, mejor dicho, por dos grupos de un mismo pueblo, cuyo lugar en la gran familia indogermánica se determina mejor que el de los yapigas. Este pueblo es el que llamaremos italiano por excelencia: sobre él se funda esencialmente la grandeza histórica de la península. Se divide en dos ramas: la de los latinos y la de los umbrios, con sus ramales los marsos y los samnitas, y las poblaciones que han salido de estos últimos después de los tiempos históricos. El análisis de sus idiomas demuestra que no formaron en un principio más que un solo anillo en la cadena de los indogermanos, de los que se separaron muy tarde para ir a constituir en otros países el sistema único y distinto de su nacionalidad. Se nota primeramente en su alfabeto la consonante aspirada especial f, que poseen en común con los etruscos, y por la que se distinguen de las razas helénicas, helenicobárbaras, así como también de las que hablan el sánscrito. En cambio, son desconocidas en un principio las aspiradas propiamente dichas, al paso que los griegos y los etruscos hacen uso de ellas constantemente, y no retroceden, sobre todo estos últimos, ante los sonidos más ásperos y rudos. Solamente los italianos las reemplazan por uno de sus elementos: ya por la consonante media, ya por la aspiración simple f o h. Las aspiradas más suaves, los sonidos s, v, j, de las que los griegos se abstienen siempre que les es posible, se conservan en las lenguas itálicas casi sin alteración y muchas veces hasta reciben cierto desarrollo. Tienen además en común con algunos idiomas griegos — y con el etrusco — que acortan el acento y llegan de este modo algunas veces hasta destruir las desinencias. Pero en este camino van menos lejos que el segundo y más que los primeros. Si esta ley de eliminación de las desinencias finales se observa desmedidamente entre los umbrios, no debe por esto decirse que este exceso sea un resultado propio de su lengua, sino que procede quizá de influencias etruscas más recientes, que se han dejado sentir también, aunque más débilmente, en Roma. Por esta razón, en las lenguas itálicas se han suprimido además de una manera regular las vocales breves que había al final de las palabras, y las vocales largas desaparecen también frecuentemente. En cuanto a las consonantes, mientras que en el latín y en el samnita persisten en su lugar, el umbrio las elimina. Además, la voz media del verbo apenas ha dejado vestigios en los idiomas itálicos: se ha suplido por una forma pasiva enteramente particular terminada en r. La mayor parte de los tiempos se han formado con las raíces es y fu agregadas a la palabra principal; mientras que los griegos, merced a su aumento y a la riqueza de sus terminaciones vocales, han podido prescindir casi siempre de los verbos auxiliares. Los dialectos itálicos no usan el número dual, como tampoco lo usaba el eolio; en cambio usan siempre el ablativo que los griegos han perdido, y algunas veces el locativo. Con su lógica recta y exacta rechazan en la noción de lo múltiple la distinción del dual y del plural propiamente dichos, aunque conservan, por otra parte y con cuidado, todas las relaciones de las palabras según las inflexiones de la frase. Finalmente notamos en el itálico una forma enteramente particular, desconocida hasta en el sánscrito, la del gerundio y el supino: ninguna lengua ha llevado hasta este punto la transformación del verbo en sustantivo.
RELACIONES ENTRE LOS ITALIOTAS Y LOS GRIEGOS
Estos ejemplos, sacados de entre una porción de fenómenos idénticos, demuestran la individualidad perfectamente determinada del idioma itálico, comparado con cualquier otra lengua indogermánica. Muestran que, por el lenguaje, los italiotas tienen un parentesco próximo con los helenos, así como también geográficamente son sus vecinos: puede decirse que son dos pueblos hermanos. Su afinidad va por el contrario alejándose de los celtas, germanos y eslavos. Esta unidad primitiva de las razas y de los idiomas griegos e itálicos parece, por otra parte, haber sido conocida claramente desde muy antiguo por ambas naciones. Hallamos entre los romanos el antiguo vocablo de origen incierto graius o graicus para designar a los helenos, y entre los griegos, por una designación análoga, el término ὠπίκος se aplica a todas las razas latinas o samnitas conocidas por ellos, excepto los yapigas y los etruscos.
RELACIONES ENTRE LOS LATINOS Y LOS UMBRIOSAMNITAS
El latín se distingue a su vez, en el sistema itálico, de los dialectos umbriosamnitas. De estos no conocemos nosotros más que dos idiomas, el umbrio y el samnita u osco, y aún es muy vacilante y lleno de lagunas el conocimiento que de ellos tenemos. En cuanto a los demás, o bien no se nos ha transmitido de ellos más que restos insignificantes y no nos es posible confirmar su individualidad o asignarles una clasificación cualquiera con alguna seguridad o exactitud, como sucede con el volsco y el marso, o bien se han perdido por completo, excepto algunas leves huellas de idiotismos conservados en el latín provincial, como acontece con el sabino. Bastará afirmar con toda certeza, apoyándose en hechos históricos y filológicos, que todos ellos han pertenecido al grupo umbriosamnita y que este, a su vez, aunque más inmediato al latín que al griego, tenía su carácter y su genio completamente particulares. En los pronombres y aun en otras partes de la oración pone el umbriosamnita la p donde el romano emplea la q (por ejemplo: pis en vez de quis), fenómeno que se encuentra en todas las lenguas hermanas y que se han separado muy tarde. Así es también como la p céltica del bajo bretón y del galo se sustituye con la k en el galaico y en el irlandés. El sistema de vocales ofrece también sus particularidades. Los dialectos latinos, principalmente los del norte, alteran los diptongos, que permanecen casi completos en los dialectos del sur: el romano debilita en las vocales compuestas la fundamental, aunque la conserva en toda su fuerza en otras partes. No lo imitan en esto los demás idiomas de su familia. En estos, el genitivo de los nombres terminados en a termina en as, lo mismo que entre los griegos, mientras que en Roma termina en œ la declinación regular. Los nombres en us terminan su genitivo en eis entre los samnitas, en es entre los umbrios y en ei entre los romanos. Entre estos cae poco a poco en desuso el locativo, mientras que continúa en pleno vigor en los demás dialectos itálicos; por último, solo el latín tiene el dativo de plural en bus. La terminación en um del infinitivo umbriosamnita es completamente extraña a los romanos; y mientras los oscos y los umbrios forman, lo mismo que los griegos, su futuro por medio de la raíz es (her-est, en griego λέγσω), parece que los romanos lo abandonan completamente y lo sustituyen por el optativo del verbo simple fuo, o por sus formaciones análogas (ama-bo). Algunas veces también, por ejemplo, para las desinencias de los casos solo existe diversidad en los dialectos cuando estos se han desarrollado en su propio camino; en un principio todos concuerdan. Afirmémoslo de una vez: la lengua itálica tiene su lugar completamente independiente al lado de la lengua helénica. Después, en su mismo seno, el latín y el umbriosamnita se relacionan mutuamente como el jonio y el dorio, y por último, el osco, el umbrio y los dialectos análogos son entre sí lo que los dialectos dorios de la Sicilia y de Esparta.
Todas estas formaciones de idiomas han sido el producto y son los testimonios de un gran hecho histórico. Conducen, en efecto, a afirmar con toda certeza que en una época dada salió de la región, madre común de los pueblos y de las lenguas, una gran raza que comprendía a los antepasados de los griegos y de los italianos; que, en otra época determinada se separaron ambos pueblos; después, que se subdividieron estos últimos en italianos orientales y occidentales, y, finalmente, que el ramal oriental produjo por un lado los umbrios, y por otro los oscos. ¿Dónde y cuándo tuvieron lugar estas separaciones? Esto es lo que no dicen las lenguas. La crítica más sagaz intenta apenas presentir en esto revoluciones cuyo curso no puede seguir; las primeras de las cuales se remontan, sin ningún género de duda, a tiempos muy anteriores a la gran emigración que hizo trasponer los collados del Apenino a los antepasados de los italianos. La filología, sana y prudentemente estudiada, nos da a conocer con bastante exactitud a qué grado de cultura habían llegado estos pueblos en el momento mismo en que dejaron a sus hermanos y nos hace asistir de este modo a los principios de la historia, que no es más que el cuadro progresivo de la civilización humana. El lenguaje es, en efecto, la imagen verdadera y el fiel intérprete de los progresos realizados en tales épocas; es el depositario de los secretos de las revoluciones verificadas en las artes y en las costumbres; es, en fin, el archivo perenne a donde irá el porvenir a buscar la ciencia, cuando se haya desvanecido por completo la tradición directa de los pasados tiempos.
CIVILIZACIÓN INDOGERMÁNICA
Los pueblos indogermánicos formaban un solo cuerpo y hablaban todavía una misma lengua cuando ya se habían elevado a un cierto grado de civilización, y su vocabulario, cuya riqueza estaba en relación con sus progresos, formaba un tesoro común en donde todos bebían con arreglo a leyes precisas y constantes. No solo hallamos en él la expresión de las ideas simples, del ser, de la acción, de la percepción de las relaciones (sum, do, pater); es decir, el eco de las primeras impresiones que el mundo exterior trae al pensamiento del hombre, sino que encontramos en él también un gran número de palabras que implican cierta cultura, así por las radicales mismas como por las formas que les ha dado el uso. Estas palabras pertenecen a toda la raza, y son anteriores tanto a lo que se ha tomado del exterior como a los efectos del desenvolvimiento simultáneo de los idiomas secundarios. Así es como en esta época tan remota se nos muestran los progresos de la vida pastoral de estos pueblos a través de nombres invariables que sirven para designar los animales domesticados: el gaus del sánscrito es el βοῦς de los griegos y el bos de los latinos. Encontramos en el sánscrito la palabra ovis, correspondiente a la latina avis y a la griega ὂίς, y por el mismo orden tenemos además las palabras comparadas acvas, equus ἴππος hansas, anser χήν; atis, anas νῦσσα. Así también las palabras latinas pecus, sus, porcus, taurus y canis son puramente sánscritas. Por consiguiente, la raza a quien se debe la fortuna moral de la humanidad desde los tiempos de Homero hasta nuestra era ya había pasado la primera edad de la vida civilizada, la época de la caza y de la pesca; había dejado de ser nómada y adquirido costumbres sedentarias y una cultura más adelantada. No puede asegurarse del mismo modo que hubiese ya comenzado en aquella época la agricultura. La lengua parece demostrar lo contrario. Los nombres grecolatinos de los cereales no se encuentran en el sánscrito, a no ser el griego ζεία, y el sánscrito yavas, que significan la cebada entre los indios, y el espelta (triticum spelta) entre los griegos. No se deduce en absoluto de esta notable concordancia en los nombres de los animales por un lado, y de la diferencia completa en los de las plantas útiles por otro, que la raza indoeuropea no poseyera los elementos de una agricultura común. Las emigraciones y la aclimatación de las plantas son, en efecto, mucho más difíciles que las de los animales en los tiempos primitivos, pues el cultivo del arroz entre los indios, el del trigo y el espelta entre los griegos y romanos, y el del centeno y la avena entre los germanos pueden muy bien referirse a un conjunto de conocimientos prácticos que perteneciesen en su origen a la raza madre. El hecho de que los griegos y los indios dieran el mismo nombre a una gramínea solo indica, por otra parte, que antes de la separación estos pueblos ya recogían y comían el trigo y el espelta silvestre que crecía en las llanuras de la Mesopotamia, pero no prueba que lo hubiesen cultivado15. No resolvamos nada temeraria ni precipitadamente, sino que procuremos notar cierto número de palabras también tomadas del sánscrito y que, en su acepción general al menos, indican una cultura bastante adelantada. Tales son: agras, la llanura, la campiña; kurnu, a la letra, lo triturado, lo molido; aritram, el timón o el buque; venas, lo agradable, y principalmente la bebida agradable. No cabe duda acerca de la antigüedad de estas palabras, pero su sentido especial no ha sido aún reconocido: todavía no significan el campo cultivado (ager), el grano para moler (granum), el instrumento que surca el suelo como la nave surca las olas (aratrum) ni el jugo de la uva (vinum). Solo después de la dispersión de los pueblos es cuando recibieron estas palabras su acepción definitiva, de aquí la diferencia que acusará esta en las diversas naciones: el kûrnu del sánscrito designará ya el grano para moler, ya la misma piedra que muele (quairnus en gótico; girnos en lituanio). Tengamos, pues, por cosa verosímil que el pueblo indogermánico primitivo no ha conocido la agricultura propiamente dicha, o, si ha sabido algo de ella, no ha desempeñado más que un papel insignificante en su civilización. No ha sido en verdad para este pueblo lo que fue más tarde para Roma y para Grecia; de otro modo, su lengua hubiera conservado huellas más profundas. Pero los indogermanos ya se habían construido chozas y casas: dam-as (latín domus, griego δόμος), vecas (latín vicus, griego οἴκος), dvaras (latín fores, griego θὑρα). También habían construido bajeles de remos, por eso tienen la palabra naus (latín navis, griego ναῦς) para designar la embarcación y la palabra aritran (griego ἐρετμóν, latín remus, trimus) para designar el remo, y conocían el uso de los carros: uncían los animales como bestias de tiro y de carrera. El akshas del sánscrito (eje y carro) corresponde exactamente al latín axis y al griego ἄξων, ἄμαξα; al yugo se lo denomina en sánscrito yugam (en latín jugum, en griego zug’n). El vestido se designa en sánscrito, en griego y en latín de la misma manera: vastra, vestis y ’εσθἡς. Sib en sánscrito y suo en latín significan coser; del mismo modo que nah en sánscrito, neo en latín y νἡθω en griego. Todas las lenguas indogermánicas ofrecen estos mismos puntos de comparación. El arte de tejer no existía quizá todavía, o por lo menos no hay pruebas de su existencia16. Pero los indogermánicos conocían el uso del fuego para la cocción de los alimentos y la sal para sazonar los manjares, y trabajaban, por fin, los primeros metales que utilizó el hombre para proporcionarse utensilios y adornos. El cobre (æs), la plata (argentum) y quizás el oro tienen sus denominaciones especiales en sánscrito; estas no han podido nacer en estos pueblos hasta que aprendieron a separar y emplear los minerales. Por último, la palabra sánscrita asis (latín ensis) indica ya el uso de armas de metal.
El edificio de la civilización indoeuropea reposa sobre la base de nociones y costumbres también contemporáneas de estas épocas primitivas. Tales son las relaciones establecidas entre el hombre y la mujer, la clasificación de los sexos, el sacerdocio del padre de familia, la ausencia de una casta sacerdotal exclusiva o de castas separadas, la esclavitud en el estado de institución legal, los días legales y públicos y la distinción entre la luna nueva y la luna llena. En cuanto a la organización positiva de la ciudad y la división del poder entre la monarquía y los ciudadanos, y en cuanto a la preeminencia de la familia real y las familias nobles, aun al lado de la igualdad absoluta perteneciente a todos, son hechos más recientes en todos los países.
La ciencia y la religión conservan también la huella de la antigua comunidad de su origen. Hasta el ciento, tienen los números el mismo nombre (sánscrito catam, eka-catam, latín centum, griego έκατόν); la luna toma su nombre del hecho de servir para medir el tiempo (mensis). La noción de la divinidad (sánscrito devos; latín deus; griego θεός), las concepciones religiosas más antiguas y hasta las imágenes de los fenómenos naturales se encuentran ya en el vocabulario común de estos pueblos. El cielo es para ellos el padre de los seres; la tierra es su madre. El cortejo solemne de los dioses, que montados en carros se trasladan de un lugar a otro por vías cuidadosamente conservadas, y la vida de las almas en el imperio de las sombras después de la muerte son también creencias o concepciones que se encuentran en la India, en Grecia y en Italia. El nombre de los dioses es con frecuencia el mismo en las orillas del
Ganges, del Tíber y del Iliso. El Oύρανός griego es el Arunas de los indios; el Djauspita de los Vedas corresponde al Zej, Jovis pater o Diespiter. Esta creación de la mitología griega fue un enigma hasta que el estudio de los antiguos dogmas de la India vino a arrojar sobre ella una luz inesperada. Las antiguas y misteriosas figuras de las Erinnias no son hijas de la poesía griega; han salido del fondo del Oriente con la muchedumbre de los emigrantes. El perro divino Sarami, que guarda para el Soberano del Cielo los dorados rebaños de estrellas y de rayos solares, que guía las nubes cargadas de lluvia, las vacas celestiales a los establos en donde se las ordeña, que conduce, en fin, a los muertos piadosos al mundo de los bienaventurados, se transforma entre los griegos en hijo de Sarama, Sarameyas (el Hermeyas o Hermes). ¿Y no es aquí donde podría encontrarse la llave de la leyenda del robo de los bueyes del Sol y quizá también la de la leyenda latina de Baco, y en la que hasta podría verse un vago recuerdo poético y simbólico del naturalismo de la India?
CIVILIZACIÓN GRECOITÁLICA
Cuanto acabamos de decir respecto de la civilización indoeuropea antes de la separación de los pueblos pertenece más bien a la historia universal del mundo antiguo; pero el objeto mismo de este libro nos impone la tarea de averiguar muy particularmente a qué grado de cultura habían llegado las naciones grecoitálicas cuando se separaron unas de otras. Estudio seguramente importante y que, tomando la civilización italiana desde su origen, fija al mismo tiempo el punto de partida de la historia nacional de la península.
AGRICULTURA
Se recordará que, según todas las probabilidades, la vida de los indogermanos ha sido puramente pastoral y que apenas conocieron el uso de algunas gramíneas silvestres. Numerosos vestigios atestiguan, por el contrario, que los pueblos grecoitálicos cultivaron ya los cereales y quizá también la viña. No hablaremos de la comunidad de sus prácticas agrícolas; este es un hecho muy general como para que se pueda deducir de él la comunidad de origen nacional. La historia nos señala, en efecto, indudables relaciones entre la agricultura indogermánica y la de los chinos, arameos y egipcios; y es evidente, sin embargo, que ninguno de ellos tiene parentesco alguno de raza con los indogermanos o que, por lo menos, se separarían de estos en una época muy anterior a la invención del cultivo de los campos. Las razas dotadas de cierto genio han cambiado entre sí, lo mismo antes que ahora, los instrumentos y las plantas agrícolas. Cuando los analistas chinos hacen crecer la agricultura de su país a raíz de la introducción, en cierta época, de cinco especies de cereales por parte de un rey que ellos nombran, su relato no es más que la expresión sorprendente del hecho general de la propagación de los procedimientos de la agricultura primitiva. La agricultura común, el alfabeto y el empleo común de los carros de guerra, de la púrpura, de ciertos utensilios y de ciertos adornos prueban el comercio internacional, pero de ninguna manera la unidad originaria de los pueblos. En cuanto a los griegos y romanos, a pesar de las relaciones perfectamente conocidas que existen entre sus dos civilizaciones, sería en extremo temerario sostener que la agricultura, así como la escritura y la moneda, la han recibido los segundos de los primeros. No desconocemos en esto, sin embargo, los muchos puntos de contacto y hasta la comunidad de origen de los términos técnicos más antiguos (ager, άγρός; aro, aratrum, άρόω, ἄροτρον; ligo, parecido a λαξαινω; hortus, ξόρτος; hordeum, κριθή; milium, μελινη; rapa, ραϕανις; malva, μαλάξη; vinum, οἴνος). Vemos también que hay semejanza hasta en la forma del arado, que es la misma en los monumentos antiguos del Ática y de Roma; en la elección de los cereales primitivos, el mijo, la cebada y la espelta; en el empleo de la hoz para segar; en la trilla de las mieses pisoteadas por el ganado en la era; en fin, hasta en sus preparaciones alimenticias (puls, πόλτοζ; pinso, πτισσω; mola, μὑλη). La costumbre de cocer el pan en el horno es de fecha más reciente y vemos en el ritual romano figurar solamente la pasta o la torta de harina. La vid ha precedido también en Italia a los primeros contactos con la civilización griega: así los griegos han llamado a esta tierra Enotria (Oινοτρια, país del vino) y esto sucedió, al parecer, desde la llegada de sus primeros inmigrantes. Se sabe también a ciencia cierta que la transición del régimen pastoral nómada al régimen de la agricultura, o, mejor dicho, que la fusión de ambos, si se efectuó después de la partida de los indogermanos de la patria común, se remonta a una época muy anterior a la división de la rama heleno itálica. En esta época estaban ambos pueblos confundidos todavía con otros en una sola y gran familia, y la lengua de su civilización, extraña ya a los ramales asiáticos de la misma rama indogermánica, contiene palabras comunes a los romanos, a los helenos, a los celtas, a los germanos, a los eslavos y a los lettas17.
Distinguir y separar en las costumbres y el lenguaje lo que ha pertenecido en común a todos estos pueblos, o lo que ha sido conquista exclusiva de cada uno, constituye una tarea muy espinosa: la ciencia no ha podido aún bajar todos los trancos ni seguir todos los filones de la mina. La crítica filológica recién ahora comienza a tomar vuelo; el historiador ha considerado muchas veces más cómodo copiar el cuadro de los antiguos tiempos de las mudas piedras de la leyenda, que ir a hojear las fecundas capas de los idiomas primitivos. Contentémonos ahora con señalar bien la diferencia entre los caracteres de la época grecoitálica y los de la época anterior, cuando la familia indogermana tenía aún reunidos todos sus miembros. Mostremos, siquiera sea como en globo, la existencia de una civilización rudimentaria a la que han sido completamente extraños los indoasiáticos, pero que, por el contrario, ha sido común a todos los pueblos de la Europa. Mostremos, además, que cada uno de sus grupos, los helenoitálicos y los eslavogermanos, la ha extendido en la dirección propia de su genio. Después revelará mucho más, sin duda, el estudio de los hechos y de las lenguas. La agricultura ha sido en verdad, tanto para los grecoitálicos como para los demás pueblos, el germen y el foco de la vida pública y privada, y ha continuado siendo la inspiradora del sentimiento nacional. La casa y el hogar que el labrador construye para su morada en vez de la choza y del hogar mudable del pastor, ocupan muy pronto su lugar en el mundo moral y se idealizan en la figura de la diosa Vesta o Estía, la única quizá del panteón grecohelénico que no es indogermana, puesto que es nacional en ambos pueblos. Una de las más antiguas tradiciones itálicas atribuye al rey Italo, o, para hablar como los indígenas, al rey Vitalus (o Vitulus), el honor de haber sustituido la vida pastoril por el régimen agrícola y relaciona, no sin razón, este hecho grande con la legislación primitiva del país. El mismo sentido debe atribuirse a otra leyenda que corría entre los samnitas: “El buey de labor, dicen, ha conducido las primeras colonias”. Por último, se encuentran entre las más antiguas denominaciones del pueblo italiota las de los sículi o sicani (segadores), las de los opsci (trabajadores de los campos). La leyenda de los orígenes de
Roma está, pues, en contradicción con los datos de la leyenda común, puesto que atribuye la fundación de la ciudad a un pueblo de pastores y de cazadores. La tradición y las creencias, las leyes y las costumbres, todo hace ver en los helenoitalianos una familia esencialmente agricultora18.
Así como poseen en común los procedimientos de la agricultura, así también se ajustan a las mismas reglas para medir y limitar los campos; en efecto, no se concibe el cultivo de la tierra sin un deslinde, por grosero que sea. El vorsus, de 100 pies cuadrados, de los oscos y de los umbrios corresponde exactamente al φλέηρν de los griegos. El geómetra se orienta hacia uno de los puntos cardinales y tira dos líneas: una de Norte a Sur y otra de Este a Oeste; se coloca en el punto donde se cortan (templum, τέμενος, de τέμνω) y después va trazando de trecho en trecho líneas paralelas a las perpendiculares principales, dividiendo así el suelo en una multitud de rectángulos, que quedan limitados por estacas (termini, τέρμoνες en las inscripciones sicilianas; ÷roi en la lengua usual). Estos termini existen además en la Etruria por más que no sean de origen etrusco: los romanos, los umbrios y los samnitas hacen uso de ellos y hasta se los encuentra en los antiguos documentos de los Heracleotas Tarentinos. Pero estos no los han tomado de los italianos, como tampoco los italianos de los habitantes de Tarento: es una práctica común a todos. En cambio los romanos han llevado muy lejos la aplicación completamente especial y característica del sistema rectangular: aun allí donde las olas forman un límite natural, no tienen nada en cuenta, y es el último cuadrado, lleno de figuras planimétricas, lo único que constituye el límite de la propiedad.
VIDA DOMÉSTICA
La estrecha afinidad entre los griegos y los italianos se manifiesta además en otros detalles primitivos de la actividad humana. La casa griega, tal y como la describe Homero, se diferencia muy poco de la que los italianos han construido en todo tiempo. La pieza principal, la que constituía originariamente toda la habitación en la casa latina, es el atrium (cuarto oscuro), con el altar doméstico, el lecho conyugal, la mesa de comer y el hogar. El atrium es el megaron de Homero, también provisto de su altar, de su hogar y cubierto con su ahumado techo. En materia de navegación, en cambio, no son posibles las mismas semejanzas. Es verdad que la canoa de remos es de origen indogermano, pero no puede sostenerse que la invención de la vela se refiera a la época grecoitálica: el vocabulario marino no contiene palabras que, no siendo indogermanas, sean propias y comunes a la vez a los pueblos grecoitálicos. Por otra parte, los campesinos comían todos juntos al mediodía. Esta antigua costumbre se refiere al mito de la introducción de la agricultura y ha sido comparada por Aristóteles a las sysitias cretenses; así también los primeros romanos, cretenses y lacedemonios comían sentados y no recostados sobre un lecho, como lo hicieron más tarde. El acto de encender el fuego por el frotamiento de dos pedazos de madera seca de diferente clase de árboles ha sido una práctica común a todos los pueblos, pero no ha sido ciertamente el acaso el que ha hecho que los griegos y los italianos hayan empleado las mismas palabras para designar el trépano (τρὑφανον, terebra) y la tabla (στóρνς, ’εσξάρα, tabula, que viene de tendere στóταμαι), los dos instrumentos que producían el fuego. El vestido es también idéntico en ambos pueblos: la túnica (tunica) es el ξιτών de los griegos, la toga es su ιμάτιον con pliegues mayores, y hasta las armas, sujetas a tantos cambios según el país, se parecen entre ellos. Tienen, por lo menos, por principales armas ofensivas, el arco y el venablo, de donde los romanos tomaron los nombres dados a los que las llevaban: quirites, samnites, pilumni, arquites19. También es verdad que entonces no se peleaba muy de cerca.
Así pues, todo lo que se refiere a las bases materiales de la existencia humana halla en la lengua y en las costumbres de los griegos y de los italianos una expresión común y elemental, y es indudable que los dos pueblos vivían aún en el seno de una sociedad única cuando pasaron juntos las primeras etapas de la condición terrestre. La escena cambia por completo en el dominio de la cultura intelectual.
LOS ITALIANOS Y LOS GRIEGOS: SUS CARACTERES OPUESTOS
El hombre debe vivir en completa inteligencia consigo mismo, con sus semejantes y con el mundo que lo rodea, pero la solución de este problema, sin embargo, puede variar tantas veces cuantas son las provincias del imperio que rige nuestro Padre celestial, pues el carácter y el genio de los pueblos y de los individuos se diversifican principalmente en el orden moral. Durante el período grecoitálico no podían aparecer las oposiciones, no tenían razón de ser, pero apenas se verifica la separación se manifiesta un profundo contraste, cuyos efectos han continuado de generación en generación hasta nuestros días. Familia y Estado, religión y bellas artes se desarrollan y progresan en ambos pueblos en un sentido eminentemente nacional y propio en cada uno: es necesario que el historiador tenga a veces una gran capacidad y una vista muy clara para hallar el germen común bajo la poderosa vegetación que a sus ojos se presenta. Los griegos tienden a sacrificar el interés general al individuo; la nación, al municipio; el municipio, al ciudadano; su ideal en la vida es el culto de lo bello y el bienestar y, con frecuencia, el placer del ocio. Su sistema político consiste en profundizar cada vez más, en provecho del canton o de la tribu, el foso separatista del particularismo primitivo y en disolver hasta en cada localidad todos los elementos del poder municipal. En la religión hacen hombres de sus dioses, luego los niegan; dejan al niño siempre desnudo el libre juego de sus miembros, y al pensamiento humano, la absoluta independencia de su majestuoso vuelo. Los romanos, por el contrario, cohíben al hijo con el temor del padre; al ciudadano, con el temor del jefe del Estado, y a todos, con el temor de los dioses; solo desean y honran las acciones útiles. El ciudadano debe pasar todos los momentos de su corta existencia trabajando sin descanso. Entre los romanos, largos vestidos deben cubrir y proteger la castidad de cuerpo desde la más tierna edad; querer vivir de un modo diferente de los demás es ser un mal ciudadano. Por último, el Estado lo es todo entre ellos y el único pensamiento elevado que les es permitido es el engrandecimiento del Estado. Es difícil, en verdad, después de tantos contrastes, llegar hasta los recuerdos de la unidad primitiva, cuando ambos pueblos, confundidos entre sí, habían echado los cimientos de su futura civilización. Muy temerario sería el que intentase alzar estos velos. Nosotros nos limitaremos, por consiguiente, a bosquejar en pocas palabras los principios de la nacionalidad itálica y los rasgos que la unen a los tiempos más remotos; no para abundar en las ideas preconcebidas del lector, sino para mostrarle como con el dedo la dirección que debe seguir.
LA FAMILIA Y EL ESTADO
El elemento patriarcal en el Estado, o lo que puede llamarse tal, tiene en Grecia y en Italia los mismos fundamentos. En un principio, se instituyó el régimen conyugal con estricta sujeción a las reglas de la honestidad y de la ley moral20. Se prescribía al marido la monogamia y se castigaba severamente el adulterio de la mujer. La madre de familia tenía autoridad en el interior de la casa, lo cual acreditaba a la vez la igualdad de nacimiento entre los dos esposos y la santidad del lazo que los unía. Pero muy pronto se separó la Italia de la Grecia al conferir a la potestad marital, y sobre todo a la potestad paterna, atribuciones absolutas e independientes de toda acepción de personas; la subordinación moral de las familias se transformó en una verdadera servidumbre legal. Entre los romanos, asimismo, el esclavo no tenía derechos, lo cual era una consecuencia natural del estado de servidumbre y se seguía con un rigor extremado. Entre los griegos, por el contrario, dulcificando desde un principio en los hechos y en la ley la condición servil, fue reconocido como legítimo el matrimonio celebrado con una esclava.
La familia o la asociación, compuesta por todos los descendientes del padre común, tiene su base en la casa común y a su vez, tanto en Grecia como en Italia, es el origen del Estado. Entre los griegos, en donde la organización política se desarrolla con menos vigor, persiste por mucho tiempo el poder familiar como un verdadero cuerpo constituido en presencia del Estado; en Italia, por el contrario, surge y predomina inmediatamente este último. Neutralizando por completo la influencia política de la familia, el Estado no representa la asociación de familias reunidas, sino la comunidad de todos los ciudadanos. Así, el individuo alcanza muy pronto en Grecia la completa independencia de su condición y de sus actos; se desarrolla libremente fuera de la familia. Este hecho tan importante se refleja hasta en el sistema de los nombres propios, el cual, teniendo un mismo origen en ambos pueblos, se diversifica después de una manera notable. En los antiguos tiempos, los griegos unían frecuentemente el nombre de la familia al del individuo como el adjetivo se une al sustantivo; los romanos afirmaban, por el contrario, que entre sus antepasados no se usaba más que un nombre, que vino después a convertirse en prenombre. Después, mientras que en Grecia el nombre adjetivo de familia desapareció muy pronto, en Roma y en casi todos los pueblos italianos se convirtió en el principal, al que se subordinaba el nombre del individuo, el prenombre. Este perdió en Roma su importancia y cada día estuvo menos enlazado con aquel; en Grecia, por el contrario, tiene un sentido y una sonoridad completos y poéticos. De esta forma, se nos representa, como en una imagen palpable, por un lado, el nivel social de todos los ciudadanos en Roma y en Italia, y por otro, la completa inmunidad que el individuo disfrutaba en Grecia. Podemos entonces representarnos mentalmente las comunidades patriarcales del período helenoitálico y este cuadro, si bien no será suficiente cuando sea aplicado a los sistemas posteriores de las sociedades griega e italiana después de separadas, contendrá los primeros lineamentos de las instituciones fundadas, bajo cierto aspecto, de un modo necesario en ambos pueblos. Las pretendidas “leyes del rey Italo”, que continuaban vigentes todavía en tiempo de Aristóteles, contenían prescripciones comunes en el fondo. La paz y el orden legal dentro de la ciudad, la guerra y su derecho en el exterior, el gobierno doméstico del jefe de la familia, el consejo de los ancianos, la asamblea de los hombres libres y capaces de llevar las armas: la misma constitución primitiva, en fin, se había establecido a la vez en Grecia y en Italia. La acusación (crimen, κρίθειν, la pena (pæna, ποίνη), la reparación (talio, τάλαω, τλῇναι)