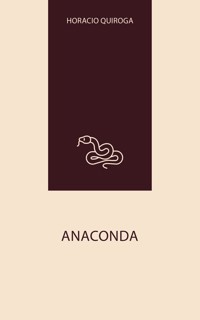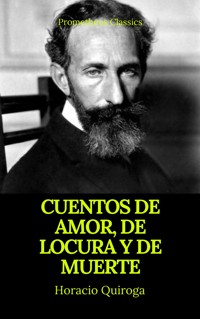Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Historia de un amor turbio aborda uno de los temas recurrentes en la obra de Horacio Quiroga: el triángulo amoroso, sus consecuencias, sus traiciones y sus venganzas. En este caso narra el flirteo del joven Rohán con dos hermanas, y las oscilaciones de su pasión.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horacio Quiroga
Historia de un amor turbio
Saga
Historia de un amor turbio
Copyright © 1908, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726568219
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I
Una mañana de abril Luis Rohán se detuvo en Florida y Bartolomé Mitre. La noche anterior había vuelto a Buenos Aires, después de año y medio de ausencia. Sentía así mayor el disgusto del aire maloliente, de la escoba matinal sacudiendo en las narices, del vaho pesadísimo de los sótanos de las confiterías. El bello día hacíale echar de menos su vida de allá. La mañana era admirable, con una de esas temperaturas de otoño que, sobrado frescas para una larga estación a la sombra, piden el sol durante dos cuadras nada más. La angosta franja de cielo recuadrada en lo alto, evocábale la inmensidad de sus mañanas de campo, sus tempranas recorridas de monte, donde no se oían ruidos sino roces, en el aire húmedo y picante de hongos y troncos carcomidos.
De pronto sintióse cogido del brazo.
—¡Hola, Rohán! ¿De dónde diablos sale? Hace más de ocho años que no lo veo... Ocho, no; cuatro o cinco, qué se yo... ¿De dónde sale?
Quien le detenía era un muchacho de antes, asombrosamente gordo y de frente estrechísima, al cual lo ligaba tanta amistad como la que tuviera con el cartero; pero siendo el muchacho de carácter alegre, creíase obligado a apretarle el brazo, lleno de afectuosa sorpresa.
—Del campo —repuso Rohán—. Hace cinco años que estoy allá...
—¿En la Pampa, no? No sé quién me dijo...
—No, en San Luis... ¿Y usted?
—Bien. Es decir, regular... Cada vez más flaco —agregó riéndose, como se ríe un gordo que sabe bien que habla en broma de la flacura—. Pero usted, —prosiguió— cuénteme: ¿qué hace allá? ¿Una estancia, no? No sé quién me dijo... ¡También! ¡Sólo a usted se le ocurre irse a vivir al campo! Usted fue siempre raro, es cierto... ¿A que usted mismo trabaja?
—A veces.
—¿Y sabe arar?
—Un poco.
—¿Y usted mismo ara?
—A veces...
—¡Qué notable!... ¿Y para qué?
El muchacho obeso gozaba, muy contento, a pesar de la tortura del cuello que lo congestionaba, del pantalón que bajo el chaleco lo ceñía hasta el pecho, ahogándolo. Sentíase felicísimo con la ocasión de un hombre raro que no se ofendía de sus risas.
—Sí, el otro día leía una cosa parecida... Astorga, eh? Tolstoi, eh? Qué bueno!
Y a pesar de todo era un buen muchacho quien le hablaba, lo que hacía pensar de nuevo a Rohán en la dosis de corrupción civilizadora que se necesita para convertir en ese imbécil escéptico a un honrado muchacho. Por ventura, Juárez había pasado a mejor tema, informando a Rohán en tres minutos de una infinidad de cosas que éste nunca hubiera soñado averiguar. Rohán lo oía como se oye sin querer, cuando uno está distraído, la charla lejana de los peones en la chacra. De pronto Juárez notó que la mirada de su amigo pasaba fija sobre él, y callándose miró a su vez. Dos chicas de luto avanzaban por la vereda de enfrente. Caminaban con la firme armonía de paso que adquieren las hermanas, el cuerpo erguido y las cabezas serias y decididas. Pasaron sin mirar, la vista fija adelante. Rohán las siguió con los ojos.
—Son las Elizalde —dijo Juárez, bajando a la calle para estorbar menos y conversar mejor—. Qué tiempo que no las veía! Las conoce?
—Un poco...
—No lo vieron. Son monas chicas, sobre todo la más alta. Es la menor. Viven en San Fernando... Están muy pobres.
—Yo creía que tenían fortuna...
—Sí, en otro tiempo. El padre estaba bastante bien. Aunque con el tren que llevaban... Tenía hipotecado todo. Murió hace cerca de un año.
Rohán no pudo menos de hacerle notar:
—Bien enterado...
El muchacho obeso soltó una gran carcajada, echándose adelante de risa cómo una mujer.
—¡No tanto, no sea tan malo! —repuso—. ¡Hay que dejar de ser pobres, amigo Rohán! No todos tenemos la suerte de heredar estancias... aunque tengamos que arar —añadió con otra carcajada, sujetándose de las solapas de Rohán con cariñosa confianza.
Se fijó en el traje de éste.
—No trabaja con esta ropa, ¿verdad?... ¿Por qué no viene de botas?
Pero Rohán se había cansado ya del excelente animalito, y caminaba solo.
Lo que Juárez ignoraba es que Rohán conocía excesivamente a las de Elizalde. Tras una amistad de diez años con la casa, Eglé, la menor, había sido su novia. La había querido inmensamente. Y allí estaban, sin embargo; ella paseando con su hermana su belleza de soltera, y él, soltero también, trabajando en el campo a doscientas leguas de Buenos Aires. ¡Eglé!...
Repetíase el nombre en voz baja, con la facilidad de quien antes ha pronunciado mucho una palabra en distintos estados de ánimo. Pero, a pesar de que esas dos sílabas conocidísimas le evocaban distintamente las escenas de amor en que las pronunció con más deseo, constataba que de toda la vieja pasión no le quedaba sino el cariño al nombre, nada más. Y lo murmuraba, sintiendo únicamente al oírlo una dulzura oscura de palabra que antes expresó mucho, como los idiotas que con la vista fija repiten horas enteras:
—Mamá...
—¡Cuánto la he querido! —se decía, esforzándose en vano por conmoverse. Recordaba las circunstancias en que se había sentido más feliz; se veía a sí mismo, la vera a ella, veía su boca, su expresión... Pero todo esto con excesiva prolijidad, esforzándose más en recordar la escena que sus sensaciones, como quien trata de fijarse bien en una cosa para, contarla después a un amigo.
Caminaba siempre, pensando en ella, cuando se le ocurrió de pronto ir a verla.
¿Por qué no? Aunque después del rompimiento no había vuelto más a casa de Eglé, aquél había sido provocado por causas tan particulares de ellos dos, que no halló inconveniencia en hacerlo. Sintió sobre todo viva curiosidad de ver qué emoción sería la suya cuando se miraran en plenos ojos... Y de nuevo evocaba la mirada de amor de Eglé, deteníala largo rato ante la suya, tratando inútilmente de revivir su dicha de aquellos momentos. Sabía por Juárez que vivían en San Fernando; costaríale poco averiguar dónde.
Al día siguiente, a las tres, estaba en Retiro. Ahora que se acercaba a ella, que iba a verla antes de una hora, sentíase emocionado. Anticipaba mentalmente su llegada, la sorpresa, las primeras palabras, la ambigua situación... Volvía en sí, y suspiraba hondamente para recobrar su pleno equilibrio. Pero al rato recomenzaba el proceso —retrospectivo esta vez—; y así, con los ojos fijos en la ventanilla, mientras las chacras, las quintas y las casetas del guardavía colocábanse sucesivamente bajo su visual, volvió al pasado.
II
Rohán conoció a la familia de Elizalde cuando tenía veinte años. Acababa de suspender sus estudios de ingeniería, en el comienzo, verdad es, pero no por eso con menos disgusto de su padre, el cual desde el fondo de la estancia mandóle decir tranquilamente que, puesto que quería ser libre, nada más justo que viviera por su cuenta y riesgo. Rohán, por su parte, halló muy razonable la meditación paterna, y poco después lograba instalarse en el Ministerio de Obras Públicas, en calidad de dibujante. Muy pobre, pero libre. Su padre entregóse sobre esa curiosa libertad, a las constantes cavilaciones que provoca la falta de ambición de un hijo inteligente, en un padre ignorante, trabajador y económico. Hubo al fin de condensar el irresoluble problema en la fórmula más irresoluble aún: "Cómo de un padre como yo... " Y no se preocupó más de su hijo.
Hizo bien, porque éste tampoco se preocupaba de sí mismo. Un año después conocía a Lola y Mercedes Elizalde, y la manifiesta simpatía de la familia llevábalo a frecuentar los días de recibo, y más tarde las comidas íntimas.
Indudablemente, en la afable recepción de la madre influía, como un suspiro de posible felicidad, la fortuna venidera de cierto joven amigo; pero, aparte de este detalle íntimamente familiar, la dueña da casa estimaba bien a Rohán —a de Rohán, como decía Mercedes.
Mercedes solía ir apresuradamente a su encuentro, recibiéndolo con una profunda reverencia de otros siglos, como convenía ante el vástago de tan noble alcurnia. Hablábale a veces en tercera persona, sin dirigirse a él. Tenía diez y siete años. Era muy bella, bastante delgada de cara. Sus ojos largos y sombríos daban a su semblante, cuando estaba distraída con malestar, una expresión de sufrimiento antiguo, cuya fatiga dolorosa ha quedado en el rostro, expresión de una edad mucho mayor, y común en las muchachas inteligentes que se han desarrollado muy pronto.
Sus nervios la mataban. Siendo criatura, había soñado que un pájaro le devoraba las manos a picotazos. Nunca pudo recordar ese sueño sin revivir la vieja angustia y esconder las manos. Cuando tenía quince años adquirió la costumbre de acostarse vestida, después de comer. A la una se levantaba, la casa en silencio. Iba a la sala, paseaba aburrida, tocaba un momento el piano a la sordina, miraba uno a uno los cuadros, deteniéndose ante ellos largo rato como si nunca los hubiera visto; y después de una hora volvía más aburrida a la cama.
Estando nerviosa, su tormento eran las manos: no sabía qué hacer con ellas. Rohán se reía al notarlo, y Mercedes le hacía horribles muecas que la indignación de la madre jamás podía contener. Cuanto más se burlaba Rohán, más exageraba Mercedes, aunque sabía bien que se ponía colorada y en ridículo.
En la segunda o tercera visita de Rohán, la señora habíale preguntado con afectuosa indiscreción si descendía de los duques de Rohán, de Francia. Rohán, que en ese instante se miraba las uñas de cerca, respondió:
—No, señora; mi abuelo era zapatero—Y levantó la vista, mirando tranquilamente a la señora—.
La familia cruzó entre sí una rápida ojeada, aprestándose a defender altivamente la casta contra el agresivo sujeto. Pero pronto hubieron de convencerse de que Rohán parecía tener sobrada discreción —tal vez un poco despreciativa—, para agredir de ese modo.
Lola tenía veintidós años cuando Rohán la conoció. Era más bien gruesa, bastante miope, y tan blanca que sus brazos daban la impresión de estar siempre fríos. Era poco inteligente, pero con tal equilibrio mental, que no erraba casi nunca. Vestía muy bien, con innata noción del gusto. Esto escapaba a Mercedes, demasiado aguda en sus predilecciones, lo que la llenaba de fraternal envidia.
Lola no era rápida de ingenio, ni le agradaba el flirteo espiritual en que su hermana amaba precipitarse. Lo cual no obstaba para que se sonriera al oírla, pero lo hacía plácidamente, como si suspirara caminando.
Como había en ella toda la preocupación y cordura vigilante de una madre, tenía predilección por Eglé, de nueve años, bien que representara menos. Cuidaba de ella con prolijidad de hermana mayor, soltera y sensata, que hacía reír a la madre. La criatura comía a su lado, buscando el apoyo de sus ojos cuando estaba indecisa. Lola era quien la arreglaba todas las mañanas para ir al colegio. Sentada en una silla baja, con la criatura de pie entre sus muslos, observaba sin fatigarse el distinto efecto de sus lazos, con la atención estudiosa de las mujeres que observaban de cerca un paño.
Rohán conoció apenas al padre. Rara vez lo hallaba, ni aún en la mesa. Era un hombre bajo, y delgado, de color cetrino y ademanes bruscos.
Parecía simpatizar muy poco con Rohán.
La madre tenía, bajo el aparente descuido de su bonachona negligencia de obesa, la naturaleza sensata, campesina y calculista de las que salen las hijas histéricas.
III
Indudablemente, dado el modo de ser de Mercedes, era ésta, de las dos hermanas, aquella con quien Rohán se hallaba más a gusto. En efecto, Mercedes y Rohán se querían cordialmente. Ni uno ni otro se esforzaban en buscar más plausible motivo a su afecto. Alguna vez, sin embargo, llevaron la gracia un poco lejos.
—¿Qué respondería usted, señorita Mercedes, si yo le dijera un día que la quiero?
—Y si el señor de Rohán estuviera seguro de que yo lo quiero, ¿qué me diría?