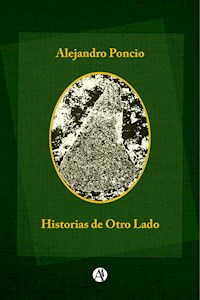
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La Literatura como forma de expresión del espíritu humano encuentra en Historias de otro lado, la creatividad y reflexión de este autor. Este Libro es la suma de poesías y cuentos breves que con exuberante minuciosidad transportan al lector a paisajes y situaciones donde en distintos tiempos se van tejiendo historias en un viaje entre los sueños y la realidad. Alejandro Poncio, combinando su formación en ciencias y su pasión por la literatura fantástica, ha jugado de manera exquisita con las tramas y sus posibilidades, invitando a nuestra imaginación a formar parte de su obra, dejándonos ávidos al final de cada página.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Poncio, Alejandro
Historias de otro lado / Alejandro Poncio. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2020.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: online
ISBN 978-987-87-1216-1
1. Literatura Argentina. 2. Cuentos. 3. Poesía. I. Título.
CDD A860
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail: [email protected]
Diseño de portada: Alejandro Poncio
Para Gra, mi amor de esta y otras vidas.
El ardiente y el que fluye como el agua.
El otro
El espejo me devuelve la mirada
del que fui. Mi memoria abrió una puerta
y la sombra de un pasado que despierta
acecha en el umbral, agazapada.
Percibo los ojos escrutantes
de alguien que conozco y no recuerdo,
sus pupilas me hipnotizan y me pierdo
en la extraña realidad del que era antes.
Poco a poco el tiempo se disuelve,
y en un momento el velo se retira.
Por un instante soy el otro que me mira,
soy aquel que quedo atrás, soy el que vuelve.
El sueño
El sonido de la gota se repetía rítmicamente. Abrió los ojos pero el lugar estaba en completa oscuridad. Se concentró en el sonido, la gota caía sobre una superficie líquida, y el eco era notable, profundo. Y luego un silencio total, hasta la próxima gota. Mantuvo los ojos abiertos y a los pocos minutos un resplandor rojizo comenzó a insinuarse. No podía definir dimensiones, pero parecía estar en una caverna inmensa. Se arrastró con lentitud hacia el sitio donde la gota se escuchaba caer. El suelo comenzó de a poco a pasar de un polvillo seco a un barro espeso, hasta convertirse por fin en un líquido fresco.
Sus ojos ya se habían adaptado un poco más a la oscuridad y pudo percibir las paredes rugosas elevándose hasta una bóveda de proporciones colosales. Justo enfrente de él distinguió una piedra que sobresalía apenas sobre la superficie, y sobre ésta, dos figuras difusas, no mayores a un palmo. Se arrastró hasta poder tocarlas. Por los bordes irregulares se notaba que habían sido talladas con alguna herramienta primitiva. Asoció la primera a una bestia terrestre erguida en dos patas en posición desafiante, con dos enormes cuernos y cabeza desproporcionadamente grande, tal vez un toro. La segunda más redondeada y simétrica, se le figuró un pez. La sensación de que estas criaturas pertenecían a eras muy remotas era poderosa, y se imaginó seres primitivos movidos por un impulso creativo que no comprendían.
Intentó ponerse de pie, pero la debilidad se lo impidió. Alargó su mano, la humedeció y la pasó por su cara, se sintió mejor, y se animó a probar un sorbo. Más allá del sabor terroso, le pareció reconfortante. Bebió un poco más y se acostó de espaldas, tratando de recordar cómo había llegado a ese lugar. Relajó los músculos, suavizó su respiración y cerró los ojos. La gota seguía cayendo implacable. En ese momento llamaron a la puerta.
Los golpes eran fuertes y urgentes. Se dio cuenta de que se había quedado dormido. Saltó instintivamente de la cama y se acercó a la amplia ventana que desde la planta alta de la casa dominaba los jardines anteriores de su propiedad. La abrió y las gotas de una lluvia que ya se estaba diluyendo le mojaron la cara, se asomó, y vio al cochero que le hacía señas de que era tarde. Se vistió en unos pocos minutos, tomó su maleta preparada la noche anterior y bajó corriendo las escaleras, agarrándose del pasamanos por temor a caerse. El sueño aún no se había disipado completamente.
Sus pasos resonaban en la casa vacía luego de que la semana anterior hubieran retirado todos los muebles. Había sido condición del comprador que la entregara desocupada y con la servidumbre despachada sin reclamos. Abrió la puerta principal, y apoyó el equipaje en el suelo. Con ambas manos retiró la placa tallada en madera con su nombre, Klaus Steinberg, que era el último rastro de su paso por esta propiedad.
Entregó los bultos al cochero que los acomodó con prolijidad en el cofre posterior, luego subió y se recostó en el amplio asiento tapizado en suave cuero, brillante por el reciente lustrado. Respiró profundamente, consultó su reloj y se relajó. Estaba retrasado una hora, pero no le preocupaba, ya que había arreglado que el barco no zarparía sin él, no importaba cuánto se demorara. Había tenido que desembolsar un poco más de dinero, pero era necesario. Había solo un viaje cada tres meses que pasaba cerca de la isla que los nativos del lugar llamaban Ungruth y no podía darse el lujo de desperdiciar la mitad del tiempo que los médicos le habían dado de vida.
Los relatos de su padre sobre ese lugar lo habían obsesionado desde que tenía memoria, y había decidido que si algo le faltaba hacer, era al menos intentar encontrarlo. Había escuchado decenas de veces distintas versiones de una misma historia, relatada en voz baja en la sala de fumar donde su padre se reunía con sus viejos amigos los domingos por la noche. Se mencionaban expediciones tragadas por la tierra, exploradores que regresaban con serios desequilibrios, y profecías oscuras escritas en piedra. Se hablaba del lugar donde la vida había sido creada y donde finalmente terminaría. Por desgracia su padre había muerto en un accidente cuando él era aún demasiado pequeño como para saber siquiera qué preguntarle.
Tenía aún una hora de camino antes de llegar al puerto, atravesando la campiña galesa. Sobre sus piernas descansaba la placa con su nombre. Abrió la ventana y la arrojó entre los matorrales que bordeaban el camino. La lluvia había cesado completamente pero las nubes no se habían disipado, y el sol estaba comenzando a aparecer, dándole a todo el paisaje un toque surrealista de pinceladas rojizas. El trote de los caballos, apenas apurado por el golpe esporádico del látigo, y el rítmico bamboleo de la cabina le provocaron una agradable somnolencia. Lentamente, cerró los ojos.
El silencio total lo perturbó, la gota ya no se escuchaba. Sin abrir los ojos rodeó con su mano la piedra húmeda y notó el bajorrelieve de una tercera figura, un pájaro con las alas desplegadas, afiladas garras y un pico curvo y largo. Respiró profundamente y recordó la cara de su padre. Ya podía descansar en paz, su sueño estaba cumplido.
Autorretrato
Lo despertó la luz de la mañana que entraba por el amplio ventanal. Aunque el entorno le era familiar Joaquín estaba desorientado, y recién pudo ubicarse al sentir la molestia de la canalización del suero en su antebrazo. Reconoció entonces una sala del hospital donde trabajaba su madre. Se sentía aturdido, respiró profundo un par de veces y trató de relajarse. Giró la cabeza con lentitud hacia la derecha y sobre una mesita al lado de su cama vio su inseparable cuaderno de recuerdos. Allí registraba con infinitos detalles todas las experiencias que salieran de lo ordinario. Lo venía haciendo desde que tenía memoria, y ya había completado varios tomos. Su favorito era el de etiqueta amarilla, que tenía el viaje a las montañas con sus padres, y que hojeaba todas las noches antes de dormirse aunque fuera por unos segundos. Este tenía una etiqueta verde, y tras apartar un vaso y una jarra con agua pudo alcanzarlo. Lo abrió en una página al azar, y se sobresaltó. Si bien podía reconocer sus propios trazos en tinta negra, los dibujos que llenaban la hoja carecían por completo de significado. Recorrió varias hojas con el mismo resultado. Vencido por el esfuerzo apoyó el cuaderno sobre la sábana, cerró los ojos y se durmió nuevamente.
Esta vez la madre de Joaquín estaba realmente preocupada. Hasta ese momento su afección nunca había tenido efectos tan serios. En general no pasaba de dolores de cabeza, a veces aparecía alguna confusión momentánea y solamente una vez se había desmayado, pero ahora llevaba dos días sin conocimiento desde que lo habían encontrado tirado en la plaza junto a su bicicleta. Aunque era enfermera profesional, siempre le había impresionado la imagen de los chicos internados en terapia intensiva, y cada vez que pensaba que ahora le estaba pasando a su hijo la atacaba una sensación de vértigo. Para superarla, trataba de recordarlo en sus momentos felices, lo que no era difícil, ya que pese a sus limitaciones Joaquín disfrutaba plenamente de la vida. Lo recordaba sentado en la cocina, después de la cena, repasando sus cuadernos. Nunca había entendido los dibujos que hacía, pero él se deleitaba mirándolos por horas. A veces, mientras ella lavaba los platos, él le contaba lo que estaba viendo. Una vez mirando un solo dibujo le contó con increíble detalle toda una semana de vacaciones en las sierras que habían tenido cuatro años antes, cuando él tenía apenas cinco. Ella recordaba ese viaje bastante bien, pero él tenía registro de cada paseo, cada comida, incluso cada estado de ánimo. Esa vez ella le había preguntado qué parte del dibujo reflejaba cada momento, pero aunque lo intentó no se lo pudo explicar, simplemente lo miraba como un todo y veía un tramo de su vida. Ella concluyó que si bien algunos trazos puntuales podían asociarse con estados de ansiedad y otros con sensaciones placenteras, no había manera de leerlo, seguramente los dibujos despertaban los recuerdos que tenía en su mente. Esta capacidad de Joaquín contrastaba con la imposibilidad que tenía de leer y escribir. Por una afección congénita en el hemisferio cerebral izquierdo, le era imposible asociar la palabra escrita con un objeto o un concepto. Habían consultado a decenas de profesionales y probado todos los métodos posibles. Había pasado infinidad de horas copiando palabras, pero nunca había llegado a reconocer ningún significado en ellas.
Joaquín despertó nuevamente, se sentía un poco más fuerte y tenía sed. Con cuidado se sirvió agua de la jarra y la bebió de a sorbos cortos, como su madre le decía cada vez que estaba enfermo. No recordaba cómo había llegado allí. El último recuerdo que tenía era el de un paseo en bicicleta, en un día de sol radiante. Se vio saliendo de su casa, pasando por enfrente del colegio al que tanto le hubiera gustado asistir pero no podía por su enfermedad, y llegando a la plaza. Le llamó la atención un hombre de prolija barba blanca, boina e impecable delantal gris. Tenía un atril, una tela y una paleta y miraba alrededor como buscando un motivo para pintar. No era del pueblo, pero su cara le resultaba familiar. Se acercó curioso, y le preguntó si podía ayudarlo. El hombre le dijo que si no le molestaba, le agradecería que posara para un retrato. A cambio iba a concederle un deseo. El aceptó, y entonces le pidió que se sentara mirándolo de frente sin moverse demasiado. Tomó un fino pincel y comenzó a pintar, yendo y viniendo desde su paleta al lienzo con movimientos serenos pero que reflejaban destreza. Cuando la pintura estuvo terminada, lo invitó a que se acercara. Lejos del retrato de un niño, se parecía a los dibujos de su cuaderno, pero con infinitos colores y trazos más sutiles, entramados en complejos diseños que parecían sobresalir de la tela. En ese momento sintió que toda su vida pasada y futura se mostraba ante sus ojos. En forma superpuesta vio su infancia y su vejez, imágenes de sus padres, sus hijos y sus nietos, vio momentos de felicidad y de sufrimiento, la muerte de seres queridos y su propia muerte. El hombre le ofreció el pincel y le dijo que modificara lo que quisiera. Después de eso no recordaba nada más. Intentó repasar lo que había visto, pero las imágenes se iban diluyendo frente a la razón, que le decía que todo había sido un sueño. Bebió otro sorbo de agua, giró la cabeza hacia la izquierda y por sobre su hombro descubrió un panel con botones. Vio uno que decía Enfermera y lo pulsó.
La mancha
El calor era insoportable y el dolor de cabeza lo estaba matando. Estiró su mano tanteando en el piso hasta encontrar el frasco de aspirinas. Sacó dos, se las puso en la boca y las masticó. El gusto amargo le provocó un escalofrío, pero no tenía ánimo para ir a buscar agua. Desde el sofá y con la luz de la mañana que entraba por las rendijas de la persiana la vista era desalentadora. El cielo raso descascarado, el ventilador de techo inerte y el parquet con manchas de algún líquido pegajoso que alguien había pisoteado. Se quedó mirando las partículas de polvo flotando a contraluz hasta que las aspirinas comenzaron a hacer efecto y decidió que debía levantarse. Con esfuerzo se incorporó y caminó hasta la cocina, donde el panorama no era mejor: platos sucios apilados, un bol con lechuga marchita, y vasos con restos de vino. Algunas moscas que volaban sin rumbo completaban la escena. Bebió un sorbo de agua directamente de la canilla, miró el reloj que marcaba las diez y volvió a tirarse en el sofá. Desde su posición horizontal, observó una mancha de color ocre que comenzaba a insinuarse en un ángulo del techo. Seguramente una filtración, otra cosa más para arreglar cuando todo se normalizara.
Marta no había pasado las últimas dos noches en casa y él no había podido pegar un ojo. Ya había amenazado antes con dejarlo, pero él sabía que era para asustarlo. No tenía adonde ir y después de todo no llevaba una vida tan mala comparada con la que había dejado atrás. La había rescatado de la noche dándole un pasar modesto pero digno. Los dos disfrutaban mucho de las caminatas nocturnas por el barrio, de ir al cine una vez por mes, y de visitar cada tanto la quinta de sus primos en Turdera. Habían pasado cuatro años felices y más allá de sus quejas por un poco de aburrimiento, hasta un par de meses atrás Marta no había tenido reproches. El cambio había comenzado a partir de su acercamiento a Ester, la vecina de arriba. La cena dejó de estar lista a tiempo, la ropa llegaba a los lunes sin planchar y cualquier discrepancia derivaba en una discusión. Una vez habían discutido fuerte, y él había llegado a pegarle, pero se había disculpado y había prometido no hacerlo nunca más. Realmente no quería lastimarla pero ciertos comentarios lo sacaban de sí.
Las aspirinas lo habían aliviado y había podido relajarse. Antes de quedarse dormido vio que la mancha había crecido unos centímetros y comenzaba a extenderse sobre el taparrollos. Soñó con Ester. Soñaba frecuentemente con ella. Ester se había mudado al edificio un año antes, y desde un comienzo había sido una molestia: música a cualquier hora, portazos y discusiones a los gritos con sus parejas circunstanciales. Se había quejado al consorcio pero sin éxito. Ella se burlaba diciéndole que era muy susceptible y que no tenía vida. Cuando se cruzaban en el pasillo ella lo saludaba con una sonrisa socarrona que lo ponía furioso. A Marta los ruidos no le molestaban, y veía a Ester con cierta simpatía, decía que la vida había sido dura con ella y que solamente necesitaba encontrar alguien que la comprendiera. En este sueño Ester aparecía con una figura voluptuosa dentro de un vestido de gasa violeta, y fumando un cigarrillo con boquilla. Le guiñaba un ojo y con una sonrisa provocativa lo invitaba a su departamento, él la rechazaba y entonces ella se transformaba en un enorme reptil que abría la boca para devorarlo, mientras él buscaba en los bolsillos de su pantalón algo con qué defenderse. Se despertó sobresaltado. La luz que entraba por las rendijas casi había desaparecido pero igual pudo ver que la mancha se había deslizado hacia abajo por la pared y tenía ahora un color más rojizo. Seguramente los caños del departamento de arriba estaban tapados con óxido, y este sería otro tema de discusión con Ester. El dolor de cabeza comenzó nuevamente.
Masticó otras dos aspirinas y trató de volver con su mente dos noches hacia atrás. Había llegado del trabajo a la hora habitual, pero Marta no estaba. Desde el piso de arriba llegaba una suave melodía de jazz y tocado por la curiosidad decidió subir. La puerta estaba entreabierta y pudo oír a Ester y Marta riéndose a carcajadas. Se escuchaba ruido de platos y un cuchillo golpeando sobre una tabla, seguramente estaban cocinando. Abrió la puerta sin hacer ruido y entró. La luz del living estaba apagada, y desde el baño llegaba el sonido de la bañera llenándose. Avanzó silenciosamente hacia la cocina y amparado por la oscuridad se quedó contemplando la escena. Marta tenía una copa de vino en una mano y con la otra acariciaba sugestivamente la espalda de Ester, que picaba un manojo de verduras. Las carcajadas se habían transformado en risas cómplices: seguramente se estaban riendo de él. Decidió avanzar e interrumpir la escena, pero tropezó con una alfombra y cayó golpeándose la cabeza contra el borde de un mueble. Las risas se interrumpieron. Antes de perder el conocimiento vio a Ester avanzando con una cuchilla en la mano y gritando como loca, hijo de puta, salí de acá. Era lo último que recordaba antes de verse a sí mismo tendido en ese sofá.
Escuchó pasos en el departamento de arriba. Levantó la vista y vio que la mancha, que ya era totalmente roja, había cubierto todo el cielo raso y avanzaba ramificándose sobre las cuatro paredes. Se sintió hipnotizado por el espectáculo. Unos golpes en la puerta lo trajeron de vuelta. Se acercó a la mirilla y pudo ver dos rostros desconocidos con expresión seria. Iba a preguntar qué querían cuando recordó que se había olvidado de cerrar la canilla de la bañera. Giró la cabeza y miró nuevamente la habitación. La mancha había desaparecido.
Tres veces el Diablo
Llegado por tercera vez Lucifer, Miseria lo vuelve a engañar, haciéndolo entrar con todos los demonios del infierno en su tabaquera.
don segundo sombra
El padre Jaime O´Brien empujó la tranquera, y tal como le había dicho su hermano la encontró abierta. Sin molestarse en cerrarla volvió a montar su bicicleta y bajo los inmensos cipreses que ocultaban la luz de la luna recorrió los doscientos metros que faltaban hasta la casa. Lo había sorprendido el llamado a medianoche, después de tanto tiempo. Con voz temblorosa Pedro le había pedido verlo en forma urgente porque estaba enfrentando algo mucho peor que la muerte y se sentía aterrorizado. Lo necesitaba como sacerdote y como la única persona en la que, pese a sus diferencias, confiaba ciegamente.
Se habían distanciado hacía ya muchos años, tras una fuerte discusión sobre los valores morales de la familia. Don Peter como lo llamaban en el pueblo, había sufrido una profunda transformación luego de enriquecerse de la noche a la mañana de una manera poco clara. En solo dos meses había comprado la estancia más grande de Junín, dejando a su esposa para irse a vivir con una mujer mucho menor que él a la que apenas conocía. En los años siguientes se hicieron famosas sus costosas fiestas con encumbrados políticos y militares de alto rango, que duraban varios días e incluían espectáculos criollos, cacerías nocturnas y según las malas lenguas algunas prácticas innombrables que solo eran posibles al amparo de las autoridades locales. Esto había ocurrido más de veinte años atrás, y aunque se habían cruzado en alguna reunión del comité vecinal nunca habían vuelto a hablarse. Sin embargo no había perdido la esperanza de que algún día Pedro recobrara la cordura, y en ese momento lo recibiría nuevamente como al hermano mayor que recordaba de su juventud y al que tanto había admirado.
De cerca, la majestuosa casa de estilo inglés de principios del siglo XX se veía deteriorada. Los canteros que la rodeaban presentaban signos de total abandono y la carpintería estaba resquebrajada y percudida. Por las ventanas de la planta baja y a través de densas cortinas se percibía una tenue iluminación. En la parte superior no se veía ninguna luz. Dejó la bicicleta en el porche, giró el picaporte y entró. Se encontró en un pequeño hall empapelado en rojo subido, con unos pocos muebles de estilo Art Noveau y un par de cuadros con escenas de caza de inconfundible procedencia británica. Hacia la derecha, una arcada daba paso hacia una gran sala totalmente a oscuras, y al frente se elevaba una escalera de madera con diseño barroco. Una única lámpara de pie con un foco de baja intensidad le daba al interior un aspecto lúgubre. Le corrió un temblor por la espalda. Sin animarse a pronunciar en voz alta el nombre de su hermano, golpeó las manos. Desde el piso de arriba se escuchó la voz de Pedro, ahora más serena pero sin ningún tipo de emoción –Subí Jaime, tené cuidado porque acá arriba no hay electricidad. Tanteando el pasamanos llegó hasta la planta superior, y avanzó hacia el único punto donde se percibía un suave resplandor. En lo que parecía ser la biblioteca estaba Pedro sentado tras un escritorio del mismo estilo que todo el mobiliario, iluminado por una lámpara de kerosene y vestido con una bata roja con complejos arabescos en azul. En un rincón de la sala vio el antiguo tablero de ajedrez traído de Irlanda, sobre el cual habían disputado interminables partidas en la casa de sus padres, sin haberlo vencido nunca. Sobre el escritorio había una caja de madera, un sobre, una lapicera y un papel manuscrito.
- Por favor sentate, le dijo, disculpá que después de tanto tiempo te reciba en estas condiciones. Ni siquiera puedo ofrecerte algo decente para tomar.
- No te preocupes. Te veo muy mal, ¿qué te anda pasando?
- Lo que te voy a contar es bastante largo y te va a parecer increíble ¿te acordás de la fiesta del pueblo de 1976, justo antes de que empezara mi racha de suerte? Aunque nunca se lo dije a nadie, en ese momento estaba a punto de perder un juicio con un poderoso cliente y con él todo lo que tenía. Quería estar solo, y en lugar de sumarme a los festejos, me senté en una mesa de la vereda del bar de Yorio y pedí una botella de whisky. Ya había tomado un par de copas cuando se me acercó un hombre de aspecto distinguido que imaginé sería alguno de los políticos de la Capital invitados por el intendente. De unos cincuenta años, cabeza afeitada, prolijos bigotes negros, con un traje negro de buen corte y zapatos impecablemente lustrados. Se presentó como Ignacio Fuentes, de profesión psicólogo, y me preguntó si podía compartir una copa conmigo.
Buscando un cómplice para mi inminente borrachera, asentí.





























