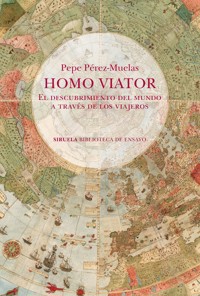
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
«Homo viator cuestiona el mito de que somos una especie sedentaria. Nuestra condición es nómada, no dejamos nunca de movernos, y el viaje perpetuo explica el mundo. Decir esto es fácil. Contarlo con la sabiduría, la amenidad y el estilo de Pérez-Muelas es, simplemente, genial».Sergio del Molino «Homo Viator es un auténtico festín para el viajero curtido, el aventurero, el amante de la historia y para quien disfruta viajando desde el sofá. Impresionante». María Belmonte El ser humano se hizo viajero para sobrevivir. Lleva impreso en su genética el movimiento, la necesidad de ir más allá de lo que alcanza su vista. Homo viator trata sobre esos hombres y mujeres que lo dejaron todo en pos de lo desconocido, en un tiempo en el que los mapas no representaban la verdad de la geografía; narra la historia de la humanidad a través de sus viajes, desde la cotidianidad de las crónicas hasta las heroicas gestas, un continuado trasvase entre culturas y civilizaciones, un diálogo en presente con las grandes rutas del ayer. De la mano de Urbano Monti —geógrafo del siglo XVI y artífice de un visionario planisferio—, no solo cruzaremos los más salvajes y exóticos territorios, sino que visitaremos también las salas de los principales museos y bibliotecas, guardianes de la memoria literaria y cartográfica de las expediciones que, a lo largo de los siglos, han ido ampliando nuestro horizonte, expandiendo nuestra representación del mundo. Seguiremos los avatares de cientos de exploradores, de Marco Polo a Ibn Battuta, de Colón el navegante al astronauta Gagarin… Nómadas incurables, gloriosos descubridores y malhadados aventureros que se perdieron sin alcanzar jamás su destino, pero cuyas derrotas, sin embargo, condensan el más puro anhelo de conocimiento y superación. Porque somos los lugares en los que hemos estado, porque no hay nada más humano que viajar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 738
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En cubierta y en páginas interiores: Fragmentos de Descrittione et sito de tutta la Terra sin qui conosciuta,Urbano Monti (siglo XVI)
© David Rumsey Map Collection, David Rumsey Map Center, Standford Libraries
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© José María Pérez-Muelas Alcázar, 2023
© Ediciones Siruela, S. A., 2023
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19744-96-8
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
De mapas desmesurados
PRIMERA PARTE. Donde nace el sol
1. La India, el castigo de los dioses
Un dios de ojos almendrados en Elefanta – El país del loto, del pavo real y de los tigres rayados – El bañista de Pichola – Buda, viajero y fundador de viajes – Griegos en una estación en Jaisalmer – La cruz en un barrio de Calcuta – Galtaji, templos vacíos, hombres olvidados – Vasco da Gama llega tarde a su cita – Amanecer en el jardín de las viudas – Kipling en el reino de Alejandro – Benarés: viaje a los infiernos – Khajuraho y el amor hecho piedra – Kapuscinski descubre el castigo de los dioses
2. China y Japón, los caminos del este
Tango del viudo en Rangún – Bar Sauma contempla la erupción del Vesubio – ¿Hacia dónde se dirigen los caminos del este? – El invento de Marco Polo – El camino de la seda – Diego de Pantoja toca el clavicordio en Pekín – Mancio Ito posa para Tintoretto – Francisco Javier desembarca en Kagoshima – Alessandro Valignano en la ciudad herida – Hervé Joncour compra seda en el país prohibido – Isabella Bird toma un tren en Tokio – El país de los cerezos – André Malraux roba en un templo de Angkor Wat
3. El Himalaya, la cima del mundo
El viaje vertical – Marie Paradis escucha a Henriette d’Angeville – Michel Peissel en el reino de Mustang – Una mujer y un hombre en Lhasa – La ciudad que mira al Everest – El príncipe que huyó de los palacios – Reinhold Messner se venga del Nanga Parbat – El pentagrama del Annapurna – El Shisha Pangma frente a Edurne Pasabán – Jerzy Kukuczka, el dios del Lhotse – Wanda Rutkiewicz quiso abrazar el Kanchenjunga – Otros cielos, el mismo cielo
SEGUNDA PARTE. La senda hacia Oriente
4. Egipto, el país del Nilo
Los límites del Nilo – La Akhetatón de Sinuhé – Heródoto encalla en Elefantina – Un sueño llamado Alejandría – «Dile adiós a Alejandría, que se aleja» – La isla de Filé despide a los dioses egipcios – Mansa Musa bebe oro del Nilo – Ibn Battuta y el perfil de la mezquita de Al-Azhar – Napoleón pasa una noche en la pirámide de Keops – En busca de una civilización perdida – Un ruso perdido en El Cairo – Mark Twain espanta a los turistas – Dorothy Eady frente a una figurilla en el Museo Británico – En busca de las fuentes del Nilo – El Egipto encerrado en los museos
5. Mesopotamia y Oriente, polvo de estatuas
Layard descubre la biblioteca de Asurbanipal – Donde la historia nunca descansa – El pastor Sheikh Ibrahim descubre Petra – Santa Helena y un sepulcro vacío – Egeria busca una estatua de sal – Federico Barbarroja coge la espada, Ramón Llull toma la palabra – Ibn Battuta camina hacia Damasco – Clavijo observa el cielo en una cúpula – Bizancio, Constantinopla, Estambul… – El té de Damasco del príncipe Alí Bey – Burton y Las mil y una noches – Fallaci entrevista a Jomeini – La agonía de Palmira
6. La Meca, una tierra de fe
Peregrinar a la Kaaba – Malraux sobrevuela un reino con nombre de mujer – Elio Galo se pierde en la Arabia Felix – De Marruecos a la India, un viaje de fe – De al-Ándalus a La Meca… – La treta de Alí Bey – Ludovico de Varthema quiere entrar en La Meca – Pedro Páez bebe café – Jean Chardin en un entierro – Carsten Niebuhr tiene miedo a disfrazarse – El asombroso viaje (con circuncisión incluida) de Richard Burton – Tiempo de espías – Un destino imposible
TERCERA PARTE. Los pilares de Occidente
7. Grecia, la barca de la nostalgia
Una guerra, multitud de viajes. El origen de Grecia – Alejandro Magno lee la Ilíada – Lo que queda de Troya, Ítaca y Micenas – Conócete a ti mismo, viajero – Colonos por el Mediterráneo – De camino a Eleusis – Catábasis: viajes al inframundo – El filósofo y el barco – Heródoto sale a recorrer el mundo – Jenofonte no pudo leer a Cavafis – Alejandro hace del mundo un barrio griego – El epílogo de Grecia: Pausanias, el viajero de la melancolía
8. La Roma antigua, el balcón de la historia
El chino Gan Ying quiere llegar a Da Qin – Eneas, el primer refugiado de la historia – Las otras Romas: de Volubilis a los templos egipcios de Antínoo – De Cádiz a Roma con los Vasos Apolinares – Un paseo por la Appia Antica – Plinio el Viejo describe un puerto indio en el que nunca ha estado – Ovidio y su exilio en la muerte del Danubio – Flavio Josefo, un judío en Roma – Adriano contiene en su villa el mundo entero – Pirámide Cestia, enterrarse en lo exótico – Pablo de Tarso, explorador de palabras – El balcón de los Museos Capitolinos
9. El Camino de Santiago, la ruta hacia las estrellas
La vida como un viaje espiritual – La prehistoria del Camino de Santiago – Santiago, entre la historia y el mito – Se descubren unos huesos… – El Códice Calixtino, primera guía de peregrinos – El viaje del arte románico – Un Cristo, una oca y un juego – Roncesvalles bajo la lluvia – Eunate, mi pequeña Jerusalén – Donde cantó la gallina una vez asada – La vieja alcahueta que contempla la catedral – Una iglesia rota – Por la meseta castellana – O Cebreiro en la niebla – La llegada: el Pórtico de la Gloria
CUARTA PARTE. La conquista de nuevos mundos
10. Finis Africae, el perfil de un continente
En busca del unicornio – Finis Africae, los mapas sin destino – Periplo de Hannón – Las islas Canarias, las puertas del océano – Una barca de cañas para atravesar un océano – Un navegante llamado Enrique y un pueblo llamado Sagres – El fracaso de los hermanos Vivaldi – Portugal dibuja el mapa de África – Bartolomé Díaz y Vasco da Gama coronan el sueño portugués – Hacia la ciudad prohibida de Tombuctú – El infierno en la tierra: Stanley y Leopoldo II en el Congo – Livingstone espera leyendo la Biblia – El corazón de las tinieblas, el viaje más temido
11. América, las Indias descubiertas
Ruta por el mar Tenebroso – Colón visita un mercado en Quíos – El Almirante miente a su tripulación – Americo Vespucio encuentra su oportunidad en los mapas – Crónicas de Indias, entre el realismo y la magia – Vasco Núñez de Balboa descubre el océano Pacífico – Cautivos en Yucatán – Diego de Ordás escala el Popocatépetl – Cortés desde lo alto del Templo Mayor – Cabeza de Vaca sobrevive al naufragio – California y los caballeros novelescos – Un hidalgo en una carabela
12. América, las Indias doradas
Juan de la Cosa y Martín Fernández de Enciso fotografían América – Pizarro bebe sangre de tortuga – Defoe contempla el Támesis – Orellana navega el Amazonas – El rumor de El Dorado – Machu Picchu en una mañana de niebla – Todos los caminos llevan a Cuzco – Inés Suárez en los caminos de Chile – Juan de Cartagena traiciona a Magallanes – Puerto del Hambre, el fantasma del estrecho – La ciudad de los Césares
QUINTA PARTE. Un viaje sin límites
13. Los siete mares, la ciencia a bordo
Elcano sin Magallanes – Un esclavo que rodeó el globo – La isla pensada por Umberto Eco – Jorge Juan y Antonio de Ulloa, la forma exacta de la Tierra – Jeanne Baret escondida en el barco de Bougainville – González Ahedo dibuja los dioses de Isla de Pascua – James Cook persigue el planeta del amor – Celestino Mutis llena España de flores – Humboldt frente a la Coatlicue – Bustamante y Malaspina hacen posible la geografía – Balmis-Zendal, el viaje de la esperanza – Darwin lee la Biblia en las Galápagos
14. Los polos, de las tierras heladas
Terra Australis Incognita, la geografía como simetría – Ptolomeo y los mapas antiguos – Primeras navegaciones por la Antártida – La espera del continente – La llegada al Farthest South – La expedición del Erebus y el Terror – La edad heroica de los viajes a la Antártida – Amundsen y Scott, la vida y la muerte en el hielo – El Endurance de Shackleton – Los vikingos en el Ártico – El Farthest North: exploración británica del Ártico – La expedición perdida de Franklin – Fraudes y fracasos en el Polo Norte – Un barco hallado en el fondo del océano
15. Los cielos, Ícaros más allá de las nubes
Verne viaja a la Luna – «Vengo del espacio, pero soy soviético» – Ícaro, el de las alas de cera – Pájaros sobre el canal de la Mancha – Los hermanos Wright emprenden el vuelo – El zepelín del barón – Las islas salvadoras de Gago Coutinho – Antoine de Saint-Exupéry se pierde en el Sahara – Amelia Earhart, la aviadora indomable – Los marcianos invaden el cielo – El ladrido de Laika – El salto de Valentina Tereshkova – Armstrong, Aldrin y la pisada lunar
EPÍLOGO. El Grand Tour, el redescubrimiento de Grecia y Roma
El lapidario de Trieste – Petrarca lee la Ilíada – Hernando Colón busca libros en Roma – Una postal de Roma por dos francos – Un joven lord viaja a Italia – La noche de Villa Diodati – Lord Byron deja su firma en el templo de Poseidón – Stendhalazo fuera de sitio – Schliemann abre un libro – Un cementerio lleno de viajeros
Bibliografía escogida
Agradecimientos
Mapa
A Mercedes, porque me enseñaste que Ulises yPenélope pueden viajar juntos
«En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él».
JORGE LUIS BORGES, «Del rigor en la ciencia»
«En estos desiertos
hay espíritus que engañan
a los viandantes y les hacen correr peligro».
De mapas desmesurados
El rey se encerraba durante horas en la gran sala del palacio. Allí nadie lo interrumpía. No existían Lutero, ni América, ni Roma, ni Túnez. Despachaba los asuntos que tenían al orbe en vilo y corría por los pasillos de mármol hasta desaparecer detrás de la puerta. Los consejeros esperaban preocupados al pie de la escalera. Crecían los rumores sobre ese aislamiento autoimpuesto. Algunos decían que se trataba de melancolía, un mal que no tenía cura. Otros rumoreaban que el joven monarca no podía soportar la presión, que dos coronas eran demasiadas para una sola cabeza.
Fue Alonso de Santa Cruz el que descubrió qué hacía el rey en la soledad de aquel salón. El monarca lo había contratado como cosmógrafo de la corte. Había viajado a América y ahora escribía un atlas sobre todas las islas que flotaban en este planeta apenas circunnavegado. Carlos V leyó su Islario en las noches de insomnio.Entre ellos se forjó una extraña amistad no basada en la política, ni en la religión ni en la guerra. Pasaban las tardes charlando sobre geografía, sobre lugares lejanos a los que el rey nunca podría llegar. Santa Cruz le hablaba de las estrellas, de la posición de los cuerpos celestes y de cómo los marineros se orientan en plena noche para despistar las tormentas. El Habsburgo cerraba los ojos y se dejaba transportar por su verbo ágil. Aquel era un viajero que había visto las nuevas tierras. Su voz sonaba a una expedición de palabras.
Alonso de Santa Cruz le recomendó al emperador viajar a través de los mapamundis dibujados con esmero en las paredes de la gran sala. Los frescos describían ciudades extranjeras, puertos italianos abiertos a las flotas españolas, burgos alemanes con catedrales góticas hechas de arena y ensenadas americanas, caudalosas como un río primitivo. A primera vista, el mundo entero se mostraba con colores acuáticos. El rey intentaba callejear por el trazado urbano de una ciudad desconocida, la memoria que el pintor había retenido de un viaje anterior. Así pasaba sus horas el dueño de la mayoría de esas ciudades. A todas ellas quiso llegar como viajero, pero se conformó con la mirada atenta de un simple observador, como quien abre un atlas moderno.
Después llegaron los ataques de gota, la muerte de la reina, Isabel de Portugal, y la melancolía se instaló sobre sus hombros. Pero el rey nunca se despegó de sus mapas, incluso en el otoño de Yuste. Acudió puntual a su cita con la geografía, con los viajes pretendidos que se iban formando en su cabeza y que existían solamente en la intimidad de la tarde. Viajar es un ejercicio de transparente imaginación. Empieza en los libros. Termina en un jardín extranjero. Entre ambos el ser humano aspira a vivir en la huella de los caminos que recorren el mundo.
Robert Burton escribió en 1621 un tratado sobre la melancolía. Fue un libro revolucionario sobre un mal que atacaba por igual a hombres y mujeres, a ricos y pobres. Anatomía de la melancolía exponía algunos remedios contra ese mal. Uno de ellos, por muy extravagante que suene, solía funcionar con ciertos pacientes. Se trataba de observar mapas. Exactamente el método empleado por Carlos V en sus retiros taciturnos en Toledo o Yuste.
La idea de escribir este libro surgió en una cafetería de vía Zamboni, en Bolonia. Se trataba de saldar una cuenta pendiente con los viajes y las ciudades que me han acogido a lo largo de mi vida. Contemplando el ir y venir incesante de turistas y estudiantes por las calles rosadas, se iluminó en mí un libro que aspirase reunir a todos los viajeros leídos y emulados. En Ferrara me había comprado unos cuadernos donde anotar anécdotas de mi ruta, una especie de bitácora para no olvidar el perfil de una plaza o el gesto de un transeúnte. Emborroné las primeras páginas con destinos posibles y sin darme cuenta llené una decena de páginas con lugares y viajeros sobre los que escribir. El resto es un ejercicio de memoria, propia y ajena.
Siempre me han fascinado los mapamundis. Acudo a ellos desde la infancia como una especie de refugio contra la soledad. A través de las curvas que forman la costa y las montañas imaginaba un viajero de tiempos inmemoriales que había atravesado con fortuna esos territorios que yo apreciaba desde la distancia. Mi dedo se convertía en una carabela que arribaba a las playas del Caribe, para ser recibido por indios desnudos, antes de despuntar el alba. Como en «La niña rosa, sentada», de Rafael Alberti, yo practicaba con mis manos una suerte de viaje, cada día diferente: unas veces me inmiscuía tras las líneas amarillentas del Sahara, otras veces calculaba el número de días necesarios para llegar a Estambul a pie, las noches en vela hasta que el casco del barco golpeara el hielo antártico. Luego, la ciencia hizo que los mapas se adaptasen a mis deseos. Ya no es necesario el papel para poder emprender un viaje imaginario. Aún hoy, absorto por la infinitud de caminos, persigo el trazado de una carretera a través de Google Maps o la silueta de la costa que envuelve África.
Los viajes siempre han formado parte de mi vida. Son la mejor referencia de la educación sentimental que albergo. Me han enseñado que existen otros mundos, que el dolor y la alegría se pueden compartir. También me han ayudado a valorar el punto de partida de cada expedición, eso que llamamos hogar y que es una especie de Ítaca que nunca decepciona. He estado en cuatro continentes y son todavía multitud los países que me faltan por visitar. Me he bañado en tres océanos, pero no cabrían en esta página los mares en cuyas costas aún no me he sumergido. Aspiro a contemplarlos todos, a visitar cada uno de los lugares en los que el ser humano y la naturaleza han jugado a esconderse.
Sin embargo, cuando no he podido salir al mundo, recorrer sus caminos, los libros han estado ahí para rescatarme. A ellos he acudido como simulacro. Ellos han sido mis ojos ante una ciudad desconocida, mi voz al entrar en un palacio real, mis manos para sentir el tacto del agua de un río profundo y mis oídos cuando un almuédano llamaba a la oración. A través de los libros el viaje ha sido también una expedición temporal. Gracias a la lectura miles de viajeros han puesto en pie los grandes monumentos de Egipto, de Grecia, de Roma, sin necesidad de revivir en otro siglo. A la grandeza de los hechos pasados se accede por la puerta de las palabras.
A cada uno de los viajeros que menciono en Homo viator le debo un fragmento de vida. Gracias a sus testimonios he logrado evocar una expedición que se ha hecho posible en mi mente. Son muchos los que faltan. No he pretendido hacer una catalogación académica de ellos. No aspiro a tanto. Están aquellos «compañeros de viaje» con los que me he topado alguna vez, en largas horas de lectura, calmando las ansias por descubrir nuevos países. Por eso lo que pretenden las siguientes páginas es una visión del mundo, personal y parcial, pero también compartida. Homo viator analiza y describe el descubrimiento de diferentes territorios a través de exploradores que, a lo largo de la historia, se atrevieron a romper las barreras de lo desconocido. Si los viajes forman parte de lo que soy, es justo que dedique este libro a hablar sobre viajeros y territorios que algún día fueron nuevos para unos ojos inexpertos.
Siempre he soñado con un mapa lo suficientemente extenso y preciso como para visitar todos los lugares del mundo en un solo golpe de vista. Como imagina Borges en «Del rigor en la ciencia», la ficción de esta geografía particular desbordaría la propia realidad. Viajar es lo contrario a observar mapas: significa vivirlos.
El hombre viajó por necesidad en los albores de la historia. Su supervivencia dependía de ello. Salió a la sabana, al campo abierto, y dejó atrás los árboles, el refugio de un tiempo pasado. Solo de esta forma cambió el paradigma y reinó sobre el planeta. Inspeccionó el medio a su alrededor, se atrevió a atravesar enormes territorios en busca de comida. Hizo de los caminos su hogar y conquistó todos los continentes. El éxito de nuestra especie se basó en la capacidad de viajar, de extender el anhelo de conocimiento hacia tierras ignotas. El ser humano aprendió a serlo viajando, desde sus primeros pasos, en el centro de África, hasta la huella de Buzz Aldrin en el suelo lunar.
La expresión Homo viator es un tópico que ha acompañado a la cultura universal desde sus inicios. Estuvo presente en Roma, que enarboló un sistema de vías tan complejo como fascinante, convirtiendo al simple ciudadano en un viajero universal. Después irrumpió el cristianismo y en la Europa medieval el Homo viator se vistió con ropajes religiosos. El hombre que viajaba era el peregrino que caminaba para buscar un hueco en el paraíso. La religión, allá donde haya hecho crecer la fe, ha convertido a sus fieles en viajeros. Incluso hoy, que vivimos en un mundo desacralizado, el propio viaje se ha convertido en una religión laica. Viajamos para evadirnos, para encontrarnos, para huir o para regresar, pero forma parte de nuestra idiosincrasia de la misma manera que amamos o respiramos.
El Homo viator se presenta en dos direcciones: por un lado, la de entender la vida como un viaje; por otro, la de hacer del viaje una forma de vida. Las dos se unen en este libro. En las siguientes páginas toman la palabra hombres y mujeres que comprendieron que la esencia vital consistía en viajar. La premisa asume que siempre hay un destino más alejado que espera al visitante. Lo sintetizó a la perfección el arquitecto español del siglo XVI, Cristóbal de Rojas, al afirmar que tenía libros, caminos y días. Y no hace falta más. Si hay un hecho que ha conectado a la humanidad a lo largo de la historia ha sido esta necesidad por conocer tierras extrañas. Este libro se debe al viaje y se postula como un viaje. Ahora solo falta encontrar el mapa adecuado.
A medida que iba tomando forma el libro, que se acumulaban los testimonios y los mapas encima de la mesa, me planteé la posibilidad de reflejar en una sola imagen todas las rutas que quería transmitir. La forma más exacta de traducir las ansias de descubrir del ser humano a través de la geografía son los mapas. A través de ellos se le da nombre a la realidad que nos rodea. Son una guía segura por los océanos, la línea clara de los caminos que llegan a la ciudad deseada. He pasado los últimos años observando cientos de ellos. Desde el mapamundi de Ptolomeo, reconstruido en la Edad Media, hasta el Civitates Orbis Terrarum,de Georg Braun y Franz Hogenberg, donde se describen ciudades con una exactitud científica. Cada mapa me ha aportado una visión diferente de los viajes que aspiro a hacer. Hasta que llegue al de Monti.
Urbano Monti fue un cartógrafo milanés del siglo XVI. No conocía nada de él hasta que me topé con su Trattato Universale. Ocurrió de casualidad, navegando por la red como quien viaja sin destino. Vi su planisferio reconstruido, como si a la esfera en la que vivimos la hubiesen vestido con ropajes renacentistas. Descrittione et sito de tutta la Terra sin qui conosciuta es una obra monumental dividida en sesenta tablas donde se perfila con detallismo extremo el mundo de finales del siglo XVI. Monti creó un atlas donde se reúnen todos los territorios descubiertos hasta ese momento, incluyendo la Antártida, presentida aunque no vista. Sitúa en el centro de su planisferio el territorio Ártico. Es el núcleo de su geografía, y a partir de ahí los continentes crecen sobre los océanos.
El mapa de Monti se esfuerza por ser exhaustivo. De esta forma, podemos ver cómo una barca atraviesa el océano Pacífico, portando las últimas noticias de la expedición de Magallanes. El interior de África es un espacio mítico plagado de seres monstruosos. Animales de los que Monti ha leído o escuchado en boca de comerciantes en las ciudades italianas y que sirven de aviso para futuros navegantes. Su precisión a veces es analítica. En otras responde más al ámbito de la fábula.
Hoy en día, en Google Earth el viajero cibernético puede girar en torno a un globo terráqueo como el que Urbano Monti dibujó hace cuatro siglos. Este libro ha girado demasiadas veces nuestro planeta antes de llegar al punto y final. Por eso, tomo como referencia el planisferio del cartógrafo italiano. Es mi mapa en los territorios ignotos. El astrolabio y el compás. El puerto seguro hecho de papel.
No hay constancia de que Urbano Monti fuese un Homo viator. Tal vez nunca salió de Milán, de sus bibliotecas e iglesias. Sin embargo, su obra inspira un viaje sin descanso. La geografía al alcance de la mano, como en el cuento de Borges, aludido anteriormente. Si el ánimo de Monti fue escuchar a los viajeros y plasmar en su atlas una geografía universal, el espíritu que asume este libro es idéntico. Viajar a través de otros viajeros. Visitar lugares a través de otros lugares. De esta forma, contemplar el arco de Caracalla en Volubilis, cerca de Meknes, me permitió caminar por el corazón de la vía Sacra de Roma. O navegar las orillas del Nilo a los pies de la fuente de los Cuatro Ríos, de Bernini, en la Piazza Navona. El jardín etnobotánico de Oaxaca, a un lado del claustro de Santo Domingo, me transportó con sus aromas a las selvas filipinas, en los territorios donde nace el sol, a pesar de no haber estado nunca en Filipinas.
Homo viator es un viaje de viajes. Por sus páginas discurren miles de caminos transitados, propios y ajenos. Lugares que he recorrido, otros que solamente he imaginado o leído en crónicas. Este libro aspira a que el lector haga de estas palabras un mapa con el que guiarse en futuras expediciones. Y que Ítaca se mantenga alejada de nuestra ruta.
PRIMERA PARTE*Donde nace el sol
La geografía es un viaje anticipado. Una manera de pensar en los lugares en los que se quiere estar, de intuir el destino antes de llegar a él. Pocos cuadros como El geógrafo, de Johannes Vermeer, nos acercan tanto al sentido mismo del viaje. El hombre tiene la mirada abstraída. Nadie sabe qué caminos está recorriendo con su imaginación, qué desiertos atraviesa a lomos de un camello o a qué puertos arriba tras una tormenta. En su mano derecha sostiene un compás con el que traza líneas y calcula las distancias. La mano izquierda se apoya en un libro. También se viaja leyendo, nos dice Vermeer. Bajo su cuerpo, a la altura de la cintura, un mapa está a punto de ser diseñado.
Fue en 1669 cuando Vermeer pintó el cuadro. Urbano Monti hacía ochenta años que había publicado su Trattato Universale. Cuando Monti murió, en 1613, al mundo le quedaban aún muchos siglos de mapas para ser representado en su totalidad. Él ni siquiera pudo contemplar El geógrafo. Sin embargo, ambos comparten estrechos lazos de semejanza. El hombre del cuadro va vestido con una túnica japonesa. A esa hora del atardecer, con la luz anaranjada impactando sobre el papel, se atrevería a intuir una costa ignota. Mezclaría su intuición con las historias de los comerciantes, que pasaban media vida de puerto en puerto, coleccionando recuerdos de lenguas extranjeras.
Algo similar le ocurrió a Urbano Monti. Fue el 25 de julio de 1585, en las calles de Milán. La ciudad se había engalanado para recibir a cuatro jóvenes japoneses. El primero se llamaba Mancio Ito, cabeza principal de la Embajada Tensho, encargada de establecer contacto diplomático entre Europa y Japón. Aquellos orientales de miradas rasgadas habían sido recibidos por el papa en Roma y se dirigían a Génova, el final de su largo viaje. Lo recoge el geógrafo milanés en Delle cose più notabili successe nella città di Milano,publicado en 1589. De aquella experiencia nació una descripción acalorada, la de un viajero que quiere ir más allá de lo que el tiempo y los medios a su alcance le permitían. Tras las conversaciones con los cuatro jóvenes, Monti dibujaría uno de los primeros mapas europeos de Japón. Descrittione e sito del Giappone es unaxilografía de un territorio desconocido, pero ya pensado por la cartografía.
Urbano Monti nunca estuvo en el lugar donde nace el sol, pero sí lo pintó con precisión ficticia. Son los caminos del este, con los que el comercio empezaba a empapar sus albaranes. Ahora observo el planisferio del Trattato Universale. Atravieso una superficie colorida bajo la que se esconden desiertos, lagos y ciudades memorables. La India es una pirámide invertida, casi toda ella verde. También hay templos y ciudades en llamas. Es un lugar destinado a los dioses, parece indicar el cartógrafo. A ambos lados, el mar de la India y el golfo de Bengala están repletos de barcos que llegan a la costa. Un poco más al norte, la geografía se distorsiona. Busco el Himalaya pero no lo encuentro. La superficie del mapa se pliega, como si tuviese arrugas. Mi dedo se desplaza por territorios desolados y advertencias, anotadas al lado de demonios y seres monstruosos. Al este queda China, a una distancia insalvable de la India. Es atravesada por varios ríos caudalosos. Monti anota el nombre de muchas de sus ciudades que ha debido de escuchar en boca de mercaderes en Milán. La isla de Japón es aún más grande que China. Está llena de canales, de ensenadas que se abren al océano. La gran isla está circundada por una langosta gigante que recorre la línea del «Circolo di Cancro». Anota que ahí los días son más largos y las noches más cortas. Sobre ella hay un astro sonriente, con grandes colmillos, del color del fuego, portando una corona de puntas. Ahí, mi dedo se detiene. Es el lugar donde nace el sol.
Capítulo primeroLa India, el castigo de los dioses
Un dios de ojos almendrados en Elefanta
Las aguas del mar Arábigo son oscuras, de un color que se parece a la barriga de los peces. En el interior de la bahía de Bombay, el cielo plomizo convierte el océano en una estela metálica. Brillan los rayos de sol al contacto con los barcos y se agitan las velas. El monzón está cerca y cuando descargue lo hará con una intensidad nunca vista en Europa. En la India no llueve, se cae el cielo. Son los años cincuenta y a la vez 2016. El trayecto dura al menos una hora. He esperado pacientemente el ferri en la Puerta de la India, un arco del triunfo exótico que asusta a los turistas y pasa desapercibido para los indios. Hasta aquí llega Roma. Para la mayoría de los viajeros es su primera visión de un país poderoso, multitudinario en la miseria y exagerado en la belleza. El mundo llega a la India por esta puerta que da al mar, antes de introducirse en un dédalo de calles sin orden ni concierto, donde los niños piden limosnas con los ojos vendados y el olor de las flores percute en la memoria hasta conmoverla.
Octavio Paz tomó ese mismo ferri —estoy seguro— en el que yo emprendí una peregrinación silenciosa. Lo había leído antes en Vislumbres de la India,mi guía de primeros auxilios para sobrevivir en el país. Lo imagino vestido de lino, con una cámara fotográfica bajo el brazo y una libreta en la que anota insinuaciones de versos. Su primer destino de los muchos posibles sería la isla de Elefanta. Para mí significó la despedida. A unas millas del puerto de Bombay, Elefanta se despereza como una isla olvidada, casi sin vegetación, rodeada de plásticos y barcas varadas por las tormentas.
Octavio Paz desembarcó allí en 1951. Tal vez un año después. Caminó unos cientos de metros y encontró, sin esperar colas, sin la molestia de los humanos cuando es la hora de los dioses, el rito de la piedra: cientos de estatuas demacradas, con los rostros desfigurados pero que mantenían aún la nobleza de sus formas. Me refiero a las grutas dedicadas al dios Shiva, la divinidad regeneradora que destruye y hace renacer el universo cada día. No hay nada más humano que la vida y la muerte. Artesanos indios esculpieron directamente en las cuevas húmedas mil formas diversas de representar al dios. Los portugueses, en el siglo XVI, destruyeron sus ojos, sus labios y sus pechos disparando a la piedra en prácticas de tiro.
Paz visitó las grutas de Shiva sin apenas conocimiento de la India, recién salido de un despacho de París. Diecisiete años después, utilizó sus últimas horas en el país para repetir la peregrinación, esta vez con Marie-José Tramini. Yo no recuerdo que estuviera enamorado en aquella época y eso me permitió dedicarle más tiempo al viaje. Poco tenía que me esperase en casa, así que accedí a las cuevas de Elefanta como si cumpliese una promesa conmigo mismo. Era el final del viaje, la despedida a dos meses intensos en la India. Con el inicio del monzón, cientos de templos quedan abandonados por los creyentes, y los mendigos vuelven a Bombay con los bolsillos vacíos de limosnas. Elefanta no es el lugar más bello, pero sí uno de los que me es más difícil despegarme. No había nada especial aquella mañana de luces opacas. Ni la tierra, ni el cielo, ni el mar. Pero en la cueva me quedé a oscuras, como Octavio Paz —estoy seguro—, setenta años antes. Miré al dios Shiva. Sus ojos de almendra los intuí ya en mi adolescencia, leyendo a Hermann Hesse y escuchando a George Harrison. Paz también miraría a la divinidad. Fue una conversación breve entre los tres (el dios, el mexicano y yo). Sentía que había cumplido mi cometido, que el viaje se había completado y que ya podía volver a casa. Paz, en cambio, siete décadas antes, acababa de empezar el suyo. Solo Shiva permanecía en su sitio, con el rostro percutido por el plomo portugués, resguardado del cielo y la llanura del mar.
Es el único lugar del que no conservo fotografías. Decidí no hacerlas. Guardar para mis adentros lo que sentí frente a los ojos cargados de humedad de las esculturas de Shiva. Paz lo inmortalizó en un poema. Escribió que Shiva y Parvati hacen el amor frente a él, ante las olas del mar: «Todo tu ser es una fuente / y en ella se baña la linda Parvati». El poema se titula «Domingo en la isla de Elefanta», incluido en Hacia el comienzo,escrito en 1964.
Cerré el libro. En el camino de vuelta rompió a llover. Había llegado el monzón. Eso me quedó de Elefanta, la última huella de mi paso en la India. Y un poema no escrito por mí pero que hablaba de lo que viví frente a Shiva.
El país del loto, del pavo real y de los tigres rayados
La India no es un continente, sino algo que trasciende lo meramente físico. El viajero se desprende de los mapas, que son inútiles en sus ciudades populosas, y se deja llevar por un caos abundante, una encrucijada vital que mezcla el dolor y la belleza. No hay monumentos en la India capaces de impresionar al visitante, salvo los construidos por el azar de la naturaleza: los amaneceres en el río Yamuna, en el jardín de las viudas; un fuego de tibias y sándalo crepitando, en las orillas del Ganges; la destrucción monzónica en las playas de Goa; la mirada pobre de una muchacha pidiendo limosna en las calles de Calcuta; esa misma muchacha (misma mirada, mismos labios) en un tren que hace su entrada en Bombay y que viene de Jaipur. En todas las ocasiones creí sucumbir con un sentimiento que mezclaba la tristeza y el placer estético.
La belleza india tiene un precio elevado: la hipocresía. Todos los viajeros han tenido que convivir con la exuberancia de una tierra mágica repleta de miseria. Lo que hace al país doloroso es la multitud, el denigrante sistema de pobreza extrema perpetuada. Las calles de Calcuta, setenta años después, se despiertan cada mañana como si los ingleses se acabaran de ir: palacios decrépitos con fracturas en las fachadas por donde crecen los banianos, un río que transporta cadáveres de vacas y las vías del tren entrando en las chabolas, convirtiendo sus camas en espinas de hierro.
Celebro el testimonio de todos aquellos viajeros que regresan de la India con la mochila cargada de experiencias, la cámara fotográfica a rebosar y panfletos en la garganta que anuncian un giro en sus vidas. La India los ha cambiado y han aprendido a valorar sus áticos en Madrid o sus buhardillas parisinas. En los meses que pasé de viaje en la India no pude desprenderme jamás del sentimiento de culpa ante aquellas calles de polvo y charcos por las que vagaban miles de personas poniendo caras tristes para conseguir un trozo de pan o unas cuantas rupias. No me encontré a mí mismo como tantos afortunados. Peregriné a decenas de templos del saber. Cerré los ojos y me llené de incienso, por dentro y por fuera, para intentar transportarme hacia lugares nunca imaginados, más allá de mi consciencia. Incluso me sumergí en las aguas de varios ríos, los que dan la vida y la muerte, lagos como el de Pichola en Udaipur, pero salvo un olor trascendental, no hallé más que un fétido sentimiento de culpabilidad: viajar para ver la agonía de un país.
Esta circunstancia ha sido decisiva en todos y cada uno de los viajeros mencionados en este libro, ya fuesen británicos con uniformes beis o exploradores recién salidos de la Edad Media. La India siempre ha estado allí, y no a la manera de Egipto (otro lugar ancestral y pobre). Lo que conocemos como el continente indio fue el extremo del mundo durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Y sigue siendo uno de sus bordes ideológicos. Tierra de límites, la India era aquello de lo que los griegos no se atrevían a hablar por el misterio de sus formas. Fue la frontera final de muchos imperios. Los ejércitos macedonios avanzaron sobre el terreno a lomos de caballos y aquellas gentes menudas, de piel cetrina, aparecieron subidos a elefantes. Ofreció el sabor de las riquezas que reclamaban los palacios en Europa y las conquistas en América, en forma de especias, por eso Colón soñó que llegaba a sus playas tras una travesía llena de engaños y sed. También resultó el culmen de un mundo aplastado bajo el puño británico.
La India, ante todo, es el reino de la naturaleza. El Indo y el Ganges crean los contornos de un mundo inmenso donde las ciudades se construyen de barro y las serpientes bailan al anochecer. Las montañas más altas del planeta se agrupan en el norte. Allí nace la vida y desciende con violencia hacia el sur, en núcleos populosos que dan a la costa, en el mar Arábigo o en el golfo de Bengala. El océano Índico sale al encuentro de los desiertos y pacta las estaciones de lluvias salvajes, el monzón que sepulta regiones enteras y promete cosechas para el resto del año.
En la India se encuentra todo lo que el ser humano ha buscado en la vida desde que aprendió a adorar a los dioses de piedra. Todo existió en la India antes que en el resto del mundo. En sus aguas se posa la flor del loto, símbolo de la resurrección, porque allí los hombres no mueren, sino que se dan otra oportunidad, enfangados en la miseria, para comprobar la paciencia de los pobres. Hasta allí se fue Hera, la diosa consorte de los griegos, para mostrar su belleza en forma de pavo real. Borges encontró entre las selvas de libros al tigre y en sus rayas intuyó el abismo. En ellas están los límites de este viaje, lleno de caminos consumados por millones de pisadas. Que el viajero sea benévolo y no se pierda. Es difícil encontrar la ruta segura cuando uno pisa la India.
El bañista de Pichola
La religión en la India se esconde bajo la piel de los hombres. No hay gesto humano que no responda al dictado de una creencia, una de tantas que pueblan sus ciudades y campos. Fruto de ellas es el sistema de castas, uno de los mayores espantos de la India. La casta es la sumisión, las cadenas invisibles que determinan cada momento de la vida. Millones de hombres y mujeres son arrojados a una existencia llena de penurias sencillamente por su nacimiento, cuyo destino vital no se puede resolver. Quien nace pobre no solo muere pobre, sino que no tiene derecho ni razón de ser en otro espacio que no sea la pobreza.
Existen miles de castas que tejen la sociedad india con nudos invisibles. De todas ellas cinco destacan como las principales, estructurando un sistema complejo y afincado en el tiempo como el polvo. Los brahmanes son la casta superior, los privilegiados. Históricamente, eran los sacerdotes que servían de consejeros al rey. A diferencia de lo que pueda parecer, este grupo no responde a la ostentación de los ricos. Al contrario. Visten de forma austera, con túnicas naranjas que, anudadas en la cintura, salvan las vergüenzas. Caminan por la calle y oran frente a los templos. Encienden las velas que alimentan a las divinidades. Es la imagen pintoresca con la que se cruzan los viajeros. No ha habido ciudad en la que no me haya parado a observar a esos delgados santones con grandes barbas azuladas y ojos llenos de niebla. A las afueras de Calcuta se les suele ver en los jardines de Cossimbazar, frente a un palacio victoriano con estanques, caminando en silencio como sombras despistadas.
Los chatrías también pertenecen a las castas privilegiadas. Son los antiguos guerreros y gobernantes. Muchos de los regidores de las innumerables ciudades o regiones de la India pertenecen a ella. Son más difíciles de identificar; camuflados hoy en día en un traje de chaqueta y corbata, han cambiado la guerra por la burocracia, los castillos por los despachos ministeriales. La tercera casta, también poderosa, es la de los vaishias, en la que se incluyen los que viven del comercio. Saben de finanzas y constituyen el principal núcleo económico del país. Lo vi en Nueva Delhi, que es en sí un gran bazar de más de veinte millones de almas. En sus calles se compra y se vende hasta el propio ser.
Los shudrás representan la casta inferior, la que apenas tiene derecho a existir. La componen los esclavos y jornaleros pobres. Son multitud. Caminan cuando el calor se pega a sus pies descalzos, en los arrozales y plantaciones de té. En los largos trayectos en tren que realicé, cuando el ferrocarril se paraba en mitad de la nada, aparecía una turba sin rostro que dejaba sus herramientas de faena y miraba fijamente las ventanillas. La mayoría de los pasajeros no devolvía la mirada, como tampoco miran a los cientos de vacas que colapsan las aceras.
Los dalits o parias (los intocables) no son considerados ni siquiera personas. Infrahumanos, vegetan en los trenes de largo recorrido pidiendo limosna con la mirada, sin atreverse a extender el brazo, subiéndose en una estación y bajando en otra, sin saber el lugar preciso al que han llegado. En un tren que partió de Calcuta con destino a Varanasi subió un pobre diablo, con apenas un taparrabos de hábito. Se sentó en nuestro compartimento y, con la mirada fija en el suelo, estuvo casi veinte minutos en silencio. Un revisor lo echó a patadas ante la indiferencia normalizada del resto de pasajeros. Cuando se levantó mientras lo golpeaban, no emitió ninguna queja. En el asiento, justo a nuestro lado, había dejado una estela de mierda color gris, como solo puede producir un estómago poco acostumbrado a comer. Con el tren casi en marcha, le abrieron las puertas y lo expulsaron. La vida siguió igual.
Me explicaron en Udaipur que aún existía una casta más, al margen de cualquier sistema establecido. Se trata de los invisibles, casi espectros que van desnudos y que solamente salen de noche para no cruzarse con el resto de la humanidad. En el lago Pichola, frente a las casas floridas de Udaipur, observé a lo lejos a un hombre completamente desnudo, buscando en la basura y hablando en susurros. El hombre se sumergió en el lago y renovó su cuerpo. Entendí que en ese baño se encerraba el mayor gesto de libertad posible. Alguien que solamente podía ser hombre debajo del agua.
Buda, viajero y fundador de viajes
Recuerdo que fue Siddhartha el primer libro sobre la India que me cayó en las manos. Cuando leí a Hermann Hesse yo no sabía quién era Buda. Lo que desprende la novelaes un orientalismo casi místico, como un cristal transparente hecho a la medida del europeo, del viajero que, pasando las páginas, sueña con visitar la India, toda ella resumida en un paisaje perfecto (bosques frondosos y aguas azules por las que transcurre un río) y un santón recitando aforismos impecables.
El libro me dejó dos heridas: la de querer viajar a la India y la de conocer el destino de Buda. Para lo segundo se necesita viajar al siglo VI a. C. En aquel tiempo las divinidades ya poblaban el territorio indio. Vishnu, Brahma, Shiva, Krishna y hasta la terrible Kali, todos los dioses forman una constelación de historias de venganzas y secretos que arrastran a la civilización hacia el progreso y la condena. Los dioses hindúes son apasionados e irascibles. Tienen formas humanas y animalescas, combinándose de manera grotesca en un compendio anatómico que más bien parece el fruto de una pesadilla surrealista. Kali, por ejemplo, es una diosa de cuatro brazos con la piel azul que saca la lengua y porta en el cuello un collar con las cabezas de sus víctimas. Ganesha adopta la forma de una mujer pero con la cabeza de un elefante. En sus colmillos, en los altares que se levantan en las chabolas de los arrabales de las ciudades, los creyentes dejan velas encendidas y enroscan mensajes en su trompa.
Pero Buda es distinto a los demás, y por eso me interesó. Como el personaje de Hesse, ese hombre había nacido rico, en Lumbini, en el antiguo reino de los Sakias, pero lo dejó todo para vagabundear. Durante su juventud recorrió el norte de la India, escuchando y observando la vida tal cual era, y no como se la habían contado en su palacio de mármol. Pronto empezó a predicar. El mensaje de Buda era radicalmente nuevo con respecto a los dioses vengativos hindúes. Buda hablaba de paz, del encuentro espiritual con uno mismo y de la reflexión como método de alcanzar la verdad. Y sus huellas pronto fueron veneradas por sus discípulos, pobres gentes que escucharon una palabra por fin limpia, una filosofía que ponía al ser humano en el centro de la vida y que rechazaba el sistema de castas.
El lugar preciso en el que el príncipe Siddhartha encontró la iluminación y se convirtió en Buda es Bodh Gaya, una pequeña ciudad entre Benarés y Calcuta. Nuestro viajero ya llevaba décadas de un lado para otro, seguido por una ristra de discípulos coloridos. Se sentó debajo de un árbol, un ficus religiosa, uno de esos que crecen de forma desmesurada y se van multiplicando entre los edificios. Pasó semanas bajo su sombra, aguantando el calor y las tormentas. Hasta que alcanzó la iluminación espiritual y se despojó del linaje de su sangre. Había nacido Buda y el árbol sería lugar de veneración a lo largo de la historia. Hoy en día, millones de budistas emprenden viaje hasta él y se construyen monasterios allá donde los frutos de la higuera caen.
Los viajes de Buda no acaban aquí. Junto a sus discípulos recorre el Ganges, río que toma como vía de peregrinación mística. Enseña en el parque de los Ciervos, en la ciudad de Sarnath, a las afueras de Benarés, lugar en el que hoy se alza una estatua gigante de Buda de aspecto soviético. En la colina de Brahmayoni, en el centro de Gaya, sobre el río Falgu, Buda dio su sermón del fuego, otro lugar que ha cristalizado en las costumbres de los viajeros, una pequeña ladera a la que ascienden los peregrinos para ver el atardecer. Finalmente, el hilo de lugares tocados por Buda finaliza en Kushinagar, cerca de Nepal, donde el hombre murió, porque Buda no es una divinidad y solo los dioses tienen derecho a la inmortalidad. El budismo reniega del concepto de dios creador, lo que hace el legado de Buda más humano y a sus peregrinos más silenciosos.
Griegos en una estación en Jaisalmer
En la estación de tren de Jaisalmer pensé que, en un oscuro origen, lo griego y lo indio partían de la misma sustancia. Se llama indoeuropeo a esa protocultura que existió a lo largo y ancho de la meseta irania y que abasteció de cimientos a la civilización mesopotámica, rebasando ambos lados de la geografía, llegando a Grecia y al subcontinente indio. Ambas son cimas de la acción humana, cada una por sus propios motivos, pero las dos han estado separadas por una barrera geográfica e ideológica que pocas veces se ha superado en la historia.
La India siempre fue para los griegos el borde de su cosmos, el punto extremo desde el que no se atrevieron a mirar. Los helenos sabían de la existencia de un río caudaloso que acotaba el desierto iranio. Un río cuya forma solamente intuían por las voces que los persas lanzaban al aire, y que les hizo imaginar un país fantástico llamado India, pero en el que no se adentraron hasta bien asentado el helenismo. Un ejemplo palmario lo encontramos en el siglo V a. C., de la mano del viajero Ctesias. Como médico de Artajerjes II, pudo recorrer todos los caminos de Persia, visitar las provincias de un imperio vastísimo que anhelaba absorber las ciudades-Estado de Grecia, pero que apenas mantenía contactos comerciales con la India. A su vuelta a Grecia, Ctesias escribió una obra que pretendía ser una descripción de aquellas tierras lejanas. Se llamó Índica, una historia de la India, pero resultó ser una fábula, porque el viajero griego jamás pisó la región. Su relato mezcla las leyendas que escuchó en los templos persas y una imaginación desbordante. Habla de los «mantichoras», leones con cabezas humanas y cola de escorpión; de los esciápodos, hombres cuyo pie es más grande que el resto de su cuerpo (como los patagones que dijo encontrar Magallanes en el sur de América), y los cinocéfalos, seres mitad perro, mitad humano.
El pie en el mapa lo plantó el ejército de Alejandro Magno. El rey macedonio, en su afán por conquistar el mundo, llegó a las riberas del Indo, tras haber atravesado el Hindú Kush. Fue el límite de las conquistas de Alejandro, la batalla de Hidaspes, fechada en el 326 a. C., donde los caballos griegos se enfrentaron a los elefantes indios. En ella, Bucéfalo, el caballo de Alejandro, perdió la vida y con ella las fuerzas del conquistador se desvanecieron. Ante él se extendía un país inmenso, pero había llegado el momento de marchar. El límite de Grecia fue la India.
Los contactos tras la muerte de Alejandro continuaron al menos doscientos años más de manera oficial, gracias al reino indogriego. Megástenes, por ejemplo, escribió una obra (hoy perdida) donde describió de forma exhaustiva la India, desde la cordillera del Himalaya hasta la isla de Sri Lanka, haciendo especial mención a la ciudad de Madurai y al sistema de castas que su religión imponía.
Esperando el tren en la estación de Jaisalmer, la puerta del desierto del Thar, que separa la India de Pakistán, imaginaba a Megástenes con un caballo y unos cuantos víveres. Nada de lo que se respiraba en aquella estación podía inspirarme los recuerdos de un viajero griego, uno de los más espléndidos del Mundo Antiguo, fuente de geógrafos como Estrabón. Tal vez el papiro que contenía su obra fue pasto de los insectos, en la travesía de regreso a Grecia, o se quemó en Alejandría, ciudad que, al igual que la India, está sellada por el nombre de un general que se creía un dios. Megástenes sobrevivió al olvido pero su crónica no. Pasó a la historia como un viajero empedernido, alguien que merece la pena recordar mientras se acerca un tren con destino a Jaipur. Es una manera de compartir la soledad tan lejos de casa.
La cruz en un barrio de Calcuta
He repetido varias veces que la India es un país de dioses. Lo que uno no podría esperar es la presencia de otras divinidades diferentes a las orientales en el laberinto de sus ciudades. En Calcuta, a pocos metros de la mezquita de Ripon Street, se encuentra un edificio desconchado que intenta mantener los tonos grises. Es el convento de las Misioneras de la Caridad, la orden fundada por la madre Teresa de Calcuta. La monja nacida en Albania se pasó media vida en las míseras calles de Calcuta, recogiendo niños huérfanos, asistiendo a los enfermos y proporcionándoles una muerte digna. Busqué el convento por el enjambre urbano de la ciudad decrépita, movido por una sensación agridulce. Había leído en la prensa que la madre Teresa, en muchos casos, desconfiaba de la medicina para curar a los enfermos y basaba el tratamiento en la fe. Lleno de escepticismo, recorrí los caminos de tierra de las barriadas y me perdí en ellas. Vi a hombres y mujeres tirados en las baldosas, a pleno sol, con los labios agrietados de sed y hambre. Entendí que no había lugar a debate, al menos en esas calles. Desconozco la verdad de los hechos, pero sé que aquella mujer pasó cincuenta años de su vida dando agua a esos niños que yo había visto al borde de la muerte. Hoy, el convento guarda su tumba, humilde y llena de flores naranjas, como una divinidad más del panteón hindú, una Ganesha de manos arrugadas y sonrisa blanca.
No fue el único rincón católico que encontré en la India. Uno no puede huir de sus raíces, pensé cuando en Goa la Vieja, en el oeste de la India (clima tropical, playas paradisíacas y cabañas de madera para turistas), entré en la basílica del Buen Jesús, una construcción de piedra ennegrecida entre palmeras y banianos. Allí contemplé, rodeado de velas sudorosas, un epitafio de un nombre que me resultaba familiar. Estaba escrito en español. Me acerqué y leí con asombro que se trataba de san Francisco Javier. Yo sabía que había muerto en China, pero no que su cadáver había sido llevado hasta Goa. Allí se habla portugués, que es una forma sublime de escuchar español, sobre todo cuando uno se encuentra a miles de kilómetros de casa. Los jesuitas son una orden tan fascinante que incluso tienen su propia mitología. Ellos también trasladaron el cuerpo de un hombre hecho santo, como Santiago en la Hispania romana, y lo enterraron en un lugar de veneración.
Todo partió de un discípulo de Cristo (que en la religión hindú sería algo similar a un dios menor, y de esos hay muchos en la India). Santo Tomás conoció a Jesús y la tradición cuenta que caminó hasta la India, donde evangelizó a varias comunidades en el sur del país. Cierto o no, la realidad es que, en Chennai, una ciudad grande que da a la costa del golfo de Bengala, se alza la catedral de Santo Tomás, que custodia, además, los restos del viajero. Allí y en otras partes del sur se encuentra una comunidad de nasranis, primitivos cristianos de las primeras evangelizaciones. Tratándose del primer siglo de nuestra era, resulta curioso pensar que el cristianismo llegó a la India incluso antes que a la península ibérica. La religión, sea esta o aquella, es una de las formas más insistentes de viajar. De recorrer el mundo bajo la forma de la peregrinación.
Galtaji, templos vacíos, hombres olvidados
Galtaji dejó de ser un lugar para los hombres. Desde hace siglos, en él solo viven los monos, esa especie de nostalgia humana. Son una docena de templos a las afueras de Jaipur, rodeados de colinas pedregosas. Un remanso de paz desde donde no se escucha el claxon de los coches ni se respira el polvo de la ciudad. No existen los hombres porque se fueron de allí, dejando los templos vacíos, con los dioses en los altares y sin velas que encender. Entre las calles de Galtaji (selectas y arboladas de forma natural) aparecen escalinatas que desembocan en un estanque. Las cascadas de agua limpia confluyen también en el centro de una plaza. Un refugio para el viajero.
Conocí Galtaji gracias a Octavio Paz. El escritor mexicano dedicó un libro al santuario simio, El mono gramático,una mezcla de ensayo, poesía y crónica de viajes. Los monos se han habituado a los viajeros y esperan de ellos una fruta, una chocolatina o jugar con los teleobjetivos de sus cámaras fotográficas. Durante las tormentas, se refugian en los templos y ven caer la lluvia como los ancianos, con reflexión y parsimonia, como si pronto fueran a ser parte de esa lluvia.
Salgo de Galtaji justo antes del anochecer. Los monos siguen observando desde la distancia. Abandono su territorio. Durante unas horas, hemos hecho un pacto tácito en el que yo los alimento y ellos se dejan fotografiar. Subiendo la escalinata que da la espalda a Galtaji, contemplo Jaipur a lo lejos, inmersa en una nube de cotidianidad. Dos bandas de monos empiezan a lanzarse piedras y palos. Los simios, pobres dioses imperfectos, también cometen los mismos errores que los humanos. Adoptan la guerra como religión. Pronto ellos también abandonarán a sus dioses.
Vasco da Gama llega tarde a su cita
El mundo ya había cambiado cuando Vasco da Gama decidió partir desde Lisboa en busca de Calicut, esa ciudad donde se comerciaba con el clavo y la canela. No era el mismo porque Colón había tocado tierra al otro lado del Atlántico, y esto trastocaba los planes de Portugal, un reino que había dominado los mares. Constantinopla hacía décadas que había sido sometida al poder otomano, bloqueando así la ruta de las especias por vía terrestre. Y a pesar de que Vasco da Gama había llegado tarde a la historia, no le importó cumplir con su cita.
El marinero bordeó todo el continente africano antes de llegar a la India. Superó el cabo de las Tormentas, bautizado como de Buena Esperanza, y se dirigió por el océano Índico directamente hacia la tierra prometida. Lo suyo fue la perseverancia. Vasco da Gama navegó contra Marco Polo, que hizo del polvo del camino su medio de subsistencia, y contra Colón, en la dirección opuesta al éxito.
Fue un 20 de mayo de 1498 cuando vislumbró las costas de Kerala. Pienso en el marinero cansado pero satisfecho. Ha tardado diez meses en arribar a Calicut. Su puerto está atestado de comerciantes árabes que recelan de los europeos. Hábiles en el trueque, desprecian a esos marineros que llegan ostentando riquezas y compran la voluntad de las gentes con plata y oro. Calicut es un poblado de cañas que apenas resiste las embestidas de los monzones. Desde sus selvas se cultivan las especias más valiosas de la tierra. Vasco da Gama tal vez sabe que acaba de unir Portugal con la India, un negocio de enorme éxito para el país luso, que llenará su geografía de palacios e iglesias gracias a la nuez moscada, la vainilla, el clavo y la canela. Mercancía que luego venderá a treinta veces su precio.
Los barcos portugueses rebosarán de especias indias en una procesión marítima que se iniciará en Kerala hasta las costas paradisíacas de Goa, y que pronto se extenderá hacia Mozambique, el África negra, hasta entrar en la desembocadura del Tajo, en la Lisboa del suelo de cerámica. En los emporios, los portugueses fundaron ciudades y llevaron el cristianismo a las playas tropicales. Hoy en Goa se habla portugués con acento triste.
La expedición de Vasco da Gama supuso un cambio de paradigma en los viajes oceánicos. También el campo abierto para que miles de misioneros españoles y portugueses mirasen a la India como una segunda Roma, el lugar donde llegan todos los caminos, los que salen de Japón, de China, de Indonesia, de Arabia, Etiopía, y los que llegan a Europa. Y todo por un marino que llegó tarde a su cita con la historia.
Amanecer en el jardín de las viudas
El jardín de las viudas se encuentra al otro lado del río Yamuna. Es una ribera sin urbanizar, con huertas y barcas de pescadores pobres. Se accede a través de un barrio tumultuoso, plagado de bazares y carreteras sin asfaltar. Los tuc-tucs forman grandes atascos a la espera de encontrar turistas. Ofertan un precio especial: entradas para el Taj Mahal sin colas y guías en inglés. Yo me levanté temprano, antes de que amaneciese. Quería ver el jardín de las viudas. Sabía de este lugar por una conversación entre dos viajeros. Las mejores vistas del Taj Mahal, dijeron en la mesa de al lado el día anterior.
Aún no había salido el sol. Al jardín de las viudas se accede cruzando el río. Es un espacio desolado. Al salir de un pequeño bosque, vi la cúpula blanca del Taj Mahal suspendida en el aire, como un barco flota en el océano. No había pescadores en la orilla ni turistas rodeando el gran mausoleo del amor, construido a mediados del siglo XVII y que sirve como sepulcro a la mujer favorita del sultán. Muchos viajeros no saben que el Taj Mahal corresponde a la época de dominación del Imperio mogol, un Estado que sobrevivió hasta el siglo XIX, con la llegada de los ingleses, y que profesaba la religión musulmana. Sus formas, de hecho, tienen más que ver con un iwan persa que con los templos multicolores hindúes.





























