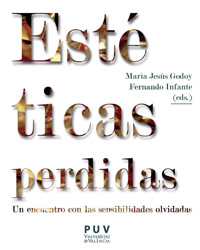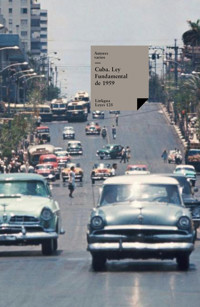0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Os ofrecemos nuevos primeros capítulos de la colección HQÑ en esta nueva colección recopilatoria. ¡Anímate a descubrir los romances, las aventuras y la pasión recogida en las páginas de las obras de esta colección! - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Ähnliche
Índice
Dulce Sara, de Mercedes Alonso
Somos tú y yo, de Claudia Velasco
Lluvia, de Yolanda Quiralte
Solo contigo, de Marisa Ayesta
Proyecto: Tu amor, de Juani Hernández
Miedo a amar, de Sophia Ruston
El viento sopla de nuevo, de Juan Carlos Pérez-Toribio
Heridas de amor y de guerra, de Meg Ferrero
De Bombay a ti, de Altea Morgan
La Andaluza, de Alissa Brontë
Meublé (una novela de amor), de Luis Gutiérrez Maluenda
Memorias de una bailarina rusa, de Nicole Leza
No puedo evitar enamorarme de ti, de Anabel Botella
Hasta que llegaste a mi vida, de Beatriz Manrique
El amor es un libro en blanco, de Arwen Grey
Placaje a tu corazón, de Lorraine Murray
La pesadilla del sultán, de Teresa Cameselle
La ley del corazón, de Ana R. Vivo
Sotto Voce, de Yolanda Quiralte
Si te han gustado estos libros…
Capítulo 1
Si hace unos meses alguien me hubiese dicho que mi vida daría un giro de ciento ochenta grados le habría respondido que esas cosas siempre les pasan a otros y probablemente me habría reído a carcajadas. Nada me hacía pensar que existía esa posibilidad, aunque siendo psicóloga debería haberla tenido en cuenta. Tratar a personas cuyas vidas cambian de repente y no saben cómo afrontarlo siempre ha formado parte de mi trabajo y yo, más que nadie, debería saber que los cambios forman parte de la vida de todo el mundo.
Hasta aquel momento mi vida había sido muy estable, y si dejaba a un lado los episodios dramáticos a los que me tenía acostumbrada mi madre, que era muy dada a dramatizar tanto una visita al médico como a la peluquería, hasta un poco aburrida últimamente.
El día en que las cosas comenzaron a cambiar llegué a casa tras una larga jornada laboral en la clínica en la que trabajo como psicóloga. Recuerdo que era primavera, uno de esos días calurosos en los que el termómetro alcanza unas temperaturas demasiado altas para esa época del año. Acababa de quitarme la ropa con la que había ido a trabajar para después tumbarme en el sillón con una bebida bien fría y ni siquiera había puesto la televisión o algo de música como hacía habitualmente. Estaba cansada y un poco nerviosa, así que cerré los ojos intentando relajarme y utilicé un método que hasta el momento me había resultado infalible y que consistía en imaginarme tumbada en una playa desierta, de arena cálida, blanca y fina, con un inmenso océano de aguas azules al fondo. Como banda sonora, el sonido del agua y de las olas rompiendo contra las rocas. Una vez puesta en situación, visualicé mi cuerpo hundiéndose en la arena muy lentamente y esperé a sentir la paz y la calma que necesitaba. Esto era algo que siempre conseguía relajarme, pero aquel día no lograba sacudirme de encima esa sensación de zozobra que me acompañaba desde hacía varios días, y solo podía pensar en lo monótono que me resultaba todo a pesar de no tener un motivo real de queja.
A los veintinueve años tenía un trabajo que me encantaba, y aunque en primavera el número de pacientes aumentaba considerablemente, y a veces sentía un deseo casi irrefrenable de abandonarlo todo y huir, la mayor parte del tiempo me sentía afortunada porque podía dedicarme a hacer aquello que me gustaba.
Tampoco tenía ninguna queja en lo referente a la familia y amigos. Aparte de los ya mencionados episodios dramáticos, o más bien esperpénticos, de mi madre y de los dolores de cabeza que últimamente solía ocasionarme el novio de Elia, una de mis mejores amigas, el resto de las personas que formaban parte de mi vida eran bastante normales y mantenía con todos ellos una estupenda relación.
Llegados a este punto tengo que hablar de Juanjo, el horripilante novio de Elia. Mi amiga y él se habían comprado un piso, y se habían ido a vivir juntos hacía más de un año. Pero las cosas entre ellos no iban bien, y mientras Elia se mataba a trabajar en su peluquería, él dormitaba en el sillón de tres plazas de la casa que ambos compartían respondiendo únicamente a dos estímulos: el fútbol y las aceitunas de Campo Real.
Por otra parte, tenía mi propia casa, sin hipotecas que me asfixiaran ni bancos que me persiguieran para abonar la cuota mensual. A los veintinueve, tener un piso propio es un sueño inalcanzable para muchos jóvenes, y yo se lo debía a mi abuela Charo.
La abuela, madre de mi madre, apareció un día en el piso de mis padres con varias maletas, se instaló en mi habitación, porque a su parecer era más luminosa y más amplia que la de mi hermana Ana, y acto seguido vendió su piso sin consultar a nadie. Después de llevar viuda casi veinte años, esta hazaña no dejó a ningún miembro de mi familia indiferente, mi madre se quedó estupefacta, mi padre profundamente conmocionado y yo totalmente confusa y hasta un poco cabreada porque me había echado del que hasta entonces había sido mi dormitorio durante toda la vida. La única que no se vio afectada fue Ana, que acabada de casarse y había abandonado el nido familiar hacía un tiempo. Después de aquellos primeros momentos de confusión la abuela nos sorprendió comunicándonos que había decidido repartir el dinero de la venta de su piso a partes iguales entre mi hermana y yo. Mi habitación, aunque bastante soleada, no podía compararse con el precio de mi libertad e independencia, y lo que al principio me dejó confusa y cabreada, finalmente se convirtió en un sueño hecho realidad.
A casi todos mis amigos su independencia les estaba costando un enorme esfuerzo, empezando por Lucas, que tenía dos trabajos, uno a tiempo completo y otro los fines de semana, para poder pagar la hipoteca de la diminuta caja de cerillas en la que vivía. Siguiendo con Susi, que por aquel entonces se veía obligada a alquilar habitaciones a estudiantes para poder llegar a fin de mes y desde entonces vivía en el más absoluto caos, en un piso en el que la limpieza y la ropa limpia escaseaban a favor de la proliferación del moho, el polvo y las pelusas rodantes. O Elia, que había decidido comprar un piso con Juanjo y para afrontar los pagos trabajaba de sol a sol y hacía tiempo que había perdido su buen humor. Así que Marcos, con quien nuestra crueldad no tenía límites porque a sus treinta años aún no había salido del nido familiar, era el que vivía más despreocupado y cómodo, y quien de ningún modo pensaba cambiar esa tranquilidad por un piso en el que empeñarse o una novia con quien compartir gastos.
Resumiendo, mi vida no estaba nada mal y las cosas, básicamente, funcionaban. Todo era un poco aburrido, sí, y hacía siglos que no tenia pareja, también, aunque esto último no me quitara el sueño y solo lo pensara en momentos de bajón emocional en los que al llegar a casa me habría encantado encontrar un oído atento y un buen masaje en la espalda.
Entonces, un buen día, todo comenzó a cambiar a mi alrededor y mi vida y la de todos aquellos que me rodeaban dieron un auténtico giro teatral. Fue como si de repente un virus se apoderara de nosotros, metiéndose bajo la piel, dominando nuestro cerebro y volviéndonos locos. Un virus llamado amor. Y todo comenzó aquel día de mayo, con una llamada de mi madre.
Como diría mi abuela: “No es posible prevenir misterios del porvenir”.
Capítulo 2
—Tu abuela está saliendo con alguien —dice mi madre al otro lado de la línea telefónica con un toque de histeria en la voz que, supongo, ira in crescendo según aumente el ritmo de la conversación.
—¿Quieres decir que la abuela tiene novio? —pregunto con sorpresa, puesto que desde que la abuela Charo enviudó hace más de veinte años nunca ha salido con ningún hombre.
—Si a su edad puede llamarse novio a un hombre que sale con ella, que la lleva a cenar, a bailar y a pasear, y es el motivo por el que ya nunca está en casa, entonces sí.
—Pero mamá, eso es fantástico —respondo sintiéndome muy bien por mi abuela, que a sus setenta años ha decidido que ya era hora de enamorarse de nuevo.
—¿Cómo puedes decir que te parece fantástico? —se sorprende mi madre comenzando a elevar el tono de voz.
—Siempre te quejas de que la abuela te vuelve loca porque esta todo el día a tu alrededor y no paráis de discutir. Ahora tiene algo con lo que entretenerse, lo cual te deja a ti tiempo libre para hacer lo que quieras. Además, me parece muy positivo que a su edad tenga ilusiones y ganas de hacer cosas más allá de ir al médico y a la farmacia —mi tono de voz es tranquilo, pues intento que mi madre se relaje y no dramatice como hace siempre.
—Mira, Sara, no soy uno de tus pacientes y no necesito que me hables con ese tono condescendiente que utilizas con ellos. La situación es grave, la abuela ha cambiado de un día para otro, parece una niña de quince años, se arregla excesivamente para salir con ese hombre, se ha comprado ropa nueva e inapropiada para su edad y hasta se ha apuntado a yoga —pone todo su énfasis en la última frase, como si el hecho de apuntarse a yoga fuese motivo para convocar una cumbre europea.
—Mamá, soy tu hija y te hablo como tal. No veo problema alguno en que la abuela salga con alguien y se divierta.
—Pero lleva veinte años viuda, nunca ha salido de casa e, incluso, vendió su piso para trasladarse al nuestro. No te imaginas la cantidad de discusiones que esa decisión que tomó unilateralmente ha causado entre tu padre y yo, y ahora, de un día para otro, me dice que es muy probable que se vaya a vivir con Fabio.
—¿Quién es Fabio? —Pregunta retórica, puesto que imagino a quién corresponde ese nombre.
—Pues el novio de tu abuela. ¿Quién iba a ser si no?—responde mi madre comenzando a sollozar.
—¡Oh, vamos, mamá! No es tan grave. ¿Por qué no respiras hondo e intentas tranquilizarte? —digo en un intento de calmarla, aunque desde el principio he sabido cómo acabaría esta conversación que aún puede darme tantas sorpresas—. ¿Dónde le ha conocido? —pregunto con curiosidad, puesto que mi abuela no sale demasiado de casa y cuando lo hace suele ir acompañada de mi madre.
—En la consulta del traumatólogo —solloza—. Fabio es su traumatólogo, ¿puedes creerlo? Por eso últimamente no quería que la acompañara a la consulta. Además, él tiene sesenta y cinco años, ¡cinco años menos que ella! —grita—. Y no escucha a nadie… sé que él solo intenta aprovecharse de ella… y…
—¿Está casado? —Intento añadir un poco de cordura a esta conversación que se me está yendo de las manos.
—Pues claro que no. Es viudo —dice dejando de llorar de repente.
—Entonces, ¿cómo puede aprovecharse de ella? Los dos son mayores, viudos y pueden tomar sus propias decisiones. La abuela no es precisamente rica, y supongo que él, siendo traumatólogo y estando aún en activo, tiene una posición económica más desahogada que ella, así que solo queda una opción, y es que sienten algo el uno por el otro —digo intentando simplificar las cosas.
—Pues a mí sigue sin parecerme bien que tu abuela, a los setenta años de edad, vaya por ahí con esa especie de medias transparentes contoneándose como una adolescente y jugando a las parejitas felices con un hombre más joven. ¡Es ridículo!— exclama.
—Quizá deberías seguir su ejemplo y apuntarte a yoga, va muy bien para relajarse —añado con segundas intenciones, ya que mi madre, como siempre, tiende a llevar las cosas al extremo.
—¿Qué tonterías dices? ¿Estás de su parte o de la mía?
—No hagamos de esto una guerra a dos bandos. Os quiero a las dos, mamá, y no puedo decir que lo que hace la abuela me parezca mal.
—¡Pues que sepas que no pienso dejar de la abuela se salga con la suya! —grita, y cuelga el teléfono dejando claro que es ella quien tiene la última palabra.
Me acomodo en el sillón mirando hacia la ventana y doy un largo trago a mi bebida, lo cual resulta poco reconfortante porque el hielo se ha deshecho aguando el transparente líquido y acabando con todas las burbujas.
Mi madre está enfadada, pero sé que pronto se le pasará y volverá a llamarme. Miro el reloj, calculo que aún quedan un par de horas para que lo haga, y las aprovecharé para tomar un largo y relajante baño.
Ojalá tuviera una de esas maravillosa bañeras de patas que aparecen en tantas películas americanas. Podría llenarme una copa de champán y soñar que soy una de esas glamurosas actrices. Pero solo tengo una bañera normalita en la que sería imposible albergar a más de una persona, y por supuesto, mi vida no tiene nada que ver con una película.
Como mi abuela diría: “Más vale pájaro en mano que ciento volando”.
No es amor el amor que al percibir un cambio cambia. Oh no, es un faro inmóvil que contempla las tempestades sin moverse.
Jane Austen
Prólogo
–¡Mary!
Fue lo último que oyó antes de perder el conocimiento. El golpe de Fred el Pelirrojohabía sido certero, justo en el centro del pecho. Le había dado con toda el alma sin que ella pudiese evitarlo. Había sentido cómo se le iba el aire de los pulmones y cómo era lanzada hacia atrás a una velocidad extraordinaria. No había podido defenderse, ni evitar la caída, ni proteger su botín. Fred el Pelirrojohabía agarrado su elegante bolsito de noche y su collar de perlas y había salido disparado en dirección al río. Lo mataría cuando pudiera recuperarse, cuando pudiera ver algo, cuando pudiera al menos respirar…
–¡Un momento, dejad espacio. ¡Necesita aire!
–Milord, milord, ayúdenos, por favor.
Molly Graham, de rodillas junto al cuerpo inerte de su mejor amiga, vio cómo aquel elegante caballero les prestaba atención y empezó a llamarlo con grandes aspavientos. Estaban en pleno Piccadilly Circus, rodeados de cientos de curiosos, y nadie hacía nada por Mary.
–Milord, por el amor de Dios.
–Tranquila, soy médico.
El apuesto caballero se arrodilló y buscó algo en el bolsillo interior de su abrigo.
Acto seguido sacó una pequeña navaja y cortó sin dudarlo los cordones del corpiño de Mary. Molly dio un gritito, pero él no le hizo el menor caso.
–El golpe ha sido tremendo, pero al menos así podrá respirar mejor. ¿No lleva corsé? –preguntó con tranquilidad.
–No, milord.
–Mejor.
–¿Mary?
Molly comenzó a golpear las blancas mejillas de su amiga, y esta movió la cabeza. El hombre se inclinó más y le tomó el pulso en el cuello.
–¡George!, ¿qué haces, hombre? Es tarde.
–¡Calla, Paul!
La joven giró la cabeza para ver a ese tipo tan desagradable que intentaba llevarse al médico de allí, vestía de gris perla y a su espalda dos damas con el cabello ensortijado miraban la escena con cara de espanto, a punto del desmayo.
–Está bien, no se preocupe –susurró el caballero dirigiéndose a ella–, pero necesita descansar. Tal vez se haya hecho una fisura en alguna costilla.
–¿Cómo dice, milord?
–Que a lo mejor se ha hecho daño en una costilla. No puedo comprobarlo, pero sería buena idea que la viera su médico.
–¿Su médico?
Molly movió la cabeza con resignación. Mary Taylor tenía pinta de señoritinga esa noche, pero no porque lo fuera, sino más bien porque intentaba pasar desapercibida entre la alta sociedad londinense que acudía a esas horas al teatro. Ir vestida de señora ayudaba a meterse en sitios donde poder robar carteras, joyas y demás sin llamar demasiado la atención.
–Bien, gracias, milord.
El caballero se inclinó una vez más y movió a Mary hacia la acera. La jovencita se quejó y medio abrió los ojos.
–Buenas noches, entonces –dijo el hombre.
–Buenas noches –contestó Molly, viendo cómo Mary abría al fin los ojos negros para mirar al varón.
–¿Qué ha pasado?
Casi no podía hablar, pero el olor a loción de afeitar y a limpio de aquel individuo le había hecho volver de entre los muertos. Se incorporó un poco y distinguió la figura alta del hombre, enfundada en un abrigo de paño, muy caro por cierto, negro y largo.
–¿Quién es?
–Ni idea, no lo había visto en mi vida. Ha dicho que era médico y te ha ayudado con el corpiño.
–¿El corpiño? ¡Oh, no! ¡Maldita sea! –Se miró a sí misma–. ¿Has permitido que lo rompiera?
–Te ha ayudado a respirar. No seas quejica, Mary Taylor. Te ha salvado la vida, estabas ya casi muerta del todo.
–¿Casi muerta o del todo muerta?
–Calla y larguémonos de aquí. Ya hemos llamado bastante la atención por hoy.
–¡Mierda! –exclamó Mary, intentando ponerse de pie; se agarró a la mano de Molly y se incorporó, apoyándose en la pared–. ¡Qué dolor! Mataré a ese pelirrojo del demonio en cuanto le eche el guante.
Capítulo 1
Londres, noviembre de 1890
Mary Taylor y Molly Graham se perdieron inmediatamente por las atestadas calles del centro. Ninguna de las dos había cumplido aún los veinte años, eran amigas desde hacía seis y vivían juntas en la habitación de una miserable pero limpia pensión cerca de Charing Cross, donde podían dormir tranquilas y donde soñaban a todas horas con que la vida, algún día no muy lejano, les regalara un poco de fortuna.
Mirando a su querida amiga, Mary la agarró del brazo para andar más de prisa. Había sido una malísima idea pelarse con Rogelia Hewitt, una de las queridas de Bob el Roble, el desgraciado padre de Fred el Pelirrojo.Ese tipo manejaba las calles de Londres a su antojo y enfrentarse a una de sus amantes más asiduas les iba a costar caro; ella lo sabía, pero el precio valía la pena si recordaba la cara de espanto de aquella estúpida mujer después de haberle vaciado un cubo de agua helada en la cabeza. Rogelia se creía una señora y no era más que una ramera con mal gusto, como decía Molly, y no iba a permitir que abusara de nadie, y menos de ella, que no le había hecho nada, salvo nacer más guapa y con más clase. Rogelia Hewitt no podía perdonarle eso y cada vez que tenía la ocasión le hacía alguna faena. Mary ya estaba cansada y al final habían acabado a gritos y la Hewitt empapada en plena calle. Mary no se arrepentía de nada, pero lo sentía por Molly, que era una víctima inocente de su imprudencia, porque el robo de esa noche era solo el principio. Seguramente Bob el Roblehabía mandado en persona a su hijo para hacerles daño, y no pararían hasta echarlas de la ciudad.
Suspiró y pensó en su madre.
Mary Taylor en realidad se llamaba Emily Gardiner. Su madre, Katie Gardiner, era irlandesa y costurera en uno de los palacios más elegantes de la ciudad. Había llegado a Londres de la mano de una noble señora inglesa cuando tenía doce años, lady Anne Shafterbury; la había hecho venir desde Cork como sirvienta y desde el principio la acción le había salido muy rentable. Katie era un hada con la aguja y trabajaba de sol a sol sin rechistar. En el palacio había al menos seis costureras trabajando a jornada completa, que se ocupaban tanto de la ropa como de los habitantes de la casa –seis hijos, marido y mujer, y dos tías abuelas–, una tarea incesante. Siempre había trabajo, y las empleadas de la costura solo descansaban el domingo, si no era temporada de bailes, claro, porque en ese caso ni siquiera podían salir para ir a la iglesia.
Pero Katie Gardiner no se quejaba. Emily solo recordaba a su bellísima madre trabajando, con la cabeza agachada sobre la tela, a veces con una vela insignificante como única iluminación, a veces pegada a la ventana para ver mejor un bordado pero sin perder nunca la sonrisa. Era una costurera maravillosa y, sin embargo, ganaba una miseria, y nadie, jamás, reconocía su labor, por eso Emily empezó a odiar a los Shafterbury desde muy pequeña.
Ella había nacido dentro de las cuatro paredes del palacio. Su madre había dado a luz en el miserable cuartucho donde vivía, y esa misma noche había vuelto al trabajo porque la señora tenía un banquete real y necesitaba su vestido nuevo puntualmente terminado. Las compañeras de su madre, las sirvientas e incluso la gobernanta se lo habían contado muchísimas veces, pero Katie Gardiner jamás había querido hablar del tema. Siempre era así; ella no hablaba ni se quejaba, y cuando Emily, a los diez años, osó preguntar quién era su padre, la respuesta fue una sonora bofetada que la calló para siempre. Fue la primera y la penúltima vez que su madre la golpeó, pero resultó un acto lo suficientemente contundente como para que Emily jamás volviera a interesarse de forma abierta por semejante secreto.
Indagando y haciendo preguntas discretas, supo que Katie solo tenía dieciséis años cuando nació, y que la señora la había mantenido en palacio por pura caridad, porque podría haberla echado a la calle por promiscua. Pero no, la dama había optado por perdonar el desliz de su costurera y le había permitido quedarse en la casa con la niña y criarla como una más de su servicio. De ese modo, Emily Gardiner, que no se parecía en nada a su madre, creció entre agujas, telas y botones, acostumbrándose a jugar en completo silencio, sin levantar la voz ni la vista a los señores, y permaneciendo casi invisible para no molestar. Emily aprendió a leer gracias a los libros que la institutriz de la familia, la señorita Wilkes, le prestaba a escondidas, y a los ocho años, cuando la pusieron a trabajar como a las demás, ya sabía leer, escribir y hacer cuentas, algo que por descontado se mantuvo en secreto.
Era despierta y ágil, muy vivaracha, y tenía una peligrosa tendencia a reírse a carcajadas, algo que irritaba enormemente a su discreta madre, que le rogaba prudencia y sobre todo silencio. Katie no quería molestar, prefería pasar inadvertida y a veces rogaba entre lágrimas a su hija que mostrara más sensatez en su comportamiento. Emily se rebelaba ante tantos miedos, pero al final siempre acababa obedeciendo para no perjudicar a su madre, cuya conducta era intachable. Aunque a veces oyera a la dueña de la casa o a sus hijas gritarle y regañarla por cualquier cosa, ciertamente Katie era la perfecta servidora; además de guapa y dulce, un dechado de virtudes. Sin embargo, Emily nunca se sintió muy cerca de ella.
Cuando cumplió los doce años tuvo su primera regla y su cuerpo empezó a adquirir formas redondeadas y desconocidas hasta entonces, así que Emily fue confinada al lugar más oscuro del taller de costura y de las cocinas. Su madre no quería que la viera nadie, y mucho menos los miembros de la familia; en especial, los hombres. La regañaba continuamente para que no saliera de la zona del servicio, y cuando vio a uno de los empleados de las caballerizas seguirla con la mirada, le pegó tal bofetón que el pobre muchacho no volvió a dirigirle la palabra. Emily no entendía nada y trataba de obedecer, aunque sin comprender el porqué de tantísimos temores.
Por aquel entonces fue cuando conoció en Covent Garden a Molly, una chica pelirroja, hija de irlandeses también, que correteaba y trampeaba cerca del mercado con sus hermanos y parientes. Molly Graham era despierta y contaba historias divertidas. Se hicieron amigas en seguida, y cuando a Emily la dejaban acompañar a las sirvientas a la compra, siempre se encontraban para charlar. Molly era dos años mayor que Emily, y a los quince entró a trabajar como camarera en un hotel de la ciudad. La joven estaba feliz porque conseguir empleo en un sitio tan elegante había sido un favor hecho especialmente a su padre, pero entrar en el Queen Hotel sería el comienzo de su desgracia y el acercamiento involuntario a Emily Gardiner.
No llevaba ni un año trabajando en el hotel cuando le contó que había conocido a un hombre, un caballero que decía estar enamorado de ella. El hombre, lo bastante mayor como para ser su padre, era amable y muy generoso, un huésped habitual que pronto pasó de darle golosinas a regalarle vestidos, y cuando Molly le contó a su amiga, a modo de confidencia íntima, que había hecho el amor con él, Emily abrió los ojos como platos.
–¿Y eso qué es?
–¿No lo sabes?
Molly se echó a reír a carcajadas a pesar de estar en la iglesia.
–¡Chist!, que mi madre me mata. –Emily miró hacia su madre, que rezaba el rosario de rodillas unos bancos por delante, y se santiguó–. No, no lo sé.
–Amor físico, mujer. El hombre mete su…, ya sabes, dentro de mí, por aquí. –Hizo un gesto que casi mata a su amiga del susto–. Y es delicioso; al principio no, pero luego, ¡Dios bendito!, es maravilloso.
–¿Su…? –No se lo podía creer–. ¡Qué asco!
–Y sus besos, con la lengua, ya sabes.
–¿La lengua? Estás loca, Molly, completamente loca.
Pocos meses después, Molly se quedó encinta y dejó de ver a Emily durante bastantes semanas. Cuando se encontraron por casualidad en la iglesia le dijo que el hombre, Peter, la había instalado en una pensión discreta, hasta que diera a luz, y que luego los llevaría, a ella y al bebé, a vivir con él a Devon, donde tenía una finca y una casa propias. Emily se alegró por su amiga y lamentó que se fuera lejos de Londres, pero entendió que era lo mejor para ella, porque su familia ya no le hablaba y su padre la había repudiado públicamente. Molly no tenía más alternativa que casarse con ese hombre tan mayor y criar a su hijo lejos de casa; era lo mejor.
Sin embargo, los planes se torcerían de forma trágica para la pobre Molly, y Emily se vería obligada a tomar, por primera vez en su vida, algunas decisiones en contra de su madre.
Seis meses después de aquella última charla en Saint Margaret, Molly mandó un recado para Emily con una de las sirvientas de la casa. Necesitaba urgentemente hablar con ella, y la joven se escapó en medio de la hora de la siesta para encontrarse con su amiga en Covent Garden. La impresión que se llevó al verla casi la mata. Molly, antaño bastante rolliza y desarrollada para su edad, era una especie de fantasma, con el pelo enmarañado, sucio, la ropa hecha jirones y tan flaca como una lombriz. Tenía los ojos azules desorbitados y decía incoherencias al pie del mercado.