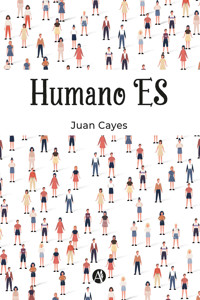
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Este libro no pretende ser más que una serie de ilustraciones psicomotrices de lo que las almas humanas son capaces de desencadenar en otras, con solo unas cuantas palabras, unas pocas decisiones, una serie de afectos –todos ellos munidos de una mayor o una menor intención bienhechora– a pesar de la buena o mala crianza y/o instrucciones escolares recibidas, y de los contextos sociales en los que se mueven sus protagonistas. Ningún metadiscurso ni sistema es más poderoso que la imprevisibilidad de la persona humana, que nace de su autoconciencia de fragilidad, mortalidad y desconocimiento de sí misma.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
JUAN CAYES
Humano ES
Juan CayesHumano ES / Juan Cayes. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-3859-8
1. Narrativa. I. Título.CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de contenidos
DON SALVADOR Y… EL MANIFIESTO SINCERO
AVATARES DE PERITOS EN LA MATERIA
DIARIO DE UN OBSESO
EL HORNO DE BARRO
ALGUIEN LLAMADO BILLY
BENDITA
DOS TIPOS FUGACES
EL ROBO DE MI PADRE
DESPERFECTO FAMILIAR
HUMANA NATURA CRIMINALIS (La Naturaleza Criminal Humana)
Quienes creen no haber aprendido nada, ignoran su saber.Quienes creen haber aprendido demasiado, ignoran su estupidez
No me cabe ninguna duda: las tengo todas
DON SALVADOR Y… EL MANIFIESTO SINCERO
“Nací en un pequeño pueblo de Córdoba. Esa es una realidad que nadie podrá cambiar… ni yo, si quisiera”.
Sus tardes me enseñaron a valorar el empedrado viejo, las gastadas paredes de sus viviendas, el aire inundado del humo procedente de la quema de pastizales, los caminos polvorientos, los campos anegados, la llanura vacuna… ¿Qué era yo en relación a todo eso?: NADA. La magnificencia del entorno henchía de orgullo mi corazón y aclaraba mi mente: pertenecía a ese lugar y no a otro.
¿Cómo olvidar las cabalgatas sin montura, sintiendo el vigor de la naturaleza en todo mi ser, llevándome a la cama la esencia de aquella bravura animal, agreste como el paisaje, dolorosa y original?
Las premoniciones fatales de las cartas hicieron de mi abuela la portadora del matiz oscuro de la muerte, imprescindible, a mis ocho años, para que yo comenzara a abrirme, de a poco, a la vida. Esa visión disciplinó mi alma, haciéndola inmune a las somnolientas y predecibles siestas en el bar de Don Paco, para aprovechar sus enseñanzas emanadas de los recuerdos de su España natal, a la que él amaba profundamente. Su rencor modificó mi idealizada estructura de niño, haciéndome pasible de madurez.
Los pobres recursos de una curandera diezmaron mi corazón con una fiebre reumática que limitó la natural energía de mi niñez. A partir de ese momento, comencé a transitar la senda del estudio, leyendo cualquier libro que llegaba a mis manos.
La falta de luz, agua, gas y cloacas inculcaron austeridad a mi carácter y contribuyeron a apreciar el gesto altruista de mis padres, que decidieron darme un hogar más confortable dejándome al cuidado de otra familia. Allí, en el nuevo hogar, canalicé mis aspiraciones personales, para ese entonces ya muy profundas. Fui asimilando los conocimientos escolares cual tierra fértil al agua bendita que impulsa la vida dentro de ella, gracias a la soledad de aquel establo despoblado de bestias, impregnado por el aroma virgen y seco del forraje. Su hábitat no solo representó un lugar de residencia permanente sino, también, un espacio en el que mi espíritu podía navegar libremente y en paz por los insondables misterios de la ciencia médica (sobre todo de la cardiología).
Mis dos familias me enseñaron que el amor no depende de nada real y que su principal rasgo es el desprendimiento. De esa forma combatía los absurdos sentimientos de ira y extrañeza que experimentaba (y que sigo experimentando) por momentos.
La luz de todas aquellas verdades me llevaron a la cima de un banco de la Facultad de Medicina. Desde allí rodé cuesta abajo por 15 años, embelleciendo el entendimiento con el acopio de un noble saber.
Recibía las cartas impresas con los pulgares de mis primeros padres y los cheques de mis tutores adoptivos, atesorándolos debajo del colchón en un principio, para luego depositarlos en una cuenta bancaria que habían autorizado a mi nombre. Era el amor supremo, la expresión más digna de su dedicación y preocupación. NO LOS IBA A OLVIDAR JAMÁS.
“Los que viajan solos por la vida se acostumbran a la lucha”, tal fue la naturaleza de mi sentir al notar la ausencia de mis padres el día de mi graduación. Su último gran gesto de amor grabó en mi alma este otro mensaje: “debes transformarte en adulto, labrar tu propio destino sin nosotros”. Aún hoy se los agradezco. No he vuelto a oír nada de ellos, pero los llevo siempre conmigo, como una estampilla postal. En su honor, fundé un Hospital–Escuela en la zona más residencial de Córdoba.
Los residentes atendían a las familias más carenciadas y yo, a las más prominentes. Armonizar la equidad con el lucro tranquilizó mi conciencia y me permitió invertir las ganancias en mercados inmobiliarios y financieros internacionales. De esa manera contribuía a la prosperidad del orbe (siempre coherente con la naturaleza de mi ciudadanía). Mi país era una parada de autobús en el extenso viaje que estaba llamado a realizar. Solo había permanecido cuarenta años en ella, pero ¿qué son cuarenta años en el infinito universo?... No existe la especulación cuando uno siente que fue engendrado por tamaña fuente de energía. Es más: ya no es necesario irse pues uno está en todas partes.
“La fortaleza de algunos hombres halla su raíz en la solidaridad”. Esta máxima, heredada de mis primeros padres, les fue transmitida por los suyos cuando trabajaban como peones de un arrendamiento agrícola: la debilidad de los hijos se transforma en poderosa fuerza de los progenitores cuando contribuye a la subsistencia del conjunto (familiar, en ese caso). Y así es como sucede entre las naciones. Gobiernos fuertes, monedas fuertes…solo lo son con ayuda de países que no por ocupar un sitial económica y políticamente más frágil, dejan de ser gravitantes a la hora de mantener la posición de aquellos. El mundo es una gran familia.
Las personas y el dinero no tienen nacionalidad, forman parte de esa sorprendente y majestuosa casa que es la humanidad. Ese es el motivo por el que entregué a mis hijos las credenciales de ciudadanos europeos, que les permiten actualmente entrar y salir de cualquier lugar del mundo.
Nunca sabré si mi tutor legal hablaba poco porque tenía una enfermedad del lenguaje o porque era hombre de pocas palabras. Su consultorio de abogado estaba construido con material prefabricado, pintado de verde y blanco tanto por fuera como por dentro. En su diploma de graduado figuraba el nombre: Prior Jones. Su libro favorito contenía relatos de conquistas. La ambigüedad de tales historias y mi niñez me impedían entender si se trataba de mujeres o países. Un día él me aclaró que daba lo mismo, que lo esencial era saber hacerlo. Desde ese entonces, para mí, el verde simboliza la esperanza en la conquista del progreso y el blanco, la claridad de los objetivos que llevan a lograrlo.
Nunca supe por qué no me fui (de mi casa, de este país).
Los escándalos públicos nacieron con el país. Sus actores reproducen siempre la misma historia, en bandos antagónicos que no entienden que uno quiere vivir tranquilo. No se puede azuzar el mar sin que ello traiga consecuencias nefastas para el medio: en su fondo podría anidar algún “engendro” dispuesto a deglutirnos. No recuerdo haber estado en alguna situación que me forzara a participar en negociaciones por huelgas, porque sencillamente no permito que las cosas “pasen a mayores”: los indemnizo como corresponde y contrato a otros.
De todas maneras, las continuas afrentas irreproducibles respecto de mi persona solo han conseguido provocarme una úlcera gástrica crónica que he llegado a controlar perfectamente gracias a los buenos servicios de un buen colega mío.
En realidad, sí sé por qué jamás me fui del país: aquí siempre me sentí un cosmopolita hombre de progreso. El padre de mi tutor contribuyó al crecimiento de esta tierra instalando vías férreas. Los diplomáticos visitaban a Jones y hablaban con absoluta cordialidad ignorando mi presencia allí. Todos se esforzaban por combinar expresiones criollas con vocablos anglosajones, elogiando enfáticamente el asado y el mate que Jones les servía.
El mayor pecado es el aislamiento. Tarde o temprano se vuelve contra nosotros. Lo digo porque tenía un amigo que vivía como si hubiese sido “hijo de la casualidad”. Su temperamento curioso lo había llevado a rendir un examen que le permitió obtener un empleo en el extranjero. Su padre también le había regalado un pasaporte de ciudadanía, pero, estando aún aquí, él lo ocultaba, no quería que nadie supiera de su existencia. Una vez radicado en aquel país comenzó a mostrarlo con un temor inentendible para él. Hablaba de los abuelos italianos como si fueran una raza en extinción, más se enfadaba mucho cuando alguien confirmaba sus afirmaciones. Desoyendo las advertencias de sus más íntimos paisanos, dejó la administración de sus propiedades a una muchacha extranjera más interesada en su dinero que en él. Luego de su ruina, volvió, se quedó y escupió bilis hasta que murió.
El término “Madre Patria” goza de mi total aceptación, dado que representa la Ley y la Ley no es beneficiosa en sí misma sino por lo que produce en los hijos: libertad y seguridad. Yo soy el hijo del mundo, provengo de dos culturas que me amaron a su manera. No entiendo la angustia de quiénes no definen tan puntillosamente su arraigo, pues mi origen es universal y ese origen es el que me dio prosperidad.
Las etnias existen para morir. Se enriquecen en el intercambio, pero ya no son las mismas luego de él. Y a posteriori, ese mismo proceso continuo, o las hace desaparecer por completo o las torna universales. El que se resiste a ello, solo acelera su natural extinción.
Llegará el día en que los artífices mundiales del progreso compartirán sus banderas en aquellos territorios cuyo desarrollo promuevan. Y esas banderas trocarán en nuevos símbolos que ya no representarán Estados sino Ideas, Programas. Entonces, ese será el día en que mis bisnietos y/o tataranietos se convertirán en los nativos de la vieja Revolución que proclamaba la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad Universales”.
Don Salvador terminó de leer y levantó la vista: –“¿Y bien, qué opina mi querido abogado?... Y aún hay más”.
“Como Testamento es muy poco ortodoxo. Además, Usted habla de prosperidad y sus hijos y nietos no heredan nada; ¿cómo cree que lo tomarán?... Si a eso le sumamos lo del pasaporte extranjero, más que un Testamento, parece ser una invitación a que se vayan…”.
“…A hacer fortuna propia” –interrumpe con vehemencia, Don Salvador–, “y les estoy haciendo un gran favor”. El letrado pensó que no valía la pena seguir discutiendo el tema, pero se trataba de un buen cliente que solicitaba su asesoramiento: “¿donará sus bienes a obras de beneficencia?”.
Las mejillas de Don Salvador adquirieron un color casi púrpura y sus ojos castaños se volvieron raramente amarillos: “¡los quemaría antes de dárselos a esas viejas acartonadas y falderas!... Insisto: venderé la mayor parte y un mínimo porcentaje quedará para ellos”.
Meyer –el albacea en cuestión– se quitó las gafas y con un gesto, solicitó aclaración:
“Contribuyo a su educación haciendo que trabajen. Nada es fácil en la vida y tampoco quiero que lo sea para ellos”.
“¿Y por qué no les enseña a administrar el negocio?”–acota Meyer, en un tono casi “paternal”.
“No quiero equivocarme. Toleraría cualquier cosa, menos que dilapidaran el capital que me costó toda la vida construir”.
La conversación empezaba a cansar a Meyer, por lo que no supo bien qué era lo que le impulsaba a seguir con ella. Mientras preparaba su portafolios, “descerrajó” aquella frase (de la que más tarde se arrepentiría): “para ese entonces, usted ya estará muerto; ¿qué le importa lo que suceda con sus bienes una vez que ya no esté más aquí?”.
“¿Y si mi muerte es cataléptica?” –argumentó Salvador.
Tal planteo enmudeció a Meyer. Intentando disimular su perplejidad, optó por dejar que el viejo se explayara:
“La catalepsia es una muerte aparente. Uno parece muerto pero la conciencia se mantiene intacta. Sinceramente, Meyer, ¿nunca escuchó siquiera la mención del término? La medicina aún no ha podido determinar las causas somáticas, por lo que se la considera genésicamente psíquica. Es como si uno quedara atrapado en el propio cuerpo. Siente desesperación por salir de él para que los demás sepan lo que ocurre, pero no puede. Y así como viene –inexplicable y sorpresivamente– se va. Tampoco es posible predecir el tiempo que durará: dos días, dos semanas, dos meses…voy a dejar instrucciones precisas para que se vigile mi cadáver durante un máximo período de tres meses, a razón de dos veces al día (cada doce horas). Las dejaré en un testamento paralelo que solo usted conocerá. Allí estableceré que, en caso de catalepsia, no se me considere legalmente fallecido”.
Meyer intentó decir algo, pero Salvador no había terminado: “Faltan mis nietos” –agregó–, “a usted le consta sus aficiones por los autos…serían capaces de venderme a mí para comprarse los más caros y modernos…Voy a dejarles un crédito para que levanten una fábrica de autos. Podrán gozar de las ganancias si pasan las inspecciones impositivas durante cinco años, a partir de la fecha de mi muerte. Deberán aprobar con mención especial esas auditorías, –de lo contrario, el Fisco tiene ordenes de expropiarles todo, una vez vencido ese plazo”.
Abrumado, Meyer balbucea: –“¿Cuál es la razón para que prevea la heredad de sus nietos sin considerar el factor cataléptico, y no adopte el mismo criterio con sus hijos?”.
“Ellos no me interesan demasiado” –dijo secamente, Salvador–; “mi hijo debe comprender que un padre es algo serio, que con la paternidad no se juega. Impondré mi Ley con dureza, quiero que siga mi ejemplo. Así como Dios creó al mundo y luego descansó porque vio que su obra era buena, deseo que mi creación no me defraude. Y Usted me dirá que mi mujer no aparece en el testamento porque me olvidé de ella, pero es exactamente lo contrario: deliberadamente la dejé fuera de todo. Siempre estuvo al lado mío por el dinero; mis hijos y nietos han copiado su ejemplo y me he propuesto firmemente reencausarlos. Ella tiene casi mi edad. Y la gente torcida a los sesenta, muere así. Además, presiento que el gato tiene menos vidas que ella y no quiero darle la oportunidad de zapatear de alegría sobre mi tumba. Recuerde este lema, abogado: “o los demás son como quieres que sean, o tendrás que cuidarte de ellos”. Usted considera poco ortodoxo y hasta me animaría a decir –por su expresión– un poco ridículo el preámbulo que escribí para mi Testamento…Yo lo invito a elevarse por encima de la ortodoxia y a mirarlo como una dedicatoria filial que busca tener el peso de un fundamento: dar nacimiento a un hombre. Un padre que no logra hacer que un hijo se transforme en un hombre, no es un padre. Ha gestado de la carne, pero no del espíritu. Allí es donde el amor paterno suele fracasar en su más preciado intento. La hombría del padre le permite al hijo armarse para la lucha por el éxito personal, en beneficio de los suyos y de la humanidad. Sin esa dote paterna el hijo no es más que un conjunto de vísceras y órganos con movimiento. La dureza del amor facilita el dominio de la virtud, que no es otra cosa que el dominio de uno mismo para llegar a la cima. Porque la sociedad, Meyer, es una pirámide empinada y lisa, y el hombre su alpinista”.
La enfermera –que había escuchado todo tras la puerta entornada, sin animarse a intervenir– corrió por el pasillo del hospital geriátrico para informar de la situación a su monitora jerárquica. El viejo deliraba y no tenía la medicación que podía contenerlo. Su compañero de cuarto amenazaba con arrojarlo a la calle si no lo hacían callar:
“Usted no es nadie para hacer semejante cosa” –vociferó la jefa de enfermeras nocturnas–. Ella telefoneó al médico clínico y este al Director:
“¡A las doce de la noche me llama para que solucione otro de los tantos problemas que no son ni de su incumbencia ni de la mía! ¡Yo jamás quise dirigir un manicomio y me mandan locos! ¡Ellos están más locos que ese viejo!...¡Llévelo afuera hasta que se le pase, después de todo, ese es su trabajo de enfermera, para eso se le paga!”.
Arropado con una gruesa capa de lana, lo alojan en una de las oficinas deshabitadas, lindante a la Dirección del hospital geriátrico. Lo proveen de un sofá–cama y dejan la puerta sin llave. Se sientan en el banco de la rambla que une ese sector con los pabellones y dialogan, cigarrillo de por medio; la más veterana –Matilde–, entrecierra los ojos y observa a su joven compañera, visiblemente preocupada:
“Menuda experiencia, por ser el primer lugar en el que trabajas”;
“Lo escuché todo…tiene mucho sentido lo que dijo... ¿qué le pasó?”;
Matilde pensó que no duraría mucho en ese trabajo si se interesaba demasiado por la historia de cada anciano, pero había que contener también a la novata…“No es tan diferente a otras situaciones: parece que el hijo mayor murió en la gran inundación y la presión emotiva le ocasionó un accidente cerebro–vascular. Quedó a cargo de su mujer, quién, por ser curadora legal, hoy administra sus bienes. Ella fue la que lo puso acá. Fin de la historia”.
“La forma en que dice las cosas suena tan lógica y…sincera…pobre viejo”.
“Sí, pobre viejo”.
Diez años atrás, Meyer no creía que las cosas estuvieran sucediendo como lo imaginara el viejo.
Emilia, la fiel y obsesiva ama de llaves de Salvador, también compartía el “secreto” del rico hacendado y, por tal motivo, siempre se acercaba al dormitorio del patrón para ver cómo estaba. No violaba ninguna intimidad familiar, porque hacía tiempo ya que el matrimonio de este había dejado de compartir la alcoba. Al verlo, notó que “algo no andaba bien” y, cuidando de hacer el menor ruido posible, llamó por teléfono a Meyer.
La cripta donde estaba el ataúd en el que debía ser colocado el cuerpo de Salvador se hallaba en el subsuelo de su dormitorio. Nadie sabía de su existencia, salvo ella, Meyer y, por supuesto, el mismo Salvador. Al frente de la casa, dando a la calle, una puerta contigua comunicaba con un pasillo que conducía directamente a ella. Meyer llegó con un médico de su confianza, quien examinó al paciente y accionó la máquina que arrojó los temidos resultados: no existían signos vitales, excepto los del cerebro.
A la mañana siguiente, el médico de familia diagnosticó oficialmente la muerte de Salvador. A su retiro de la mansión, Florencia Maizales de Rico –su mujer–, Carlos, Delfina, Andrea y Noelia Rico –su hijo e hijas– y Carla, Celina, Nahuel y Pablo Nervo –nietos y nietas por parte de la única descendiente que se había casado –Delfina, la mayor– dieron su último adiós al Patriarca. Luego de ello, colocaron el cuerpo en el ataúd –que aún se encontraba en el dormitorio– y lo cerraron definitivamente, cumpliendo un expreso deseo del viejo. Cuando los familiares se hubieron retirado de la habitación, Emilia trajo de la cripta otro ataúd relleno con una cantidad de piedras equivalentes al peso del “occiso”, colocando el verdadero en la cripta. Las exequias se celebraron en el cementerio local, solo con la concurrencia de la parentela directa.
Dos días antes de la inundación, Emilia, que había sido enfermera en una época y tenía conocimiento sobre el manejo de aparatos neurológicos, visitó a Salvador en la Cripta cada doce horas, para administrarle suero por vía endovenosa y controlar la actividad cerebral.
El pueblo en el que había vivido Don Salvador (se suponía que estaba muerto), junto a su familia, se hallaba convulsionado. Las vísperas electorales, habían arrojado a la arena de la contienda la “novedad” de la existencia de padrones con cientos de nombres que ya no tenían residencia legal en la zona –cambios de domicilios, fallecimientos–. La oposición agudizó esas diferencias desafiando públicamente a la autoridad local para que diera explicaciones sobre tal irregularidad. A los pocos días, la vivienda del principal opositor era atacada a balazos por sujetos desconocidos.
Por otra parte, el gobierno local negaba haber recibido fondos del Gobierno Central para la construcción de un gran Cordón Comunitario de Desagües, lo cual, sumado a los últimos sucesos violentos, desató una explosiva manifestación pública frente a la comuna: la gente haría responsable a dicha administración por lo que ocurriera.
El día de la inundación, todas las familias se hallaban haciendo algo. La de Don Salvador jugaba a las cartas. Nadie se percató del acontecimiento hasta que aquella inmensa masa de agua entró como un aluvión a las casas, arrasándolo todo. Luego de la arremetida del agua, el pueblo parecía un pantano con algunas edificaciones en pie. La de la familia de Salvador era una de ellas.
El ataúd de la cripta comenzó a viajar por la marea como si tuviera energía propia. Inexplicablemente, llegó hasta a la oficina del alcalde comunal. De adentro se escuchaba la voz de Don Salvador que pedía a gritos que lo sacaran, invocando el nombre de su criada Emilia. Una lancha de salvataje escuchó los ruidos y, de pronto, Salvador “renacía de entre las cenizas”.
La médica que lo atendió registró una actividad cardíaca usual en situaciones de catástrofe: taquicardia. Le administró un calmante mientras lo trasladaban al hospital de campaña improvisado en el predio cedido por el municipio aledaño. Lo que nadie sabía –ni siquiera el propio Salvador– es que Emilia, en todo el tiempo que lo había asistido, le había aplicado una importante dosis de neuronal –un inductor de la reducción de la actividad del sistema nervioso central que simultáneamente bloquea la comunicación entre el cerebro y el sistema nervioso periférico, restringiendo al máximo la presión arterial, y la frecuencia cardíaca, diluyéndose en el cuerpo sin dejar rastros, pero que, al combinarse con ansiolíticos, podía provocar efectos vasoconstrictores y vasodilatadores alternados, capaces de causar un accidente cerebro–vascular por trombosis. El fenómeno sobrevino mientras lo llevaban al hospital. No tuvo tiempo de dar explicaciones de nada ni a nadie; “quizás”, –pensó– “sería mejor de esa manera”.
Ese mismo día, el alcalde y su familia se mudaban del pueblo para siempre.
Nadie se había percatado de los manuscritos envueltos en un sobre plastificado que yacían en el bolsillo del saco del –ahora si– muerto en vida.
Para Florencia –la mujer de Salvador– la vida sin él no tenía sentido. Cuál fue la sorpresa al encontrarse sin su hijo mayor (que había fallecido en la catástrofe) y con un marido vivo e impedido de por vida: el accidente cerebro–vascular había producido lesiones neurológicas irreparables en Salvador. Por ende, la depositaria legal de todos sus bienes era ella. Pero eso no le interesaba. Su único consuelo era brindar al marido los cuidados que mitigaran el dolor y la soledad de tantas muertes…Ni siquiera se preguntó por la rareza de aquella “resucitación”.
Comenzó a cuidarlo, a atenderlo como jamás lo había hecho…De alguna manera, se sentía culpable por lo sucedido, no sabía por qué…Hasta que un día, Salvador habló. La demencia senil en la que estaba sumido –por efecto del accidente cerebrovascular– le hizo desvariar y comenzó a recitar aquel preámbulo testamentario que leyera ante un Meyer inexistente (era portador de una personalidad muy histriónica, y solía tener buena memoria en relación a lo que escribía o leía)…Sin embargo, uno de los papeles que usara para simular aquel documento contenía los nombres de los imaginarios votantes del ex intendente prófugo –entre los cuales figuraba Don Salvador en calidad de `fallecido´–.
Florencia despidió a Emilia y amenazó a Meyer con iniciarle juicio por fraude; a cambio de no hacerlo, Meyer modificó el testamento a favor de ella –no estaba seguro de que pudiera ganar aquel juicio, pero temía el impacto social negativo que el mismo pudiera producirle a su imagen de abogado de prestigiosas familias aristocráticas rurales. Luego, la “nueva dama rica” internó a Salvador en el hospital geriátrico de la ciudad.
Para coronar esta nueva etapa de su vida, se acercó a Teodoro Buenaventura, el propietario del silo local, quien fuera agredido a punta de pistola por los partidarios del antiguo alcalde. Otro de los documentos que apareciera en las manos de Don Salvador Rico en aquel momento de desvarío, contenía una cifra similar a la del presupuesto de la obra del desagüe que habría podido impedir el desastre natural que se llevara la vida de su hijo mayor, Carlos, donada por el ex intendente Bonifacio Manazas en provecho de su opositor Buenaventura, y la promesa de dos puestos para Emilia y Salvador en la nueva administración del flamante intendente, junto a su apoyo para la postulación de Rico como sustituto de Don Teodoro. Florencia manifestó que Meyer y el jefe del departamento contable de la municipalidad y del partido oficialista local, habían elaborado un documento firmado por ellos y su ex marido endilgándose toda la responsabilidad de la malversación de los fondos para la obra del desagüe, la manipulación de los registros de votantes, y el supuesto atentado a su domicilio. A cambio de ello, él solo debía dar el sí en el altar y jurar como nuevo mandatario local.
En tanto primera dama municipal, no le costó mucho formar parte de la Cooperadora del nosocomio, incluyendo actividades artísticas teatrales para la recreación de los internos.
Al estreno de la primera obra de teatro, asistieron Buenaventura y célebres personajes del empresariado y la política locales. Los actores eran los internos del geriátrico y el guion había sido propuesto y escrito por Florencia. Se llamaba: “El Hacendado y su Manifiesto Sincero”. No era más que una transcripción elaborada de aquel Preámbulo recitado por Salvador.
Salvador no soportaba seguir escuchando aquellas palabras suyas en boca de un personaje “de ficción”: se arrepentía de haberlas pronunciado alguna vez; miraba insistentemente a Florencia durante la obra, quizá buscando un perdón en su mirada. Tras la finalización de cada ‘reestreno’, ella se aproximaba a él y con extrema dulzura le decía: “Gracias. Creo que es lo más honesto que ha salido de tus labios desde que nos conocemos. Vas a tener tiempo de disfrutarlo. ¿No es bueno mirarse a sí mismo de vez en cuando?”
AVATARES DE PERITOS EN LA MATERIA
Intro
De la figura de Víctor Aparicio –Director del Hospital psiquiátrico Ulises José María del Castor– se desprendía cierto ‘halo’ de respetabilidad, por ser uno de los íconos vivientes que formaban parte, a nivel local, de la historia a gran escala del cambio en el modelo de los sistemas cerrados para pacientes psiquiátricos. Su ‘circunspecta personalidad’ acostumbraba a establecer una marcada distancia entre ‘él’ y ‘los demás’. Aunque comprendía lo anticuado de tal comportamiento, consideraba que contribuía a crear ese clima de ‘respeto’ hacia lo que él representaba, más que hacia él mismo. En ocasiones, su retirada descomprimía tensiones, suscitando todo tipo de comentarios entre los colegas del nosocomio –se decía que su hija Samanta había sido adoptada después de que su padre, Rogelio Danilo (también psiquiatra, como Aparicio) muriera en un accidente automovilístico camino a un congreso en la ciudad de Córdoba, y que la gran amistad que unía al matrimonio Aparicio con aquel, habría sido la causa de su adopción.
Carmen Guillaume –la ex esposa de Aparicio– trabajaba en un ala opuesta del policlínico, a expresa solicitud de ella. No (solo) porque odiara a su exmarido, sino por la posibilidad de trabajar con zoo–terapia en niños autistas, y de adaptar la laborterapia a diversas situaciones de psicosis infantiles.
Paradójicamente, existía una relación extramarital consentida por ambos, fuera del mundo laboral. Los dos sabían que dicha costumbre no era extraña en las sociedades modernas –aunque no por ello, su lógica fuera cuestionable– y hasta les resultaba relativamente sencillo sobrellevar el malestar que sus respectivas presencias se prodigaban mutuamente.
La ruptura se había producido años después de la adopción de Samanta y fue, precisamente, la llegada de la niña, la razón de su postergación. Durante ocho largos años, compartían el balcón de Carmen los días jueves, aparentemente concentrados en las lecturas de sus respectivas novelas clásicas, sin reparar el uno del otro.
Él no se atrevía a reconocer que la verdadera razón de aquellos extraños encuentros, era su fallida necesidad de ‘hurgar’ en los pensamientos de Carmen, para hallar una respuesta satisfactoria a los acontecimientos del pasado, que tanto lo afectaran en su vida personal y profesional. Por su parte, Carmen deseaba cerrar un capítulo en su vida ligado a las decisiones asumidas respecto de Rogelio Danilo, y a la necesidad de tener cerca a Aparicio, aún después del divorcio.
Carmen guillaume
Carmen Guillaume, por inescrutables razones, siempre había sido una sombra al lado de Aparicio –tan luego ella, que luchó a brazo partido en sus años juveniles por tener un título profesional, a contrapelo de quiénes la querían dentro de cuatro paredes, atosigada por las labores domésticas.
Sabido es que los pueblos pequeños suelen ser conservadores en muchos aspectos: su padre –Elpidio Guillaume, pequeño productor agrícola– se esforzaba por hacer que no les faltara nada, más carecía de tacto a la hora de tratar con las mujeres de su familia (raras veces intercambiaba palabras con su esposa e hija, y con frecuencia sentenciaba que hubiera preferido que Antonia concibiera un varón, para poder charlar con alguien durante las ingestas diarias).
Atemperaba la áspera atmósfera, su madre, Antonia Castillo, mujer de una dulzura y paciencia envidiables, especialmente para vincularse con alguien como Elpidio. ¡Antonia sí que hacía gala de buen ingenio a la hora de buscar temas de conversación o poner un poco de vida en aquel aposento, tan parecido, ora a un infierno, ora a un ‘lar de paz’!
La sistemática indiferencia presencial de Elpidio, sumada a sus ocasionales intervenciones sarcásticas, continuaron haciendo poco tolerable la adolescencia de Carmen, luego del fallecimiento de Antonia. Lo único que le ayudaba a ‘digerir’ aquel maltrato, eran los rigores y horarios de las labores de granjera: lo que debió constituir un castigo a su condición de género, templó su carácter en función de lo que vendría luego.
El hacendado no puso objeciones a sus deseos de estudiar medicina, pero tampoco le financio la carrera. La tarea de auto–sustentarse atrasó notablemente su graduación, y el día en que recibió el diploma, le envió una carta para comunicarle que era la sobreviviente de un parto múltiple, y que se arrepentía de haberle deseado la muerte, –aunque debía comprender la preferencia de un padre, por su primogénito varón. Legaría la mayor parte de su herencia al primo hermano– que sería ingeniero agrónomo y entendería de las cuestiones del campo.
A pesar de comenzar a ejercer la profesión de psiquiatra a una edad madura, no pudo evitar la confrontación a que la sometió su padre, en virtud del anticuado consentimiento que antaño era imprescindible solicitar al progenitor para contraer matrimonio. Tampoco la indigna carga de asumir el repudio filial ante la ‘necesaria empresa’ de cubrir la esterilidad de su marido Víctor Aparicio.
Pero lo que nunca imaginó, es que el destino la pondría de una manera bastante singular ante la posibilidad de adoptar.
Víctor Aparicio
La relación de Víctor Aparicio con Rogelio Danilo –el padre biológico de Samanta– había transcurrido por carriles conflictivos.
Aparicio estaba seguro que el tiempo le daba la razón. El actual formato institucional respondía a planteos moderados y conservadores, demostrando la inutilidad de lo que él llamaba ‘ideario progresista obsoleto’. Aunque lo que más escandalizaba al viejo psiquiatra, era el ‘desparpajo’ con que su colega había abandonado el hospital público para lucrar en el sector privado: después de ‘escandalizarse por la pérdida de una oportunidad histórica de revolucionar la psiquiatría’, Danilo tuvo el ‘descaro’ de abrir un centro de atención particular, practicando la más ortodoxa de las terapéuticas psiquiátricas, con pingües ganancias.
Aparicio renegaba de su suerte: provenir de una humilde familia y terminar sus días como un desconocido burócrata, tras llevar una vida consecuente en lo personal y profesional, tanto en la esfera privada como en la pública, era poco menos que injusto. Sí, la vida había premiado al oportunista, al demagogo, al incoherente más vil y escandaloso.
Los aplausos que Danilo ‘cosechaba’ en las Conferencias Internacionales, servían para garantizar las ventas de las editoriales que publicaban tales oquedades. La imperiosa necesidad de compensar la irritación que le causaba esta especie de ‘Oda a la Patraña Sico–higiénica’, le impedía a Aparicio negarse a recibir las visitas de Danilo, pues, en ellas, el ex alborotador padecía su derrota moral, al recibir de su colega la detractora admiración de documentos que en la actualidad solo servían para construir brillantes castillos en el aire! ¡Oh, cuánto disfrutaba aquello!
Uno de los tantos jueves en que Aparicio visitaba a Carmen, mientras leía un libro de Jack London, recordó la noche en la que, en medio de una copiosa lluvia, viajaban a bordo de su Peugeot 505 con Rogelio Danilo, rumbo a aquel congreso en la ciudad de Córdoba. Después de ocho años, aún no podía olvidar el suceso que había alterado el orden regular de sus vidas: en un determinado momento, intentó pasar a un vehículo, cuando se cruzó de frente un camión a alta velocidad, encandilándolo con sus faros delanteros. Ciego, solo atinó a virar hacia la pastura lateral de la banquina, en la que también existía un pequeño bosque artificial de eucaliptus: se arrojaron del auto, sufriendo traumatismos leves. Por alguna razón, la puerta de Rogelio Danilo no logró abrirse y el auto colisionó contra uno de los árboles, provocando el inmediato deceso del profesional.
La madre de Samanta había fallecido muchos años antes del accidente. La avanzada edad de los abuelos, su escasez de recursos, y el hecho de que Samanta fuera hija única, impulsó al matrimonio Aparicio a solicitar su adopción –con el consentimiento de la niña, quien por entonces, tenía ocho años. ‘¡Qué mejor destino para nuestra nieta que quedar a cargo de los más entrañables amigos de nuestro yerno!’ –expresaron.
Carmen guillaume II
De pronto, Carmen tomó conciencia de lo que le estaba pasando: su revisión del fatal accidente le devolvió un pesar, y el pesar, un remordimiento. Eso la llevó a pensar inmediatamente en Samanta. Ciertamente, desde su adolescencia no pudo tratarla como una hija se lo merece. ¿Tendría alguna relación con su negada maternidad? No, no. Lo que Elpidio le había hecho, jamás hizo mella en su espíritu. Si no había tenido hijos, no se debía a un deseo inconsciente de ‘no querer’: la mejor prueba de ello fue su decisión –luego del accidente– de posponer su divorcio para poder hacerse cargo de la crianza de la niña: era tan dulce, tan cariñosa, tan compañera…Hasta que llegó su mocedad, y con ella, un abrupto desapego en el trato. Ella sabía que la actitud de Samanta estaba más relacionada a la influencia que Víctor ejercía sobre la hija, que al advenimiento de su pubertad.
Sopesó los años que había vivido con Víctor, antes y después de la adopción: desde el primer día de casada, percibió una velada hostilidad de su parte. Asimismo, durante la adolescencia, el comportamiento de Samanta adoptó un sesgo muy similar al de Víctor. No podía alejar de sí la obsesión de profundizar en el ‘mar de fondo’ de aquella trama parental. Luego del divorcio, sus asociaciones la llevaron a percibir de un modo más notable, aún, la similitud entre las personalidades de su exmarido y su difunto padre, y a entender por qué había querido compartir su vida con un hombre como él…Incluso, empezó a ensayar una premisa que justificara la admisión de Víctor en su vida, a través de las visitas semanales: ella buscaba la expiación de una culpa que, indudablemente, tenía mucho que ver con el sentimiento experimentado a causa de la carta que le enviara su padre en la velada de graduación. Siempre sintió el distanciamiento que él le impusiera desde pequeña como un castigo por haberle causado la muerte al hijo varón que su padre tanto anhelaba –en resumen, por haber nacido–, sentimiento que se había agudizado a partir de aquella noche. Jamás (ni siquiera después de fallecido) pudo enojarse con él, decirle la verdad respecto de lo injusto que había sido con ella, recordarle que las niñas no son culpables de las frustraciones de sus padres.
Samanta Aparicio
Samanta terminaba el último año de la escuela secundaria y deseaba seguir el camino filial heredado, aunque ejerciendo un rol profesional más alejado del mismo: se imaginaba trabajando como psicoanalista infantil. Su padre se `tragaba´ aquel disgusto, y le mostraba su orgullo ante el rendimiento académico y la elección vocacional. A ella le encantaba que ensayara la actitud del ‘caudillo políticamente correcto’, si lo hacía para respetar su decisión.
En esa época, pensaba que su madre adoptiva actuaba ‘de manera rara con ella’, como si le tuviera miedo –quizá porque nunca se había acostumbrado a la relación que desde siempre mantuvo con Aparicio, aún en vida de Rogelio Danilo (su padre biológico fallecido). Si bien Aparicio no era risueño ni locuaz como Rogelio, pasar de un padre a otro no le costó nada. Ya conocía a Aparicio porque Rogelio la llevaba consigo toda vez que visitaba la casa de aquel. Luego de las conversaciones adultas, siempre existía un espacio de silencio, en el que ‘el hombre de la barba tupida’ se sentaba a su lado con uno de sus libros, mientras ella realizaba la tarea escolar: la misma mirada circunspecta y socarrona –que aprobaba o reprobaba sus acciones de niña diligente o traviesa–, el reemplazo de los consejos por la requisitoria de algún tipo de lectura específica que le facilitara el entendimiento de ciertos y determinados temas (fuesen escolares o de otra índole), el hecho de tener presente sus preferencias y demostrarlo sin que tuviera que recordárselo. Por alguna extraña razón, ella se acoplaba fácilmente a este código de comunicación, matizado con silencios, monosílabos, frases y gestos breves. Sí. Aparicio fue y seguía siendo, en vida de Rogelio y luego de su muerte, el guía protector que cualquier padre debiera ser para una hija.
Carmen nunca lo entendió, y desde ese momento, Samanta abdicó de su intento por demostrar que no existía un ‘apego simbiótico’ entre ella y Aparicio, destinado a fracturar las relaciones afectivas familiares.
Al iniciar sus estudios universitarios, Samanta creía que Aparicio concebía el afecto (y que lo seguía haciendo) como una emoción que se podía transmitir serenamente, sin ‘estridencias’ ni contacto físico. Que nunca había interpretado la forma de comunicación de Víctor como una señal del ‘desamor paternal’ o como ‘abandono emocional’ –palabras que formaban parte del ‘diccionario crítico’ de su madre Carmen, tan apegada a ella en los primeros tiempos y luego tan distante.
Samanta había sufrido la separación de ambos padres adoptivos, y celebró que Carmen continuara recibiendo en su casa a Víctor, todos los jueves. Por entonces, gracias al respaldo de Aparicio, podía dominar su mente para orientarla en el rumbo que ambicionara. Hasta que Dante apareció en su vida.
Dante. Al principio, la desconcertaba su renuente actitud a mantener silencio respecto de su familia. El desconcierto devenía en sospechas que se diluían y advenían con mayor fuerza, gracias a las inquisidoras observaciones de su padre, quien estaba seguro de que el silencio del muchacho confirmaba la ralea indecente de su procedencia.
La insistencia de Aparicio obligó a Samanta a forzar el sinceramiento de Dante en relación a su ‘misteriosa’ estirpe: se había criado en internados de menores, desde que la abuela, muy anciana e indigente, decidiera colocarlo bajo la tutela estatal, tras la muerte del esposo. Esta situación de enajenación familiar jamás le dejó concentrarse en sus estudios, siendo la causa de continuos fracasos escolares. No obstante, Aparicio persistía en presionarla para que lo dejara, puesto que ‘no llegaría muy lejos con el fatídico influjo de un lumpen’.
Digresión aparte, es preciso remontarse brevemente al pasado de la joven, para poder comprender las actitudes que asumió frente a su padre adoptivo, a partir de aquel momento.
A la edad de cinco años, la muerte de su madre, acaecida durante un viaje sanitario filantrópico a la región oeste del país, no tomó desprevenida a Samanta, quien pudo tramitar la pérdida del ser amado mediante el contacto físico con la difunta, y la contención brindada por los adultos que la rodeaban en ese momento. El carácter de la niña varió drásticamente cuando su padre, altamente conmocionado por la pérdida de quien constituía, no solo el único refugio afectivo ante cualquier infortunio, sino la fuente real de sus motivaciones altruistas –oculta tras los supuestos ideales benefactores– notificó a la cofradía del equipo itinerante, que había transigido ante las imposiciones del clan Osorno, al ceder los restos de Camila –la madre de la niña– para que descansaran en su lugar de origen: la camarilla manifestó su deseo de intervenir en la compulsa por rescatar el cuerpo de la compañera fallecida, pero Rogelio enfatizó que ello daría una excusa a Mercedes Andino de Osorno –abuela de Samanta, viuda acaudalada e influyente–, para revocar el acuerdo labrado ‘extrajudicialmente’ de exhumar los restos de Camila enterrados en una fosa común, a cambio de renunciar a su vínculo jurídico con su hija, a fin de conferirle la condición de madre de la actual nieta.
Ante las reacciones de estupor, Danilo confesó a sus compañeros de viaje que Mercedes de Osorno consideraba a Samanta ‘un engendro del pecado’, al ser concebida en el marco del concubinato –una ‘unión no consagrada por Dios’. Deseaba borrar toda huella que ligara a la niña con Camila –única progenie que no había aceptado las nupcias sacramentales–, y con su infame progenitor –es decir, con él. Danilo creyó que su aceptación a semejante propuesta salvaría de un trauma a su hija. Aparentemente, la pequeña no había acusado recibo de todo lo sucedido, más la tremenda angustia sufrida ante la inminente sensación de ser separada definitivamente de los seres que realmente la querían, fue inevitable. En horas de la siesta, untó de lodo buena parte de la alfombra de yute que revestía el living de la opulenta yaya, y luego usó de liana su cortinado de tela –dicen quienes saben algo del tema, que a través del juego, niños y niñas expresan sus ideas y sentimientos respecto del impacto que les producen ciertas decisiones de la generación adulta que les rodea.
Retomando la circunstancia de la presión ejercida por Aparicio, con el fin de ocasionar la ruptura del vínculo entre Dante y Samanta, el comportamiento del padre adoptivo habría evocado en la joven las decisiones adoptadas por sus ascendientes biológicos: la percepción de sentirse violentamente desprovista de un lazo afectivo importante, despertó en la muchacha una resuelta y brusca oposición contra Aparicio: sostuvo que lo amaba, que viviría con él en donde fuera, que sería la psiquiatra del Patronato de Liberados –con el objeto de fomentar mejores oportunidades para familias como la de él–, etc.
El proceder de su padre no fue tan distinto al habitual: escuchar y retirarse en silencio, con el ceño fruncido…
Todos los días se encontraban en el anfiteatro de una escuela para adultos, a la que comenzara a asistir Dante unos meses atrás. Ella salía de los cursos básicos de la facultad, y desde allí iban a un bar a tomar algo.
Con el paso del tiempo, supo de la conversación privada que Víctor mantuvo con él, en la que le ofreció dinero para terminar los estudios primarios en un colegio particular nocturno, manifestando su predisposición a aceptarlo como un miembro más de la familia. A las pocas semanas, apareció muerto en un desaguadero próximo al domicilio de los Aparicio.
Luego del trágico suceso, Aparicio confesó a Samanta lo que un colega del Ministerio de Gobierno le revelara con relación al periplo del muchacho por el sistema de hogares: el mismo ‘había culminado en la cárcel de menores a causa de la amistad con el asesino de una anciana. Ambos jóvenes decidieron robar a aquella mujer. Cuando ella se resistió, su compañero disparó el arma y escapó. Paralizado por el miedo, Dante no atinó a huir, razón por la cual, tras la llamada anónima de un vecino, la policía lo encontró junto al cadáver, sindicándolo como coautor del crimen. Con el tiempo, la falta de pruebas suficientes, su buena conducta, y la minoría de edad, lo liberaron’.
Samanta, a tres años de la muerte de Dante, ya no era la muchacha sonriente que actuaba con natural serenidad ante cualquier situación. Había vuelto a ser aquella niña de ocho años, ansiosa, hiperactiva y agresiva, a la que la presencia de una figura con autoridad, ya no tranquilizaba. Una serie de preguntas acosaban su alma ¿Quién lo había matado y por qué? Los antecesores de Dante por vía materna, ¿añadían genes delictivos a su rama genealógica? En virtud de ello, ¿existiría en ella una predisposición genética a terminar sus días como él? De todas formas, odiaba sentirse molesta por hacerse esta y otras preguntas, ya que le incomodaba cualquier atisbo de respuesta a las mismas.
Carmen guillaume III
Cuando su hija cursaba el tercer año de la facultad, Carmen Guillaume no pudo seguir ‘reteniendo’ los otros detalles del accidente que terminara con la vida del psiquiatra Rogelio Danilo. Repentinamente, mientras leía `La Interpretación de los Sueños´, una serie de detalles invadieron su mente con tal fuerza, que no la dejaron concentrarse en la lectura: la ‘revelación’ de lo sucedido el día del accidente, sacó del sarcófago de la memoria el motivo de su locura.
La noche del viaje a aquel Congreso de Córdoba, estaba sentada en el asiento trasero detrás de Aparicio, quien conducía. Danilo iba en la parte del copiloto. Cuando aquel camión surgió ‘de la nada’, vio que su marido deliberadamente abría la puerta del conductor antes de virar el coche hacia la banquina.
Confrontó a Aparicio y este no se lo negó: por un momento, quiso matar a Rogelio…Fue un instante en el que se sintió tentado: ¡ya no soportaba más que su impostura y deshonestidad siguieran recibiendo galardones ‘frente a sus narices’! ¡Que su demagogia y lucro fuesen compensados como si se trataran de virtudes! ¡Que eso sucediera con el mejor amigo que tenía! ¡Durante años lo había amado y odiado intensamente por tales motivos!... Fueron segundos cruciales, en los que se cegó al punto de no reparar en la existencia de Carmen, ni en su propia supervivencia. Años después, el remordimiento lo incentivó a proponer las visitas semanales en casa de su ex –esposa. El argumento de Víctor no dejaba satisfecha a la fogueada psiquiatra: si deseaba reparar su actitud, un diálogo leal y el perdón explícito deberían haberlo conducido a ello. A menos que buscara idéntica actitud por parte de ella. La inquisitoria que la involucraba en el móvil de Aparicio acalló el contenido de sus cavilaciones para dar paso a nuevas remembranzas ligadas al día del accidente.





























