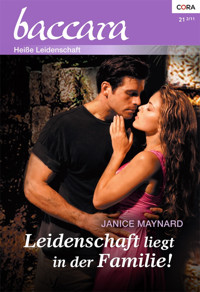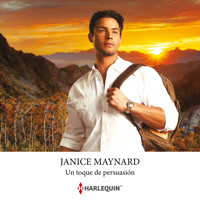6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Deseo
- Sprache: Spanisch
Idilio en el bosque Janice Maynard Hacer negocios todo el tiempo era el lema del multimillonario Leo Cavallo. Por eso, dos meses de tranquilidad forzosa no era precisamente la idea que tenía de lo que debía ser una bonificación navideña. Entonces conoció a la irresistible Phoebe Kemper, y una tormenta los obligó a compartir cabaña en la montaña. De repente, esas vacaciones le parecieron a Leo mucho más atractivas. Canción para dos Cat Schield Mia Navarro se había pasado la vida a la sombra de su hermana gemela, la princesa del pop, pero una aventura breve y secreta con Nate Tucker, famoso cantante y productor musical, lo cambió todo: Mia se quedó embarazada. Y cuando por fin se decidió a anteponer sus necesidades a los de su tirana hermana, hubo de enfrentarse a algo aún más complicado. Pasión junto al mar Andrea Laurence Un error cometido en una clínica de fertilidad convirtió a Luca Moretti en padre de una niña junto a una mujer a la que ni siquiera conocía. Y, una vez que lo supo, Luca no estaba dispuesto a apartarse de su hija bajo ningún concepto, pero solo contaba con treinta días para convencer a la madre, Claire Douglas, de que hiciera lo que él quería.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 485 - febrero 2022
© 2013 Janice Maynard
Idilio en el bosque
Título original: A Billionaire for Christmas
© 2017 Catherine Schield
Canción para dos
Título original: Little Secret, Red Hot Scandal
© 2016 Andrea Laurence
Pasión junto al mar
Título original: The CEO’s Unexpected Child
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2015, 2018 y 2018
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A. Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-501-7
Índice
Créditos
Índice
Idilio en el bosque
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Capítulo Dieciséis
Capítulo Diecisiete
Capítulo Dieciocho
Capítulo Diecinueve
Epílogo
Canción para dos
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Pasión junto al mar
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
A Leo Cavallo le dolía la cabeza; en realidad, le dolía todo el cuerpo. Conducir desde Atlanta a las montañas del este de Tennessee no le había parecido tan pesado sobre el mapa, pero no había tenido en cuenta lo difícil que resultaba hacerlo de noche por carreteras rurales llenas de curvas. Y como estaban a principios de diciembre, oscurecía muy pronto.
Miró el reloj del salpicadero y gimió. Eran más de las nueve y no sabía si se hallaba cerca de su destino. El GPS había dejado de darle información quince kilómetros antes. El termómetro marcaba un grado, lo que implicaba que la lluvia que golpeaba el parabrisas se convertiría en cualquier momento en nieve. Y su coche, un Jaguar, no estaba diseñado para conducir con mal tiempo.
Sudando bajo el fino jersey de algodón, buscó en la guantera un antiácido. En su cabeza oyó la voz de su hermano, alta y clara.
«Lo digo en serio, Leo. Tienes que cambiar. Has tenido un infarto».
«Un incidente cardiaco leve», le había contestado Leo. «No dramatices. Estoy en excelente forma física, ya has oído al médico».
«Sí, lo he oído. Dice que tienes un nivel de estrés elevadísimo. Y nos ha hablado de la propensión hereditaria. Nuestro padre murió antes de cumplir cuarenta y dos años. Si sigues así, te tendré que enterrar con él».
Leo chupó la pastilla y lanzó un juramento cuando la carretera se transformó en un camino de grava. Forzó la vista en busca de cualquier señal de vida, pero reinaba una profunda oscuridad. Estaba acostumbrado a las luces de Atlanta. Desde el ático en que vivía había una vista magnífica de la ciudad. Las luces de neón y la gente eran lo que le proporcionaba energía vital. ¿Por qué, entonces, había accedido a exiliarse voluntariamente en aquel remoto lugar?
Cinco minutos después, ya a punto de darse la vuelta, vio una luz en la oscuridad. Cuando aparcó frente a la casa iluminada, le dolían todos los músculos de la tensión.
Agarró la chaqueta de cuero, se bajó del vehículo y comenzó a tiritar. Había dejado de llover, pero lo saludó una espesa niebla. De momento dejaría el equipaje en el coche. No sabía dónde estaría su cabaña.
Las suelas de sus caros zapatos se le llenaron de barro al dirigirse a la puerta de la moderna estructura de troncos. No vio timbre alguno, así que agarró el llamador en forma de cabeza de oso y dio tres golpes en la puerta. Se encendieron más luces en la casa. Mientras desplazaba el peso de un pie a otro con impaciencia, oyó una voz femenina procedente del interior:
–¿Quién es?
–Leo Cavallo –gritó. Apretó los dientes y buscó un tono más conciliador–. ¿Puedo entrar?
Phoebe abrió la puerta algo nerviosa, pero no porque tuviera que tener miedo del hombre que estaba en el porche, ya que llevaba varias horas esperándolo. Lo que temía era decirle la verdad.
Lo dejó pasar. Era un hombre grande, ancho de espaldas, le brillaba el pelo castaño y ondulado.
Leo se quitó la chaqueta y a ella le llegó el olor de su loción para después del afeitado. Él llenaba la habitación con su presencia.
Ella le miró los zapatos y se mordió los labios.
–¿Le importaría quitarse los zapatos? He fregado el suelo esta mañana.
El frunció el ceño, pero le hizo caso. Antes de que ella pudiera decirle algo más, lanzó una rápida ojeada a la cabaña para después mirarla a ella. Leo tenía unos rasgos agradables, muy masculinos: nariz fuerte, frente noble, mandíbula cincelada y labios hechos para besar a una mujer.
–Estoy agotado y muerto de hambre. Si me indica cuál es mi cabaña, me gustaría instalarme inmediatamente, señorita…
–Kemper, Phoebe Kemper. Llámeme Phoebe.
La voz baja y áspera de él la había acariciado como un amante, e indicaba que era un hombre que controlaba la situación.
Tragó saliva y se frotó las manos húmedas en los pantalones.
–Ha sobrado estofado de ternera con verduras. Hoy he cenado tarde. Si le apetece un poco… También tengo pan de maíz.
La expresión de contrariedad de Leo se dulcificó y esbozó una sonrisa.
–Me parece fantástico.
–El cuarto de baño es la primera puerta a la derecha. Voy a poner la mesa.
–¿Y después me enseñará mi cabaña?
–Desde luego.
Él se ausentó poco rato, pero ella ya lo tenía todo preparado cuando volvió: un mantel individual, cubiertos de plata y un plato humeante de estofado acompañado de pan de maíz y una servilleta amarilla.
–No sabía qué quería para beber.
–Un café descafeinado, si tiene.
–Por supuesto.
Preparó el café y le sirvió una taza mientras él comía. Se entretuvo recogiendo cosas de la cocina y llenando el lavaplatos. Lo que su huésped había dicho parecía cierto: estaba muerto de hambre, ya que se tomó dos platos de estofado y tres rebanadas de pan, además de unas galletas de postre que Phoebe había hecho por la mañana.
Cuando estaba acabando de comer, ella se excusó.
–Vuelvo enseguida –le dejó la cafetera en la mesa–. Sírvase más café.
El humor de Leo mejoró considerablemente al comer. No le apetecía salir para cenar y, aunque la cabaña estaría llena de provisiones, no era buen cocinero. En Atlanta, todo lo que quería comer lo tenía a mano, ya fuera sushi a las tres de la mañana o un desayuno completo al amanecer.
Cuando se tomó las últimas migas de las deliciosas galletas, se levantó y se estiró. Tenía el cuerpo contracturado de estar sentado tantas horas al volante. Recordó la recomendación del médico de que no hiciera grandes esfuerzos. Pero era lo único que sabía hacer: seguir hacia delante a toda velocidad sin mirar atrás.
Debía cambiar de forma de ser. Aunque le había irritado que tanta gente estuviera encima de él, compañeros de trabajo, médicos y su familia, sabía que se preocupaban porque los había asustado. Se desmayó mientras estaba de pie dando una conferencia a un grupo de inversores.
No recordaba con claridad lo que sucedió después. No podía respirar y sentía una enorme opresión en el pecho. Molesto por aquellos recuerdos, se puso a pasear por la cocina y el salón, que formaban una sola pieza.
Era un lugar agradable, con suelo de parqué, alfombras de colores y sofás cómodos. Una araña en el techo emitía un amplio círculo de cálida luz. En la pared del fondo había una chimenea de piedra y una librería. Mientras echaba un vistazo a los libros de Phoebe, se dio cuenta, con placer, de que tendría tiempo para leer, a diferencia de lo habitual.
Un leve ruido le indicó que Phoebe había vuelto. Se volvió, la miró y, por primera vez, reconoció que era una belleza. Era alta y esbelta, con una larga melena negra recogida en una trenza. No había en ella debilidad ni fragilidad alguna, pero Leo pensó que muchos hombres correrían en su ayuda simplemente para que sus labios, carnosos y del color de las rosas pálidas, les sonrieran.
Llevaba unos vaqueros desteñidos y una blusa de seda roja. Tenía los ojos tan oscuros que parecían negros.
–¿Se siente mejor ahora? –le preguntó ella con una sonrisa–. Al menos, ya no tiene pinta de querer matar a alguien.
Él se encogió de hombros.
–Lo siento. He tenido un día horrible.
–Y me temo que va a empeorar. Hay un problema con su reserva.
–Eso es imposible. Mi cuñada se ha encargado de todos los detalles. Y he recibido la confirmación.
–Llevo todo el día llamándola, sin resultado. Y no tenía el número de usted.
–Lo siento, pero mi sobrina ha tirado el móvil de su madre a la bañera, por eso no le ha contestado. Pero no se preocupe. Ya estoy aquí, y no parece que tenga un exceso de reservas –afirmó él haciéndose el gracioso.
Phoebe no hizo caso de la gracia y frunció el ceño.
–Anoche llovió a mares e hizo mucho viento. Su cabaña no está en condiciones de ser habitada.
–No se preocupe, no soy muy exigente. Seguro que me las arreglo.
–Supongo que tendré que enseñársela para convencerle. Venga conmigo, por favor.
–¿Llevo el coche hasta allí? –preguntó mientras se ponía los zapatos.
Ella agarró algo y se lo metió en el bolsillo.
–No hace falta –se puso una chaqueta muy parecida a la de él–. Vamos.
En el porche agarró una linterna grande y pesada. El tiempo no había mejorado.
Leo siguió a Phoebe. Se impacientó al darse cuenta de que podían haber hecho en coche los metros que separaban ambos edificios.
–Voy a por el coche –dijo–. Seguro que me las arreglaré.
En ese preciso momento, ella se detuvo tan bruscamente que estuvieron a punto de chocar.
–Ya hemos llegado. Eso es lo que queda de su alquiler de dos meses.
La potente luz de la linterna reveló el daño provocado por la tormenta de la noche anterior. Un enorme árbol estaba atravesado sobre la cabaña. Con la fuerza de la caída, el tejado se había hundido.
–¡Por Dios! –él miró hacia atrás pensando que la casa de Phoebe podía haber corrido la misma suerte–. Supongo que se daría un susto de muerte.
Ella hizo una mueca.
–He pasado noches mejores. Sucedió a las tres de la madrugada. El estruendo me despertó. No intenté salir, desde luego, por lo que no supe la magnitud del daño hasta esta mañana.
–¿No ha tratado de cubrir el tejado?
–¿Cree que soy una supermujer? –preguntó ella riéndose–. Conozco mis limitaciones, señor Cavallo. He llamado a la compañía de seguros que, como comprenderá, está desbordada por los daños causados por la tormenta. Parece que un agente vendrá mañana por la tarde, pero no las tengo todas conmigo. El interior ya estaba empapado debido a la fuerte lluvia. El daño ya estaba hecho. No podía hacer nada.
Leo se dijo que tenía razón, pero ¿dónde iba a alojarse? A pesar de lo mucho que había protestado ante su hermano Luc y su cuñada Hattie, la idea de tomarse un descanso no le desagradaba. Tal vez pudiera encontrarse a sí mismo al aire libre, incluso descubrir un nuevo sentido a la vida que, como había comprobado recientemente, era frágil y maravillosa a la vez.
–Si ha visto suficiente –dijo Phoebe–, volvamos. No voy a hacerle volver a la carretera con este tiempo. Puede pasar la noche conmigo.
Deshicieron el camino andado. Phoebe señaló su cabaña.
–¿Por qué no entra a calentarse? Su cuñada me dijo que ha estado usted en el hospital. Si me dice lo que necesita de su equipaje, se lo llevaré.
Leo se sonrojó de vergüenza y frustración. ¡Maldita fuera Hattie y su instinto maternal!
–Gracias, pero puedo sacar las maletas solo –replicó con brusquedad.
La pobre Phoebe no sabía que su reciente enfermedad era un tema del que no quería oír hablar. Era un hombre joven, y no soportaba que lo trataran como a un inválido. Y no sabía muy bien por qué le parecía muy importante que la encantadora Phoebe lo considerara un hombre competente y capaz, no alguien que necesitara cuidados.
De pronto se oyó el llanto de un bebé. Leo se dio la vuelta esperando ver la llegada de otro coche. Pero Phoebe y él seguían solos.
Pensó que tal vez fuera el grito de un lince rojo, que abundaba en esa zona. Antes de que pudiera seguir especulando, el llanto se oyó de nuevo.
–Tenga –le dijo ella tendiéndole la linterna–. Debo entrar.
Él la tomó y sonrió.
–¿Así que me deja aquí solo con un peligroso animal acechándonos?
–No sé de qué me habla.
–¿No es un lince rojo lo que hemos oído?
Ella se echó a reír.
–No –respondió ella, que se sacó del bolsillo el pequeño aparato que había agarrado antes de salir. Un intercomunicador–. El sonido que parece el llanto de un niño es exactamente eso: el de un bebé. Y será mejor que entre enseguida antes de que la cosa vaya a más.
Capítulo Dos
Leo se quedó mirándola con la boca abierta hasta después de que la puerta principal se cerrara. Solo reaccionó al darse cuenta de que las manos estaban a punto de congelársele. Buscó la más pequeña de las maletas que había llevado y también el maletín que contenía su ordenador y una bolsa con ropa.
Cerró con llave el coche, entró y se quedó inmóvil al ver a Phoebe junto a la chimenea con un bebé sobre el hombro al que acariciaba la espalda. Leo experimentó emociones encontradas. La escena era hermosa, pero un bebé implicaba la presencia de un padre. Se sintió decepcionado. Phoebe no llevaba anillo de casada, pero vio que el bebé y ella se parecían.
Era evidente que Phoebe no estaba disponible. Y aunque Leo adoraba a sus dos sobrinos, no era de esa clase de hombres que se dedicaba a columpiar a los niños en la rodilla.
Phoebe alzó la vista y sonrió.
–Este es Teddy, diminutivo de Theodore. Tiene seis meses.
Leo volvió a quitarse los zapatos y dejó el equipaje en el suelo. Se acercó al fuego y logró sonreír.
–Es guapo.
–No lo es tanto a las tres de la mañana.
–¿No duerme bien?
Ella reaccionó como si hubiera una crítica implícita en la pregunta.
–Duerme perfectamente para su edad. ¿Verdad que sí, amor mío? –el bebé se estaba chupando el puño. Phoebe frotó la nariz contra su cuello–. La mayor parte de las noches duerme de diez a seis o siete de la mañana. Pero creo que le está saliendo un diente.
–No lo estará pasando bien.
Ella se cambio al bebé al brazo izquierdo y se lo puso a la cadera.
–Voy a enseñarle la habitación de invitados. Creo que no lo molestaremos aunque tenga que levantarme con él durante la noche.
Leo la siguió por un pasillo que conducía, primero, a la habitación de ella y, al fondo, al otro dormitorio. Leo sintió un frío intenso al entrar en él.
–Lo siento. Pronto se habrá calentado.
Él miró alrededor con curiosidad.
–Es bonita.
Una enorme cama de madera dominaba la habitación. Unas cortinas verdes cubrían la ventana. El cuarto de baño tenía ducha y jacuzzi. El suelo era de madera, igual que el del resto de la casa, salvo el del cuarto de baño, que era de baldosas.
El bebé se había dormido.
–Está en su casa –dijo ella–. Si le interesa quedarse en la zona, le ayudaré a hacer llamadas por la mañana.
–He pagado un cuantioso depósito. No me interesa irme a otro sitio.
–Le devolveré el dinero, por supuesto. Ya ha visto cómo está la cabaña: no se puede vivir en ella. Aunque los del seguro se den prisa, buscar a alguien que lo repare será difícil. No sé cuánto tiempo tardará en volver a ser habitable.
Leo pensó en el largo viaje desde Atlanta. Él no quería haber ido allí. Solo tenía que contarles a Luc, a Hattie y a su médico que las circunstancias habían conspirado contra él. Podría estar de vuelta en Atlanta al día siguiente por la noche.
Pero algo, tal vez la obstinación, lo llevó a preguntar:
–¿Qué pinta el señor Kemper en todo esto? ¿No debiera ser él quien se preocupara de la reparación de la cabaña?
Phoebe lo miró, perpleja.
–¿El señor Kemper? –de pronto, se echó a reír–. No estoy casada, señor Cavallo.
–¿Y el niño?
–¿No cree que una mujer soltera pueda criar a un niño sola?
–Creo que los niños deberían tener dos progenitores. Pero también que las mujeres pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, no me imagino que una mujer como usted tenga que ser madre soltera.
–¿Una mujer como yo? ¿Qué significa eso? –preguntó ella con los ojos brillantes de furia.
–Es usted una preciosidad. ¿Es que los hombres de Tennessee están ciegos?
Ella frunció los labios.
–Creo que es la frase más manida que he oído en mi vida.
–Vive usted en mitad de la nada. El padre de su bebé no está a la vista. Me sorprende.
Phoebe lo miró durante unos segundos. Él soportó el escrutinio con paciencia. De no haber sido por la tormenta del día anterior, Phoebe y él apenas habrían intercambiado algunas frases amables cuando ella le hubiera dado las llaves. En las semanas posteriores se hubieran visto ocasionalmente en el exterior, si el tiempo lo permitía, y se hubieran saludado con la mano.
Pero el destino había intervenido. Los antepasados italianos de Leo creían en el destino y en el amor. Puesto que a él le estaba prohibido trabajar temporalmente, se hallaba dispuesto a explorar la fascinación que sentía por Phoebe Kemper.
Ella dejó al bebé con cuidado en el centro de la cama y se apoyó en el enorme armario que había a su lado. Miró a Leo con recelo al tiempo que se mordía el labio inferior. Por último, suspiró.
–En primer lugar, no estamos en medio de la nada, aunque se lo haya parecido por tener que conducir hasta aquí en una noche tan desagradable. Gatlinburg está a menos de quince kilómetros. Pigeon Forge está aún más cerca. Le prometo que tenemos tiendas de alimentación, gasolineras y todas las instalaciones modernas normales. Me gusta vivir aquí, al pie de la montaña. Es muy tranquilo.
–La creo.
–Y Teddy es mi sobrino, no mi hijo.
–¿Por qué está aquí?
–Mi hermana y su marido están en Portugal para arreglar los detalles de la herencia del padre de él. Como el viaje sería duro para Teddy, me ofrecí a que se quedara conmigo hasta que volvieran.
–Le deben de gustar mucho los niños.
El rostro de Phoebe se ensombreció.
–Quiero mucho a mi sobrino –la sombra se desvaneció–. Pero estamos evitando el tema principal: no puedo alquilarle una cabaña en ruinas. Tiene que irse.
Él le sonrió con todo el encanto del que era capaz.
–Puede alquilarme esta habitación.
Phoebe tuvo que reconocer que Leo Cavallo era insistente. Sus ojos castaños inducían a error, ya que, aunque una mujer podría perderse en su calidez, ocultaban que su dueño era un hombre que conseguía lo que quería. No parecía haber estado enfermo. Su piel dorada y su nombre indicaban que poseía genes mediterráneos. Y en su caso, el material genético había producido un hombre guapo.
–Esto no es un bed&breakfast. Lo que alquilo no está ahora disponible. Ha tenido mala suerte.
–No tome decisiones precipitadas. Puedo serle útil a la hora de cambiar bombillas o de matar insectos.
–Para ser mujer, soy alta, y tengo un servicio mensual de control de plagas.
–Cuidar a un niño es mucho trabajo. Le vendrá bien algo de ayuda.
–No me parece que sea usted de esos hombres que cambian pañales.
–Touché.
Ella miró a Teddy, que dormía tranquilamente.
–Le propongo un trato –dijo mientras se preguntaba si había perdido el juicio–. Dígame el motivo real por el que quiere quedarse y me pensaré su propuesta.
Por primera vez, Phoebe observó una expresión de incomodidad en el rostro masculino. Leo era uno de esos hombres seguros de sí mismos que van por la vida como si fueran capitanes de barco y ante los que los demás bajan la cabeza. Pero la máscara se había movido ligeramente y había revelado un destello de vulnerabilidad.
–¿Qué le dijo mi cuñada al hacer la reserva?
–Que había estado enfermo. Pero, sinceramente, usted no parece haber estado a las puertas de la muerte.
–Menos mal.
Cada vez la intrigaba más aquel hombre.
–Ahora que caigo, tampoco es usted de esos hombres que se toman un descanso en la montaña por un motivo concreto, a no ser, desde luego, que sea artista o compositor. ¿Tal vez novelista?
–Necesitaba un descanso, eso es todo.
Algo en su voz la emocionó, una nota de desánimo o pesar. Y en ese momento, Phoebe captó la semejanza que había entre ellos. ¿Acaso ella no había ido a parar a aquellas tierras y construido las dos cabañas por ese mismo motivo? Su trabajo había dejado de ilusionarla y tenía el corazón destrozado por la muerte que había tenido lugar en su vida. La montaña le había ofrecido un modo de curar sus heridas.
–Muy bien, puede quedarse. Pero si me crispa los nervios, estaré en mi derecho de echarlo.
–Me parece justo –afirmó él sonriendo.
–Y le cobraré mil dólares más a la semana por prepararle la comida.
–Lo que usted diga. Gracias, señorita Phoebe. Le agradezco su hospitalidad.
El bebé se removió. Phoebe lo agarró y lo abrazó como si necesitara una barrera entre ella y Leo Cavallo.
–Entonces, buenas noches –dijo ella.
Su huésped asintió y miró al bebé.
–Que duerma bien. Si oye que me levanto por la noche, no se asuste. Últimamente tengo insomnio.
–Si quiere le preparo un vaso de leche caliente.
–No es necesario. Hasta mañana.
Leo la observó mientras salía de la habitación y sintió una punzada de remordimiento por haberla presionado para que le permitiera invadir su casa. En Atlanta, todos se habían comportado como si elevar el tono de voz o decir algo desagradable fuera a provocarle una recaída. Aunque Luc y Hattie trataban de ocultarlo, era evidente que estaban preocupados por él. Y aunque los quería mucho a los dos, Leo necesitaba espacio para asimilar lo sucedido.
Su primer impulso había sido volver a sumergirse en el trabajo. Pero el médico se había negado a darle el alta. La escapada a la montaña era un compromiso, algo a lo que él no hubiera accedido voluntariamente, pero, dadas las circunstancias, su única opción.
Al abandonar la autopista, Leo había llamado a su hermano para decirle que estaba cerca de su destino. Haría lo que fuera por su hermano menor, y sabía que él le correspondía. Estaban muy unidos, ya que habían vivido sus años de adolescencia y los primeros de la edad adulta en el extranjero, bajo el poder autocrático de su abuelo italiano.
De pronto, se sintió agotado. El equipo médico y su familia habían insistido en que, para lograr una completa recuperación, tenía que dejar de trabajar y de estar estresado. Era una lástima que tuviera que dormir solo en aquella inmensa cama rústica. Fue un extraño consuelo que su cuerpo reaccionara de forma predecible al pensar en Phoebe. Aunque los médicos le habían prohibido hacer ejercicio y la actividad sexual, lo segundo era discutible.
Mientra trataba de no prestar atención a la excitación que sentía, sacó de la maleta lo necesario para afeitarse y se encaminó a la ducha.
Para alivio de Phoebe, el bebé no se movió al ponerlo en la cuna. Lo miró durante unos segundos pensando que su hermana lo echaría de menos terriblemente, pero Phoebe, de forma egoísta, deseaba tener a alguien con ella en Navidad.
Se le encogió el estómago al pensar que, probablemente, Leo también estaría allí. Pero no, se iría a su casa y volvería después para acabar su estancia en enero.
Al recibir la solicitud de reserva había buscado en Internet información sobre Leo y su familia. Supo que estaba soltero, que era rico y consejero delegado de una empresa textil que su abuelo había fundado en Italia; que apoyaba diversas ONG no solo con dinero, sino con trabajo voluntario. No necesitaba trabajar, ya que su familia tenía más dinero del que uno pudiera gastarse en toda una vida. Pero ella entendía bien a los hombres como Leo. Les encantaban los retos, enfrentarse a competidores tanto en los negocios como en la vida.
Haber alojado a Leo en su casa no suponía riesgo físico alguno. Era un caballero. Lo único que le había dado que pensar era que su instinto le decía que necesitaba ayuda, y ella no estaba para aceptar más responsabilidades. Además, de no haber sido por la tormenta, él se hubiera pasado dos meses solo.
Mientras se preparaba para acostarse no dejó de pensar en él. Y al meterse en la cama y cerrar los ojos, la imagen de su rostro la acompañó toda la noche.
Capítulo Tres
Leo se despertó cuando la luz del sol que se colaba por entre las cortinas le dio en el rostro. Se sintió agradablemente sorprendido al ver que había dormido toda la noche.
La mayor parte de sus cosas seguía en el coche, así que se puso unos vaqueros y un jersey de cachemira, una prenda Cavallo, por supuesto. Estaba deseando salir al exterior y ver el paisaje a la luz del día.
Anduvo de puntillas por el pasillo, por si acaso el bebé dormía, pero se detuvo sin darse cuenta ante la puerta de la habitación de Phoebe, que estaba entreabierta. Por la rendija vio un bulto bajo las sábanas.
Se dirigió a la cocina y buscó la cafetera. Phoebe era una mujer a la que le gustaba el orden, por lo que no tuvo problemas para encontrar lo que necesitaba. Cuando se hubo servido una taza de café solo, agarró un plátano de la encimera y se acercó a la ventana del salón.
Una de las cosas que debía hacer era desayunar por las mañanas. Normalmente no tenía tiempo ni ganas. Estaba en el gimnasio a las seis y media y en su despacho antes de las ocho, de donde salía a las siete de la tarde, como muy pronto.
Nunca había reflexionado sobre su horario laboral; le iba bien y le posibilitaba terminar su trabajo. Se sentía frustrado por haber tenido que parar. Solo tenía treinta y seis años. ¿Debía tirar ya la toalla?
Descorrió las cortinas y observó un paisaje que brillaba como un diamante al sol. Todo estaba cubierto de hielo. El estrecho valle parecía un país de las maravillas helado.
Sus ganas de explorarlo tendrían que esperar, ya que se arriesgaba a caerse al dar el primer paso. «Paciencia, Leo, paciencia», le había recomendado su médico. Pero él no estaba seguro de poder tenerla. Ya se sentía nervioso ante la falta de un proyecto que emprender o un problema que resolver.
–Se ha levantado temprano.
La voz de Phoebe le sobresaltó tanto que se giró muy deprisa y se derramó el café en la mano derecha.
–¡Maldita sea! –exclamó mientras se dirigía al fregadero y ponía la mano bajo el agua fría.
–Lo siento. Creí que me había oído.
Phoebe llevaba puesto un pijama de punto que se le ajustaba al cuerpo haciendo que resaltasen sus firmes senos, sus redondas nalgas y sus largas piernas. Leo vio que llevaba la larga trenza medio deshecha y que tenía ojeras.
–¿Le ha dado el bebé una mala noche?
Ella negó con la cabeza y bostezó mientras levantaba un brazo para agarrar una taza del armario. Al hacerlo, la chaqueta del pijama se le levantó y dejó al descubierto unos centímetros de piel dorada. Él apartó la vista para no sentirse un mirón.
Después de servirse café, Phoebe se sentó y se echó un chaquetón sobre el regazo.
–No ha sido el niño, sino yo. No he podido dormir pensando en la pesadilla que va a suponer reconstruir la cabaña, sobre todo a la hora de buscar a los distintos trabajadores.
–Puedo echarle una mano.
Ella, cabizbaja, suspiró.
–No puedo pedirle eso. Es mi problema y, además, está usted de vacaciones.
–No exactamente. Yo diría que estoy de descanso involuntario.
–¿Ha sido Leo un niño travieso? –preguntó ella sonriendo.
Él sintió calor en la entrepierna y se sonrojó. Tenía que controlar la necesidad constante de besarla.
–No, travieso no, más bien, trabajo demasiado y juego poco. ¿Te parece que nos tuteemos?
Ella hizo un mohín.
–Supongo que eres un ejecutivo quemado.
–Podría decirse así –aunque no era la historia completa–. Cumplo condena en el bosque para descubrir los errores de mi forma de comportarme.
–¿Y quién te ha convencido de que vengas aquí? No pareces alguien que deje que los demás le den órdenes.
Él volvió a llenarse la taza y se sentó frente a ella.
–Es verdad, pero mi hermano menor, que es uno de los miembros de un matrimonio asquerosamente feliz, cree que necesito un descanso.
–¿Y le has hecho caso?
–Contra mi voluntad.
Ella le examinó el rostro como si quisiera cribar sus verdades a medias.
–¿Qué piensas hacer estos dos meses?
–Ya veré. Me he traído una colección de novela negra, los crucigramas de un año del New York Times en el iPad y una cámara digital aún sin estrenar.
–Impresionante.
–Pero reconocerás que puedo entrevistar a posibles trabajadores.
–¿Por qué quieres hacerlo?
–Me gusta estar ocupado.
–¿Pero no estás aquí precisamente para no estar ocupado? No me gustaría que te pasara algo la primera semana.
–Hazme caso, Phoebe. Coordinar horarios y trabajadores podría hacerlo con los ojos cerrados. Y puesto que no se trata de mi casa, no sufriré estrés.
Ella frunció el ceño, aún no convencida.
–Si no fuera por el bebé, ni siquiera me lo plantearía.
–Lo entiendo.
–Y si te cansas de hacerlo, dímelo.
–Te lo prometo.
Ella suspiró.
–En ese caso, ¿cómo voy a negarme?
Leo experimentó una oleada de júbilo ante el consentimiento de Phoebe. Solo entonces se percató de hasta qué punto temía la larga serie de días de asueto. Con la reparación de la casa en que centrarse cada mañana, tal vez aquel exilio de rehabilitación no estuviera tan mal.
Se preguntó qué pensaría su hermano al respecto. Estaba seguro de que Luc se lo imaginaba en bata, sentado frente a la chimenea y leyendo una novela policiaca, lo cual estaba bien para un rato.
La falta de actividad obligada a causa de su reciente enfermedad ya había alargado excesivamente los días y las noches. El médico le había prohibido su rutina de ejercicios habitual, por lo que sin un gimnasio cerca, tendría que ingeniárselas para mantenerse activo y en forma, sobre todo teniendo en cuenta que era invierno.
De pronto se oyó el llanto del bebé. Phoebe se puso en pie de un salto y estuvo a punto de derramar el café. Dejó la taza en el fregadero y salió corriendo. Al poco volvió con Teddy a la cadera. El niño estaba colorado de llorar.
–El pobre se habrá asustado al no ver a sus padres como todas las mañanas al despertarse.
–Pero te conoce, ¿verdad?
–Sí, pero me preocupo continuamente por él. Nunca he cuidado de un niño, y me asusta bastante.
–Pues yo diría que estás haciendo un trabajo excelente. Parece sano y feliz.
Ella hizo una mueca.
–Espero que estés en lo cierto. ¿Te importa darle el biberón mientras me ducho y me visto?
Leo comenzó a retroceder hasta que se dio cuenta y se detuvo.
–No creo que eso le guste ni a él ni a mí. Soy muy grande y asusto a los niños.
Phoebe lo miró con ojos centelleantes.
–Eso es absurdo. ¿No eras tú el que anoche se ofreció a ayudarme con el bebé a cambio de dejar que te alojaras aquí?
–Me refería más bien a tirar pañales sucios a la basura o a escuchar el intercomunicador para avisarte de que se ha despertado. Tengo las manos muy grandes y torpes.
–¿Nunca has estado con un bebé?
–Mi hermano tiene dos hijos pequeños, un niño y una niña. Los veo varias veces al mes, pero me limito a besarlos y a admirar lo mucho que han crecido. Algunas veces columpio a uno en la rodilla, pero no es habitual. No a todo el mundo se le dan bien los bebés.
Phoebe le puso a Teddy en el pecho.
–Pues vas a tener que aprender, porque tenemos un trato.
Leo abrazó al niño de forma refleja.
–Creí que coordinar los trabajos de reparación me libraría de ocuparme de Teddy.
–Pues no –dijo ella cruzándose de brazos–. Un trato es un trato. ¿O quieres que lo pongamos por escrito?
Leo tuvo que aceptar la derrota.
–Levantaría los brazos en señal de rendición si pudiera –dijo sonriendo–. Pero creo que a tu sobrino no le gustaría.
Phoebe preparó rápidamente el biberón y lo llevó al sofá en el que Leo se había sentado con Teddy.
–Le gusta tomarlo sentado. Hazlo eructar cuando se haya tomado la mitad.
–Sí, señora.
–No te burles de mí –le advirtió ella con los brazos en jarras.
Él adoptó una actitud contrita al tiempo que intentaba no mirarle los pezones, que estaban a la altura de sus ojos. Carraspeó.
–Ve a ducharte. Lo tengo todo controlado.
–Grita si me necesitas.
Mientras ella se iba, Leo acomodó al bebé en su brazo izquierdo para darle el biberón con la mano derecha. Se recostó en el sofá. Teddy parecía contento de estar con un desconocido. Pero no le gustó que Leo le retirara el biberón durante unos segundos para hacerlo eructar. Después se tomó el resto de su desayuno. Cuando hubo acabado, Leo agarró un mordedor de la mesita de al lado, sobre el que el niño se lanzó con rapidez.
Leo lo miró y sonrió al ver que Teddy le devolvía la mirada con sus grandes ojos azules.
–Tu tía Phoebe es una hermosa mujer, pequeño. No me causes problemas con ella y nos llevaremos bien.
Como le había dicho a Phoebe, Leo tenía cierta experiencia con niños. Luc y Hattie habían adoptado a la sobrina de Hattie al casarse, un año antes. La pequeña tenía casi dos años. Y hacía unos meses que Hattie había dado a luz al primer Cavallo de la nueva generación: un niño de pelo y ojos oscuros.
A Leo le gustaban los niños, ya que eran la promesa de que el mundo seguiría girando, pero no tenía deseos de ser padre. Su forma de vida era complicada. Un hijo necesitaba el amor y la atención de sus padres. El hijo de Leo era el imperio Cavallo.
Era consciente de que, para algunos, era una persona dura y sin sentimientos. Pero dirigía la empresa sabiendo cuántos empleados dependían de la familia Cavallo para vivir. Le irritaba que otro estuviera ocupando su puesto en aquellos momentos: el vicepresidente, elegido por Luc, que era un hombre competente.
Miró el reloj. ¡Por Dios! ¡Solo eran las diez y media de la mañana! ¿Cómo iba a sobrevivir relegado de esa manera durante dos meses? ¿Acaso quería convertirse en el hombre que su familia deseaba: relajado y equilibrado?
No deseaba cambiar. Quería irse a casa. Al menos lo había deseado hasta que había conocido a Phoebe. Ya no estaba seguro de lo que quería.
Si conseguía entablar una relación íntima con ella, su huida de la realidad tendría posibilidades de éxito. Leo había percibido que había química entre ellos, y rara vez se equivocaba a ese respecto. Cuando un hombre era rico, poderoso y guapo, las mujeres se lanzaban sobre él como si fueran mosquitos.
En Italia, Luc y él, cuando eran jóvenes, habían sido unos conquistadores hasta que se dieron cuenta del vacío que suponía que te desearan por razones superficiales. Luc había encontrado su alma gemela en la universidad, aunque habían tardado diez años en casarse.
Leo nunca había conocido a una mujer que le quisiera por sí mismo, sino por su dinero y poder. Y las mujeres de verdad se apartaban de los hombres como Leo por temor a que les partiera el corazón.
No sabía a qué categoría pertenecía Phoebe Kemper, pero estaba dispuesto a averiguarlo.
Capítulo Cuatro
Phoebe se duchó y vistió sin prisas. Quería saber si Leo cumpliría el trato. Haberlo dejado al cuidado de Teddy no era peligroso, ya que, a pesar de sus protestas, era un hombre que sabía enfrentarse a situaciones difíciles.
Envidiaba su seguridad en sí mismo. La suya se había tambaleado tres años antes, y no estaba segura de haberla recuperado. Su mundo se había venido abajo, y solo en los últimos meses había comenzado a entender quién era y qué quería.
En otro tiempo, un hombre como Leo le habría supuesto un reto. Inteligente y segura de sí misma, vivía sin darse cuenta de que ella, al igual que todos los seres humanos, estaba sujeta a los caprichos del destino. Su perfecta vida se había desintegrado en mil pedazos.
Las cosas no volverían a ser como antes, pero ¿podían ser igual de buenas de forma diferente?
Puso más cuidado de lo normal a la hora de vestirse. En vez de vaqueros, eligió unos pantalones de pana de color crema y un jersey rojo. Se dejó el cabello suelto. La trenza le resultaba útil a la hora de atender a Teddy. Sin embargo, ese día quería estar guapa para su huésped.
Cuando volvió al salón, Teddy estaba dormido sobre el pecho de Leo y este tenía los ojos cerrados. Phoebe se detuvo en la puerta a contemplar el cuadro: el hombre grande y fuerte y el bebé pequeño e indefenso.
Sintió una opresión en el pecho y se lo frotó pensando si sufriría siempre por lo que había perdido. Recluirse los últimos años como una monja le había dado paz, pero esa paz era una ilusión, ya que consistía en no vivir.
Vivir hacía sufrir. Para volver a pertenecer a la raza humana, Phoebe tendría que aceptar ser vulnerable, idea que la aterrorizaba. La otra cara de la moneda del amor y la alegría era un terrible dolor, y no estaba segura de que los primeros merecieran correr el riesgo de padecer el segundo.
Se acercó al sofá y tocó a Leo en el brazo. Él abrió los ojos inmediatamente y ella le tendió los brazos para que le diera al bebé, pero Leo negó con la cabeza.
–Enséñame adónde hay que llevarlo. No vayamos a despertarlo –susurró.
Ella lo condujo cruzando su habitación y el cuarto de baño a otra mucho más pequeña. Antes de la llegada de Teddy, era un trastero, pero había despejado la mitad para poner la cuna, una mecedora y una mesa para cambiarlo.
Leo dejó al niño en la cuna. Este se metió inmediatamente el pulgar en la boca y se puso de lado. Los dos adultos sonrieron y salieron de puntillas de la habitación.
–Descansa. Haz lo que te quieras. Hay mucha leña, si te apetece hacer fuego –dijo ella, de vuelta al salón.
–Ya te he dicho que no estoy enfermo –contestó él en tono cortante.
Ella se estremeció, pero mantuvo la compostura. Algo grave le había pasado a Leo. La mayoría de los hombres eran malos pacientes porque su salud y vigor iban unidos a su autoestima. Era evidente que Leo estaba allí porque necesitaba descanso y tranquilidad, y no quería que ella hiciera comentarios sobre su situación. Muy bien. Pero no dejaría de vigilarlo.
En el pasado, ella se había relacionado con muchos hombres como Leo, que vivían para trabajar, incluso si estaban casados.
Por desgracia, ella poseía características de ese tipo; o más bien, las había poseído. La subida de adrenalina al sacar adelante un negocio imposible era adictiva. Cuanto más éxito tenías, más deseabas volverlo a intentar. Estar con Leo sería difícil porque, al igual que un exalcohólico que evita a otros bebedores, corría el riesgo de que la vida de él y sus problemas laborales la absorbieran, cosa que no debía consentir bajo ninguna circunstancia. El mundo era grande y hermoso. Tenía dinero suficiente para vivir austeramente mucho tiempo.
Leo se acercó a la chimenea y comenzó a preparar el fuego. Phoebe se puso a preparar la comida. Por fin, rompió el incómodo silencio.
–Hay una chica que me hace de canguro cuando tengo que salir. Se me ha ocurrido que venga hoy, si está libre, para que nosotros podamos hacer una valoración inicial de los daños en la otra cabaña.
–Hablas como una mujer de negocios.
–Trabajé en una gran empresa. Estoy acostumbrada a enfrentarme a tareas difíciles.
Él encendió el fuego y volvió a colocar la pantalla mientras se frotaba las manos para quitarse el hollín.
–¿Dónde trabajabas?
Phoebe se reprochó haber sacado a colación un tema del que no quería hablar.
–Era corredora de bolsa de una empresa de Charlotte, en Carolina del Norte.
–¿Quebró la empresa y por eso estás aquí?
–No, ha sobrevivido a la crisis y se está expandiendo.
–Eso no contesta a mi pregunta.
–Puede que cuando nos conozcamos algo más te cuente los detalles escabrosos. Hoy, no.
Leo entendía su renuencia. No a todo el mundo le gustaba hablar de sus fracasos. Y aunque fuera irracional, su infarto le parecía un fracaso. No tenía sobrepeso ni fumaba. Tenía pocos vicios; tal vez solo uno: su personalidad era del tipo A. Y esa clase de personas vivían tan estresadas todo el tiempo que el estrés se convertía en una segunda naturaleza para ellas. Según su médico, ni hacer mucho ejercicio ni comer de forma equilibrada compensaba la incapacidad de relajarse.
Fue a la cocina a reunirse con su anfitriona.
–Qué bien huele.
Phoebe ajustó la temperatura del horno y se volvió hacia él.
–No te he preguntado si sigues algún tipo de dieta o si eres alérgico a algún alimento.
Él frunció el ceño.
–No es mi intención que me prepares la comida todo el tiempo que esté aquí. Me has dicho que estamos cerca de la civilización. ¿Por qué no salimos a comer o a cenar?
Ella le lanzó una mirada compasiva.
–Se nota que nunca has intentado comer en un restaurante con un bebé. No creo que te gustara.
–Sé que los niños chillan y lo ensucian todo –le respondió él. Había comido fuera un par de veces con Luc, Hattie y sus hijos–. Bueno, dejémoslo entonces, pero al menos podríamos tomarnos una pizza una vez a la semana.
–Sería estupendo –afirmó ella con una dulce sonrisa–. Gracias, Leo.
Su expresión de genuino placer hizo que él deseara hacer toda clase de cosas por ella y hacérselas a ella. La atracción tal vez fuera inevitable. Eran dos adultos que iban a vivir juntos durante ocho o nueve semanas. Era forzoso que fuesen conscientes el uno del otro en el plano sexual.
Carraspeó al tiempo que se metía las manos en los bolsillos.
–¿Tienes un novio que no quiera que me aloje aquí?
–No, estás a salvo –le sonrió–. Aunque tal vez hubiera tenido que decirte que lo tengo, para que no empieces a pensar cosas raras.
–¿Qué cosas? –preguntó él con aire inocente. Bromas aparte, le preocupaba un poco tener sexo de nuevo desde… Le costaba incluso decírselo a sí mismo: el infarto.
El médico le había dicho que no podía tenerlo sin restricciones, pero el médico no había visto a Phoebe Kemper con aquel jersey rojo.
–Ve a deshacer el equipaje –le dijo ella empujándolo–. O a leer uno de tus libros. La comida estará lista dentro de una hora.
A Leo le gustó la comida de Phoebe. Si pudiera comer así siempre, no se saltaría comidas ni compraría comida rápida para llevar a las nueve de la noche.
Justo habían acabado de comer cuando llegó Allison, la canguro. Según Phoebe, era una estudiante universitaria que vivía con sus padres y deseaba ganarse un dinero. Además, adoraba a Teddy.
Como la temperatura había subido y el hielo se había deshecho, Leo fue a por la maleta grande al coche, la llevó a su habitación y sacó la ropa de invierno. Cuando volvió al salón, Allison jugaba con el bebé y Phoebe se estaba poniendo un chaquetón de piel de oveja. Incluso así estaba atractiva.
Ella se metió un bolígrafo y un bloc de notas en el bolsillo.
–No dejes de decirme todo lo que veas que haya que reparar. La construcción no es mi fuerte.
Salieron juntos. La tarde invernal los envolvió. El cielo estaba despejado y el aire era muy frío. Continuamente se oían gotas cayendo debido al deshielo. Estaban rodeados de árboles por todas partes.
–¿Encargaste la construcción de las dos cabañas al trasladarte aquí? –preguntó Leo mientras se dirigían hacia la otra.
–Mi abuela me dejo el terreno cuando murió, hace doce años. Yo acababa de empezar a estudiar en la universidad. Lo conservé durante años por motivos sentimentales, y mucho después…
–¿Qué?
Ella lo miró. Unas gafas de sol le ocultaban los ojos. Se encogió de hombros.
–Decidí vivir en el bosque.
No añadió nada más, así que él no insistió. Tenían tiempo de sobra para intercambiar confidencias. Además, él tampoco estaba deseando divulgar sus secretos.
A la luz del día, Leo observó que los daños sufridos en la cabaña eran mayores de lo que había imaginado.
–Deja que vaya yo primero –le dijo a Phoebe–. No sabemos si hay peligro de que todavía se derrumbe algo.
Abrieron con dificultad la puerta principal. El árbol que había caído sobre el edificio era un enorme roble. La casa había cedido hasta tal punto que el suelo estaba lleno de escombros.
Ella se quitó las gafas y miró el hueco donde había estado el tejado.
–No queda mucho –la voz le tembló al final–. Me alegro de que no fuera mi cabaña.
–Yo también.
Phoebe o Teddy, o los dos, podían haber muerto o quedar malheridos. Y no hubiera habido nadie en las proximidades para ayudarlos. Vivir aislado proporcionaba mucha tranquilidad, pero Leo no estaba seguro de aprobar que una mujer indefensa viviera allí.
Tomó a Phoebe de la mano y fueron pisando escombros hacia la parte trasera de la casa. Uno de los dormitorios no había resultado dañado. Había que sacar de allí todo lo que se pudiera salvar, ya que la humedad y los animales acabarían por destruirlo.
La expresión de Phoebe era impenetrable. Por fin, suspiró.
–Lo mejor será traer una excavadora y construirla de nuevo –afirmó con tristeza–. Mis amigos me aconsejaron que, como era para alquilarla, la decorara con muebles baratos que no sería difícil sustituir en caso de robo o deterioro. Tendría que haberles hecho caso.
–¿Está asegurada?
–Sí. No recuerdo todos los detalles de la póliza, pero mi agente es amigo de mi hermana, así que supongo que me haría una que me dejara bien cubierta.
Su desánimo era casi palpable.
Leo trató de animarla, aunque sabía que Phoebe no tenía motivo alguno para apoyarse en él.
–Necesito hacer algo mientras estoy aquí para no volverme loco. Tú tienes un bebé del que ocuparte. Déjame que me encargue de solucionar este lío, Phoebe. Me harías un favor.
Capítulo Cinco
Phoebe se sintió tentada. Leo estaba frente a ella con las piernas separadas y un aire de no estar dispuesto a aceptar una negativa por respuesta. ¿Cómo un hombre tan guapo, viril y fuerte había llegado hasta aquel rincón escondido?
¿Qué buscaba? Tenía el físico de un gorila y el aspecto de un playboy rico. ¿Había estado enfermo de verdad? ¿No cometería ella un grave error si le cargaba con aquella tarea?
–Eso es ridículo –arguyó con voz débil–. Me estaría aprovechando de ti. Pero te confieso que tu ofrecimiento me resulta enormemente atractivo. Infravaloré lo que suponía cuidar a un bebé a tiempo completo. Quiero a Teddy, y no es un crío difícil, pero la idea de tener que añadirle todo esto… Me asusta.
–Entonces, deja que te ayude.
–No espero que vayas a hacer tú el trabajo.
Él se quitó las gafas que llevaba puestas y rio, lo cual añadió atractivo a sus rasgos.
–Sé que los hombres tienden a abarcar más de lo que pueden, pero esta cabaña, o lo que queda de ella, entra dentro de la categoría de catástrofe, y eso es mejor dejárselo a los expertos.
Ella examinó la cama.
–Esta iba a ser tu habitación. Sé que hubieras estado cómodo. Lo lamento, Leo. Me siento fatal porque no hayas ganado con el cambio.
Él le puso la mano en el brazo unos segundos.
–Estoy muy contento donde estoy: una mujer preciosa y una cabaña cómoda. Creo que me ha tocado el gordo.
–Estás flirteando conmigo.
La mirada de él era intensa y sexy. Era indudable que ella lo interesaba.
Ella se quitó el chaquetón porque, de pronto, tuvo calor. Se apoyó en el quicio de la puerta.
–Y no creo que te haya tocado el gordo. Soy más bien un cardo borriquero. Mi hermana dice que, al vivir aquí sola, me he vuelto muy huraña –y probablemente era verdad. Había días en que se sentía como una ermitaña.
Leo dio una patada a un trozo de espejo para apartarlo.
–Me arriesgaré. No tengo adonde ir y nadie a quien ver, como decía mi abuelo. Teddy y tú habéis iluminado considerablemente la perspectiva de mi largo exilio.
–¿Vas a decirme de una vez por qué estás aquí?
–No es una historia muy interesante, pero tal vez… Cuando llegue el momento.
–¿Y cómo lo sabrás?
–No seas pesada –bufó él.
–Te he dicho que soy un cardo.
Él la tomó del brazo para dirigirse a la puerta principal.
–Pues finge que no lo eres –masculló–. ¿Podrás hacerlo?
El altercado se vio interrumpido por la llegada del agente de seguros, que pasó la hora siguiente haciendo fotos y preguntas. Los dos hombres pronto se dedicaron a inspeccionar cada rincón de la casa.
Phoebe volvió a la suya, ya que era la hora de que Allison se fuera. Teddy la saludó con un grito y una sonrisa, y ella se sintió feliz al ver que la reconocía y que se alegraba de verla.
Teniendo en cuenta lo que le había sucedido a Phoebe, su hermana y su cuñado habían tardado en decidirse a dejarle a Teddy. Pero al final, Phoebe los había convencido, aunque se temía que se arrepentirían de haberlo dejado con ella y de que lo echarían mucho de menos mientras ultimaban los detalles de la herencia del padre de él.
Cuando Allison se hubo marchado, Phoebe tomó en brazos al bebé y miró por la ventana. Leo y el agente de seguros seguían evaluando los daños. Ella le frotó la espalda a Teddy.
–Creo que Papá Noel nos ha enviado nuestro regalo antes de tiempo, pequeñín. Leo es un regalo del cielo. Ahora lo único que tengo que hacer es no prestar atención a que sea el hombre más atractivo que he visto en mucho tiempo, a que me cuesta respirar cuando me acerco al él, y todo irá bien.
Teddy siguió chupándose el pulgar mientras se le cerraban los ojos.
–No me sirves de mucha ayuda –se quejó ella al tiempo que se preguntaba cómo sería tener un hijo con Leo Cavallo y si sería un buen padre.
En ese momento, este entró.
–Ya estoy en casa, cariño –dijo con un sentido del humor que le hizo parecer más joven.
Phoebe le sonrió.
–Quítate las botas, cariño.
Iba a tener que practicar cómo mantenerlo a distancia. Leo tenía la peligrosa habilidad de parecer inofensivo, lo cual era mentira. A pesar de las pocas horas que hacía que se habían conocido, ella había sentido su atractivo sexual.
Había hombres que desprendían testosterona. Leo era uno de ellos.
No se trataba solo de su tamaño, aunque era como un oso, sino de la masculinidad que emanaba de él y que hacía que Phoebe fuera más consciente de sus necesidades carnales. Quiso atribuirlo a que estuvieran solos en el bosque, pero, en realidad, habría reaccionado del mismo modo si se hubieran conocido en la ópera o en la cubierta de un yate.
Leo era de esos machos que atrapan a las hembras en su tela de araña sin siquiera darse cuenta. Phoebe había creído que era inmune a esos estúpidos impulsos provocados por las feromonas, pero con Leo en su casa, no tuvo más remedio que reconocer la verdad: necesitaba sexo, lo deseaba. Y había encontrado al hombre que podía satisfacer todos sus caprichos.
Leo se quitó el abrigo y sacó un papel del bolsillo.
–Toma, échale un vistazo mientras yo sostengo al niño.
Antes de que ella pudiera protestar, tomó en brazos a Teddy lo elevó hacia el techo. El niño gritó de placer. Phoebe se sentó en una silla de la cocina y examinó la lista que Leo le había entregado.
–¡Uf! Según esto, tenía yo razón sobre lo de la excavadora.
–No. Sé que la cosa no pinta bien, pero sería peor construir una cabaña nueva. Tu agente cree que el seguro te dará una generosa cantidad. Lo único que tienes que aportar tú es un montón de paciencia.
–Pues eso puede ser un problema, ya que no es mi fuerte.
–Haré lo posible por simplificarte las cosas, a no ser que quieras que se te consulte hasta el mínimo detalle.
–¡No, por Dios! –exclamó ella estremeciéndose–. Si eres lo bastante tonto para ofrecerme la posibilidad de que me reparen la cabaña sin que tenga que mover un dedo, no voy a dedicarme a buscar defectos.
Teddy se quedó medio dormido mientras Leo lo abrazaba. ¿Qué era lo que hacía que el corazón de una mujer se derritiera al ver a un hombre grande y fuerte abrazando a un bebé? Al contemplar a Teddy y Leo, Phoebe no pudo evitar sentir añoranza. Lo quería todo: al hombre y al bebé. ¿Era demasiado pedir?
–¿Quieres que lo acueste? –le preguntó él.
–Sí, parece que tiene sueño.
–¿Cuánto hace que lo tienes?
–Dos semanas. Ya hemos establecido una rutina.
–Hasta que he venido a alterarla.
–Si estás buscando que te diga un cumplido, puedes esperar sentado. Ya te has ganado tu manutención, y eso que no han pasado ni veinticuatro horas.
–Entonces, piensa en lo mucho que me querrás cuando me conozcas –apuntó él sonriendo.
Ella sintió que le temblaban las rodillas, y eso que no estaba de pie.
–Ve a acostarlo, y compórtate.
Leo besó al niño en la cabeza y le sonrió.
–Es dura de pelar, pequeño, pero lo conseguiré.
Cuando él se hubo marchado, Phoebe soltó el aire que había estado reteniendo sin darse cuenta. Se levantó para correr las cortinas de todas las ventanas. Se hacía de noche temprano en la montaña. Pronto sería la noche más larga del año.
Detestaba el invierno, no solo por la nieve, el hielo y los días fríos y grises, sino por la soledad. Había sido en Navidad cuando lo había perdido todo. Cada aniversario se lo recordaba. Pero incluso antes de la llegada de Leo, había decidido que ese año las cosas mejorasen. Tenía un bebé con ella. Y además, un huésped.
Leo volvió con su ordenador portátil. Se sentó en el sofá.
–¿Te importa darme tu contraseña de Internet?
–No tengo Internet –dijo ella, sin saber cómo suavizar el golpe.
Él la miró con una mezcla de desconcierto y horror.
–¿Por qué?
–Porque he decidido que puedo vivir sin conexión.
Él se mesó el cabello. Estaba agitado.
–Estamos en el siglo XXI –afirmó mientras intentaba mantener la calma–. Todo el mundo tiene Internet. ¿Me estás tomando el pelo?
Ella alzó la barbilla negándose a que la juzgara por una decisión que le había parecido necesaria en su momento.
–No. Me he limitado a tomar una decisión.
–Mi cuñada no me hubiera alquilado una casa que no tuviera todo tipo de servicios.
–Tienes toda la razón. La otra cabaña tenía conexión a Internet, pero, ya has visto cómo ha quedado todo.
Vio cómo se evaporaba el buen humor de Leo al asimilar lo que le acababa de decir. De pronto, él se sacó el móvil del bolsillo.
–Al menos puedo consultar el correo electrónico con esto –afirmó con una nota de pánico en la voz.
–Estamos en una garganta estrecha. Solo hay una compañía telefónica que tiene cobertura y…
–Y no es la tuya –Leo miró la pantalla y suspiró–. Es increíble. Creo que no voy a poder quedarme en un sitio que está desconectado del mundo.
A Phoebe se le cayó el alma a los pies. Esperaba que Leo apreciara la sencillez de su forma de vida.
–¿Tan importante es? Tengo un teléfono fijo que puedes usar. También mi móvil, si quieres, y tengo televisión por satélite.
Si él no era capaz de entender y aceptar las opciones por las que se había inclinado, sería una estupidez tratar de profundizar en su mutua atracción, ya que ella acabaría sufriendo.
–Lo siento –se disculpó él–. Me ha pillado por sorpresa. Estoy habituado a acceder a mi correo electrónico las veinticuatro horas del día.
Ella se sacó el móvil del bolsillo y cruzó la habitación para entregárselo.
–Usa el mío de momento. No hay problema.
Sus dedos se rozaron. Leo vaciló durante unos segundos, pero acabo por agarrarlo.
–Gracias.
Ella fue a la cocina para proporcionarle cierta intimidad y buscó en la nevera algo para preparar la cena. Con Leo allí, tendría que cambiar sus hábitos de compra. Por suerte, había pollo y hortalizas para hacer un salteado.
Unos veinte minutos después, Leo soltó una maldición. Ella se volvió y contempló su expresión de furia e incredulidad.
–No puedo creerme que me hayan hecho esto.
Phoebe se secó las manos con un paño de cocina.
–¿Qué pasa, Leo? ¿De qué hablas?
Él se levantó y se frotó los ojos.
–Mi hermano, mi taimado hermano. Lo mataré. Le envenenaré el café. Le daré una paliza. Reduciré a polvo su esqueleto…
Phoebe se sintió obligada a intervenir.
–¿No me has dicho que tiene esposa y dos hijos? No creo que quieras matar a tu hermano. ¿Qué cosa terrible te ha hecho?
Leo se dejó caer en el sillón con los brazos colgando. Su postura indicaba que se sentía derrotado.
–Me impide acceder al correo electrónico del trabajo. Ha cambiado todas las contraseñas porque no se fiaba de que no lo fuera a consultar.
–Pues parece que te conoce muy bien. Ya que, ¿no era exactamente eso lo que ibas a hacer?
Leo la fulminó con la mirada.
–¿De parte de quién estás? Ni siquiera conoces a mi hermano.
–Cuando antes me hablaste de él, de tu cuñada y de sus hijos, había afecto en tu voz, y eso me indica que él también debe quererte. Por eso, seguro que tiene un buen motivo para hacer lo que ha hecho.
Se produjo un silencio en la habitación. Solo se oía el tictac del reloj de la repisa de la chimenea. Leo la miró con tanta intensidad que a ella se le erizó el cabello de la nuca. Estaba verdaderamente enfadado. Y como su hermano no estaba allí, lo pagaría con ella.
Phoebe se atrevió a sentarse frente a él.