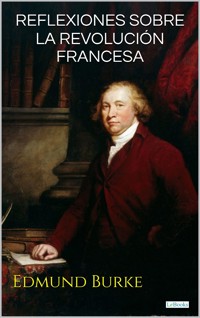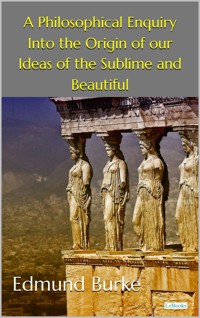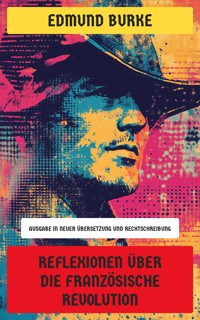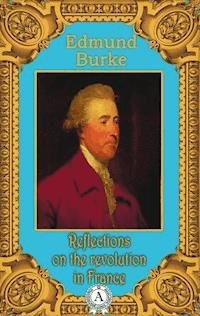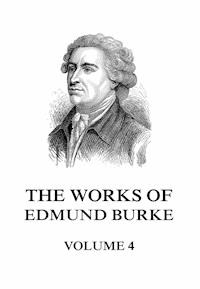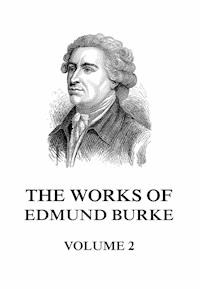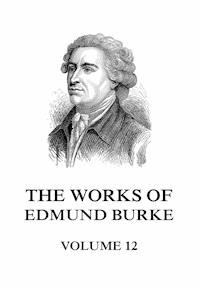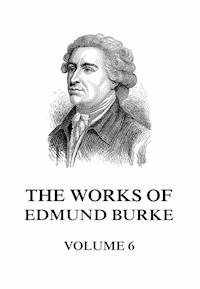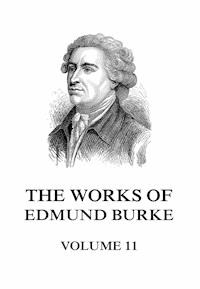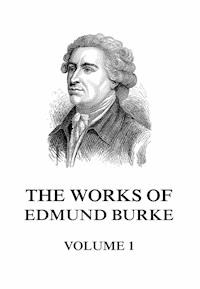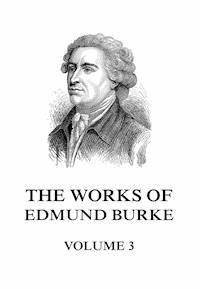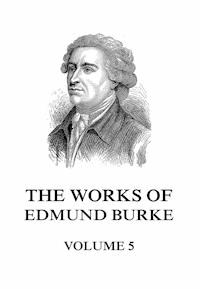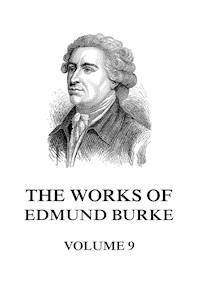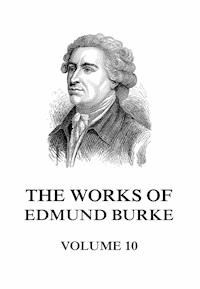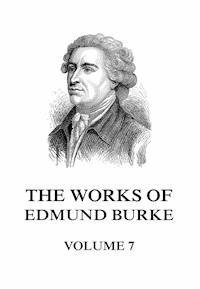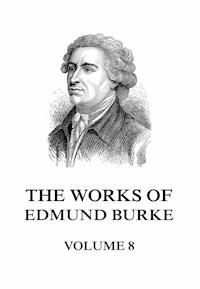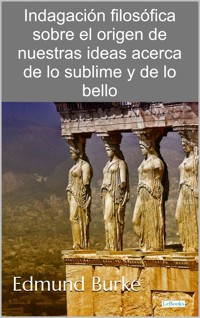
Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello E-Book
Edmund Burke
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Englisch
Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello es una exploración profunda de la estética, la percepción y las emociones humanas frente a la belleza y la grandeza. Edmund Burke analiza las diferencias fundamentales entre lo sublime y lo bello, vinculando lo sublime a sensaciones de asombro, terror y vastedad, y lo bello a sentimientos de placer, suavidad y armonía. La obra examina cómo estas ideas influyen en la experiencia humana y en la relación con el arte y la naturaleza. Desde su publicación, Indagación filosófica sobre lo sublime y lo bello ha sido reconocida por su enfoque innovador en la estética y su influencia en pensadores y escritores posteriores, incluyendo a Kant y al romanticismo. Su análisis de las emociones provocadas por la inmensidad, el peligro y la oscuridad en contraste con la delicadeza y la gracia de lo bello, asegura su lugar como un texto esencial en la filosofía estética. Las distinciones conceptuales de Burke continúan ofreciendo un marco de interpretación relevante para la crítica de arte y literatura. La vigencia de esta obra radica en su capacidad de iluminar la complejidad de la experiencia estética y los fundamentos psicológicos de nuestras percepciones. Al diferenciar lo sublime de lo bello, Burke invita a los lectores a reflexionar sobre la manera en que el temor, el poder, la belleza y el placer configuran nuestra relación con el mundo y definen las formas de sensibilidad y expresión artística
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Edmund Burke
INDIGACIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL ORIGEN DE NUESTRAS IDEAS ACERCA DE LO SUBLIME Y DE LO BELLO
Título original:
“A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful”
Sumario
PRESENTACIÓN
INDAGACIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL ORIGEN DE NUESTRAS IDEAS ACERCA DE LO SUBLIME Y DE LO BELLO
Sobre el gusto (Discurso preliminar)
PARTE PRIMERA
PARTE II
PARTE III
PARTE IV
PARTE V
PRESENTACIÓN
Edmund Burke
(1729–1797)
Edmund Burkefue un político, filósofo y escritor irlandés, ampliamente reconocido como una de las figuras más influyentes del pensamiento político del siglo XVIII. Nacido en Dublín, Burke es conocido por sus reflexiones sobre la Revolución Francesa y su defensa del conservadurismo moderno, así como por su capacidad para conjugar razón, tradición y crítica moral en sus discursos y ensayos. Su legado permanece como una referencia clave en la teoría política y en el debate entre el cambio social y la preservación institucional.
Vida temprana y formación
Edmund Burke nació en una familia de origen mixto —católico y protestante—, lo que marcó su sensibilidad hacia temas de tolerancia religiosa y diversidad cultural. Estudió en el Trinity College de Dublín, donde desarrolló un gran interés por la historia, la literatura clásica y la filosofía. Posteriormente, se trasladó a Londres para estudiar derecho, aunque su vocación intelectual lo llevaría hacia el ensayo, el periodismo y la política.
Carrera y contribuciones
Burke se destacó como miembro del Parlamento británico durante más de dos décadas, donde defendió causas como los derechos de los colonos americanos, la reforma administrativa en la India y la libertad religiosa para los católicos. Sin embargo, su obra más famosa es Reflexiones sobre la Revolución en Francia (1790), en la que critica enérgicamente los excesos revolucionarios y advierte sobre los peligros de desmantelar las instituciones sin considerar la experiencia histórica.
En sus escritos, Burke defendía la importancia de la tradición, la prudencia y la evolución gradual de las sociedades. A diferencia de los revolucionarios, que promovían una ruptura total con el pasado, Burke abogaba por una reforma cautelosa que respetara los vínculos entre generaciones. Sus ideas sentaron las bases del pensamiento conservador, influenciando profundamente tanto a críticos de la Revolución Francesa como a pensadores posteriores como Russell Kirk y Roger Scruton.
Impacto y legado
Burke fue pionero en articular una visión política basada en la continuidad cultural y la responsabilidad moral, en oposición al racionalismo abstracto de muchos de sus contemporáneos. Su estilo de argumentación, profundamente ético y elocuente, marcó un hito en la retórica parlamentaria y en el ensayo político. Fue uno de los primeros en señalar los peligros de los regímenes totalitarios que podían surgir de revoluciones impulsadas por ideologías inflexibles.
Más allá de su defensa del conservadurismo, Burke también fue un firme defensor de los derechos humanos, como lo demuestran sus críticas a la opresión británica en las colonias. Esta dualidad —un conservador que defendía libertades— lo convierte en una figura compleja, respetada tanto por liberales como por conservadores.
Edmund Burke murió en 1797, a los 68 años, tras retirarse de la vida pública debido a problemas de salud y tragedias personales. Aunque en su tiempo fue una figura polémica, su pensamiento ha sido reivindicado a lo largo de los siglos por su profundidad, su compromiso con los valores cívicos y su rechazo al fanatismo ideológico.
Hoy, Burke es considerado uno de los grandes pensadores políticos de Occidente. Su visión de una sociedad fundada en la cooperación entre generaciones, en la moderación y en el respeto a las instituciones sigue siendo central en los debates contemporáneos sobre democracia, derechos y orden social. Su legado vive en la continua tensión entre cambio y estabilidad que define la vida política moderna.
Sobre la obra
Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello es una exploración profunda de la estética, la percepción y las emociones humanas frente a la belleza y la grandeza. Edmund Burke analiza las diferencias fundamentales entre lo sublime y lo bello, vinculando lo sublime a sensaciones de asombro, terror y vastedad, y lo bello a sentimientos de placer, suavidad y armonía. La obra examina cómo estas ideas influyen en la experiencia humana y en la relación con el arte y la naturaleza.
Desde su publicación, Indagación filosófica sobre lo sublime y lo bello ha sido reconocida por su enfoque innovador en la estética y su influencia en pensadores y escritores posteriores, incluyendo a Kant y al romanticismo. Su análisis de las emociones provocadas por la inmensidad, el peligro y la oscuridad en contraste con la delicadeza y la gracia de lo bello, asegura su lugar como un texto esencial en la filosofía estética. Las distinciones conceptuales de Burke continúan ofreciendo un marco de interpretación relevante para la crítica de arte y literatura.
La vigencia de esta obra radica en su capacidad de iluminar la complejidad de la experiencia estética y los fundamentos psicológicos de nuestras percepciones. Al diferenciar lo sublime de lo bello, Burke invita a los lectores a reflexionar sobre la manera en que el temor, el poder, la belleza y el placer configuran nuestra relación con el mundo y definen las formas de sensibilidad y expresión artística.
INDAGACIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL ORIGEN DE NUESTRAS IDEAS ACERCA DE LO SUBLIME Y DE LO BELLO
Sobre el gusto (Discurso preliminar)
A primera vista, puede parecer que nuestros razonamientos difieren mucho de los de los demás, al igual que nuestros placeres: pero, pese a lo que puedan diferir, hecho que creo más aparente que real, es probable que la norma en lo concerniente a la razón y al gusto sea la misma en todas las criaturas humanas. De no haber algunos principios en lo relativo a nuestro juicio y sentimientos comunes a toda la humanidad, sería imposible aprehender su razón o sus pasiones lo suficiente para mantener la ordinaria correspondencia de la vida. En efecto, parece que, por lo general, se admite que con respecto a la verdad o falsedad hay algo fijado. Cuando se discute, vemos a la gente apelando a ciertos criterios y pautas, que son válidas para todas las partes, y se suponen inherentes a nuestra naturaleza común. Pero, no hay la misma conformidad obvia acerca de ningún principio uniforme o establecido, relacionado con el gusto. Muy al contrario, de ordinario, se cree que esta facultad delicada y aérea, que parece demasiado volátil para resistir siquiera las cadenas de una definición, no se puede poner a prueba debidamente bajo ningún criterio, ni medirse por ninguna norma. Es tan constante la necesidad de ejercer la facultad de razonar, y se ve tan reforzada por la perpetua contienda, que, entre los más ignorantes, parece haber ciertas máximas de sentido común tácitamente establecidas. Los eruditos han hecho progresos en esta ruda ciencia, y han reducido aquellas máximas a un sistema. Si el gusto no se ha cultivado tan felizmente, no ha sido porque el tema fuera estéril, sino porque los que han trabajado en él han sido pocos o negligentes; pues, a decir verdad, los motivos que nos impulsan a fijar lo uno no tienen el mismo interés que los que nos apremian a averiguar lo otro. Y, después de todo, si los hombres tienen diferentes opiniones acerca de semejantes temas, sus diferencias no acarrean consecuencias tan importantes; de otro modo, no dudo que la lógica del gusto, si se me permite la expresión, pueda digerirse tan bien, y podíamos discutir temas de este tipo con tanta seguridad, como aquéllos que parecen pertenecer más directamente a la esfera de la mera razón. Y, en efecto, es absolutamente necesario, al iniciar una investigación como la presente, aclarar este punto lo más posible. Si el gusto no tiene unos principios fijos, y si la imaginación no se ve afectada de acuerdo con algunas leyes invariables y seguras, nuestro trabajo probablemente servirá de muy poco, en la medida en que se ha de juzgar como empresa inútil, cuando no absurda, poner reglas al capricho y erigirse en legislador de antojos y fantasías.
El término gusto, como todos los términos figurativos, no es totalmente exacto; lo que entendemos por él dista mucho de una idea simple y determinada en las mentes de muchos hombres, y, por consiguiente, es propenso a la incertidumbre y a la confusión. No me gustan mucho las definiciones, el aclamado remedio para la cura de este desorden. Pues, cuando las hacemos, parecemos correr el riesgo de circunscribir la naturaleza entre los límites de nuestras propias nociones, que a menudo hacemos nuestras al azar, abrazamos con los ojos cerrados, o formamos a partir de una consideración limitada y parcial del objeto que se nos presenta; en lugar de extender nuestras ideas para abordar todo lo que la naturaleza abarca, según su manera de combinar. En nuestra investigación, nos hallamos limitados a las estrictas leyes a que nos hemos sometido desde el principio.
—Circo vilem patulumque morabimur orbem,
Linde pudor proferre pedem vetat aut operis lex'.{i}
Una definición puede ser muy exacta, y, sin embargo, servir de muy poco para informarnos acerca de la naturaleza de la cosa definida; pero, sea cual fuere la virtud de una definición, en el presente orden de cosas, parece más bien derivarse de nuestra investigación que precedería, y por lo tanto debería considerarse como resultado de ésta. Ha de admitirse que los métodos de disquisición y enseñanza pueden ser a veces diversos, y, sin duda, por buenas razones; pero, en lo que a mí respecta, estoy convencido de que el método de enseñanza que más se aproxima al método investigador es incomparablemente el mejor. Este, no satisfecho con ofrecer unas cuantas verdades estériles, conduce al tronco del que nacieron; tiende a colocar al lector tras las huellas de la invención, y dirigirlo por aquellos caminos en los que el autor ha hecho sus propios descubrimientos, en el supuesto caso de que sea feliz por haber hecho alguno válido.
Pero, con el fin de evitar todo pretexto para cavilar, no entiendo por la palabra Gusto más que aquella facultad o aquellas facultades de la mente, que se ven influenciadas por, o que forman un juicio acerca de, las obras de la imaginación y las artes elegantes. Esta es, creo, la idea más general de aquella palabra, y la que tiene menos conexión con alguna teoría particular. Mi objeto en esta investigación es encontrar principios, de haberlos, que afecten a la imaginación, tan comuñes a todos, tan fundados y ciertos, que puedan proporcionar los medios para razonar satisfactoriamente sobre ellos. Y me figuro que tales principios del gusto existen, por paradójico que parezca a aquéllos que a primera vista imaginan, que hay una diversidad de gustos tan enorme, por cuanto al tipo y al grado, que nada puede ser más indeterminado.
Todas las potencias naturales del hombre que conozco, y que establecen relación con los objetos externos, son los sentidos, la imaginación y el juicio. Y, en primer lugar, con respecto a los sentidos, suponemos, y hemos de suponer, que, como la configuración es casi, o más o menos, la misma en todos los hombres, la manera de percibir objetos externos es la misma en todos los hombres, o difiere poco. Estamos convencidos de que lo que parece luminoso a un ojo, parece luminoso al otro; que lo que resulta dulce a un paladar, es dulce para otro; que lo que es oscuro y amargo para este hombre, es igualmente oscuro y amargo para aquél. Y concluimos una cosa semejante de lo grande y lo pequeño, de lo duro y de lo blando, lo caliente y lo frío, lo rugoso y lo liso, y, efectivamente, de todas las cualidades y afecciones naturales de los cuerpos. Si nos permitimos imaginar, que sus sentidos presentan a diferentes hombres diferentes imágenes de las cosas, este escéptico procedimiento hará que todo tipo de razonamiento sobre cualquier tema sea vano y frívolo, incluso aquel razonamiento escéptico que nos había persuadido para considerar una duda en lo relativo a la concordancia de nuestras percepciones. Pero, como poca duda cabe que los cuerpos presentan imágenes similares a la especie entera, se ha de conceder necesariamente que los placeres y pesares que cualquier objeto provoca en un hombre también los causa en toda la humanidad, cuando actúa naturalmente, simplemente, y sólo por sus propios medios. Si negamos esto, hemos de imaginar que la misma causa, actuando del mismo modo y sobre sujetos de la misma clase, producirá efectos diferentes, lo cual sería muy absurdo. Consideremos primero este punto, en el sentido del gusto, y antes que nada, en la medida en que tal facultad ha tomado su nombre de este sentido. Todos los hombres están de acuerdo en decir que el vinagre es agrio, la miel, dulce, y el acíbar, amargo; y en la medida en que todos coinciden en encontrar estas cualidades en aquellos objetos, no disienten tampoco por cuanto a sus efectos en lo relativo al placer y al dolor. Todos concuerdan en llamar agradable la dulzura, y desagradable la acidez. En esto no hay diversidad de sentimientos: y el hecho de que no la hay se manifiesta claramente en el consentimiento de todos los hombres sobre las metáforas que se extraen del gusto. Un temperamento agrio, expresiones y maldiciones amargas, y un destino amargo, son cosas que todos entendemos a la perfección. Y, en conjunto, se nos entiende de igual modo, cuando nos referimos a una buena disposición, a una buena persona, a una buena condición y a otras cosas parecidas. Es sabido que la costumbre y otras causas han provocado muchas desviaciones de los placeres o penas naturales, que corresponden a los distintos gustos: pero, en tal caso, el poder de distinguir entre el apetito natural y el adquirido no desaparece nunca. Con frecuencia, un hombre acaba prefiriendo el sabor de tabaco al del azúcar, y el sabor del vinagre al de la leche; pero, esto no siembra la confusión entre sabores, mientras aquél sea consciente de que el tabaco y el vinagre no son dulces, y sepa que el mero hábito ha predispuesto su paladar para estos extraños placeres. Hasta con esta persona podemos hablar sobre gustos con precisión suficiente. Pero, de encontrar a un hombre que afirmara que, para él, el tabaco tiene un sabor parecido al del azúcar, y que no puede distinguir entre la leche, agria, y el azúcar, amargo, deduciríamos inmediatamente que los órganos de este hombre no funcionan, y que su paladar está profundamente viciado. Distamos tanto de conversar con tal persona sobre gustos, como de razonar en lo concerniente a las relaciones de cantidad con alguien, que negara que todas las partes juntas eran iguales al todo. A semejante hombre no le consideramos equivocado por sus apreciaciones, sino absolutamente loco. Excepciones de este género, en cualquiera de estos aspectos, no nos ponen en tela de juicio nuestra regla general, ni nos hacen concluir que los hombres tienen varios principios respecto a las relaciones de cantidad, o al gusto por las cosas. De manera que, cuando se dice que no hay discusión posible en materia de gustos, sólo se pretende decir, que nadie puede contestar estrictamente qué placer o pena puede experimentar un hombre particular al probar una cosa particular. Esto, en efecto, es indiscutible; pero podemos discutir, y además con suficiente claridad, sobre las cosas que son naturalmente placenteras o desagradables para los sentidos. Aunque, cuando hablamos de un sabor peculiar o adquirido, entonces hemos de conocer los hábitos, los prejuicios o los males de este hombre particular, y hemos de extraer nuestra conclusión de todo ello.
Esta coincidencia del género humano no se da únicamente en el gusto. El principio de placer derivado de la vista es el mismo en todos. La luz es más placentera que la oscuridad. El verano, cuando la tierra se viste de verde, y cuando los cielos están serenos y brillan, es más agradable que el invierno, donde todo tiene otro aspecto. No recuerdo que se haya mostrado algo bello, sea un hombre, una bestia, un pájaro o una planta, incluso a un centenar de personas, y no haya sido admitido como tal por todas ellas, pese a que alguna pudiera pensar que esperaba mucho más o que hay cosas todavía mejores. No creo que ningún hombre piense que una oca es más hermosa que un cisne, ni que imagine que una gallina de Frisia es superior a un pavo real. Obsérvese también que los placeres de la vista no son tan complicados ni confusos, y que tampoco los alteran hábitos y asociaciones artificiales, como ocurre con los placeres del gusto; porque los placeres de la vista se conforman más comúnmente a ellos mismos, y no son alterados tan a menudo por consideraciones ajenas a la propia vista. Pero, las cosas no se presentan tan espontáneamente al paladar como a la vista; al primero se dan a modo de alimento o medicina. Y, gracias a las cualidades que poseen para fines nutritivos o medicinales, a menudo forman el paladar gradualmente, y a fuerza de estas asociaciones. Así, el opio es placentero para los turcos, merced al agradable delirio que produce. El tabaco constituye el verdadero deleite de los holandeses, porque difunde cierto estupor y un aturdimiento placentero. Los licores fermentados agradan a nuestro vulgo, porque barren toda preocupación y consideración acerca del futuro de los males presentes. Todos ellos se rechazarían por completo, si sus propiedades no rebasaran las meras propiedades del sabor. Pero, todos juntos, con el té y el café, y algunas otras cosas, han pasado de las boticas a nuestras mesas, y se empezaron a tomar por sus efectos saludables mucho antes que por placer. El efecto de la droga ha hecho que la utilizáramos a menudo; y el uso frecuente, combinado con el efecto agradable, ha hecho finalmente su gusto agradable. Pero, esto no confunde nuestro razonamiento lo más mínimo; porque distinguimos hasta el final el apetito adquirido del natural. Al describir el gusto de una fruta desconocida, raramente diríamos que tiene un sabor dulce y placentero como el tabaco, el opio, o el ajo, aunque habláramos con aquéllos que usaran constantemente estas drogas, y experimentaran gran placer con ellas. En todos los hombres hay una memoria suficiente acerca de las causas naturales de placer, que los capacita para conducir todas las cosas que se les ofrecen a los sentidos, a este nivel, y para regular sus sentimientos y opiniones por él. Imaginad a alguien que tuviera tan viciado su paladar, que sintiera más placer degustando opio que mantequilla o miel, y se prestara a que se le ofreciera una bola de cebollas; no cabe duda que preferiría la mantequilla o la miel a esta mezcla nauseabunda, o a cualquier droga amarga a la que no estuviera acostumbrado. Lo que demuestra que su paladar es naturalmente como el de otros hombres en todas las cosas, que es como el paladar de los demás hombres en muchas cosas, y sólo está viciado en algunos puntos particulares. Pues, al juzgar cualquier cosa nueva, incluso un sabor similar al que la costumbre le ha hecho que le guste, encuentra su paladar afectado de una manera natural y sobre la base de principios comunes. Así, el placer de todos los sentidos, de la vista, e incluso del gusto, que es el más ambiguo de todos, es el mismo en todos los hombres, sean altos o bajos, sabios o ignorantes.
Además de las ideas, con sus penas y placeres anexos, que son presentados por los sentidos, la mente del hombre posee una especie de poder creativo de por sí, sea representando a su antojo imágenes de cosas en el orden y según la manera en que fueron recibidas por los sentidos, o combinando aquellas imágenes de una nueva manera y según un orden diferente. Este poder se llama imaginación; y a ella pertenece todo lo que llamamos ingenio, fantasía, invención, y lo que se le parece. Pero, hay que tener en cuenta, que tal poder de la imaginación es incapaz de producir nada absolutamente nuevo; sólo puede variar la disposición de aquellas ideas que ha recibido de los sentidos. Ahora bien, la imaginación es la provincia más extensa del placer y del dolor, al igual que es la región de nuestros miedos y esperanzas, y de todas las pasiones que están en conexión con ellas. Cualquiera que sea el cálculo que se haga para influir en la imaginación con estas ideas directrices, en virtud de una impresión natural original, ha de causar el mismo impacto casi a todos los hombres. Ya que la imaginación sólo es la representación de los sentidos, sólo puede complacerse o disgustarse con las imágenes, partiendo del mismo principio por el que los sentidos se complacen o disgustan con las realidades; y, por consiguiente, tiene que haber una concordancia tan estrecha entre las imaginaciones de los hombres, como entre sus sentidos. Basta un poco de atención para convencernos de que esto es así necesariamente.
Pero, en la imaginación, además del dolor o del placer que se desprenden de las propiedades del objeto natural, se percibe un placer según el parecido que la imitación tiene con el original: la imaginación, en mi opinión, no puede tener más placer que el derivado de una u otra de estas causas. Y estas causas actúan bastante uniformemente en todos los hombres, porque actúan según principios existentes en la naturaleza, y que no se desprenden de ningún hábito o ventaja particular. El Sr. Locke observa muy justa y delicadamente, que el ingenio está principalmente versado en trazar semejanzas: destaca al mismo tiempo que la tarea del juicio reside más bien en encontrar diferencias. Tal vez parezca, en base a esta suposición, que no hay distinción material entre el ingenio y el juicio, en la medida en que ambos parecen derivar de diferentes operaciones de la misma facultad de comparar. Pero, en realidad, dependan o no del mismo poder de la mente, difieren materialmente tanto, en muchos aspectos, que una unión perfecta de ingenio y juicio es una de las cosas más raras del mundo. Cuando dos objetos inconfundibles no se parecen es lo único que esperamos; las cosas son como tienen que ser. Por consiguiente, no causan ninguna impresión en la imaginación; pero, cuando dos objetos inconfundibles se parecen nos causan impacto, les prestamos atención y nos sentimos complacidos. La mente del hombre da muestras de alacridad y satisfacción mucho mayores trazando semejanzas, que buscando diferencias; al establecer semejanzas, producimos nuevas imágenes, unimos, creamos y ampliamos nuestros sentidos. Pero, al establecer distinciones, no ofrecemos alimento a la imaginación: la tarea es en sí misma más severa y fastidiosa, y el placer que extraigamos de ello, cualquiera que sea, es algo de naturaleza negativa e indirecta. Por la mañana se me da una noticia; ésta, meramente en calidad de noticia, como un hecho añadido a mi surtido, me da cierto placer. Al anochecer, me doy cuenta de que no había nada en ella. ¿Qué gano con esto, sino la insatisfacción de ver que se me ha embaucado? De ahí que los hombres se inclinen mucho más por la fe que por la incredulidad. Y es en base a este principio, que las naciones más ignorantes y bárbaras han sobresalido con frecuencia en similitudes, comparaciones, metáforas y alegorías, y que han sido débiles y tímidas en distinguir y clasificar sus ideas. También por una razón de este tipo, Homero y los escritores orientales, aunque muy aficionados a las similitudes y aunque descubren algunas verdaderamente admirables, raramente se preocupan de que sean exactas; esto es, sólo reparan en la semejanza general, la pintan fuertemente, y no se percatan de la diferencia que puede encontrarse entre las cosas comparadas.
Como el placer de la semejanza es el que halaga principalmente la imaginación, casi todos los hombres son iguales en este punto, hasta donde llega su conocimiento de las cosas representadas o comparadas. El principio de este conocimiento es mucho más accidental, por cuanto depende de la experiencia y de la observación, y no de la fuerza o debilidad de ninguna facultad natural; y de esta diferencia en el conocimiento procede lo que comúnmente llamamos, aunque no con gran exactitud, diferencia de gustos. Un hombre, para el que la escultura es nueva, al ver los aparejos de un barbero o alguna pieza de estatuaria ordinaria, se queda inmediatamente perplejo y satisfecho, porque ve algo parecido a una figura humana; y, completamente absorbido por este parecido, no presta atención a sus defectos. No creo que a nadie pueda ocurrirle lo mismo al ver una imitación. Supongamos que este principiante se detiene, al cabo de un rato, ante una obra más artificial de la misma naturaleza; a partir de ese momento, empieza a contemplar con desprecio lo que antes admiraba; no porque lo admirase incluso entonces por su ausencia de parecido con un hombre, sino por la semejanza general, aunque inexacta, que tenía con la figura humana. Lo que admiraba, en distintos momentos, en figuras tan distintas, es estrictamente lo mismo; y, pese a que su conocimiento mejora, su gusto no se altera. Hasta aquí, su error consistía en una falta de conocimientos en arte, y esto se debía a su inexperiencia; pero, también podría atribuirse a una falta de conocimiento de la naturaleza. Es posible que el hombre, en cuanto tal, se detenga aquí, y que la obra maestra de úna gran mano no le complazca más que la representación mediana de un vulgar artista. Y ello no se debe a la carencia de un gusto mejor o más elevado, sino a que ningún hombre observa con suficiente detenimiento la figura humana, como para poder juzgar adecuadamente una imitación de ésta.
El hecho de que el gusto crítico no depende de un principio superior en los hombres, sino de un conocimiento superior, se puede comprobar a través de numerosos ejemplos. La historia del viejo pintor y del zapatero es bien conocida. El zapatero corrige al pintor algunos errores que ha hecho en el zapato de una de sus figuras, y que el pintor, que nunca había hecho observaciones tan exactas sobre zapatos, y se contentaba con un parecido general, nunca había visto. Pero, esto no ponía en duda el gusto del pintor; sólo demostraba una falta de experiencia en el arte de hacer zapatos. Imaginemos que un anatomista entra en el taller del pintor. Su obra, en general, está bien hecha, la figura en cuanto tal presenta una buena postura, y las partes se ajustan bien a sus movimientos correspondientes; sin embargo, el anatomista, crítico en su arte, tal vez observe que la hinchazón de algún músculo no se adecúa lo suficiente a la acción peculiar de la figura. Ahora es el anatomista el que observa lo que el pintor no había visto, y pasa por alto lo que había señalado el zapatero. Pero, una carencia de este último conocimiento crítico en anatomía no influye en el buen gusto natural del pintor ni de ningún observador común de esta pieza, como tampoco la falta de un conocimiento exacto en la elaboración de un zapato. A un emperador turco se le mostró un buen cuadro de la degollación de San Juan Bautista; aquél elogió muchas cosas, pero señaló un defecto; destacó que la piel no se encogía en la parte herida del cuello. El sultán, en tal ocasión, aunque su observación era muy acertada, no descubrió un gusto más natural que el pintor que ejecutó la obra, ni que mil expertos europeos, que probablemente no habrían hecho nunca la misma observación. Su Majestad turca, efectivamente, estaba bien familiarizado con aquel terrible espectáculo, que los demás sólo podían haberse representado en su imaginación. Acerca de su aversión hay una diferencia entre toda esta gente que deriva de las diferentes clases y grados de su conocimiento; pero, hay algo en común entre el pintor, el zapatero, el anatomista y el emperador turco, el placer procedente de un objeto natural, en la medida en que cada uno percibe que está perfectamente imitado, la satisfacción de ver una figura agradable, y la compasión procedente de un incidente sorprendente y conmovedor. Siempre que el gusto sea natural, es casi común a todos.
En poesía y otras obras de la imaginación, se puede observar la misma paridad. La verdad es que aquél, al que le encanta Don Bellia-nis, leerá a Virgilio fríamente; mientras otro es transportado con la Eneida, y deja Don Bellianis para los niños. Estos dos hombres parecen tener un gusto muy diferente;' pero, de hecho, difieren muy poco. En ambas obras, que inspiran sentimientos tan opuestos, se cuenta una fábula excitante para la imaginación; ambas rebosan acción, ambas son apasionadas; en ambas hay viajes, batallas, triunfos y constantes cambios de fortuna. El admirador de Don Bellianis tal vez no entiende el lenguaje refinado de la Eneida, pero si éste se degradara al estilo del Viaje del Pelegrino, podría sentirlo con toda su energía, sobre la misma base que hizo de él un admirador de Don Bellianis.
En su autor favorito no le chocan los continuos abusos de probabilidad, la confusión de tiempos, las ofensas contra las costumbres, los recorridos geográficos, porque no sabe nada de geografía ni de cronología, y nunca ha examinado los fundamentos de la probabilidad. Si, por casualidad, lee algo acerca de un naufragio en la costa de Bohemia, completamente absorbido por tan interesante acontecimiento, y sólo preocupado por el destino de su héroe, no le perturba lo más mínimo este extravagante desatino. Pues, ¿por qué había de impresionarle un naufragio en la costa de Bohemia a quien sólo sabe que Bohemia puede ser una isla en el océano Atlántico? Después de todo, ¿qué implica esto para el gusto natural de la persona aquí imaginada?
Entonces, en la medida en que el gusto pertenece a la imaginación, su principio es el mismo en todos los hombres; no hay ninguna diferencia en la manera en que les afecta, ni en las causas de la afección; pero, sí hay una diferencia de grado que procede principalmente de dos causas; sea de un grado mayor de sensibilidad natural, o de una atención más cercana y larga con respecto al objeto. Para ilustrar esto mediante la conducta de los sentidos, en los que se encuentra la misma diferencia, imaginemos que se presenta una mesa de mármol muy lisa ante dos hombres; ambos se dan cuenta de que es lisa, y a ambos les place por esta cualidad. Hasta aquí están de acuerdo. Pero, imaginemos que se les presenta otra mesa, y después otra, siendo la última aún más lisa que la anterior. Ahora es muy probable que estos hombres, que tan de acuerdo están sobre lo que es liso y en cuanto al placer que se desprende de ello, se opongan cuando hayan de decidir cuál de ellas tiene más brillo. En efecto, la gran diferencia entre gustos está aquí, cuando los hombres se ponen a comparar el exceso o la disminución de las cosas que se juzgan por grados y no por medida. Aunque cuando surge semejante diferencia, no es fácil establecer el punto, si el exceso o disminución no son notorias. Si nuestras opiniones son distintas en lo relativo a dos cantidades, podemos recurrir a una medida común, que puede decidir el asunto con la mayor exactitud; y esto, lo asumo, es lo que hace que el conocimiento matemático tenga mayor certeza que ningún otro. Pero, en cosas cuyo exceso no se juzga por ser mayor o menor, como la lisura y la rugosidad, la dureza y la suavidad, la oscuridad y la luz, y las sombras de los colores, es fácil establecer la diferencia, cuando es considerable pero no cuando es diminuta, por carecer de algunas medidas comunes, que tal vez nunca se descubran. En tales casos delicados, suponiendo que la agudeza del sentido sea equitativa, ganará el que ponga más atención y esté más acostumbrado a estas cosas. En lo relativo a las mesas, el pulidor de mármoles será indudablemente el que decidirá con mayor exactitud. Pero, a pesar de la falta de una medida común para concluir muchas disputas concernientes a los sentidos, y a la imaginación que los representa, vemos que los principios son los mismos en todos, y que no hay desacuerdo hasta que nos ponemos a analizar la preeminencia o diferencia de las cosas, que nos introducen en la provincia del juicio.