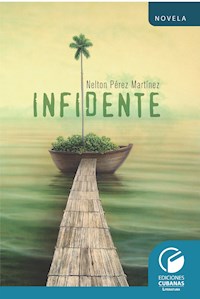
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una novela sobre la estancia José Martí y sobre su estancia en Isla de Pinos a la que se une la historia de Mandy, estudiante que realiza su tesis sobre ese período de la vida martiana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contents
Cubierta
Portada
Pag_de_credito
Sinopsis
Agradecimientos
Excergo_1
Excergo_2
Novela
Sobre_la_autor
Landmarks
Cover
Edición: Mónica Gómez López
Diseño y realización: Lisvette Monnar Bolaños
Imagen de cubierta:Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy.
San Juan 14. 4. (II), obra del pintor cubano Alan Manuel González.
140 x 92, Acrílico / Lienzo, 2009.
Conversión a E-book y dirección de arte: Rafael Lago Sarichev
© Nelton Pérez Martínez, 2020
© Sobre la presente edición:
Ediciones Cubanas ARTex, Infidente, 2020
ISBN 9789593140966
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Sin la autorización de la editorial Ediciones Cubanas
queda prohibido todo tipo de reproducción o distribución de contenido.
Ediciones Cubanas
5ta. Ave., no. 9210, esquina a 94, Miramar, Playa
e-mail: [email protected]
Telef (53) 7207-5492, 7204-3585, 7204-4132
Sinopsis
La estancia de José Martí en Isla de Pinos y la historia de Mandy, estudiante que realiza su tesis sobre ese período de la vida martiana, se entrelazan en la novela Infidente, galardona en 2015 con el Premio Alejo Carpentier. Estructurada a partir de la correspondencia que sostiene José Julián con sus padres y hermanas; de los apuntes entregados a Mandy por Carmen, trabajadora del museo El Abra; de la inclusión como personaje de Raúl García, sobrino del Apóstol; y de retrospectivas que nos presentarán los anhelos y convicciones de uno de los pensadores más grandes de Nuestra América. Además, las contradicciones de La Habana de 1870 con su Cuerpo de Voluntarios, así como la de 1980 con los sucesos de la embajada del Perú y el Mariel intentarán que reflexionemos sobre el poder y la libertad.
a Carmen Cadenas, por el Martí que yo desconocía
a Julio César Sánchez Guerra por la amistad y la poesía
a Wiltse Peña Hijuelos, por el chispazo histórico de sus crónicas pineras
a Miriam Martínez y Pedro Juan, «tiita y tiito», por los libros de Boloña
a mis hermanos: Ángel Santiesteban por la revisión antes del premio Alejo Carpentier y a Iris Cano, Conrado, y Rosita Martínez in memoriam, por estar siempre
a Eduardo Heras León e Ivonne Galeano, Francisco López Sacha y Amir Valle: el Centro Onelio Jorge Cardoso en sus inicios
a Daniel Zayas Aguilera y Ailín G. García, a Randy González y Yeri Ramírez, colegas y cómplices, y la AHS pinera
a Jaime Prendes, artista fotógrafo, y Bellazoe Cobas, poeta, porque imprimieron mi novela
al jurado de este premio, gracias
a las niñas de mis ojos: Camila y Claudia. A mi papá Neyton y mi mamá Rosa Martínez, y mi hermana Rosa María. A la grande legión de tías y tíos, y primos y primas, y abuelos y abuelas que me dio la vida.
a abuela Lila en sus cien años
a toda mi gran familia y amigos y amigas, por su amor
a los escritores manatienses y Lucy Araujo, mi Gertrude Stein
a mi secreta y mejor amiga M
a Guillermo Vidal que andará por el paraíso
a Manatí, querido Manatí y Las Tunas esta novela pinera…
a la Isla, por la magia y los secretos
a los que me lean que ojalá disfruten…
Las dulces costas de la patria mía…
José María Heredia
El sillón, poco a poco, dejaba de columpiarse en sus balancines, y en el alargado portal de la casona podía escucharse solo aquella voz. ¿Qué magia? ¿Tenía como una seducción de Padre Nuestro o sabe Dios qué...?, así decían con veneración los que alguna vez le escucharon. La finca quedaba en silencio, se acallaban los trinos de los pájaros, el vocerío en lontananza de los labriegos y el trajinar de ollas y calderos por las negras en la cocina. No ladraban ni los perros. Pasaba de puntillas una legión de ángeles para escucharlo. Hablaba, y sus palabras pareciera que enamoraban al viento. Eso, dejó hasta hoy un borboteo de manantial, rondando en todos los rincones de finca El Abra, una especie de murmureo que atraviesa las paredes y los árboles como si por siempre fuera a estar allí, Pepe. Mi tío, el infidente…
Raúl García Martí
Doña Trinidad Valdés quedaba alelada las mañanas en que el señorito Pepe leía para ella, con voz aún de adolescente, alguna de las cartas recién escritas, que cada domingo enviaba a La Habana. Siempre lo hacía antes de mandarlas por deferencia con la familia, para guardar la forma hasta el detalle con sus hospedadores.
Pero no era doña Trinidad quien único se embriagaba con la lectura del correo o el comentario de un libro. Dolores, la negrita de pelo azabache que ayudaba en la cocina más de una vez, trastabilló al entrar a la sala de la casa vivienda y casi derrama las limonadas que traía en la bandeja para refrescarlos. Se disculpaba llamándose torpe y víctima de la miel que rimaba en las palabras del señorito Pepe. Doña Trinidad asentía indulgente pues Dolores, aunque mucho más oscura de piel, le recordaba a ella misma cuando vivía en la Casa de Beneficencia habanera y los ardores de la juventud la descolocaban ante la presencia masculina.
Era un huésped joven, del que tiempo atrás, antes de conocerlo, receló por las ideas separatistas que lo habían llevado a presidio. Dudó del buen acierto de su señor, el catalán don José María Sardá.
—Mal negocio. ¿Pero, cómo accediste a traerlo para acá? ¿Qué ejemplo van a tener nuestros pequeños al convivir con un infidente? ¿Cómo vas a traernos a casa a un laborante, José María?
—Lo que hizo fue una niñada: firmó una carta y luego en el juicio salió un poco respondón. Y además el muchacho es hijo de españoles, mujer —la tranquilizó el marido—. Es solo por un tiempo, ya se hacen trámites para que vaya a España que me han dicho era muy bueno en sus estudios antes que le diera por lo de ser mártir. Es muy pronto, pero posible que tengamos obra en El Progreso, ese balneario nuevo de El Vedado de don Ramón Miguel que está tan de moda. Lo ayudamos a curarse, que a eso ha venido de La Habana y me lo han encargado y a su padre quiero cumplirle. He dado mi palabra. Si vieras lo maltrecho que salió de las canteras cuando lo hice trasladar a la cigarrería; ahí sí, cundío de llagas hasta el hueso. ¡Me conmovió, me conmovió que ese dolor se lo aguantara tan bien! Lo recibimos como a un huésped y luego ya veremos, ¿eh?
—¿Y en dónde dormirá? El muchacho...
—¿Dónde...? Trina, vamos a acomodarlo en el cobertizo. Encárgate tú de que le preparen el cuarto de las visitas.
Un ciclón pospuso la llegada en los primeros días de octubre al embarcadero de La Guásima en Nueva Gerona. La cordillera de presos prolongó su estancia en Bejucal por el mal clima. Sardá, amigo personal del Capitán General y que gracias a sus prerrogativas había logrado el indulto del reo que ya a fines de septiembre vivía en La Cabaña donde disfrutaba de mayor salubridad y descanso, resolvió un salvoconducto para trasladarlo por su convalecencia y debilidad física. En Bejucal le retiraron el grillete al infidente y el catalán hizo valer el permiso para traerlo consigo y pernoctar varios días en una casa de huéspedes en Batabanó hasta que otra vez se restablecieron los viajes de barco.
—José María. ¿Y cuándo es que llegará?
—Lo dejé esta mañana en el Ayuntamiento, Trina. El comandante ya les habrá leído la cartilla a todos los nuevos. Pronto vendrá a casa. Casimiro ha de estar de vuelta.
—¿Hoy es jueves trece?
La mujer detuvo el balancín de la mecedora donde tejía sentada en el amplio comedor de la vivienda, frente al portón abierto de la casa y esos ventanales que parecían puertas con barrotes, y calculó de prisa:
—Ves, José María, lo que te digo. Hoy es jueves trece de octubre, ¡trece!
—¡Bah, mujer!, esas son tonterías, y además es jueves y no martes ni viernes.
Sardá movió la cabeza a los lados con suavidad, tenía los ojos lejos, sus ideas andaban allá al frente donde acababa el faldazo en abanico de ese abra encumbrado entre dos montañas y cruzando el río en Brazo Fuerte. Las lluvias del temporal habían retrasado muchísimo el trabajo en la ladrillera y el tejar. En La Habana esperaban varias obras de construcción. Trinidad, adivinando que su marido le prestaba poca atención a sus réplicas, concluyó:
—Mal tiempo, José María, para andarse jugando el pellejo por calderilla. Dios nos asista y ampare. Viene este muchacho después de un temporal y mira como vuelve a estar el cielo, que hoy no ha salido el sol. Casi me desespero, todos estos días pensando que te había ocurrido algo malo… Pero tú…
Y tras persignarse volvió a balancearse y espadear con las agujetas y el hilo con la sincronización perfecta y precisa aprendida de las monjas que le habían educado.
Fue una mañana nubosa, muy húmeda por lo mucho que llovió en más de una semana. La tierra, cual barro preparado para moldear vasijas, se aferraba a los zapatos, los cascos de las bestias y las ruedas de madera de la calesa que llegaba serpenteando por la falda de la sierra. La calesa traqueteaba quejumbrosa, y salpicaba barros, se limpiaba las ruedas gemidoras como sillón viejo, luego de atravesar por más de una vez las aguas de un riachuelo rápido y cristalino que maravillaron al joven.
—¿Y el arroyo viene de arriba de la sierra?
—¡De ahí mismito de esas lomas, señorito! —dijo el calesero sin desatender las riendas y azuzar al caballo, volviéndose a su pasajero—. Los manantiales nacieron encaramados allá arriba, adentro de cuevas.
—¿Y cómo se llama?
—Casimiro, mi nombre es Casimiro.
—Sí, eso lo recuerdo bien, señor Casimiro —dijo Pepe sonriendo—. Yo le preguntaba por el nombre de este arroyo que baja de la sierra.
—¡Ah, cará, disculpe usted! Señorito, la gente de por aquí vea que lo llaman el riachuelo de la magnesia, pero yo no sé por qué... Eso no sé decírselo. ¡Caballo...! Este caballo haragán ya etá cansao...
Los sudores espumosos del caballo bajo los arreos y las correas de cuero junto a su aliento de bestia esforzada endulzaron las tiras del aire húmedo. Era un aroma noble que se le había dormido en el recuerdo.
—Yo tuve un caballo con bríos que enseñé a andar enfrenado y tenía un trote bonito como los caballos de los desfiles y revistas militares. Daba paseos con él por las tardes, sin, y con montura yo daba unos tremendos brincos sobre su grupa, no aprendí mucho a ser buen jinete y ya no creo..., disfrutaba bañarlo en el río y peinar sus crines, olía así —y aspiró profundo, sonriendo a medias y sosteniéndose bien en el pescante de la calesa—. También me acuerdo de un gallo fino, giro, que valía su peso en onzas de oro y de sus espuelas con estocadas mortales; ya teníamos casada una gran pelea en la valla para el 28 de diciembre con los hermanos Díaz, que esos odiaban a mi padre porque antes él les había embargado sus bienes por un asunto ilegal de tráfico de esclavos. Don Lucas de Sotolongo temía que pasara algo grave en esa pelea, él mismo me había regalado el gallo siendo un pollo crestudo y sin preparar, apenas cantaba ronco entonces. La pelea yo creo que íbamos a ganarla, señor Casimiro, pero en eso estábamos cuando llegó en navidad la orden de traslado urgente para mi padre. Vendimos mi potro y el gallo por menos de la mitad de las onzas que valían allá en Nueva Bermeja a un cantor de espinelas nombrado José o Manuel Espino. Le cobramos así poco porque andábamos de apuro al tren y el hombre de pelo rojizo regateaba bien, era poeta y al principio nos agradó con sus rimas. Rimaba muy bien... a la vez que hacía cuentas con mi padre.
Al gallo después de mesarle las plumas, una, dos veces desde la cabeza a la cola y verle si tenía entero el pico, lo puso con esmero bajo su brazo izquierdo. Y volvió a acariciarle la cabeza. El gallo cloqueó molesto, receloso.
—Ve, que es bueno mi gallo y pica duro, ya verá usted señor Espino —dijo el niño con pesar de no poder llevárselo a La Habana y agregó casi sin voz, entristecido—. Y tiene patas de bronce bruñido, cuando lo pelee sus espuelas serán como sables del mejor acero —y rodó sus manos por la crin del caballo que piafaba cerca del muchacho como si entendiera también que allí se despedían sus destinos.
Don Mariano se embolsilló las onzas de la venta y mirando en derredor suyo, se dijo en voz alta como para darle ánimos al hijo:
—Todo en orden hijo mío, ¡pues a La Habana!
El cantador improvisó una espinela mirándole muy fijo a los ojos de Pepe, como en trance espiritual que no comprendía bien del todo, pero sus versos salían en tropel. Y de repente, sudaba mucho ante el muchacho que había espoleado su lengua con: Patas de bronce bruñido, había dicho el niño, acongojado, cuando se despedía de su gallo y él, enrojeció más de lo que ya era, sudaba helado y la voz le tembló un instante como si adivinara que estaba frente a un cachorro de poeta, a un iluminado por las palabras. Entonces ocurrió algo de lo que el niño y su padre no se olvidarían jamás y estuvieron lejos de entender: cuando finalizó su improvisación casi convulsionaba de la emoción y apenas si recordaba los versos que allí acababa de regalarle al viento, y atrajo vecinos a escucharle en su cantoría que tenían la mirada colmada de lágrimas. ¿Qué fue aquello, por Dios santo? ¿Adónde, lejos en el futuro lo llevaron a asomarse ante los ojos del muchacho? ¿A qué abismo insondable, y tan raro, aquel simple remate de animales? ¿Del futuro..., eso pensó? ¿Enloqueció de pronto señor Espino que se ha quedado para siempre tan rojo...? Y no se había bebido aún ni una jarra de vino aquella mañana de tan extraño accidente. Ese niño..., balbuceó colmado por las lágrimas.
—Vaya con suerte, buen hombre —dijo don Mariano y acarreó con un abrazo protector a su muchacho que a punto de lágrimas miraba perplejo al hombre con quien había negociado su gallo y potro—. ¡Vamos Pepe, anda! Quedan en buenas manos.
—¿Y por qué el señor Espino me llamó maestro?
—No sé. Quizá no está bien de su cabeza. Anda tú a saber, vayamos a la estación que el tren nunca espera por nadie. ¡Vamos, maestro! —bromeó don Mariano para despabilar a su muchacho y no se lo pensó más. ¿Ese coplero debía de andar un poco mal de la cabeza como todos los poetas? ¿Y estar enfermo también por la mucha sangre que tenía a flor de piel? De repente, no sabían qué le ocurrió al buen hombre, parecía loco, ¿no? ¿Y lucía tan niño como su Pepe por aquellos ojos cuajados en lagrimones?
Habían dado la espalda y echado a andar cuando escucharon de nuevo al cantor de espinelas decir con la voz temblorosa, en un tono de voz rajada y de viejo, y feliz y ahogado en lágrimas que ya le corrían por sus mejillas más que sonrosadas, de color sangre. Y también con un hilillo de risa aniñado en la mirada y con un último esfuerzo en la voz:
—Buen viaje, maestro...
Y padre e hijo se encogieron de hombros y siguieron camino. ¿Habían hecho negocios con un desequilibrado de los nervios? Allí, con semejante apostura, tenía toda la apariencia de un saltimbanqui de esos que van de pueblo en pueblo con teatro de títeres. ¿Un artista en Nueva Bermeja? Qué rareza, tan grande y colorado, y tras improvisar los versos ya no fue el mismo. El padre volvió a mover sus hombros, resignado a no entender semejante acontecimiento. El niño de vez en vez se volvía para ver a su gallo y potro al lado de tan singular personaje que hacía adiós con la mano libre como si les conociera de hace mucho, más, como si fuera pariente. Lejos aún, pero ya se escuchaba en los rieles, y en la floresta de la muy verde llanura que bebía del río Hanabanilla, tintinear en las hojas de los árboles el ronquido metálico del tren que ellos aguardaban para el regreso a San Cristóbal de La Habana.
Y ahora, después de recordar para si aquel raro suceso acontecido tras haber poco menos que regalado su potro y gallo, continuaba con su plática al negro. El calesero Casimiro, ojos grandes, asintiendo al señorito conversador, con la saliva casi seca en los labios, que lo traía de brincos en la calesa y por tan irregular camino luego del desembarco en esta isla. Soportaba, sin hallar acomodo en el pescante de ruda madera, el hincón en la ingle, los jalones de la carne que no sana en el tobillo…
—Fue solo un tiempo, unos meses de 1862 que pasé en el campo con mi padre. Sí, como de abril a diciembre, yo era muy niño aún, pero estos montes de aquí, ese arroyo de la sierra... —concluyó de confesar con voz de quien recuerda pedazos del pasado y lo hace apremiado por ese calesero que lo mira receloso de que él hubiera vivido alguna vez fuera de la ciudad, y embobado de sus palabras.
Pasaban muy cerca de las montañas donde los mármoles asomaban entre el follaje y las cumbres escarpadas y muy verdes. Los herbazales en los potreros, la frondosidad que trepaba a los cerros sobresalía con sus árboles techando parte del camino en un recodo desde donde ya se podía divisar la alargada casona familiar. En un descuido que el calesero aflojó las riendas, el caballo se arrimó a morder un plantón de hierbas de guinea de verdes hojas y rociado de llovizna.
—¡Caballo comilón...! —tronó el regaño del calesero y lo latigueó con las riendas en el lomo—. ¡Arre, arre que ya casi llegamos! Y yo etoy más pegaó al espinazo que tú. ¡Caballo...!
Un concierto melodioso de sinsontes, bijiritas y otras aves cantoras lo hizo volver aquellos pardos ojos melancólicos y húmedos a la floresta mientras cruzaban el último puentecillo sobre el celebrado riachuelo. El visitante, pareció al calesero que, no le hablaba sino que pensaba en alta voz:
—Pues complace más el arroyo de esta sierra que el mar que he cruzado. El arroyo de la sierra es un bálsamo para mis ojos y música ese trinadero de pajaritos...
El calesero fue a avisarle que viera, que allá se veía finca El Abra, pero se contuvo de hacerlo cuando lo vio cerrar los ojos y aspirar hondo, muy quedo.
—¿Qué es ese olor que no me abandona desde que desembarqué, qué árbol es ese que aroma tanto?
—Eso es las yagrumas, señorito, hay muy mucha cantidad de yagrumas en el monte. La finca El Abra y toeta isla güele así, a yagrumas.
Una bijirita de la tierra posada en lo alto de una palma comenzó a trinar de manera magnífica, apenas se le veía, pero su canto era música. ¿Cómo de una garganta tan pequeña y simple podía salir tan bella música? El muchacho había girado la cabeza en busca del culpable bienhechor y el calesero le comentó, entusiasmado:
—Ese es un tierrero. Esos que cantan encaramaos en las palmas, son palmeros y trinan como si fueran una chicharra que parece que van a reventarse...
A las canteras iban por un camino como ese, solo que un poco más ancho. Las brigadas salían de la cárcel mucho antes que amaneciera, precedidas por el chirrido monótono de las cadenas que sujetaban los grilletes a los tobillos y la cintura de los condenados, a su paso somnoliento, enfermo de melancolías. Justo a la altura del cementerio y luego del leprosorio nombrado de San Lázaro el cielo se astillaba con los primeros rayos de sol sobre las hileras de picapedreros. Estaban convencidos de que aquellos que mirasen con fijeza a camposanto solían ser los primeros en flaquear esa jornada, por lo que en la cordillera de convictos solo algunos alzaban la vista de la tierra al leprosorio del santo ñañaroso para implorar sanación por sus heridas, para envidiar a los que dentro de ese edificio de paredes rústicas y sin pintar se podrían lentamente como frutas insanas, pero al menos con misericordia y un camastro donde echarse al reposo.
—¡Andando miserables escorias que así se les quita el frío! —les vociferaban para despabilarlos—. Vamos o es que alguno quiere ya un componte…
Muchas veces en ese tramo se cruzaban con monjes del leprosorio que, esquivos, apresurados por llegar a la primera misa de la ciudad, ni siquiera los persignaban con dos dedos haciendo la cruz en el aire. Esa cara fea, desalmada, también era San Cristóbal. ¿Y quién se duele y sabe de esto?, se dijo que nadie. Él respiraba hondo cuidándose de mirar a un sitio u otro, solo el trino de esos pajarillos en los árboles, cuando clareaba hacía que alzara los ojos con ardor a lo que en lontananza llamaban la loma de los jesuitas. A aquel punto elevado en el horizonte más allá de las canteras, tras la colina del Castillo del Príncipe, levantaba el alma, más aliviado, y su andar era otro más en el acompasado chirriar de cadenas.
—Ese es un palmero. ¡Son los mejores pa señuelos en una jaula!
—¿Y los otros...? ¿Las bijiritas que son más pechinegras y amarillas que siempre andan en parejas? —dijo el señorito recordando las vistas en el Hanabanilla, en los árboles cercanos a las canteras que su trino era un bálsamo para los afligidos y en la casa de los Valdés Domínguez donde Eusebio se ufanaba de su bijirita cantora como de un tenor—. Yo digo de las que la hembra también son un poquito pechiamarillas, pero más tenue, casi pechicastaña y tienen un canto hermoso como el macho. Creo que, sí, son hasta más chiquitas y redondeadas.
—Ah, uté dice las bijiritas del pinar, sí esas siempre andan en parejas, pero acá no hay, nunca he visto.
—Así que en la Isla de Pinos no hay bijiritas del pinar..., ¿está seguro de eso, señor Casimiro?
El negro se tomó un segundo para responder y movió la cabeza, muy seguro.
—Yo he desandado ya mucho to estos montes con las jaulas de trampas, buscando de to los pajaritos cantores para doña Trina y no hay, aquí en eta Isla de Pinos no hay bijiritas del pinar, esas son de allá de Cuba na má, yo creo. Son cubanas reyoyas…
—En el Hanabanilla los guajiros también las llamaban, ¿cómo era...?
—¡Senserenico! —se apresuró a decir el negro que hablar de pájaros cantores parecía entusiasmarle muchísimo—. E´ que así, ¡senserenico... senserenico...! repiten sin parar y son muy bonitas. Nunca, nunca se etán tranquilas esas almitas de Dios.
—Es que me pareció escuchar algo así, no sé...
—¡Ah, pues sí que escuchar sí pudo...! —dijo el calesero y señaló hacía la vivienda—. Allá en el jaulón de la señora Trina hay unas parejas que son los reyes del trino y mira que hay pájaros lindos y cantores allí. Pero esos se los trajo el señor poco después de la mudanza, cuando vinieron de Yaguaramas, a la doña que no se acostumbraba a despertar sin el trino de esos bichitos. ¡Má lindo que el trino de una bijirita del pinar yo creo que no hay, ni ruiseñor ni canario se le empareja, no señorito, ni el mismo sinsonte le gana y eso que el sinsonte es cosa seria...! El sinsonte es tremendo, pero a la bijirita del pinar y su senserenico no la puede imitar. Bueno, a mí no me haga caso señorito que yo prefiero a las bijiritas del pinar porque por aquí no hay y exagero un poco, cada pájaro tiene lo suyo en su garganta. Pero es que la bijirita del pinar es tan chiquitica y oiga. Ná, que un canario es imbatible cuando dice a cantar, también los negritos y ahí doña Trina tiene un azulejo que me acuerdo cayó en la trampa el día seis de enero, ya pintó la pluma casi completo y no se calla, grita...¡Qué garganta tiene!, si parece hijo de canaria por Diosito se lo juro, yo.
Entonces el muchacho pensó otra vez en lo dulce y bello de aquella andanada de trinos de la bijirita del pinar o senserenico, que aseguraba Casimiro era única de Cuba.
¿Y la señorita Adelaida quizá ya estaba tomando sus primeros baños allá en la otra villa nombrada de Santa Fe…? Recordó cuando la vio frente a él. Recordaba su anterior viaje a ese pueblo de Batabanó, fue la ida por el regreso en el mismo tren. Don Mariano lo esperó en el andén para darle los dineros de su cobro y que los llevara a casa luego de más de un mes sin permiso ni sustituto en su puesto de inspector. Ahora podía imaginar al padre allí en una bancada de la estación, preguntándole por las niñas y su madre, aconsejándole que se recogiera temprano que las noticias que le llegaban de La Habana no lo dejaban dormir tranquilo. La locomotora exhaló una gran humareda y los rieles de la vía desaparecieron por un momento de la vista de los viajantes y caleseros de alquiler que se acercaron en busca de pasajeros.
—Compartamos esta calesa, ya que vamos a la misma casa —propuso don Sardá, y la señorita asintió a Pepe con una sonrisa de satisfacción pues aunque al muchacho se le notaba enfermo y débil no tuvo reparos en socorrerla.
—Permítame usted…—le dijo haciéndose con uno de sus equipajes que eran varios como los de cualquier dama capitalina.
Sentada frente al catalán dueño de la finca a que iba él deportado en Isla de Pinos, ella insistía en estirarse el puño de las mangas largas del vestido. Sardá y Pepe la notaron incomoda por el vocerío y la comarca pobre de callejuelas con charcos tan viejos que eran verdes de limo y habitados por renacuajos. Pasaba ya de mediodía, y el día parecía querer orearse luego de las muchas lluvias del camino.
—Qué sol tan picante, ¿eh? —dijo ella volviendo a acotejarse los puños del vestido gris, y abrió una sombrilla de paseo con muchas lentejuelas, para reconocer con un enojo sonriente que les agradó—. Ni siquiera para mí es suficiente cobija…por cierto, mi nombre es Adelaida. ¿Y ustedes caballeros…?
—Y yo sé, señorito, de que soy así un vejigo ando yo con jaulas con trampas en los montes. Aquí en eta Isla de Pinos hay negritos y tocororos, cartacubas, sinsontes y bijirita tierrero hay muy mucha cantidad que hacen nido ahí en to esos plantones de yerbas guineas y el macho es pechinegro también, pero no igual, tiene cejas y corbatín naranja casi amarillo y es más grande y gilaito. El tierrero también es cosa seria, y si uno lo cría de pichón y sin plumar que no recuerde el trino del padre, oiga, señorito, imita casi todos los cantos. La bijirita tierrero es un fiera, se pelean a muerte también, aquí la prefieren muchos pajareros. Ah, y vienen azulejos y mariposas, verdones, esos de octubre a mayo etán, pero, ¿bijiritas del pinar...? No, no, de esas nunca he visto acá. Las que traen y se escapan, esas, pero yo creo que vuelan pa Cuba, se van pa allá porque yo creo que no saben vivir en otro monte que lo monte cubanos.
—Sí, por lo que me dices las bijiritas del pinar son mambisas...
—¿Yo dije qué…? ¿Yo...?
Y él sonrió por la cara del calesero, y sintió orgullo de esa pequeña ave como cuando estaba en el colegio San Anacleto y en las calles de La Habana, criollos y peninsulares se debatían entre ser bijirita o gorriones. Recordó que Eusebio colgaba la jaula con su bijirita del pinar en el balcón de la casa marcada con el número 122 y en la calle Industria no se escuchaba más que ¡senserenico... senserenico...!, ese himno alegre y guajiro sobre los ruidos, el vocerío urbano y las bravuconadas de los Voluntarios. A él también lo habían traído a esta Isla de Pinos desde Cuba. ¿Cuándo volveré yo...?, pensó. Dondequiera que me lleve la vida y el destino siempre seré como la bijirita del pinar: únicamente cubano, se dijo pensando en las palabras del calesero y volvió a aspirar hondo ese raro aroma de yagrumas que desde hacía buen rato traía prendido en la nariz como recordatorio de que, aunque parecido el paisaje del monte y las gentes, no estaba ya en su Cuba.
El vaporcillo despega del muelle, ronronea. Pepe siente la vista seca y adolorida, quizá el salitre sea bueno en aquel aire, pero arde mucho. A su lado en la baranda la señorita Adelaida habla y habla de sus ardientes deseos de ya retornar para pasear por la acera de El Louvre, tomar una refrescante bebida en el portal del hotel Inglaterra.
—Cierra los ojos, Pepe —pide ella con uno cerrado, y ríe—. An-da, juguemos a que el ruido que hace este barcucho es el tren en que vamos de vuelta. Si abres los ojos, no, no lo hagas porque entonces vas a ver la estatua de Isabel II y este aire de mar viene de allá del puerto. No, no vayas a abrir los ojos, Pepe, que ese pueblo que se ve ahí no es Regla.
Él no siguió el juego de la muchacha, abrió los ojos para verla sonreír y contagiarse de su alegría. ¿Cómo se resistía a los impulsos de besarla en los labios desde hace días? Un jalón de popa lo llevó a mirar a la orilla más apartada del muelle y pensó: las dulces costas de la patria mía.
—Pepe, haces trampa —dijo la señorita Adelaida, y se le apagó su risa en el recuerdo por esa otra voz tan diferente que le decía que había llegado.
—Señorito, señorito Pepe, llegamos…
A unos pasos les aguardaba el portón principal de la finca. Respiró a limpio, aliviado de que pronto acabara ese tortuoso camino, necesitaba descanso. En la casona se adivinaba el ajetreo de algunas personas que Pepe no podía divisar con claridad, solo eran siluetas que se movían cada vez en número mayor en el soportal; y bajo la techumbre de tejas de barro que contrastaban de manera hermosa y un poco hiriente para sus ojos lastimados con la luz cercana del mediodía que se filtraba a través del verde de ese abra entre dos montañas cual escenario teatral.
—Ya creo que vienen, José María —dijo doña Trinidad dejando sus agujetas e hilos sobre el balancín y achicó los ojos para ver a los lejos. Curiosa por cómo lucía el muchacho al que darían techo y comida. Justo ahora que se veía la calesa y el traqueteo de sus ruedas resonaba contra las piedras del camino, el sol en un amago de fuerza la obligaba a cubrirse los ojos.
—Parece que va a levantar el tiempo —dijo José María más ávido que seguro de lo que decía.
Los trinos de una controversia de sinsontes hicieron cambiar la vista del camino a los dueños de El Abra y cruzarse la mirada. Se sonrieron por un instante antes de volver a vigilar hacia la entrada de la finca. Casimiro se apeó de la calesa para abrir el portón mientras halaba por las bridas al caballo y lo hacía entrar con trote pausado, conteniendo con fuerza sus cabeceos de alazán brioso y sin castrar. Quedó solo a la vista la silueta difusa en blanco y negro del otro ocupante: el joven estrañado por el delito de infidencia.
Apunte de Carmen: Only for Mandy, top secret: abril de 1980
En Cuba, la isla grande, se estaba en guerra hacía ya dos años. Allá, en la Nueva Gerona de octubre de 1870, no había juzgado civil, pero sí una comandancia militar y política con muchos soldados. Se vivía en paz y la guerra era un eco lejano que no quitaba el sueño a los pobladores que por entonces solo temían ser encausados por ayudar en la fuga de algún deportado político. Por el contrario, en La Habana se respiraba un miedo grande a las delaciones por deslealtad, pues al acusado por desafecto a España, sin que mediasen causas judiciales profundas, se le despojaba de sus bienes en un santiamén. Acusándolo de separatista, no hacía mucho habían apresado a don Carlos Castillo, nada menos que el presidente de la Junta de Fomento Pinero, e incautado muchos bienes de sus miembros.
Los habitantes de la villa, la gran mayoría se gloriaba de ser fiel a la Corona. Aunque era sabido que el gobierno de la reina Isabel II había caído dos años atrás, y en la Península se mantenía una rara monarquía democrática, sin rey y con frecuentes revueltas republicanas. La colonia Reina Amalia miraba con devoción hacia Madrid, a pesar de que allá no supieran de ella más que el nombre. Aun así, muchos de los hacendados y comerciantes integristas se aprovechaban del talento de los deportados y los contrataban como maestros para sus hijos. Muchos deportados políticos llegaban con sus familias y se instalaban en la villa donde compraban o alquilaban una casa dependiendo de sus recursos. Otros se buscaban la vida como barberos, artesanos o trabajando en los tejares de ladrillos y lozas de barro por treinta centavos al día. Muchas veces junto a presos comunes y jornaleros que trabajaban por la comida y dormían en La Prevención, un caserón inmundo de las afueras de la villa construido para recluirlos de noche, un salón largo y estrecho donde debían dormir sobre las baldosas. Los presos comunes, borrachos y vagabundos, sobrevivían hambreados, harapientos y enfermos, descalzos y casi desnudos como perros callejeros sin espera de cambio en sus destinos, que al toque de oraciones en la iglesia debían asistir a La Prevención. Y pobre del que se encontrara la ronda, los guardias lo llevaban a palos a recluirlo. Todos estos deportados tenían terminantemente prohibido salir de la villa.
Finca El Abra estaba tan cerca de Nueva Gerona que saliéndose del recogimiento en u en que se abría la unión de las dos montañas y mirando en lontananza a ojo de cernícalo se divisaban los rojos tejados de sus casonas y el campanario de la iglesia a la izquierda de la larga y sinuosa ceja de monte que corría a orillas del río Las Casas. Su dueño, José María Sardá y Gironella, también miembro de la Junta de Fomento Pinero, era uno de los propietarios más prósperos de Isla de Pinos. Residía en El Abra, poseía dos goletas para transportar sus mercancías desde y hacia el puerto de Batabanó que atracaban, remontando el río Las Casas junto a su tejar de Brazo Fuerte. La Concha y la Cataluña, sus goletas que años después sin que se conozca aún hoy los motivos fueron echadas a pique, navegaban río adentro poco más de un par de millas hasta el tejar donde cargaban las producciones destinadas a La Habana.
Aunque en la iglesia aparecen documentos de bautismo de hijos de esclavos de Sardá, la familia cuenta que solo tenía unos pocos para labores domésticas casi siempre y para trabajar en los sembradíos de sus posesiones. También José María Sardá era arrendatario de La Criolla en la cantera de San Lázaro en La Habana. De allí sacaba gran parte de la cal y piedra para las obras que llevaba a cabo como contratista. Algunos le llamaban coronel, pe-ro era comandante del cuerpo de tropas de ingeniería.
—Pero José María, por Dios, si es un niño —dijo Trinidad apenas lo vio llegar un rato antes que el cercano reloj de sol marcara con una sombra leve la mitad del día.
Lo vieron apearse del pescante con esfuerzo disimulado, con los ojos en el suelo vigilando cada paso, apoyándose siempre. Primero en la baranda y luego en las barras para dar la vuelta a la calesa y evitar un charco.
Las negras de la servidumbre se asomaron a la puerta principal para ver al visitante y a una de ellas, la más joven y ladina se le escapó:
—Ese flacucho cabecirrapáo es el que va a vivir en el cuarto de la cochera. ¡Ufss…!, pero Dios mío si también es cojo y..., ¿por qué será, eh? ¡Anda como penco sin herrar, tú...! ¡Como sembrando maíz...!
Doña Trinidad la recriminó por burlarse.
—¡Dolores, para adentro y a lo tuyo…!
El dueño de El Abra se adelantó a la comitiva familiar y bajó hasta la calesa para darle la bienvenida. El muchacho levantó la vista del suelo y la mano derecha saludándoles con cortesía y humildad a quienes lo aguardaban enfrente de la casona de tejas rojas. Los hijos del matrimonio corrieron a presentarse al que llegaría a ser también su mentor y doña Trina los siguió, exigiéndoles disciplina y no enlodarse.
—¡Catalina, Rosa, compórtense muchachitas! Tú también Juanito, tranquilo —les pidió con rectitud y frunció el ceño—. ¡Caramba, que tenemos invitado!
Catalina y Juan de Mata llevaban de la mano a la pequeña Rosa, de la que tiraban cual si fuese una muñeca. El pequeño y que ostentaba más nombres de todos, José Domingo Vicente, dormitaba en brazos de doña Trinidad. Detrás de ella, tímido y sin levantar los ojos del sendero, se ocultaba el mayor de su prole; bastaba una rápida ojeada para advertir que hasta la ropa de ocasión le resultaba una molestia.
—Y este señorito de aquí detrás, ¡tan vergonzoso es el hombrecito de la casa!, mi Regino —dijo la madre sin apartar su vista de los ojos del muchacho.
—Me llamo José Regino, José, igual que mi padre, pero ella solo me dice Regino porque le recuerdo a un buen cura que mamá quiso mucho de niña.
El visitante sonrió ante la inesperada locuacidad del jovenzuelo y le comentó:
—Pues tú y el señorito que duerme, son mis tocayos, porque yo también soy José, pero José Julián..., y también por mi madre y en mi familia no me llaman José que es tan buen nombre: ¡José, como el buen José de la Biblia! Y ya ves, todos lo que me quieren bien me dicen Pepe... —dijo inclinándose un poco para estar de su estatura y la señora Trinidad adivinó el gemido que contenía entre dientes, el esfuerzo que hizo con aquel cuerpo lastimado para reverenciarlos sin darles preocupación.
—Bien, Pepe, ya conoces a mi familia que espero sientas como tuya por el tiempo que nos acompañes —dijo José María y con un leve ademán ordenó el retorno a la casona familiar y al calesero para que se encargara del liviano equipaje.
—Y habrá que alimentarlo bien porque está en los huesos —murmuró doña Trinidad a su esposo que caminaba a su lado rumbo a la casona con los ojos puestos en las nubes—. No me luce que pueda ser peligroso este muchacho, ¿eh? —y como no ganó la atención de su marido, se detuvo un instante para observarlo de nuevo antes que entrara en la cochera—. No tiene la apariencia de un revoltoso. ¿Verdad que no…? Sí, nadie podría imaginárselo un…, un laborante que viene de presidio con esos ojos de ternero extraviado.
Entonces sintió una mano del esposo que la conminaba por el hombro a seguir su paso. Asintió, acomodándose el niño en su regazo y recalcó:
—Claro, a no ser por ese corte de pelo tan horrendo que... —dijo por lo bajo en el sitio en que el sendero de lajas de mármol se partía en dos con el que iba a la derecha donde estaba el cobertizo y la cochera. Allí se quedó esperándolos José María.
—Por favor..., señor Casimiro —dijo el joven con mucha consideración al negro que palideció por el trato afable—. Deja, deja que me encargue yo de mis libros que son lo más pesado y valioso que traigo conmigo, ¿sí?
Trinidad, ya de vuelta en el sendero a la casa, sonrió agradecida por la repentina lividez y asombro en el rostro de su calesero por haber sido llamado señor.
—¿Y esta otra bolsa, su merced? —dijo el negro que levantaba con sorpresa el pequeño saco y sopesaba que eran hierros—. ¿También es suya? ¿Son hierros, no?
—Ah, sí..., son mis grillos —murmuró el señorito mientras se hacía cargo—. Es mi otro tesoro, gracias.
A Casimiro se le desdibujaba el rostro en unas muecas de sus bembos por no entender. ¿Hierros..., sus grillos de qué...?
—¿Todavía cargas con eso? —dijo don José María de hombros caídos, volviendo atrás en un par de zancadas, como días atrás en Bejucal cuando el muchacho le agradeció emocionado porque a una orden suya le quitaron los dolorosos grillos. Pero enseguida le insistió con muchos ruegos que lo dejara conservarlos y también algunos eslabones de la cadena que antes mordía en sus carnes como el obsequio más valioso que pudiera hacerle—. Bueno, si eso va a servirte para no volver más a presidio. Es un pesado recuerdo, pero tú sabrás.
—Recuerdo grande es el que ya sospecho comienza hoy aquí en El Abra y no sé si voy a tener palabras un día para agradecerles —dijo Pepe y asintió con las bolsas alzadas y listo para seguir a Casimiro a donde iba a instalarse.
El calesero sonrió tras las últimas palabras del recién llegado, por eso de no sé si voy a tener palabras. ¿Que el sinsonte no tiene cantos...?, pensó Casimiro. Si palabras es lo que se le sobran a este muchacho cuando comienza a hablar. Si el sinsonte sabe casi todos los cantos del monte y no hay monte si no hay sinsonte.
Pero no le dijo nada porque lo vio caminar como si estuviera entumido de una pierna, acalambrado del viaje en la calesa y queriendo ver los pájaros del jaulón. Seguro quería oír a las bijiritas del pinar traídas de Yaguaramas o Batabanó...
En ese mismo instante trinaron: ¡senserenicooo… senserenicooo…!, como si le dieran la bienvenida al visitante y se le vio levantar la cabeza con los ojos contentos y asentir al calesero que lo miró cómplice.
Andaba lento, como si una de sus piernas fuese más corta y pisar el sendero blando por las lluvias lo hiciera temer una caída, un apoyo en falso.
Doña Trinidad sonrió a medias, entonces apuró el paso mientras hacía de buen pastor para que sus hijos no se salieran del sendero y ensuciaran sus calzados y ropas con la tierra fangosa que los rodeaba. El joven Pepe le pareció de una delicadeza y una educación exquisita... ¿quién diría que viene del presidio?, se dijo a sí misma abierta a la fascinación por el huésped. Y se volvió un segundo para verlo de nuevo cuando ya casi alcanzaba ella los escalones de entrada al portón de la casa, ¿si es que podría decirse que viene de la Corte con esas maneras y hablar aristócrata? ¡Qué clase...! Tenía la certeza del alma buena y pura que les acababa de llegar a El Abra. Había indicios en el breve asomo a su personalidad que la hicieron recordar con transparencia a los seminaristas sinceros y convencidos de fe cristiana que conoció en su mocedad. ¡Pero no, no es un santo, Trinidad, aunque venga del calvario de la cárcel!, se dijo despabilándose del hechizo a la entrada de la casona. No, Trina, ahora no beatifiques al que antes sospechaste demonio, imaginó que iba a decirle su José María si ella le comentaba todo lo cautivada que fue tras aquel breve recibimiento.
Después el señor Sardá lo palmeó en un hombro con suavidad y le mostró el cuarto que le habían asignado a la derecha, en la misma entrada del cobertizo. Allí, bajo el portón doble le habló de las reglas que debería cumplir durante su estancia en la casa.
¡Cartilla frente al cuartel y cartilla en la finca!, se dijo resignado, cabizbajo.
—En cuanto te restablezcas de esa pierna y los ojos no habrá en toda Isla de Pinos un deportado más libre que tú. Nueva Gerona espero que te agrade lo poco que ofrece porque no hay mejor sitio para que visites. Por lo demás, solo quiero disciplina y que te conduzcas bien para que no me comprometas en lío alguno, ah, y sobre todo que te dejes curar como le he prometido a tu padre. Los domingos ya sabes que bien temprano debes asistir a la villa a reportarte en el pase de lista y firmar en la comandancia. Déjate ver alguna vez en la misa con Trinidad, que hace muy bien ser devoto a los ojos de la comunidad y el comandante. Así de simple puede ser todo. Espero que te acomodes en mi casa y cuentes conmigo y me honres como sé que te ha pedido Mariano. Ya fue bastante lo que se ha complicado tu vida y la de tu familia. Nos vemos en el almuerzo, ahora descansa y luego date un baño. Ah, el baño está ahí saliendo de la cochera, lo tienes a la derecha, camino a la cocina...
El muchacho asintió con respeto y cansancio, traía la vista dolorida, rojiza aún de la cal y el toda la noche sin dormir a merced del viento con salitre. Olía a mar y hierros como un viejo barco al pairo y deseoso de encallar en un arenal...
Sardá cerró una puerta. Pepe quedó por unos instantes escuchando las pisadas de su benefactor como se alejaban por el húmedo corredor de lozas de barro que conectaban las dos edificaciones principales de la hacienda con la cocina que aguardaba al fondo. Aspiró hondo, y el aire olía limpísimo y había perfume a foresta, a yagrumas que rezumaba en las paredes y le provocaba un cosquilleo en la nariz.
Ya se disponía a cerrar la puerta de dos hojas cuando vio aparecer a una negra joven de vestido blanco y muy bien acicalada. Usaba unas alpargatas muy limpias y en los ojos reverberando una sonrisa medio oculta, traviesa; y traía sobre un platillo, trastabillando por la falta de costumbre de andar con vajilla fina, un gran vaso de leche.
—Doña Trina mandó que le trajera este poco de leche tibia por si gusta y a decirle que en un rato ya va a estar listo el baño con su agua tibia, señorito.
La imagen pura del vaso de leche en las cuidadas manos de la muchacha lo hizo tragar en seco y casi sin voz le agradeció:
—Gracias a ti y a ella, nada mejor que esto podía brindarme..., la leche es mi delirio, ¿sabías? —dijo y comenzó a beberla esforzándose por no parecerle un desesperado y cerró los ojos para saborearla y tomarse unos segundos antes de acabársela de otra empinada.
»Leche fresca y tibia, ay, así parece recién ordeñada de la ubre de la vaca —dijo todavía con los ojos cerrados, y batuqueó suave en la boca el último sorbo, como si le trajera buenos recuerdos de antaño. Doña Leonor que hierve un jarro de leche comprado a un vendedor que pasaba en las mañanas con su vaca y pregonando por la calle: ¡Casera, aquí está tu leche é vaca, fresca y espumosa...! Leche pura a todas horas en el Hanabanilla, en el pueblo de Caimito y la finca de don Lucas Sotolongo que esa mañana le había regalado un gallo fino, leche en casa de don Domingo y don Jaime cuando viene de correr su potro en los descampados y va a refrescarlo en las tardes con un baño en el río Hanabanilla... Vacas lecheras en aquella hacienda de norteamericanos prósperos y laboriosos en la Honduras Británica y el bigote de don Mariano, que se le remoja cuando bebe del vaso como si hubiera encanecido de repente el gran mostacho sobre los labios y a padre e hijo que les da mucha risa.
A Dolores la divirtió mucho que se la bebió con prisas de hambriento y relamiéndose como gato le confesara su gusto por la leche de forma tan atropellada y nerviosa, tropezándose con las palabras. Se quedó ahí parada en medio de la entrada al cuarto esperando por el vaso y advirtió la delicadeza del señorito que ya recomponiéndose de su arrebato por la leche retornaba a una compostura muy natural para de nuevo agradecerle con humildad y agrado:
—Exquisita..., ¿y cómo es tu nombre? —dijo extendiendo el platillo con el vaso vacío y la rozó en la palma de su mano izquierda. A ella ese roce de sus dedos le dio como un escalofrío en todo el cuerpo, un temblor que no supo nunca cómo explicarse.
—Dolores, para servirle a su merced —dijo, y ¿el piso tembló abajo de sus pies?
—José Julián, pero puedes llamarme Pepe. Y otra vez muchas gracias Dolores por esa bendición que me has traído. Espero que se repita.
—Sí, sí, sí... —repitió muy nerviosa Dolores haciendo malabares para que no se le fuera al suelo el vaso y el platillo—. Ahorita mismo ya, sí, yo le aviso del agua para su baño, ¿eh?
—Gracias, Dolores.
—No, no debe darlas, no hay por qué señorito.
—Dime Pepe, ¿si...?
Asintió, ya sin resuello e hizo una reverencia a medias para regresar por el sendero de lozas de barro, apurada por contar en la cocina lo que le había ocurrido con el huésped. ¿Ese temblor tan raro que le dio como un vuelco cuando con apenas dos o tres dedos la rozó el cabecirrapáo ese? Pero no, mejor que no les dijera nada, pensó entrando a la humareda dulzona y tenue de la cocina, mirándose a la palma sudada de la mano por la que le inició la estremecida. ¿Fue como un calambre del dedo gordo de los pies a la punta de su pelo, un calambrito rico...?
El sabor de la leche, ¡qué maravilla! y la templanza caída en su estómago le provocó un gran bostezo al recién instalado. Cuando se fijó en la cama de hierro y las blancas sábanas y almohadas gruesas sintió que las rodillas le flaquearon y quiso desplomarse. Recordó el piso de la cárcel, el muro áspero y húmedo de la madrugada al que se recostaba sin acomodo, cómo calaba en sus huesos el frío. Los temblores y estornudos, los olores nauseabundos de los pedos y el sudor en decenas de cuerpos mal lavados. En la tarde el sol que recalentaba el calabozo, el vapor de la noche que transpiraban aquellos muros que eran roca. ¿Qué era una cama?, solía preguntarse. Dios, esa de ahí era una cama. Y si al echarse sobre ella, ¿torpe como soy ahora la desbarato? ¿o la ensucio que se ve tan pulcra? Dios, Dios mío, quiero pasar horas encamado mirando al techo o no, dormir dos, tres días seguidos. Los ojos se le cerraban casi sin poder evitarlo, volvió a relamerse y recordar el vaso de leche tibia.
El cobertizo era una construcción alargada con paredes de mampostería y techo de palma que se hallaba a la derecha de la casa vivienda. Lo conformaba una cochera en el centro, habitaciones a ambos lados de la nave y un granero en su altillo, a la manera de la masía en Cataluña.
Venía muy escaso de cosas que desempacar, así que lo dejó para cuando le avisaran que ya estaba listo su baño. El presidio muestra, aun a los pobres de recursos, cuán poco necesita en verdad un hombre que va de paso por la vida sin patria ni amos. Puso sobre la mesilla de noche sus libros junto a una Biblia encuadernada en negro que allí le esperaba, dispuesta por doña Trinidad. El bolso con los hierros del grillete lo soltó en el suelo, sobre las limpias y frescas baldosas de barro. En el alto armario sobraba espacio para sus ropas mas no para sus penas y sueños. La cama parecía atraerlo como imán. Otro bostezo se le mezcló a mitad con un suspiro cuando tocó la sábana, tan blanca como la leche que bebió. Todavía tenía sobre el maltrato de su cuerpo y los ojos el balanceo de las muchas horas en barco. Decidió recostarse a mitad de cama a esperar por el aviso del agua caliente para su baño. Apenas cerró los ojos, se preguntó cómo serían los baños mineros medicinales de Santa Fe por los que había venido la linda señorita Adelaida. A él esas aguas también debían de sentarle muy bien, a sus llagas donde la carne aún no se fiaba en echar postillas viejas y sanar. Esa carne macerada entre el hierro y el hueso, renegrida y desgarrada como por un mordisco venenoso de serpiente. El sabor de la leche tibia lo regresó al cálido tono de voz y atmósfera perfumada de Adelaida.
—Podíamos tomar unos baños juntos —propuso Adelaida en medio de la travesía en el barco y luego se burló acercándole el espejo de su camafeo—. Pero mírate, cómo te sonrojas, José Julián...
La noche había sido clara y muy estrellada a pesar de unas lloviznas cortas e intensas que los obligaban a abandonar la cubierta del barco y refugiarse en el salón de pasajeros. Pero después de un rato volvían a salir, él y ella, y el viento batía muy agradable contra sus caras cuando se acodaban en las barandas del vapor. Él no quería que amaneciera, y ver que llegaban a esa Isla de Pinos de su destierro y menos separarse de aquel ángel de mujer que ya le recordaba con anticipada nostalgia a La Habana, a su tierra y patria por la que iba allí como destrozado. La juventud, ese torrente de ansias, volvió a arder en su sangre por cuenta de esa muchacha que lo hizo sonreír sin parar, pero que ocultaba cierta tristeza tras aquellos ojos que ensoñaban a cualquiera, incluso a él, casi muerto y robado por su pasión política. Como si la patria en verdad fuera una novia muy celosa y posesiva que lo llamara a voces desde donde él aún no podía darse ni cuenta. Por eso se sintió bien y renovado, capaz de soñar, de ilusionarse y tener versos plenos de anhelos y con alas dentro de su cabeza, otra vez. Un vuelco en el estómago siempre que ella lo miraba y sonreía, curiosa mezcla de ternura con picardía jovial.
Y cerca de esa muchacha locuaz y atrevida, claro que rápido iba a curarse... Si lo sabía que no hay mejor remedio para la melancolía que la algazara y la risa de una mujer hermosa. Pero entonces irrumpió en su cabeza la plaza anchurosa y cuadrada de enfrente al cuartel en Nueva Gerona, las filas de hombres a los que recién les había sido quitado el grillete del pie. El azoro en los ojos de los que no contaban con alguien que los esperara para darles un pedazo de pan, alguna ropa o un simple buen consejo. A los que como él ya tenía un garante los otros se les quedaban mirando con envidia y un miedo que muchas veces se trocaba en rostros endurecidos. Él apenas si podía tragar saliva pensando en qué destino aguardaba por el resto de esa tripulación de infelices que desde días antes cuando salieron de La Cabaña compartían con él, hasta llegar a Bejucal, la suerte de una cordillera de convictos. Algo comenzó a anudársele en el pecho, en el soportal del cuartel un oficial de gestos y uniforme muy almidonado con voz de trueno y pasión marcial voceó un comunicado que parecía ser el más importante y definitivo de cuantos necesitaban para la inmediatez de sus vidas. La voz militar, rotunda y sin las pausas de quien se sirve metódicamente de la memoria, les advirtió:
Deportados: Tenéis la ciudad por cárcel, ninguno podrá alejarse medio kilómetro de ella sin permiso escrito. Debéis dar parte, dentro de veinticuatro horas de vuestro alojamiento. Los domingos tenéis la obligación de presentaros aquí a las nueve de la mañana a pasar la lista. La isla es pequeña y solo tiene ochocientos habitantes, pero la guarnición a mis órdenes es sobrada para mantener el orden. No hay que soñar revueltas ni fugas. Si os conducís bien el gobernador será vuestro padre, para los que cometan faltas será inexorable. ¡Podéis marcharos!
—Ya señorito... —dijo el negro que don Sardá le había mostrado lo llevaría antes de partir a su finca y lo dejaría a él frente al cuartel en espera de que concluyeran sus trámites—. Cuando quiera uté ya nos vamos, ¿quiere?
El calesero tenía un sombrero en las manos con el que se abanicaba un poco de aire para su rostro sudado, estaba muy sofocado como si la calesa hubiese venido tirada por sus fuerzas y no por las del caballo.
—Sí, vámonos ya... —dijo el muchacho mirando en derredor suyo y cuando volvió a tenerlo ante sus ojos, sonrió ante la sofocación del hombre que todavía no paraba de abanicarse y boquear sin resuello—. Casimiro, ¿no? Bueno, pues lléveme usted a El Abra antes que esas nubes caigan sobre nosotros, ¿eh? Casimiro, mi nombre es José, sí, igual que don Sardá, pero a mí puedes llamarme Pepe. Así a secas, Pepe —y le estrechó la mano al calesero con sincera animosidad.
El negro retiró la mano después del saludo con la sensación de haber tomado entre su mano áspera otra mano que aunque ampollada por el trabajo forzado de las canteras le pareció pequeña y tibia, hecha para trabajos finos de gente blanca. Pero el gesto espontáneo le resultó de una calidad humana grandiosa. No estaba acostumbrado más que a ligeras palmadas en el hombro cuando hacía bien algún encargo del dueño o iba a recibirlo al puerto como esa mañana después de semanas sin verse.
El señorito Pepe, ya sabían que venía de la cárcel y podía ser que anduviera como medio sancio de la cabeza, comentó en la cocina a las otras negras que le preguntaron por qué decía tal cosa con un gesto de hombros y labios.
—Me dio un apretón de manos, Juliana —dijo sonriente y agregó—: Que sí Venancia, que allá fuera usted no vio como hasta me dijo señor Casimiro y con muy mucho respeto, claro que sí.
—Pues sí, Casimiro, está sancio de la cabeza o es que se burló de ti, so negro bruto —dijo la negrita Dolores que con las manos a la cintura apareció en la puerta. Traía la olla de llevar el agua para el baño del recién llegado y camino del fogón donde borboteaba un caldero al fuego, terminó su burla—. El cabecirrapáo ese no vio que tú de señor no tienes na, ni un diente, mijo.
—Pues yo no..., tabien... —dijo el calesero recordando cuando le estrechó la mano que había sido muy en serio—. Tabien, Dolores, pero ese muchacho es un señorito fino y de los que mira a los ojos cuando saluda y te habla. Ya ustedes van a ver eso que es muy mucho bueno, ya se verá.
—Muy mucho bueno, no se dice, ah, ni tampoco señor Casimiro —dijo la negrita, sonriéndose con malicia—. Tú no vayas a creerte esa cosa de Señor, Casimiro, que vas a ir pal cepo, ¡negro relambío, tú...!
Y salió con el agua caliente para el baño, diciéndose: ¿Y tú, Dolores, si ya tienes que ir a avisarle de que su baño está listo? Y todavía tienes ese brinco en el estómago y la mano se te suda. ¿Cómo iba a decirle, eh? Señorito Pepe, ya puede ir a tomar su baño que ya lo tiene listo. ¿Así...? Bueno, ¿qué, no vas tenerle miedo a ese cabecirrapáo, eh...?, se dijo la negrita y notó que andaba con paso medido, contoneándose para nadie. ¿Y eso, tú...? Ná, Dolores, seguro que es pa no caerme, sí, claro, debe ser eso mismo. Y cuidó de dónde iba a pisar rumbo a la cochera, a la primera puerta del cuarto de las visitas donde siempre se hospedaban los huéspedes de su señor Sardá que venían a la finca a por negocios.
Las losas del suelo estaban medio resbaladizas y no paraban de caerse hojas de los arboles por el viento y las lloviznas frecuentes. Un sinsonte libre, desde el monte, entabló una clarinada lírica con otros sinsontes que respondían con trinos entumecidos desde un jaulón pajarera. El canto de las aves daba deseos de cerrar los ojos y escuchar, respirar hondo, muy hondo la tarde tan perfumada que comenzaba a hacer ese octubre. Don José María, también tumbado en su cama, y sobre las piernas de su esposa, se dijo que era maravilloso estar en casa.
Bajó del ómnibus, un polvoriento skoda,





























