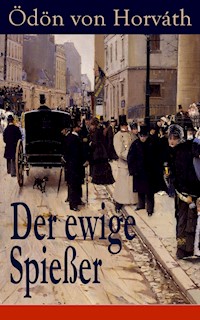Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Otras Latitudes
- Sprache: Spanisch
Al igual que hizo Michael Haneke muchos años después en La cinta blanca, Ödön von Horváth narra en esta prodigiosa novela los orígenes del nacionalsocialismo y cómo la semilla del mal ya estaba presente en los jóvenes y en su educación.El narrador de Juventud sin Dios es un joven profesor a quien el director del colegio le pide que no corrija a un alumno que afirma que los negros son infrahumanos, y le recuerda, además, que su obligación es "educar para la guerra". Los valores patrióticos se inculcan en una especie de campamento paramilitar en el que se producirá un crimen misterioso. Horváth escribió esta obra en el verano de 1937, exiliado en Henndorf, en las proximidades de Salzburgo, y se publicó ese mismo año, alcanzando rápidamente una gran popularidad, incluso en el extranjero, siendo traducida a diez idiomas en los dos años siguientes. Las referencias a la realidad del nazismo son el elemento central en una obra en la que el autor describe una curiosa mezcla de la Alemania nazi con la Austria prefascista.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ödön von Horváth
Juventud sin Dios
Presentación de Franz Werfel
PRESENTACIÓN[1]
POR FRANZ WERFEL
En los últimos días de mayo del desafortunado año de 1938 nos llegó de repente la increíble noticia de que Ödön von Horváth había muerto. A aquel hombre joven, en la plenitud de la vida, lo había matado un árbol. Había sucedido en medio de París, en los Campos Elíseos, al atardecer, cuando el tráfico era denso. Un golpe de viento quebró de súbito un robusto castaño, podrido por dentro. Horváth, el paseante que deambulaba por allí, fue a parar justo al punto hacia el que la rama partida dirigió su caída. Nadie más resultó herido. El árbol muerto le destrozó la cabeza al escritor.
Esa tarde los periódicos aparecieron con titulares gigantescos: «Bombas en Cantón – Ataque aéreo sobre Granollers – Cientos de víctimas mortales». Pero en los Campos Elíseos un castaño podrido había perpetrado su obra mortal en una cabeza en la que maduraba el conocimiento. En absoluto resulta indiferente cómo y de qué muere un hombre. Todos los amigos de Ödön von Horváth sintieron que esa muerte no era una casualidad. Alguno que otro dijo que esa muerte iba con él. (Y, sin embargo, el ser sosegado y corpulento de aquel hombre aniñado parecía estar muy lejos de todo lo repentino y catastrófico). No obstante, con tales observaciones los amigos no hacían otra cosa que liberarse de la abrumadora sospecha de que esa muerte, en realidad, tenía una explicación enigmática.
Hacía unos siete años que el nombre de Ödön von Horváth se había conocido en Alemania. Sus obras de teatro se representaban en los mayores escenarios de Berlín y cosechaban un éxito entusiasmado en determinadas esferas. Pero a mí me parecía que esas piezas teatrales, con su predilección por las ferias de barrio, las coplas callejeras, los delitos, la maldad, la revelación de los sentimientos, no se salían mucho del marco de la nueva literatura de aquellos años, que no era más que una fría sombra que anticipaba la derrota de la República alemana. Y, sin embargo, algo diferenciaba también a aquellas piezas de los otros intentos mordaces de sus vecinos. En la mirada de Horváth, que miraba a sus personajes con tan poco cariño, tan seco, tan insignificante, había una paz dulce y extraña. Era una mirada sin compasión, pero una mirada desde lo alto.
La singularidad de este individuo y creador de individuos estaba definida desde el mismo principio. Su gran valor quedó probado por primera vez en el drama El día del Juicio Final, un trabajo con el que empieza esa serie de obras que culmina en las novelas Juventud sin Dios y Un hijo de nuestro tiempo, y que se quiebra con inesperada precipitación. Si hasta entonces Horváth, con toda la plenitud de su talento, había observado como norma lo bajo, lo infame, y le había dado forma con una capacidad casi inocente, ahora, de forma inesperada, por un susto fulminante, todo ello se ve fundamentado con hechos y con dolor. La infamia ya no es evidente. Lo satánico produce un reflejo. Surge la idea de la culpa. Un lema nuevo y grande: «El frío tiene la culpa». Este lema rige el último libro del escritor, que tenemos aquí ante nosotros.
Hay talentos ingenuos para los que la vida interior y la conciencia moral suponen un peligro decisivo. La naturaleza de Horváth, aunque absolutamente ingenua, se ha librado de ese peligro. Al contrario, su fuerza para penetrar y descubrir cualquier cosa se ha multiplicado gracias al reconocimiento de la culpa. Las dos novelas superan por ello el resto de lo que ha compuesto. Claro que no estaría bien querer otorgarles el rango de unas obras épicas perfectas. Ese rango no lo poseen en absoluto. Su importancia no está en la perfección artística, sino en la forma única, inusitada, en la que un individuo prácticamente carente de presuposiciones despierta al horror del presente y al reconocimiento religioso de la culpa por mostrar un desinterés absoluto. Estas obras son aún peldaños. Pero conducen muy alto. Cuando se han subido, se puede medir la grandeza de la pérdida. Ödön von Horváth fue arrancado de golpe, antes de haber reunido sus fuerzas para el último acto. No obstante, el trabajo fragmentario es suficiente para suponer que este escritor había nacido antes que ningún otro para regalar a la novela alemana la agotadora «Demonología del pequeño burgués». Juventud sin Dios y Un hijo de nuestro tiempo habrían sido, probablemente, los primeros volúmenes de esta «Demonología».
El pequeño burgués, tal como lo dibuja Horváth, es menos el perteneciente a una clase social que el individuo sordo y maniatado, que se resiste al intelecto, menos que el individuo obstinado por antonomasia. Mientras que el que a nivel social está más abajo y también el que está más arriba se abren a la verdad, el individuo del medio lucha enconadamente por que siga existiendo la mentira, pues sin ella perecería. Es el representante del diablo en la tierra, sí, el diablo en persona. Al contrario que el Satanás de Dostoievski, que se reproduce en Iván Karamazóv, el diablo de Horváth prescinde de todo trasfondo espiritual y romántico. Es un diablo pequeño, ordinario. No obstante, su imaginación para lo malvado y lo carente de sentido es inagotable. La voluntad de hacer daño es su fuerza motriz. Incluso en el momento en el que cree estar lamentándose por una amada perdida, comete un asesinato. Como una consecuencia implacable este tipo se presenta a sí mismo en el relato en primera persona. Con esa mano ligera que caracteriza su estilo Horváth muestra la causa y la consecuencia política. Sobre el individuo obstinado que lucha por la persistencia de la mentira descansan todos los actos diabólicos colectivos. Con él se levantan y caen los despotismos totalitarios. Del frío de su corazón sale el gran invierno del mundo que paraliza el tiempo. Pero, al fin y al cabo, la humanidad no se congela, sino él solo, y se convierte en un rígido muñeco de nieve. El símbolo del frío es un auténtico símbolo, inadvertido y, por eso, hecho de manera convincente. A lo mejor por eso al escritor le sale tan bien, porque en su propio ojo escrutador vive una esquirla de hielo del gran invierno del mundo, imposible de derretir.
En la página 154 de Un hijo de nuestro tiempo aparece la frase: «Crece un árbol, un árbol muerto». Un árbol muerto ha matado a Ödön von Horváth, un pedazo de naturaleza muerta en medio de la gran ciudad viva. Sus amigos apenas pueden creer que ya no esté aquí, ese amigo fiel y atento, cuyo corazón ocultaba en secreto tanta bondad, ese sedentario compañero de tragos, cuya gran cara de niño observó cómo se acercaban tantos crepúsculos, ese infatigable caminante que de todos los caminos regresaba siempre a casa con un cargamento de auténticas historias de Horváth. La última semana de su vida había ido a ver a un vidente en Ámsterdam, pues creía mucho en videntes, adivinos, astrólogos, quiromantes y demás magos. El vidente le vaticinó que en París le esperaba la mayor decisión de su vida. Se dirigió a París sin demora. Allí le esperaba de verdad la mayor decisión de su vida.
¡Una muerte curiosa! Los amigos sintieron que esa muerte no era una casualidad. ¿Por qué tuvo que morir Ödön von Horváth? ¿Es que acaso tenía ya en los labios la palabra, ya en la mente la frase que no puede pronunciarse ni escribirse antes de que haya llegado la hora?
Franz Werfel
St. Germain en Lage
29 de junio de 1938
[1] Esta presentación fue escrita por Franz Werfel un mes después de la muerte accidental de Ödön von Horváth, a finales de mayo de 1938, para la edición de Un hijo de nuestro tiempo (de próxima aparición en Nórdica). La incluimos en esta edición de Juventud sin Dios porque nos parece un excelente texto de presentación de la vida y la obra de Horváth. (N. del E.).
Juventud sin Dios
LOS NEGROS
25 de marzo
Sobre mi mesa hay flores. Preciosas. Un regalo de la buena de mi casera, porque hoy es mi cumpleaños.
Pero necesito la mesa y pongo las flores a un lado, y también la carta de mis ancianos padres. Mi madre ha escrito: «En el día en que cumples treinta y cuatro años te deseo, hijo mío querido, todo lo mejor. ¡Que Dios todopoderoso te dé salud, suerte y felicidad!». Y mi padre ha escrito: «En el día en que cumples treinta y cuatro años, hijo mío querido, te deseo todo lo mejor. ¡Que Dios todopoderoso te dé suerte, felicidad y salud!».
La suerte siempre puede necesitarse, me imagino, y sano también estás, gracias a Dios. Toco madera. Pero ¿feliz? No, feliz en realidad no soy. Pero, al fin y al cabo, nadie lo es.
Me siento a la mesa, le quito el corcho a un frasco de tinta roja, me pongo los dedos perdidos y me enfado. ¡Deberían inventar de una vez una tinta con la que fuera imposible mancharse!
No, ciertamente no soy feliz.
«No pienses esas bobadas», digo increpándome. Tienes un puesto seguro con derecho a pensión, y eso, en los tiempos que corren, en los que nadie sabe si mañana la tierra seguirá girando, ¡eso ya es mucho! ¡Cuántos no darían lo que fuera por estar en tu lugar! ¡Con lo escaso que es el porcentaje de candidatos a maestro que realmente pueden llegar a serlo! Da gracias a Dios por pertenecer al cuerpo de maestros de un instituto de la ciudad y poder llegar a viejo y chocho sin problemas económicos! Puedes llegar incluso hasta los cien años, ¡quizá hasta te conviertas en el habitante más anciano de la patria! Entonces, el día de tu cumpleaños, saldrás en la revista y debajo pondrá: «Aún tiene la cabeza perfecta». ¡Y todo eso con pensión! ¡Piénsalo y no ofendas a nadie!
No ofendo a nadie y empiezo a trabajar.
A mi lado hay veintiséis cuadernos azules, veintiséis chicos, más o menos de en torno a catorce años, ayer, en la clase de Geografía tuvieron que escribir una redacción, yo doy clase, por cierto, de Historia y Geografía.[2]
Afuera aún brilla el sol, ¡qué bien se tiene que estar en el parque! Pero el trabajo es lo primero, corrijo los cuadernos y anoto en mi libreta quién es bueno y quién no.
El tema impuesto por la inspección es: «¿Por qué debemos tener colonias?».[3] Sí, ¿por qué? ¡Pero escuchemos…!
El primer alumno empieza por b: se apellida Bauer, de nombre de pila Franz. En esta clase no hay ninguno que empiece por a, pero a cambio tenemos cinco con b. ¡Cosa extraña tanta b con solo veintiséis alumnos! Pero dos bes son gemelos, de ahí lo inusual. Automáticamente echo un vistazo a la lista de apellidos de mi libreta y compruebo que a la b casi la alcanza la s…, cierto, cuatro empiezan con s, tres con m, dos con e, g, l y r, uno con f, h, n, t, w y z, mientras que ninguno de los chicos empieza con a, c, d, i, o, p, q, u, v, x o y.[4]
Bueno, Franz Bauer, ¿por qué necesitamos colonias?
«Necesitamos las colonias —escribe—, porque precisamos de numerosas materias primas, porque sin materias primas no podríamos dar trabajo a nuestra industria de primera categoría teniendo en cuenta su esencia intrínseca y su valor, lo cual tendría como consecuencia intolerable que el obrero nativo volvería a quedarse sin empleo». ¡Muy cierto, querido Bauer! «Pero no se trata del obrero», sino… ¿Bauer?, «se trata más bien del conjunto del pueblo, pues, al fin y al cabo, el obrero también pertenece al pueblo».
Se me pasa por la cabeza que, sin duda, este es, en último término, un descubrimiento magnífico, y, de repente, vuelve a llamarme la atención con cuánta frecuencia nos sirven los saberes antiquísimos como si fueran lemas formulados por primera vez. ¿O es que siempre ha sido así?
No lo sé.
Ahora solo sé que tengo que volver a leer veintiséis redacciones, redacciones que, partiendo de presupuestos erróneos, llegan a conclusiones falsas. Qué bonito sería que lo «erróneo» y lo «falso» se eliminaran mutuamente, pero no lo hacen. Deambulan cogidos del brazo cantando estribillos sin contenido.
¡Como funcionario municipal me cuidaré bien de no hacer ni la más mínima crítica a esta adorable canción! Aunque duela, ¿qué puede hacer un individuo solo contra todos juntos? No puede más que enfadarse en silencio. ¡Y yo no quiero enfadarme más!
¡Corrige deprisa, quieres ir al cine!
Pero ¿qué es lo que escribe N?
«Todos los negros son ladinos, cobardes y vagos».[5]
¡Demasiado absurdo! ¡Lo tacho!
Y voy a escribir con tinta roja en el margen: «¡Generalización ridícula!»…, entonces me detengo. Cuidado, ¿acaso no he oído hace poco en alguna ocasión esta frase sobre los negros? Pero ¿dónde? Exacto: salía del altavoz del restaurante y casi me quitó el apetito.
Así que dejo estar la frase, pues lo que se dice en la radio ningún maestro puede tacharlo del cuaderno.[6]
Y, mientras sigo leyendo, no dejo de oír la radio: susurra, aúlla, ladra, arrulla, amenaza… y los periódicos lo reproducen y los chiquillos lo copian.
Ya he dejado la letra t y ahora viene la z. ¿Dónde está W? ¿He traspapelado el cuaderno? No, W ayer estuvo enfermo…, el domingo se pilló una pulmonía en el estadio, cierto, el padre me lo comunicó por escrito como es debido. ¡Pobre W! ¿Por qué vas también tú al estadio si está diluviando y hace un frío helador?
Se me ocurre que esa pregunta podrías hacértela también a ti mismo, pues el domingo tú también estuviste en el estadio y aguantaste fiel hasta el pitido final, aunque el fútbol que ofrecieron ambos equipos no fue en absoluto de primera. Sí, el juego fue incluso francamente aburrido…, así que ¿por qué te quedaste? ¿Y contigo treinta mil espectadores que habían pagado?
¿Por qué?
Cuando el extremo derecha dribla al lateral izquierdo y centra, cuando el delantero centro lanza el balón al espacio vacío y el portero se tira, cuando el lateral izquierdo deja la defensa y fuerza el juego por el ala, cuando el defensa salva la línea de meta, cuando uno carga de mala manera o hace un gesto caballeroso, si el árbitro es bueno o débil, parcial o imparcial, entonces para el espectador no existe en el mundo nada excepto el fútbol, ya brille el sol, ya llueva o nieve. Entonces lo ha olvidado todo.
¿Qué es «todo»?
Tengo que sonreír: los negros, probablemente…
[2] Las dos asignaturas que los nacionalsocialistas utilizaban preferentemente para difundir sus ideales. El 20 de julio de 1933 se dictaron las líneas directrices para los libros de Historia, por las cuales se introdujo el concepto de «raza» como una de las bases del estudio de la disciplina. (Esta nota y las siguientes son de la traductora).
[3] Según las mencionadas directrices, la cuestión colonial se hacía estrictamente necesaria dado que Alemania no disponía de suficiente espacio geográfico tras la pérdida de los territorios coloniales, que ahora, por tanto, era estrictamente necesario recuperar. A ello se unía el peligro que suponía la civilización africana, que estaba entonces empezando a desarrollarse, a la que se igualaba asimismo la judía, definida como resultado de una mezcla de sangre negra y asiática con un pequeño porcentaje europeo.
[4] Con esta reducción de los nombres a su inicial, Horváth juega con la costumbre propia del Tercer Reich de reducir la persona de lo individual al ideal del colectivo anónimo.
[5] Negro también en el sentido de marginado, inadaptado, judío e impuro.
[6] La radio fue el medio de comunicación gracias al que se difundió la ideología fascista, pues, al estar presente en la práctica totalidad de hogares, se veía como el único vehículo posible para conseguir la unificación del pueblo alemán.
LLUEVE
Cuando a la mañana siguiente, tras llegar al instituto, subía las escaleras para ir a la sala de profesores, escuché un tremendo ruido en el segundo piso. Me apresuré hacia allí y vi que cinco chicos, a saber E, G, R, H y T, estaban pegando a otro, a F.
—Pero ¿cómo se os ocurre? —les grité—. ¡Si creéis que tenéis que seguir pegándoos como los de la escuela popular,[7] pegaos al menos uno contra uno, pero cinco contra uno es una cobardía!
Me miraron sin comprenderme, también F, sobre el que se habían echado los cinco.
—¿Qué es lo que os ha hecho? —continué preguntando, pero los héroes no querían hablar, y tampoco el apaleado.
Poco a poco conseguí averiguar que F no había hecho nada a los otros cinco, sino al contrario: los cinco le habían robado su bocadillo, no para comérselo, sino tan solo para que se quedara sin él. Habían tirado el pan al patio por la ventana.
Miro abajo. Ahí está, sobre la piedra gris. Llueve y el panecillo sigue brillando.
Y pienso: «A lo mejor estos cinco no tienen bocadillo y les sienta mal que F sí lo tenga». Pero no, todos tienen sus bocadillos, G incluso dos. Y vuelvo a preguntar:
—¿Por qué habéis hecho eso?
Ni ellos mismos lo saben. Se quedan frente a mí, sonriendo con sorna, perplejos. Sí, el hombre puede ser verdaderamente malvado y eso está ya en la Biblia. Cuando dejó de llover y las aguas del diluvio universal volvieron a retroceder, Dios dijo: «No volveré ya más a maldecir a la tierra por causa del hombre, pues los designios del corazón del corazón humano son malos desde su niñez».[8]
¿Ha mantenido Dios su promesa? Aún no lo sé. Pero ya no pregunto por qué han tirado el pan el patio. Tan solo quiero saber si no han oído nunca que, desde tiempos inmemoriales, desde hace miles y miles de años, desde el comienzo de la civilización, se ha ido formando una ley no escrita, una hermosa ley humana: ¡si os peleáis, entonces peleaos solo uno contra uno!, ¡sed siempre caballerosos! Y me dirijo una vez más a los cinco y pregunto:
—¿No os da vergüenza?
No les da vergüenza. Yo hablo otro idioma. Me miran perplejos, solo el apaleado sonríe. Se ríe de mí.
—Cerrad la ventana —digo—, si no, entrará la lluvia.
La cierran.
¿Qué generación va a ser esta? ¿Una de duros o solo de brutos?
No les digo una palabra más y me dirijo a la sala de profesores. En la escalera me detengo y escucho: ¿estarán peleándose otra vez? No, todo está en silencio. Están perplejos.
[7] El concepto de escuela popular va unido a la idea de la obligatoriedad de la enseñanza y a la necesidad de construir instituciones formativas para las clases más bajas de la población. Aunque la idea se remonta a la Edad Media, fue en el siglo XIX cuando empezó a desarrollarse plenamente en suelo alemán.
[8] Génesis ٨, 21.
LOS PLEBEYOS RICOS
De diez a once tenía Geografía. En esa clase he tenido que ponerme con las tareas sobre la cuestión colonial que había corregido el día anterior. Como ya he mencionado, conforme a las ordenanzas no tenía nada que reprochar en cuanto al contenido de las redacciones.
Así pues, mientras repartía los cuadernos a los alumnos, he hablado únicamente de sensibilidad lingüística, ortografía y formalidades. Por ejemplo, a un B le he dicho que no escribiera siempre en el margen izquierdo, a R que los párrafos tenían que ser más largos, a Z que colonia se escribe con minúscula, no con mayúscula. Solo al devolverle el cuaderno a N no he podido contenerme:
—Escribes —dije— que nosotros, los blancos, desde el punto de vista de la cultura y la civilización, estamos por encima de los negros, y eso podría ser cierto. Pero lo que no puedes escribir es que no depende de los negros que puedan vivir o no. Los negros también son seres humanos.
Me miró fijamente durante un momento y luego una expresión nada agradable atravesó su rostro. ¿O me lo había parecido a mí? Cogió su cuaderno con la buena nota, se inclinó correctamente y volvió a tomar asiento en su banco.
Pronto me enteraría de que no me lo había parecido.
Justo al día siguiente el padre de N apareció en la hora de tutoría que estaba obligado a tener una vez a la semana para entrar en contacto con los padres. Preguntaban por los progresos de sus hijos y pedían información sobre todo tipo de problemas educativos, en su mayoría sin importancia. Eran ciudadanos honrados, funcionarios, oficiales, comerciantes. No había ningún obrero entre ellos.
Con algunos padres tenía la sensación de que pensaban igual que yo sobre el contenido de las diferentes redacciones de sus retoños. Pero solo nos mirábamos, sonreíamos y hablábamos del tiempo. La mayoría de los padres eran mayores que yo, uno incluso era un verdadero anciano. El más joven cumplió veintiocho años hace apenas dos semanas. A los diecisiete sedujo a la hija de un industrial, un tipo elegante. Cuando viene a verme, viene siempre en su coche deportivo. La mujer se queda abajo, sentada, y yo puedo verla desde arriba. Su sombrero, sus brazos, sus piernas. Nada más. Pero me gusta. «Tú también podrías tener ya un hijo», pienso entonces, pero me puedo contener de traer a un niño a este mundo. ¡Solo para que lo maten a tiros en una guerra cualquiera!
Ahora tenía ante mí al padre de N. Caminaba muy seguro de sí mismo y me miraba directamente a los ojos.
—Soy el padre de Otto N.
—Me alegro de conocerle, señor N —respondí, me incliné como es debido y le ofrecí asiento, pero él no se sentó.
—Señor maestro —empezó a decir—, el hecho de mi presencia se debe a un asunto extremadamente serio que podría tener consecuencias de peso. Mi hijo Otto me comunicó ayer por la tarde, muy indignado, que usted, señor maestro, había dejado caer una observación un tanto inaudita…
—¿Yo?
—¡Sí, usted!
—¿Cuándo?
—Con ocasión de la clase de Geografía de ayer. Los alumnos habían escrito una redacción sobre los problemas de las colonias y entonces usted le dijo a mi Otto: «Los negros también son seres humanos». ¿Sabe a lo que me refiero?
—No.
De verdad que no lo sabía. Me miró con gesto inquisitivo. Dios, qué tonto debe ser, pensé.
—Mi presencia —empezó a decir otra vez despacio y con énfasis— se debe al hecho de que yo, desde mi más tierna juventud, he buscado siempre la justicia. Así que le pregunto: ese ominoso juicio sobre los negros, ¿lo manifestó usted en efecto de esa forma y en ese contexto o no?
—Sí —dije y no pude por menos de reírme—. Así que su presencia no sería en vano…
—Tenga la bondad de disculparme, por favor —me interrumpió bruscamente—, ¡no estoy para bromas! ¿Es que acaso no tiene usted claro lo que significa una afirmación así sobre los negros? ¡Es un sabotaje a la patria! ¡Oh, a mí no me la pega! ¡Yo sé muy bien por qué caminos secretos y con qué pérfidas argucias el veneno de su delirio humanista pretende socavar las inocentes almas infantiles!
Aquello ya me pareció el colmo.
—Permítame —dije muy enfadado—, ¡que todos los hombres somos seres humanos es algo que está ya en la Biblia!
—Cuando se escribió la Biblia no había colonias en el sentido en que nosotros las entendemos —me aleccionó firmemente el maestro panadero—. Una Biblia hay que entenderla en sentido figurado, ¡metafóricamente o nada! Señor, ¿acaso cree usted que Adán y Eva existieron en carne y hueso o solo metafóricamente? ¡Pues entonces! ¡No me va a poner usted como excusa a nuestro buen Dios, de eso me cuidaré yo!
—No se cuidará usted de nada —dije y, cortésmente, le acompañé afuera.
Fue como echarlo.
—¡Volveremos a vernos en Filipos![9] —me gritó aún y desapareció.
Dos días después yo estaba en Filipos.
El director me había mandado llamar.
—Escuche —dijo—, ha llegado un escrito de la inspección. Un tal N, maestro panadero, se ha quejado de usted. Ha debido de dejar caer usted algunas afirmaciones… Bueno, ya sé lo que es eso y también cómo se originan estas quejas, no tenemos que explicarle nada. Pero, querido colega, es mi obligación llamarle la atención para que no vuelvan a repetirse tales cosas. ¿Se olvida usted de la circular interna 5679 u/33? Tenemos que mantener alejado de los jóvenes todo aquello que pudiera perjudicar sus futuras cualidades militares…, es decir, tenemos que educarlos moralmente para la guerra. ¡Punto!
Miré atentamente al director, se rio y adivinó mis pensamientos. Luego se levantó y anduvo de un lado a otro. Un anciano apuesto, pensé.
—Se asombra usted —dijo de repente— de que toque trompetas de guerra, ¡y se asombra usted con razón! Ahora estará pensando usted: «¡Mirad qué hombre![10] Hace unos años firmaba ardientes mensajes de paz, ¿y hoy? ¡Hoy prepara para la batalla!».