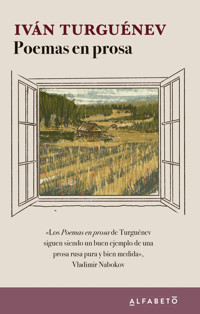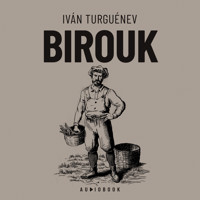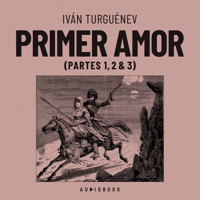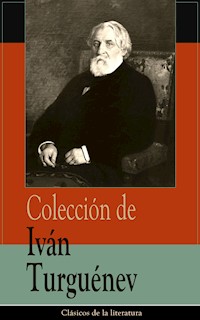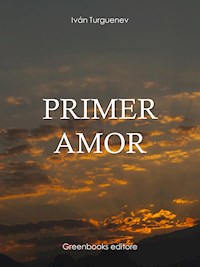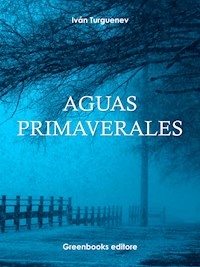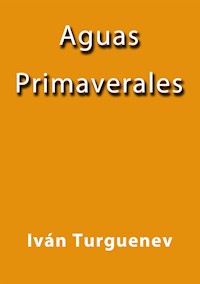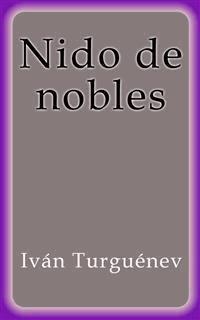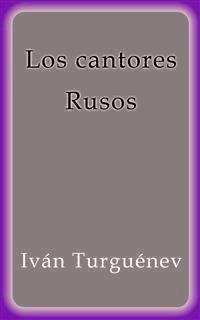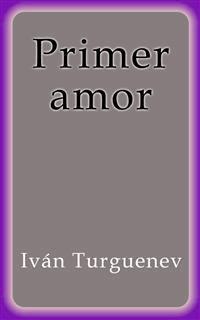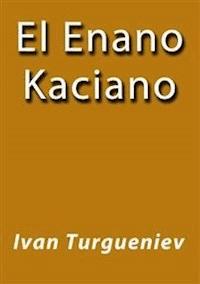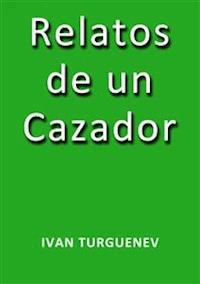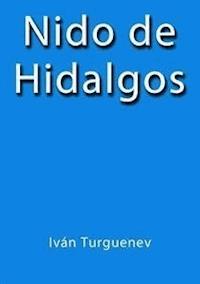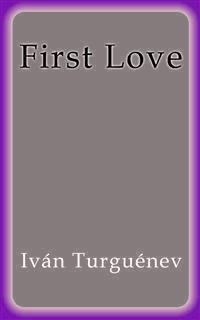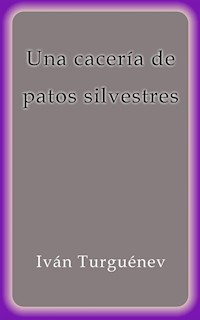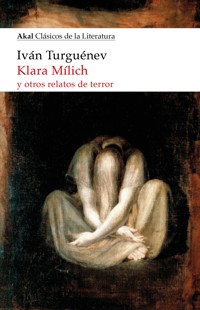
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Clásicos de la literatura
- Sprache: Spanisch
Alejado del idealismo romántico, Iván Turguénev consideraba que la literatura había de prestar un servicio social y que los temas que esta debía tratar tenían que ser eminentemente sociales. A través de sus personajes, reconstruía la imperfección inherente a la condición humana y ofrecía respuesta a los desamparados, a aquellos que están sedientos de justicia social. Todos los desfavorecidos encuentran un hogar en sus obras, ya sean estas grandes o pequeñas. Pero ¿no resultará imposible para un escritor realista escribir narraciones de terror? Para Turguénev, siempre que lo escrito resulte verosímil y se perciba la cuestión social, se pueden desafiar y transgredir las leyes de la naturaleza. Klara Mílich y otros relatos de terror no es solo una selección de cuentos escalofriantes que recurren al horror con el mero objetivo de asustar. Turguénev también los emplea para hablarnos, de una forma más poética y simbólica, de los problemas sociales que desataban su pluma. Con estos relatos nos plantea las cuestiones que incansablemente han interesado y afectado a la humanidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Clásicos de la Literatura / 42Serie Literatura eslava
Iván Turguénev
KLARA MÍLICH y otros relatos de terror
Traducción, introdución y notas: Manuel Ángel Chica Benayas
Alejado del idealismo romántico, Iván Turguénev consideraba que la literatura había de prestar un servicio social y que los temas que esta debía tratar tenían que ser eminentemente sociales. A través de sus personajes, reconstruía la imperfección inherente a la condición humana y ofrecía respuesta a los desamparados, a aquellos que están sedientos de justicia social. Todos los desfavorecidos encuentran un hogar en sus obras, ya sean estas grandes o pequeñas.
Pero ¿no resultará imposible para un escritor realista escribir narraciones de terror? Para Turguénev, siempre que lo escrito resulte verosímil y se perciba la cuestión social, se pueden desafiar y transgredir las leyes de la naturaleza. Klara Mílich y otros relatos de terrorno es solo una selección de cuentos escalofriantes que recurren al horror con el mero objetivo de asustar. Turguénev también los emplea para hablarnos, de una forma más poética y simbólica, de los problemas sociales que desataban su pluma. Con estos relatos nos plantea las cuestiones que incansablemente han interesado y afectado a la humanidad.
Iván Serguéievich Turguénev (Oriol, 1818- Bougival, 1883) fue un novelista y dramaturgo, considerado el más europeísta de los narradores rusos del siglo XIX. Hijo de militar y de una rica terrateniente, Turguénev se crio en la finca materna y fue educado por tutores. Recibió su formación superior en Moscú, San Petersburgo y Berlín, de donde regresó a Rusia convertido en un occidentalista enfrentado a las posiciones más rusófilas de sus coetáneos. Desde su giro occidentalista, vivió entre su país y distintas ciudades de Europa, especialmente París. Sus obras reflejan con gran realismo la vida en el campo de los siervos, la frustración existencial, los amores fallidos, la crítica a las condiciones materiales del pueblo ruso o las nuevas ideologías.
De entre sus obras, en Akal hemos publicado Padres e hijos,traducido por Rafael Cañete Fuillerat, y El rey Lear de la estepa,traducido por Ana Sánchez Gil.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Ediciones Akal, S. A., 2024
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-5576-1
Un momento terrible para Platosha fue cuando Arátov.
INTRODUCCIÓN
EL AUTOR
El 9 de noviembre (28 de octubre según el antiguo calendario juliano) de 1818 viene al mundo, en la ciudad de Oriol y dentro de una familia acomodada, Iván Serguéievich Turguénev. Su padre, Serguéi, es coronel del ejército. Su madre, Várvara, una mujer culta y severa que rodea a sus hijos, Nikolái, Iván y Serguéi, de institutrices extranjeras que les enseñan francés, inglés y alemán (de hecho, la familia utilizaba el francés en su vida cotidiana). Várvara introduce a sus hijos en la literatura: Zhukovski, Karamzín, Pushkin, Lérmontov y Gógol se convierten en sus lecturas habituales. Iván ya siente desde pequeño una gran atracción hacia la literatura y escribe poesías a imitación de su obra predilecta por aquel entonces, el poema épico Rusiada, de Mijaíl Jeráskov, donde se narra la toma de Kazán por las tropas de Iván el Terrible. En 1827 la familia se establece en Moscú con el deseo de dar a los hijos una educación adecuada.
En Moscú la casa de los Turguénev linda con las propiedades de la familia Shajovskói. El joven Turguénev comienza a visitar a sus vecinos y se enamora apasionadamente de la hija, Yekaterina, una joven cuatro años mayor que él, amante de la poesía y el arte. Yekaterina es sobrina del escritor Alexandr Shajovskói (al que Pushkin califica en su Yevgueni Oneguin de «mordaz») y ella misma conseguirá publicar una colección de poemas (entre las que destaca Sueño. Fantasmagoría) en 1832. La belleza y personalidad de la joven fascinan desde el primer momento a Iván, que no puede evitar caer rendido ante ella. Pero también al padre de este, Serguéi. Yekaterina y Serguéi comienzan un romance que rompe el corazón al futuro escritor. Poco después el padre rompe con la joven y abandona a su propia familia. Este episodio se reflejará años más tarde en la novela Primer amor, en la queel escritor se inspira en Yekaterina para crear uno de sus personajes femeninos más memorables, Zenaída Zasékina.
En 1833 el joven Turguénev ingresa en la facultad de letras de la Universidad de Moscú (donde entabla amistad con Alexandr Herzen y Visarión Belinski), y al año siguiente en la facultad de filosofía de San Petersburgo. Es en ese mismo año de 1834 cuando muere su padre. Esta pérdida marca profundamente al futuro escritor y quedará reflejada en gran parte de su obra. Poco después fallece su hermano Serguéi por complicaciones de su epilepsia, lo que acentuará aún más el sentimiento pesimista de Iván.
Durante su época universitaria, Turguénev comienza a escribir poesía. Sus poemas aparecen en la revista El Contemporáneo[Sovreménnik], publicada por Pushkin, y son rápidamente apreciados por la crítica.
En 1838 viaja a Berlín, donde amplía sus estudios de filosofía. Allí se interesa, sobre todo, por las teorías de Hegel. En 1841 regresa a Rusia convertido en un perfecto occidentalista. A diferencia de otros escritores e intelectuales rusos de la época, aferrados a un eslavismo o incluso a un rusismo acérrimos, Turguénev apuesta por un acercamiento de Rusia a Europa. Esto le ocasionará fuertes discusiones con diversas figuras de la cultura rusa del momento, como Lev Tolstói o Fiódor Dostoievski. Ese año comienza a trabajar como funcionario en el Ministerio del Interior. Se introduce en el círculo literario de San Petersburgo, donde conoce a Zhukovski, a Lérmontov, a Fet y, más tarde, a Gógol. Es interesante citar que en 1837 tuvo un breve encuentro con su primer editor, Alexandr Pushkin, a quien no conocía personalmente. Publica numerosos poemas, como Parasha (elogiado por el ya gran crítico Visarión Belinski), Por el camino y El pope, donde muestra ya un firme anticlericalismo que le valió la persecución de la censura.
En la década de 1840 Turguénev deja de lado la poesía y se centra en la narrativa. En 1846 aparecen las novelas El duelista y Tres retratos. A partir de entonces publica sus novelas y relatos con asiduidad. El Contemporáneo publica en 1847 los primeros capítulos de Memorias de un cazador (publicado finalmente en forma de libro en 1852), colección de relatos cortos en los que describe la sencillez de la vida en el campo a la vez que critica con dureza la esclavitud, existente todavía entonces en Rusia y de la que era un feroz enemigo.
Durante una estancia en la hacienda familiar de Lutovínovo en 1841, Turguénev se enamora y mantiene un romance con la costurera de la casa, Avdotia Ivánova (llamada familiarmente Duniasha). La joven queda embarazada y Turguénev expresa su deseo de casarse con ella, pero la madre del escritor no consiente tal matrimonio, despide a Avdotia y la envía a Moscú a la casa paterna. El 26 de abril de 1842 nace una niña, Pelagueia, y Avdotia contrae más tarde matrimonio con un siervo. Turguénev no reconocerá a su hija hasta 1857.
En 1843 tiene lugar otro hecho que marcará la vida del escritor. En el otoño de ese año asiste a la ópera en San Petersburgo y queda fascinado por la cantante protagonista, Pauline Viardot, mezzosoprano y compositora francesa de origen español. El 1 de noviembre le es presentada de manera formal y Turguénev se enamora de ella locamente. Pauline Viardot pertenece a una familia de famosos cantantes. Es hija del célebre baritenor Manuel García y de la soprano Joaquina Briones, hermana de la exitosa contralto María Malibrán y del barítono y maestro de canto Manuel Patricio García (quien inventó el laringoscopio). La Viardot llevó la música italiana a Rusia y fue embajadora de la música rusa en Occidente. Muchos compositores como Meyerbeer, Rossini, Glinka, Saint-Saëns, Músorgski o Chaikovski escribieron papeles operísticos y canciones para ella. Pauline Viardot está casada con el escritor e hispanista Louis Viardot, que en esos momentos dirige la compañía del Teatro Italiano de París en la que canta su esposa y con la que actuó en San Petersburgo. Nada más conocer a Pauline, Turguénev se enamora de ella, que se convierte en inspiración para un gran número de obras del escritor (entre las que podemos citar Klara Mílich). La pasión que siente Turguénev por Pauline es tal que abandona Rusia con el matrimonio Viardot y se establece en París para estar cerca de ella. De hecho, se instala en una casita que se encuentra en el jardín de la mansión donde habita el matrimonio. A partir de entonces Turguénev vivirá siempre cerca de la familia Viardot, a la que acompañará en viajes y giras, e incluso se alojará en la misma casa. La relación entre Turguénev y Pauline Viardot nunca quedará aclarada, y aún a día de hoy se ignora si ella fue solo un amor platónico para el escritor y él una gran amistad para la cantante, o si pudo existir algo más entre ellos. En todo caso, se especula con que, de haberla habido, solo pudo tener lugar una relación verdaderamente amorosa tras la parálisis que sufrió Louis Viardot (veinte años mayor que su esposa) en 1874 a causa de un derrame cerebral. Turguénev aprendió español gracias a su cercanía al matrimonio Viardot, con quienes colaboró en traducciones de obras rusas, españolas y francesas al ruso, al español y al francés. La fluidez con la que Turguénev hablaba español fue tal que durante un periodo de su vida se propuso traducir El Quijote al ruso, además de ser el principal introductor de la obra de Cervantes en Rusia. Por otra parte, es sabido que Pauline llega incluso a encargarse económicamente de Pelagueia, la hija que Turguénev tuvo con Avdotia Ivánova.
Por otra parte, la situación en Rusia a finales de la década de 1840, con la persecución a intelectuales y oponentes a la autocracia zarista llevada a cabo por Nicolás I en su mayor apogeo, obliga a Turguénev a abandonar el país en 1847. Se establece en París, donde al año siguiente, 1848, es testigo de los acontecimientos revolucionarios y de su posterior represión.
Su aportación al teatro ruso no se hace esperar. En 1848 escribe y representa con éxito varias obras: Todo se rompe por lo más fino y El gorrón. Continuará su producción teatral con El desayuno del jefe y El solterón en 1849; Un mes en el campo en 1850; y La provinciana en 1851.
En 1850 regresa a Rusia. Su madre ha enfermado gravemente y desea despedirse de ella, pero no llega a tiempo de verla con vida. Publica Diario de un hombre superfluo, novela escrita en primera persona en la que su protagonista, Chulkaturin, moribundo, repasa su vida, deteniéndose en sus logros y anhelos no alcanzados. Es aquí donde Turguénev establece el arquetipo del hombre superfluo que con tanta frecuencia encontramos en la literatura rusa: una persona culta y amante de las artes que no encuentra su lugar en la sociedad y se considera a sí mismo totalmente prescindible. El autor reconoce la influencia innegable que supuso en él Yevgueni Oneguin (obra cumbre de la literatura rusa), de Alexandr Pushkin, para la confección de la tipología del personaje.
En marzo de 1852 fallece su admirado Nikolái Gógol. Escribe un obituario en su memoria, el cual se topa con la censura, que lo encuentra demasiado entusiasta y ve en él un aliento para la insurrección. Turguénev es encarcelado durante un mes y enviado después al exilio en su propiedad familiar de Lutovínovo. Solo por la intervención de su amigo el conde y escritor Alexéi Konstantínovich Tolstói es perdonado en 1854 y se le permite regresar a la capital. Durante su exilio Turguénev aprovecha para escribir febrilmente. Una de sus obras escritas en estos dos años es Mumú, publicada en 1854. Se trata de un cuento en el que un siervo mudo, Guerásim, ve cómo su amada es obligada a casarse con otro siervo, un alcohólico violento. El matrimonio marcha a vivir a otra aldea y Guerásim queda con el corazón roto. Solo después de salvar la vida a un perro que se estaba ahogando en un río, Mumú, encuentra fuerzas para seguir viviendo.
En 1855 Turguénev conoce a Lev Tolstói y más tarde a Fiódor Dostoievski. Si en un principio los tres escritores entablan una amistad cercana y sincera, unidos por su amor a la literatura y sus ideales progresistas, más adelante su concepto de una nueva Rusia, más cercana a Occidente para Turguénev, y puramente rusa y eslava para los otros dos escritores, va interponiéndose entre ellos hasta suponer un muro insalvable. Tanto es así que Tolstói llega a retar a duelo a Turguénev en 1861, duelo que no llegó a celebrarse. Diecisiete años después, en 1878, Tolstói se disculpó ante Turguénev y le pidió restablecer las buenas relaciones. Turguénev aceptó de buena gana sus disculpas, pero la antigua amistad se tornó en una fría cordialidad. Con Dostoievski su relación fue mucho más agria. Tras el enfrentamiento, no llegaron nunca a tener ni siquiera una relación cordial, y Dostoievski llegó a ridiculizar a Turguénev en diversas ocasiones, como, por ejemplo, en el personaje del mediocre escritor Karmazínov, de la novela Los diablos. A su vez, Turguénev calificó a Dostoievski como el «marqués de Sade ruso».
Turguénev publica en 1856 su primera novela, Rudin. En el contexto de una historia de amor, el autor contrapone a un hombre superfluo, Rudin, un fuerte personaje femenino, Natalia, consciente de sus ideales y de sus deseos. Natalia pasa a considerarse el modelo de lo que posteriormente va a denominarse (dentro de la literatura y fuera de ella) una muchacha turgueneviana.
En la novela Nido de nobles (1859) el autor nos presenta un nuevo hombre superfluo, Lavretski, cuyos ideales y actos contrastan con la urgente necesidad de cambio y progreso de Rusia. Con En vísperas (1860) Turguénev emplea algunos elementos de comedia para describirnos cómo influyen las ideas del revolucionario búlgaro Insárov en la sociedad rusa, dividida entre el inmovilismo y la modernización.
A principios de la década de 1860 Turguénev colabora activamente en la lucha política contra la autocracia zarista y a favor de la reforma campesina. Escribe artículos en periódicos y revistas, cartas que dirige al zar y discursos en los que defiende un cambio progresivo hacia una sociedad más justa en la que Rusia debe mirar a Europa. Es entonces cuando choca de frente contra Alexandr Herzen y Mijaíl Bakunin, amigos de juventud, que consideran Europa un modelo burgués y agotado, y apuestan por una Rusia socialista.
En 1860 sale a la luz su novela corta Primer amor. Con una mezcla de sentimentalismo romántico y realismo, Turguénev introduce en la historia del joven Volodia, enamorado de la amante de su padre, rasgos autobiográficos entresacados de la complicada relación con su progenitor.
En 1861 recibe con satisfacción la noticia de la abolición de la servidumbre en Rusia. A pesar de ello, los siervos, que carecían de posesiones, se vieron obligados a seguir trabajando para sus señores o a emigrar a las ciudades. La medida fue considerada un fracaso, lo que acentuó el descontento social y el fortalecimiento del movimiento obrero.
En 1862 aparece la que se considera su mejor creación, Padres e hijos. Dos generaciones, una conservadora y otra cercana a los postulados del nihilismo, se enfrentan ante la necesidad e inevitabilidad de los cambios en Rusia. El autor aboga aquí por encontrar unos medios racionales y efectivos que faciliten dichos cambios, pero huye de la violencia que empieza a ser adoptada por los círculos revolucionarios. A finales de ese año Turguénev es acusado de colaborar en la entrada al país de propaganda revolucionaria venida desde Inglaterra. Tras un azaroso juicio, el senado le encuentra «no culpable» y le exime de toda responsabilidad.
En 1863 se instala en Baden-Baden junto al matrimonio Viardot. Allí participa activamente en la vida cultural europea. Da a conocer en Occidente a los escritores rusos y en Rusia, a los occidentales. También establece relaciones y entabla amistad con muchos de los escritores e intelectuales de Occidente. Entre ellos encontramos a Henry James, Charles Dickens, Victor Hugo, Georges Sand, Théophile Gautier, Prosper Mérimée, Émile Zola, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant y Gustave Flaubert (con quien mantiene una gran amistad hasta el final de sus días).
La novela Humo se publica en 1867. Su aparición le supone al autor un aluvión de críticas por doquier. Los eslavófilos le consideran un traidor a la patria rusa debido a las acerbas críticas existentes en la novela hacia los conservadores, los patriotas y la nobleza. Y los revolucionarios le califican de burgués por su añoranza de tiempos pasados y por su tibio compromiso con el progreso. El hecho es que Turguénev pretende mostrar en Humo, una novela profundamente satírica, la realidad de la sociedad rusa contemporánea e incluso ridiculizar sus diferentes estratos, airear los problemas del país y señalar las deficiencias de todos sus posibles salvadores. En medio de todas estas críticas y análisis, el autor incrusta una historia con reminiscencias autobiográficas en la que un joven, Litvínov, de vacaciones en un balneario de la ciudad de Baden-Baden, duda entre Tania, su prometida, que le espera en Rusia, e Irina, una joven casada a la que conoce allí y de la que se enamora.
Instalado en Francia, durante la década de 1870 intensifica su trabajo como editor y traductor de obras rusas a otras lenguas europeas y de obras europeas al ruso. Así es como se convierte en el primer gran divulgador de las obras de Pushkin en Francia y en Occidente.
Turguénev es ya el escritor ruso más leído y apreciado en Europa y su fama traspasa fronteras. En 1879 la Universidad de Oxford le concede un doctorado honoris causa. En 1877 ha publicado Tierra virgen, su última y más ambiciosa novela. También criticada por unos y por otros, en ella trata un hecho cada vez más habitual en la Rusia del momento: el abandono por parte de jóvenes acomodados o de familia noble de su vida anterior y su entrega a la causa revolucionaria.
Entre 1878 y 1881 visita Rusia en varias ocasiones y es recibido calurosamente. En 1880 tiene el honor de inaugurar el primer monumento a Pushkin en Moscú. En 1882 publica Poemas en prosa, ciclo de miniaturas líricas que suponen su despedida de la vida y de la literatura. Ese mismo año se le diagnostica un cáncer. Los médicos intentan extirpar el tumor, en un principio localizado en la región abdominal. Pero la enfermedad ha alcanzado ya los órganos principales. Cada vez más imposibilitado para trabajar, dicta aun así en francés su último texto a su inseparable Pauline Viardot. Es el cuento titulado Une fin[Un final]. La muerte le sobreviene a Turguénev en París el 3 de septiembre de 1883. La ciudad organizó un impresionante funeral en el que participaron numerosos artistas e intelectuales, entre los cuales se encontraban los escritores Émile Zola, Alphonse Daudet y el compositor Jules Massenet. De acuerdo con la voluntad del difunto, su cuerpo fue llevado a San Petersburgo, donde descansa desde entonces en el cementerio de Vólkovo.
SU OBRA
La vida de Turguénev se extiende a través de los reinados de cuatro zares: Alejandro I, Nicolás I, Alejandro II y Alejandro III. Conoció el continuismo del primero, el autoritarismo del segundo, la debilidad y crueldad del tercero y el conservadurismo del cuarto. Vivió el levantamiento decembrista de 1825, la Guerra de Crimea, la emancipación de los siervos, la Guerra ruso-turca de 1877, la aparición de las ideas socialistas y el consiguiente surgimiento del movimiento obrero.
Turguénev comienza su producción durante los últimos años del Romanticismo, pero, muy pronto, en la década de 1840, la literatura rusa se ve invadida por una nueva corriente que desea abordar los conflictos y la realidad de la sociedad del país de un modo más cercano. Es el Realismo, que perdurará hasta la década de 1880. Curiosamente, toda la vida productiva de nuestro autor. Podemos decir, por lo tanto, que Turguénev es el propio Realismo nacido del Romanticismo. El Realismo se aleja de la idealización y el subjetivismo románticos (aunque sus fuentes de inspiración son las mismas) y presenta la realidad tal cual es, sin adorno alguno. Los temas son eminentemente sociales, pero aún se tratan de forma fragmentaria, indirecta e incluso simbólica (el Naturalismo vendrá más tarde a mostrar toda la crudeza y fealdad de la sociedad y sus conflictos). Los personajes realistas dejan de ser unidimensionales y reflejan todo el volumen, todas las capas que posee el ser humano. Ninguno de ellos es bueno o malvado por completo. Ninguno es perfecto y todos muestran a las claras esa imperfección inherente a la condición humana.
De igual modo, Turguénev abandona el idealismo romántico y adopta una visión realista de la literatura. En este sentido sigue el camino marcado por Belinski, que consideraba que la literatura debía prestar un servicio sociológico. En sus obras, Turguénev mezcla con maestría su sed insaciable de justicia social con la añoranza por los tiempos pasados, y las sirve acompañadas de una exquisita delicadeza y una pureza artística y formal que pocos alcanzan. Su prosa es fluida, musical y llena de una expresiva plasticidad. Sus temas habituales, la admiración por la belleza del amor temprano, el fracaso en alcanzar los sueños y los amores frustrados. Estos temas conviven, pues, con la nostalgia por un pasado irrecuperable y la esperanza de un cambio social.
Turguénev, como ya hemos señalado, se opuso a la corriente eslavófila que tomaba fuerza en su tiempo de la mano de autores como Dostoievski o Tolstói. Si estos creían que Rusia solo progresaría si se centraba en sí misma, si se enrocaba aún más en sus posiciones ortodoxas con respecto a la cultura rusa, nuestro escritor apostaba por una Rusia que mirara a Occidente, ya que de no ser así le resultaría del todo imposible avanzar a solas. Pero Turguénev no era tampoco un idealista en este sentido y no deseaba realizar con Rusia una mera copia de la Europa occidental, sino que, plenamente consciente de los defectos (y virtudes) de ambas visiones, pretendía encontrar en Occidente solo aquello que pudiera mejorar la situación del pueblo ruso. Su compromiso social está fuera de toda duda y supone uno de los pilares de su filosofía. Pero su preferencia por el diálogo y el pacifismo le llevan a preferir la aplicación de esas reformas de un modo gradual y no violento, lo que se traduce en ataques de prácticamente todos en el espectro político de la época. Los revolucionarios le consideraban conservador y los conservadores, revolucionario. Es por ello que Turguénev quedará ligado ideológicamente a un humanismo que anticipa el liberalismo ruso, con todo lo que eso implica.
RELATOS DE TERROR
¿Puede un escritor realista escribir relatos de terror? Por supuesto. De hecho, aquí están, los tiene usted en sus manos. El escritor realista puede desafiar las leyes de la naturaleza siempre y cuando lo escrito parezca real, sin necesidad de serlo (otra cosa sería un escritor naturalista, y aun así hay muchos que se atreven).
La literatura gótica (o de terror) estuvo muy en boga durante todo el siglo XIX. Se considera que tiene su origen en la novela El castillo de Otranto (1764), del escritor inglés Horace Walpole. El gusto por lo oscuro, lo macabro, lo oculto, los castillos encantados, los cementerios, las criptas, los fantasmas, los vampiros, las brujas y los hombres lobo crece y pronto van a aparecer, ya más avanzado el siglo XVIII y entrado el XIX, Los misterios de Udolfo (1794), de Ann Radcliffe; El monje (1796), de Matthew Lewis; El manuscrito encontrado en Zaragoza (1804), de Jan Potocki; Frankenstein (1818), de Mary Shelley; El vampiro (1819), de John William Polidori; y Melmoth el errabundo (1820), de Charles Maturin. El Romanticismo encuentra en el terror el medio perfecto para expresar lo recóndito y salvaje del alma humana. Más avanzado el siglo XIX llegarán otros grandes maestros en el relato de terror cuyas obras dejarán un profundo rastro: El corazón delator (1845), de Edgar Allan Poe; El monte de las ánimas (1861), de Gustavo Adolfo Bécquer; Carmilla (1872), de Joseph Sheridan Le Fanu; El Horla (1882), de Guy de Maupassant; El extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde (1886), de Robert Louis Stevenson; El fantasma de Canterville (1887), de Oscar Wilde; Drácula (1897), de Bram Stoker; Otra vuelta de tuerca (1898), de Henry James. Como podemos ver, la literatura de terror se extiende (cual vampiro) por toda Europa y sus zonas de influencia.
Rusia no es una excepción. El primer texto ruso considerado de terror es La isla de Bornholm (1793), de Nikolái Karamzín. Después muchos grandes nombres de la literatura rusa se entregan también al género de terror. Ven la luz Don Corrado de Guerrera (1803; novela ambientada en la España de Felipe II), de Nikolái Gnédich; Sangre por sangre (1825), de Alexandr Bestúzhev; La casita solitaria de la isla Vasílievski (1828) y El fabricante de ataúdes (1830), de Alexandr Pushkin; El hombre lobo (1829), de Orest Sómov; El anillo (1831), de Yevgueni Baratynski; El viy (1835), de Nikolái Gógol; Los invitados inesperados (1835), de Mijaíl Zagoskin; El duelo (1838), de Yevdokía Rastopchiná; El demonio (1839), de Mijaíl Lérmontov; La familia del vurdalak (1839) y El vampiro (1841), de Alexéi K. Tolstói; La campesina de Orlach (1842), de Vladímir Odóievski; y Entre la vida y la muerte (1892), de Alexéi Apujtin.
Comprobamos, pues, que la lista es larga. Y no termina aquí. Curiosamente, el género gótico o de terror ruso no es catalogado en Rusia como tal hasta la década de 1990. Los autores y críticos utilizaban la denominación «románticos» o «fantásticos» para referirse a dicha literatura.
Turguénev no iba a ser menos y escribe historias fantásticas (según la nomenclatura rusa vigente en la época) a lo largo de toda su vida creativa. La colección de ocho cuentos que aquí presentamos bajo el título Klara Mílich y otros relatos de terror no fue hecha ex profeso por el autor, sino que es una selección que la tradición editorial rusa ha popularizado. Recorre toda su producción e incluye relatos representativos de su pluma: los hay líricos, inspirados en el folclore, humorísticos, filosóficos, incluso terroríficamente realistas. Nada escapa a la mirada afilada de Turguénev. Y nada lo separa de sus propósitos y de su temática habitual.
En ¡Basta! (escrito en 1862 y publicado en 1865) Turguénev se atreve a enfrentar al protagonista con unos fantasmas que no son más que los recuerdos materializados de un amor pasado. Debe vencerlos para que no le sigan atormentando. El relato carece de un argumento al modo tradicional, y su narración fragmentada y poética anticipa tanto el modernismo como el simbolismo de la Edad de Plata rusa. El autor aprovecha también para filosofar sobre arte, por lo que ¡Basta! puede ser considerado un pequeño breviario de su concepción artística.
Fantasmas (escrito en 1863 y publicado en 1864) es un curioso e interesante relato. Si comienza de una manera formal, muy pronto va a transformarse en una narración abstracta (sinestésica incluso) en la que el protagonista emprende un viaje al interior de su mente ayudado por el fantasma, no sabemos si protector o acosador, de una bella dama. Para ello el autor se vale de la descripción de viajes al modo de los relatos románticos, impregnados de sensualidad, para retratar el alma del personaje, sus deseos y carencias, y para investigar la insondabilidad y el misterio de la vida, el amor y la muerte.
El perro (escrito en 1864 y publicado en 1866) es un texto compuesto a partir de la fórmula de la narración dentro de la narración. Es decir, aquí el protagonista cuenta su historia en una reunión con amigos. Una historia en la que no faltan grandes dosis de humor (es un relato sobre un perro fantasma). Con aparente sencillez, Turguénev nos hace volver a ese campo bucólico y acogedor que tanto extraña, nos permite saborear de nuevo el humor ácido e inteligente de Gógol y predice el amargo e igualmente inteligente de Chéjov.
Una historia extraña (escrito en 1869 y publicado en 1870) es también un relato extraño. La historia evoluciona y cambia a cada momento y deja sin conclusión exacta a cada una de sus tramas. El espiritismo se une aquí con un ascetismo totalmente ruso. De hecho, el personaje femenino protagonista podría ser calificado de tolstoiano o dostoievskiano sin problema alguno. También se introduce un personaje muy presente en la tradición popular rusa, el del yuródivy, una especie de santón al que se le atribuían poderes curativos y adivinatorios y al que el pueblo solía consultar con gran reverencia y respeto. Este relato es, pues, una mezcla perfecta de elementos folclóricos y literarios con los misterios más arcanos y los intereses más novedosos de la sociedad rusa del momento. Su lectura dejará un sabor profundamente ruso en todos los aspectos.
La ejecución de Troppmann (escrito y publicado en 1870) es el único relato de la colección basado en una experiencia real. La ejecución en la guillotina de un condenado a muerte, el asesino en serie Jean-Baptiste Troppmann. No hace falta añadir nada más para que el relato resulte terrorífico: Turguénev solo cuenta lo que vio cuando fue invitado a presenciar la ejecución en una madrugada de enero de 1870. Es una narración de tipo periodístico (casi un artículo), seca, directa, en la que el autor huye de la morbosidad, aunque describe al detalle la sordidez del proceso, de los lugares y de los personajes. La ejecución de Troppmann es un firme alegato contra la pena de muerte de un escritor que, si bien se mostró dubitativo y permisivo en otras cuestiones, con esta fue totalmente inflexible.
La denuncia de una terrible lacra social permite a Turguénev escribir Un sueño (escrito en 1876 y publicado en 1877). Una lacra, la de la violencia machista, por desgracia todavía no erradicada a día de hoy, que repercute en la relación entre una madre y un hijo. Este, un joven sencillo y cultivado, tiene un sueño que se le repite y en el que encuentra a su padre, fallecido años atrás. Por ello empieza a plantearse contactar con su progenitor. Las huellas de Pushkin son también visibles en este relato que hace gala de una humanidad y una elegancia admirables y propias del autor. El relato es igualmente permeable a las nuevas corrientes artísticas, y podemos seguir en él el rastro de un simbolismo evidente.
En La canción del amor triunfante (MDXLII) (escrito entre 1879 y 1881, y publicado ese mismo año) Turguénev recurre a la fórmula del manuscrito encontrado para trasladarnos a la misteriosa y apasionada Italia del siglo XVI. Por medio de una narración plagada de un exotismo y un orientalismo exquisitos y totalmente expresivos, el autor nos presenta la historia de un triángulo amoroso amenazado por la magia negra.
Después de la muerte (Klara Mílich) (escrito en 1882 y publicado en 1883) es tal vez el relato de terror más conocido de Turguénev. Tiene su origen en un hecho real protagonizado por la joven actriz y contralto Yevlalia Kádmina. La artista, en un arrebato de celos, se envenenó en plena actuación el 22 de noviembre de 1881. Es un texto de marcado lirismo que recoge el gusto de su creador por los primeros amores, acaso los más puros. La muerte es aquí un personaje más y hace evidente la conciencia del autor sobre su cercano fin, acaecido al año siguiente de la composición del relato. Es interesante recordar que, en la época, el espiritismo, alentado por los avances científicos, se encontraba muy de moda en ciertos círculos cuyos integrantes deseaban contactar con los muertos. Turguénev va más allá: el protagonista del relato se enamora de una muerta. Este atrevimiento, una blasfemia, anima también al autor a introducir elementos considerados tabú, tanto en su época (al insinuar una relación amorosa de la protagonista femenina con sus protectoras) como en la actualidad (cuando nos descubre posibles encuentros sexuales entre vivos y muertos). El relato no rehúye ni la sensualidad ni la sexualidad y contiene también una clara referencia autobiográfica con respecto a su relación con la mezzosoprano Pauline Viardot. Después de la muerte (Klara Mílich) está fuertemente anclado a la tradición literaria rusa. Tanto es así que podemos establecer grandes similitudes con el Yevgueni Oneguin de Pushkin. Incluso podríamos afirmar, y no sería demasiado aventurado hacerlo, que Después de la muerte (Klara Mílich) es un remedo terrorífico de la novela en verso de Pushkin.
El lector comprobará cómo estos relatos de terror de Turguénev reúnen de forma única los elementos más significativos de la gran literatura rusa con el estilo y la temática identificativos del autor. Además, aglutinan las influencias venidas de Europa y conservan la autenticidad de los más genuinos relatos góticos y de terror europeos. Ojalá que el lector no se detenga en estos ocho relatos, continúe su propio camino y descubra nuevas maravillas que siempre nos ofrece la literatura rusa en este y en todos los géneros.
CRONOLOGÍA
1818
El 9 de noviembre nace Iván Serguéievich Turguénev en Oriol.
1827
La familia se muda a Moscú.
1833
Turguénev ingresa en la Facultad de Letras de la Universidad de Moscú.
1834
Turguénev ingresa en la Facultad de Filosofía de la Universidad de San Petersburgo. Durante su época universitaria, Turguénev empieza a escribir poesía. Publica sus poemas en la revista El Contemporáneo, creada por Pushkin.
1838
Viaja a Berlín para ampliar sus conocimientos de filosofía. Entra en contacto con las teorías de Hegel.
1841
Regresa a Rusia. Frente al rusismo de la mayoría de los escritores de la época, Turguénev abraza el occidentalismo. Trabaja como funcionario del Ministerio del Interior. Se introduce en círculos literarios.
1847
Publica los primeros capítulos de Memorias de un cazador en la revista El Contemporáneo.
1842
De su relación con Avdotia Ivánova, costurera de la familia, tiene una hija, Pelagueia, a la que no reconocerá hasta 1857.
1843
En la ópera de San Petersburgo conoce a la mezzosoprano Pauline Viardot, de la que estará enamorado hasta el final de sus días. La cantante, una mujer casada, le servirá al escritor como modelo para varias de sus obras.
1847
Abandona Rusia obligado por la situación represiva del zar Nicolás I.
1848
Se establece en París. Es testigo de los acontecimientos revolucionarios.
1850
Se representa su drama Un mes en el campo. Regresa a Rusia. Publica Diario de un hombre superfluo.
1852
Escribe un obituario en memoria de Nikolái Gógol, que acaba de fallecer. El obituario se topa con la censura y Turguénev es enviado al exilio a la casa familiar de Lutínovo. Aprovecha el exilio para escribir.
1854
Regresa a San Petersburgo. Publica el relato Mumú.
1856
Publica su primera novela, Rudin.
1859
Publica la novela Nido de nobles.
1860
Publica la novela En vísperas. Trabaja activamente contra la autocracia zarista y por la reforma campesina. Publica la novela corta Primer amor, basada en una experiencia de juventud.
1861
Queda abolida la servidumbre en Rusia.
1862
Publica la que se considera su obra cumbre, Padres e hijos.
1863
Se instala en Baden-Baden con el matrimonio Viardot. Allí establece contacto con escritores occidentales como Charles Dickens, Victor Hugo, Émile Zola y Gustave Flaubert.
1864
Publica el relato de terror Fantasmas.
1865
Publica el relato de terror ¡Basta!
1866
Publica el relato de terror El perro.
1867
Publica la novela Humo.
1870
Se instala de nuevo en París. Intensifica su trabajo como editor y traductor. Publica el relato de terror Una historia extraña y el relato periodístico La ejecución de Troppmann.
1877
Publica el relato de terror Un sueño y su última novela, Tierra virgen.
1879
La Universidad de Oxford le concede un doctorado honoris causa.
1881
Publica el relato de terror La canción del amor triunfante (MDXLII).
1882
Publica Poemas en prosa. Se le diagnostica un cáncer.
1883
Publica el relato de terror Después de la muerte(Klara Mílich). Iván Turguénev fallece en París el 3 de septiembre. Según su deseo, su cuerpo es enterrado en el cementerio Vólkovo de San Petersburgo.
KLARA MÍLICH
Y OTROS RELATOS DE TERROR
DESPUÉS DE LA MUERTE
(Klara Mílich)
I
En la primavera de 1878 vivía en Moscú, en una pequeña casita de madera de la calle Shábolovka, un joven de unos veinticinco años llamado Yákov Arátov. Con él vivía Platonida Ivánovna, su tía, una vieja solterona de cincuenta y muchos años, hermana de su padre. Era ella quien llevaba la casa y administraba sus gastos, algo de lo que Arátov era completamente incapaz. No tenía más familia. Algunos años antes, el padre de Arátov, un noble venido a menos de la provincia de T., se fue a Moscú con él y con Platonida Ivánovna, a la que, por otra parte, siempre llamaba Platosha. Su sobrino también la llamaba así. Cuando dejaron el pueblo donde habían vivido hasta entonces, el viejo Arátov se estableció en la capital con el objetivo de que su hijo entrase en la universidad, algo para lo que él mismo le había preparado. Compró por poco dinero una casita en una calle alejada del centro y se instaló allí con todos sus libros y sus preparados. Y es que tenía muchos libros y muchos preparados, pues era una persona muy cultivada. Era un «estrafalario de tomo y lomo», según palabras de sus vecinos. Incluso le tenían por hechicero y hasta le pusieron el mote del insectista. Estudiaba la química, la mineralogía, la entomología, la botánica y la medicina, y curaba a quien se lo pedía con hierbas y polvos de metal de creación propia a partir del método de Paracelso. Con estos mismos polvos llevó a la tumba a su joven y guapa aunque demasiado delicada esposa, a la que amaba apasionadamente y con la que tuvo un único hijo. Con esos mismos polvos también echó a perder de forma considerable la salud de su hijo a pesar de que, por el contrario, lo que deseaba era fortalecerla, pues detectó que padecía de anemia y que era propenso a la tuberculosis, ambas heredadas de su madre. Recibió también el sobrenombre del hechicero, entre otros, porque se consideraba bisnieto (no por línea directa, claro está) del famoso Bruce[1], en cuyo honor había llamado Yákov a su hijo. Era una persona, como suele decirse, con un corazón de oro, pero de carácter melancólico, enfermizamente tímido e inclinado a lo místico y lo misterioso. Solía repetir su exclamación más habitual como un simple murmullo a media voz: «¡Ah!». Y con esta exclamación en los labios murió dos años después de mudarse a Moscú.
Su hijo Yákov no se parecía físicamente al padre, que era bastante feo, desproporcionado y torpe. Recordaba mucho más a su madre. Los dos eran de rasgos finos y agradables, y tenían el mismo cabello suave del color de la ceniza, la misma nariz pequeña y curva, los mismos labios carnosos e infantiles y unos ojos grandes, verdosos y lánguidos de largas pestañas. En cambio, sí se parecía a su padre en la forma de ser. A pesar de que eran muy diferentes, el rostro del hijo llevaba el sello de la expresión del padre. También tenía las manos nudosas y el pecho hundido como el viejo Arátov, que, por otra parte, no debería ser llamado viejo porque no llegó ni a los cincuenta años. Aún vivía su padre cuando Yákov se matriculó en la universidad, en la facultad de física y matemáticas. Sin embargo, no terminó la carrera. Y no por pereza, sino porque, según su opinión, en la universidad no se aprende más de lo que puede aprenderse en casa. Tampoco perseguía el diploma porque no deseaba trabajar de funcionario. Rehuía a sus compañeros y no se relacionaba con casi nadie. Evitaba especialmente a las mujeres y vivía en completa soledad, enfrascado en sus libros. Rehuía a las mujeres aunque tenía un corazón sensible y se maravillaba con la belleza. Incluso se hizo con un lujoso keepsake[2] de Inglaterra y (¡oh, vergüenza!) admiraba las ornamentadas imágenes de las admirables pero tan diferentes Gülnaras y Medoras[3] que había en él. Pero continuamente le retenía su timidez innata. En casa ocupaba el antiguo gabinete del padre, que también había sido su dormitorio. Y su cama era la misma en la que había fallecido su padre.
El gran apoyo para su existencia, su fiel amiga y compañera, era su tía Platosha, con la que apenas intercambiaba diez palabras al día pero sin la que no podía ni dar un paso. Era un ser de cara y dientes alargados, de ojos claros sobre un pálido rostro de expresión incierta que no era de tristeza ni tampoco de angustia temerosa. Eternamente ataviada con un vestido gris y un chal también gris que olía a alcanfor, se arrastraba por la casa como una sombra con pasos silenciosos. Suspiraba y repetía sus jaculatorias, en especial una, su preferida, que consistía en dos palabras: «Señor, ¡ayúdanos!». Llevaba la casa con suma diligencia, sacaba el máximo provecho de cada kópek y hacía todas las compras en persona. Adoraba a su sobrino. Estaba permanentemente preocupada por la salud del joven. Temía siempre por él, nunca por sí misma. Con frecuencia, en cuanto notaba algo, se acercaba en silencio y le dejaba en su escritorio una taza de té para el pecho o le daba friegas en la espalda con sus manos suaves como el algodón. A Yákov no le molestaban estas atenciones y se dejaba cuidar, pero nunca se tomaba el té. Era muy impresionable, nervioso, hipocondríaco. Padecía de palpitaciones y a veces de ahogos. Al igual que su padre, creía que la naturaleza y el alma humana escondían secretos que en ocasiones era posible vislumbrar, pero que eran imposibles de conocer. Creía en la existencia de fuerzas y energías ocultas, unas veces benévolas pero más frecuentemente malévolas. Y creía también en la ciencia, en su dignidad e importancia. De un tiempo a esta parte se había aficionado a la fotografía. El olor de los compuestos utilizados inquietaba muy mucho a su anciana tía, que tampoco ahora temía por ella, sino por Yasha[4], por su pecho. Pero, a pesar de su carácter apocado, era bastante testarudo y continuó con obstinación su actividad preferida. Platosha tuvo que resignarse. No podía hacer más que suspirar con mayor frecuencia que antes y murmurar «Señor, ¡ayúdanos!» mientras miraba los dedos manchados de yodo de su sobrino.
Yákov, como ya hemos dicho, evitaba a sus compañeros. Sin embargo, con uno de ellos entabló buena amistad y lo veía con frecuencia. Incluso cuando este compañero se licenció en la universidad y entró a trabajar como funcionario (algo que, por lo demás, tampoco lo tenía muy atareado). Este compañero, según sus propias palabras, se había apuntado a la construcción de la catedral de Cristo Salvador, aunque, por supuesto, no tenía ni idea de arquitectura. Una amistad bastante rara, pues este único amigo de Arátov, de apellido Kúpfer, un alemán hasta tal punto rusificado que no sabía ni una palabra de alemán y que insultaba llamando alemán a los demás; este amigo no tenía, a primera vista, nada en común con él. Era un joven de rizos negros y mejillas coloradas, alegre, parlanchín y gran amante de las mismas compañías femeninas que tanto evitaba Arátov. Es verdad que Kúpfer desayunaba y comía a menudo en casa de su amigo. Además, como no era una persona muy rica, le pedía prestadas pequeñas sumas. Pero no era eso lo que obligaba al simpático alemán a visitar con asiduidad la apartada casa de la calle Shábolovka. Tal vez el alma pura y el idealismo de Yákov le atraían como antítesis de lo que diariamente se encontraba y veía. O, tal vez, en ese mismo aprecio por el joven idealista se revelaba, no obstante, su sangre alemana. A Yákov le gustaba la bondadosa sinceridad de Kúpfer. Y, además, sus anécdotas sobre los teatros, conciertos y bailes que siempre frecuentaba y, en general, sobre ese mundo extraño en el que Yákov no se decidía a adentrarse, interesaban en secreto y hasta emocionaban al joven eremita, aunque no llegaban a despertar en él el deseo de conocer todo ello en persona. También Platosha estimaba a Kúpfer. Es verdad que a veces lo consideraba demasiado espontáneo, pero sentía de forma instintiva y comprendía que aquel amigo le había tomado un cariño sincero a su querido Yasha. Platosha no solo toleraba a tan ruidoso invitado, sino que además lo apreciaba.
II
En los tiempos de los que hablamos, se había instalado en Moscú cierta viuda, una princesa georgiana. Era una persona misteriosa, que inspiraba casi desconfianza. Contaba ya alrededor de cuarenta años. En su juventud, sin duda, había gozado de esa característica belleza oriental que se marchita con tanta rapidez. Ahora se empolvaba la cara, se daba colorete en las mejillas y se teñía el cabello de rubio. Corrían sobre ella diferentes rumores no del todo propicios ni tampoco claros del todo. Nadie había conocido a su marido, y la princesa no se quedaba mucho tiempo en ninguna ciudad. No tenía hijos ni propiedades. Pero vivía con opulencia, de prestado o de algún otro modo. Llevaba (como suele decirse) un salón, y allí recibía a gente de muy variada especie, en su mayor parte jóvenes. Todo en su casa, empezando por su ropa, los muebles y la comida y terminando por la carroza y los criados, llevaba un sello de mala calidad, de objetos falsificados, de algo temporal… Pero ni la princesa ni sus invitados, por lo visto, exigían nada mejor. La princesa era conocida por su amor a la música, a la literatura, y por ser protectora de artistas y pintores. Y, en efecto, todas estas cuestiones la conducían al éxtasis. Y un éxtasis no del todo simulado. En su interior latía, sin duda, una vena artística. Además, era muy accesible y muy amable y carecía de soberbia y afectación. Muchos no podían ni imaginar que era, en esencia, una persona buena, de gran corazón y muy compasiva. Cualidades escasas y por ello más apreciadas aún en personajes como este. «Es una mujer veleidosa –sentenció un tipo inteligente–, pero ¡seguro que irá al paraíso! Como todo lo perdona, todo se lo perdonarán». También decían de ella que cuando desaparecía de alguna ciudad, siempre dejaba allí tantos acreedores como almas a las que había beneficiado. El corazón flexible puede doblarse hacia cualquier lado.
Kúpfer, como era de esperar, cayó por su casa y se hizo muy amigo de la princesa. Las malas lenguas afirmaban que eran demasiado amigos. Él siempre hablaba de la princesa no solo de modo afectuoso, sino con respeto. La consideraba una mujer ejemplar (¡no importaba lo que otros dijeran!) y creía firmemente en su saber y su amor por el arte. He aquí que una vez, después de comer en casa de los Arátov, Kúpfer le habló a Yákov de la princesa y de sus veladas y lo animó a abandonar, aunque solo fuese por una vez, su vida de anacoreta y que le permitiera presentarle a su amiga. Yákov, en un principio, no quiso saber nada del asunto.
—Pero ¿qué tipo de recepción te piensas que es? –exclamó finalmente Kúpfer–. Te cojo tal como estás ahora, con tu levita, y te llevo a la velada. ¡Allí, amigo, no se observa etiqueta alguna! Tú eres culto y amas la literatura y la música. –Arátov tenía en su gabinete un piano vertical en el que devez en cuando tomaba acordes de séptima disminuida–. ¡Pues en su casa hay de todo eso y en cantidad! ¡Y allí encontrarás gente muy simpática y sin pretensiones! Al fin y al cabo, no es posible que con tus años y tu presencia –Arátov bajó la mirada e hizo un gesto con la mano–… Sí, sí, no es posible que con tu presencia ¡evites de esa forma la sociedad y el gran mundo! ¡Que no te voy a llevar a casa de un general! Porque, además, ¡no conozco a ningún general! ¡No te hagas de rogar, amigo! La moral es un asunto importante y digno de respeto, pero ¿por qué entregarse al ascetismo? ¿Es que te vas a meter a monje?
Arátov, a pesar de todo, continuaba rechazando la propuesta. Pero Platonida Ivánovna salió inesperadamente en ayuda de Kúpfer. Aunque no sabía muy bien qué significaba esa palabra, ascetismo, también juzgó que a Yasha no le vendría mal divertirse, ver gente y dejarse ver.
—Es más –añadió–, ¡confío en Fiódor Fiódorych! Él nunca te llevaría a un sitio de mala reputación.
—¡Se lo devolveré igual de virtuoso que ahora! –gritó Kúpfer, a quien Platonida Ivánovna, a pesar de su confianza, lanzaba miradas intranquilas. Arátov enrojeció hasta las orejas, pero puso fin a sus objeciones–.