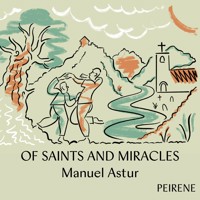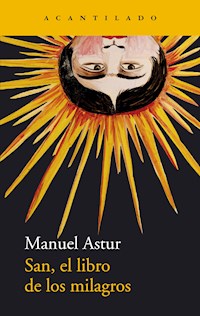Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El Acantilado
- Sprache: Spanisch
Un año después de la muerte de su padre, Manuel Astur emprendió un viaje que lo llevaría a recorrer Italia de norte a sur, sumándose así a la larga tradición de escritores que documentaron sus travesías por el «bel paese» que ofrece al viajero, al cabo de los siglos, estampas imperecederas de una belleza extraordinaria y lo enfrenta así a la fugacidad de su periplo vital. Astur usa la escritura como medio para ahondar en su pasado familiar, para aprender de los grandes maestros que recorrieron el mismo camino antes que él, para reconciliarse con su dolor y sus temores más profundos, para celebrar a su padre y, a fin de cuentas, para conciliar los instantes de mayor felicidad y asombro con la melancolía y el duelo. Un libro sobre el amor, la pérdida y el poder de la palabra como fuente de sentido profundamente conmovedor, bello y certero. «Este relato a la caza del sentido vital, cuajado de epifanías, confirma a Manuel Astur como un gran diarista. Son tantos los fragmentos buenos que no cito ninguno: hay que ir a buscarlos a este gran libro». Juan Marqués, El Cultural «Manuel Astur combina la libertad imaginativa y el vanguardismo en la forma con la creatividad verbal. Si el riesgo literario fuera un mérito principal de los escritores, tendría asegurado un puesto en el pódium». Santos Sanz Villanueva, El Cultural «La aurora cuando surge es un libro que traslada al lector su poder catártico. Conmovedor y lleno de belleza». Sagrario Fernández-Prieto, La Razón «Astur entremezcla el diario personal con el ensayo y la poesía en este libro hermoso que nos traslada a una serie de paisajes donde aflora una sensibilidad extraordinaria». Eric Gras, El Periódico Mediterráneo «Una delicia, en la que una especie de viajero zen nos ofrece una sucesión de iluminaciones y momentos mientras recorre Italia en un cochecito, sin prisa, parándose en cada lugar para contemplarlo todo con mirada de niño o de poeta». Estefanía González, El Comercio «La escritura de Astur es una cadencia lenta y prudente sobre el papel que se desliza con la elegancia de un silencio audible. Un auténtica tratado sobre cómo atemperar el alma y hacer que esta se entienda con lo que se mira y con lo que se vive». Andrea Toribio, Diari de Tarragona «Manuel Astur ha escrito un libro hermoso como los que a él le gusta leer, "libros que sean como miradores desde los que ver el paisaje de la existencia"». Fulgencio Argüelles, El Comercio «La aurora cuando surge es un viaje moral hacia el conocimiento de sí mismo. Frente a tanto ruido contemporáneo, se postula un emotivo y a la vez racional senequismo, un cerrado rechazo de los afanes materialistas». Santos Sanz Villanueva, El Cultural «Astur regala uno de esos libros de mesilla, de paseo, de mesa de terraza o de misal para cuando ya no hay fe en nada». Pedro Bosqued, Heraldo de Aragón «La aurora cuando surge confirma una escritura que cuida la palabra, contagia la emoción y desbroza las lindes de los géneros. Astur ha armonizado la poesía, el ensayo y la narración». J. C. Iglesias, La Nueva España «Como siempre ocurre cuando la buena literatura orienta al lector por las peripecias de sus semejantes, un estupor común donde prevalecen los mejores atributos de la escritura de Astur: el poder sanador de la palabras, sin inclinación a la retórica, puesto al servicio de una historia de amor. Profundo y genuino amor». Las Provincias
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MANUEL ASTUR
LA AURORA
CUANDO SURGE
ACANTILADO
BARCELONA 2022
Manuel Astur en brazos de su padre.
El camino de diez mil kilómetros comienza bajo tu pie.
LAO-TSE
Para Rui.
Mediodía. Me encuentro con Paco. Mientras le doy un beso a Lorena, su hija pequeña, oigo llorar unos metros atrás a Manuel: se ha perdido durante unos segundos, se ha perdido entre personas extrañas, bajo el terrible sol. Lo recojo.
Nota en una libreta de mi padre (1983)
1
No, desde luego esto no será un libro de viajes. Si continúo escribiendo es porque sé que lo necesito, aunque todavía no he logrado averiguar para qué.
Más o menos una semana después de que mi padre muriera, comencé una libreta nueva. En la primera página no escribí un pensamiento, ni una idea de cuento, ni observación alguna, ni siquiera un intento de verso; simplemente describí lo que tenía delante de mí en ese momento: un prado pequeño y verde con la hierba demasiado alta—era junio—, una mesa de madera gastada por la lluvia que necesitaba lija y aceite, un fresno, un bosquecillo de avellanos repleto de espíritus modestos, un hórreo antiguo como el esqueleto de una ballena varada en un playa desconocida de la historia, un montón de macetas bastante descuidadas y llenas de malas hierbas, un tendejón cochambroso que sabe Dios cómo había resistido el último invierno, un pequeño limonero en una gran maceta con las hojas algo mohosas pues me lo había dejado olvidado a la sombra, el valle al fondo como unas manos bebiendo de la fuente; recuerdo que la niebla bajaba en procesión de la cima de las montañas. Lo anoté de la forma más objetiva posible y cerré la libreta, un poco desconcertado por comenzarla así.
Tres días después, a eso de las once de la mañana, me senté de nuevo en el mismo sitio, la terraza de mi casa, donde paso gran parte del año entre papeles y libros. Y de nuevo abrí la libreta y simplemente anoté lo que veía: lo mismo de hacía tres días, pero me fijé en que las calas de la maceta grande, a pesar de la total falta de cuidados por mi parte mientras mi padre estaba en el hospital, habían sobrevivido, y sus flores, enroscadas y delicadas como la oreja de un recién nacido, iban a desplegarse de un momento a otro; parecía que había un panal en el alero de la casa del vecino, pues no dejaban de entrar abejas por una rendija; un petirrojo cayó de un árbol—porque caen y se elevan un segundo antes de tocar el suelo, como si la tierra los rechazara por ser demasiado buenos—y se acercó dando saltitos con las patitas en paralelo hasta que algo lo asustó y salió volando. Eso fue todo. Sin saber muy bien por qué seguí haciendo esto cuando me encontraba en la terraza. Casi todas las mañanas apuntaba todo lo que veía, que era siempre lo mismo, pero jamás igual. Y así pasaron los meses. Poco a poco, el trozo de prado se fue poniendo amarillo y las flores comenzaron a escasear. El ocre salió de la tierra y ascendió por los árboles como la espuma de los días hasta que éstos se quedaron sin hojas, y el bosque, hasta hacía poco una jungla impenetrable, se convirtió en un montón de rayones, como dibujados con un boli negro por un niño medio tonto. La hierba se tumbó a dormir, los grillos se callaron, las luciérnagas dejaron de brillar. Las golondrinas y los vencejos desaparecieron del cielo—dicen que se fueron a África, pero yo creo que subieron tan alto que no los vemos y que anidan en la luna llena para pasar el invierno—. Cayeron las primeras heladas. El aire comenzó a oler a carbón de las cocinas y a leña de castaño de las chimeneas. El petirrojo se acostumbró a que lo mirara y era raro el día que no aparecía, con sus saltos alegres, fingiendo que comía algo del suelo para saludarme. Se hizo mi amigo, el petirrojo. Un pintor japonés convirtió el valle en una pintura de tinta durante unos días y cuando se derritió la nieve la hierba parecía pisoteada, como un prado después de una verbena. Vi todo lo que había visto mil veces, pues soy de una aldea diminuta en las montañas y nada de esto me es ajeno, pero me fijé de nuevo. Después, un día, llegó el amarillo, que es el primer color que anuncia la primavera, todavía lejana: las mimosas aprovecharon la monotonía para florecer y despertar con su brillo los ojos de todos los animales y llenaron el aire con su fragancia de cajón de ropa de bebé. Las pequeñas margaritas vencieron una vez más a la gigantesca muerte. La brisa arrastraba cosas ligeras y nos ponía de buen humor. Lo anoté todo en mi libreta—una libreta pequeña con las tapas estampadas con la flor de lis que había comprado, precisamente, en Venecia—, y el año avanzó, lento y seguro como un carro lleno de hierba, a una página por mañana. Era raro el día que necesitaba escribir más de una página y no tuve que forzarme a hacerlo, aunque aparentemente no servía para nada y no se podría incluir dentro de lo que podríamos llamar «mi obra». Había muchos días en que no escribía nada más, días en los que no tocaba mi novela, y, sin embargo, todas las mañanas me asomaba al mismo trozo de mundo y, la mayoría de las veces, apuntaba lo que veía.
He estado escribiendo en esa libreta durante casi un año. Durante todo ese año no hablé de lo que sentía, me esforcé por no escribir sobre mí, por no dejar mi rastro, triste o alegre, en ella, no reflexioné sobre el duelo, no hay ni un recuerdo de mi padre, no hay en ella otra muerte que la natural—la que inevitablemente trae el invierno, o esa vez que los chochines, que chillaban nerviosos desde lo profundo del nido en la galería de mi casa cuando su madre venía con comida, dejaron de chillar y aparecieron muertos en el suelo, o cuando una vaca del vecino murió dando a luz en un prado cercano y nos enteramos por los grandes buitres que llenaron el cielo del valle—. En ella no sale la palabra Yo.
Pero en la última página, hace un mes, anoté:
Hoy hace un año que mi padre murió. Volvió al todo como una ola después de estallar en medio del océano. Como una hoja al humus de la tierra en mitad de un bosque. Como el desconocido que construyó esta casa hace siglos y el desconocido que levantó el hórreo. Volvió como el primero que decidió quedarse a vivir en este valle y comenzó a talar los árboles, como un recuerdo, como cuando antes de dormirte escuchas que alguien dice tu nombre, como volveré yo. Regresó a donde siempre hemos estado, a los momentos en los que no pasa nada.
Después, no volví a escribir en ella.
Sigo sin tener claro para qué ha servido. O mejor dicho, sí lo sé, pero no puedo expresarlo sin reducirlo. Lo único que puedo decir es que la he traído de viaje conmigo y, aunque no la abro, cada vez que la veo, la saludo como a un viejo amigo.
2
Cojo al azar uno de los libros que he traído—el libro da igual—y encuentro en el margen de la hoja una nota escrita a mano por mi padre: «Omnis festinatio ex parte diaboli est. Toda prisa proviene del diablo, decían los antiguos maestros». Pienso que es una frase perfecta para comenzar esta nueva libreta, que me acompañará por Italia durante los próximos meses.
Un profesor que tuve de niño nos decía, siempre que nos veía ociosos, que «en manos ocupadas no entra el diablo», y me costó muchos años borrar esa máxima que metió en mi cabeza cuando todo cabía dentro. Porque es falsa. Trágicamente falsa. La frase correcta sería: las manos ocupadas lo están en cavar su propia tumba. O, si quisiéramos ser más cariñosos:
En manos ocupadas no entra el diablo,
pero los ojos
tampoco ven los milagros.
Toda prisa proviene del diablo, que nos quiere absortos en el siguiente paso, distraídos, perdiéndonos nuestro breve paraíso—si no fuera breve, no sería paraíso: el futuro es la mentira que la serpiente nos contó al oído—.
3
Hay un letrero solitario desde donde se podría ver el mar, pero todo el mundo mira el letrero solitario. Hay un túnel excavado en la roca, en las montañas que se convierten en acantilado. Este túnel está en Francia y llegamos a él después de recorrer cientos de kilómetros por una autopista que bordea el Mediterráneo a gran altura y desde la que se ven al fondo Niza, Montecarlo y otras ciudades famosas con aire de jubilado millonario paseando descalzo por la orilla de la playa. El túnel acaba y hay un puente minúsculo. Y en ese puente está el letrero que te da la bienvenida a Italia. Inmediatamente comienza otro túnel igual que el anterior, pero éste, claro, ya es italiano.
Construyen los túneles, tal vez descubren que entre ambos hay un precipicio con su trozo de cielo. Construyen un puente para pasarlo. Tal vez deciden mover unos metros la línea imaginaria por la que tantos hombres murieron en otros tiempos. Ponen ahí el letrero. Así se trazan las fronteras. Así, por sorpresa, tras días de viaje, entramos en Italia.
Poco después, paramos a comer en Varazze. El pueblo no tiene demasiado interés, pero me apetecía ver el lugar donde nació, en el siglo XI, Jacopo de Varazze, un escritor de vidas de santos con el que he estado bastante obsesionado. Aunque de su pueblo no queda ni una esquirla de piedra.
Hay un lido sin gente, pero lleno de sombrillas y tumbonas vacías, debido a la hora y al cielo gris, que amenaza tormenta. Hay un mar color estaño, denso como el plomo, con pequeñas olas que se doblan perezosas como ropa de cama muy almidonada. Hay una terraza de bar con toldo, donde dos señores—uno debe de ser el dueño—miran el cielo en silencio, como si tuvieran algo que recriminarle.
Y yo.
4
Raquel me dice que lord Byron, que amaba esta costa, dijo de esta bahía que era el paraíso en la tierra. Tal vez dijera lo mismo de muchos lugares, como un famoso que en todas las entrevistas afirma amar la cultura y la gastronomía del país que visita, pero de momento estoy de acuerdo. Los Aperol spritz relucen como si hubieran atrapado parte de la luz del sol, que se va sin haber logrado atravesar en todo el día las gruesas nubes. En la mesa de al lado hay una pareja italiana que habla a susurros y tiene los ojos muy azules, la piel dorada y un hijo pequeño muy feo. Las gaviotas vuelan como paraguas robados por el viento en un cielo de plata un poco más vieja que la del mar. Los palacios encaramados a los acantilados se asoman al mar como el público de una ópera de provincias, y también sus jardines y las paredes pintadas de ocre y las ventanas abiertas, donde brilla una lámpara de lágrimas a la que el tiempo quita lustre con la misma desgana con que antes la limpiaban las criadas. Por fin, comienza a llover. Y lo hace tan suavemente, y la temperatura es tan perfecta, que nadie se inmuta. Pero a nosotros nos sirve de excusa para arrastrar la mesa y las sillas de plástico hasta el hueco de una escalera y, desde ahí, contemplarlo todo.
•
Las barcas de madera duermen bajo una lona a rayas azles y blancas.
El mar está tan quieto que alguien debería buscarle el pulso en la muñeca.
Unas gaviotas alzan el vuelo indolentes cuando suenan las campanas.
Una niña rubia clava un palo en la carne de la orilla
y cuando encuentra absurdo el juego, lo tira al mar. ¿Dónde,
dónde irán al oscurecer los dos hombres del pueblo
que cargan los remos en la barca y la arrastran
dulcemente con un susurro por la arena?
¿Pueden ser más felices?
Incluso la niña se despide de ellos agitando la manita,
maravillosamente melodramática.
Sestri Levante, al oscurecer
Algo borrachos, subimos a la península, en cuyo cuello se ha desarrollado el pueblo, y deambulamos por las calles. Nuestros pasos resuenan contra las paredes de los palacios y miramos sus altas ventanas iluminadas en la noche como niños que temen que sus madres los llamen a cenar y se termine así el juego.
Pero nadie nos llama. Nadie nos dice que volvamos. No hay ninguna prisa.
5
Es una foto que hay en la casa familiar. Está dentro de una caja de metal con otras fotos antiguas. En ella se ve un comedor de principios del siglo XX y a varias personas, mirando a cámara, alrededor de la mesa. Han debido de terminar de comer hace poco, porque encima del mantel blanco hay tazas de café con sus platillos, botellas de licor, vasitos delicados como dedales y un cenicero repleto de cigarros, que los fumadores sin duda han posado un momento para hacer la foto. En el centro de la composición hay un anciano de pelo cano que sonríe, todavía con la servilleta blanca de tela colgando sobre el pecho, tapándole la corbata. Él y los otros tres hombres de diferentes edades van en mangas de camisa y llevan chaleco. Todos sonríen. También hay una mujer joven y una niña que, por no estarse quieta, ha pasado a la posteridad con la cara convertida en un borrón blanco. La pared tiene un zócalo de papel pintado a rayas y de ella cuelga un cuadro tan sucio y ahumado que no se distingue nada más que el marco pretencioso. No sé quiénes son esas personas, y tampoco me interesa demasiado: familiares lejanos, o amigos de antepasados míos, gente que estaba viva en este mundo antes de estarlo yo. Si esta foto me gusta tanto desde niño es porque, al fondo a la izquierda, se ve una puerta. Y a través de esa puerta se atisba un armario de cocina con las puertas abiertas y la esquina de un modesto fregadero de mármol que resplandece bajo una luz clara que viene de una ventana que hay enfrente, y por la que podemos ver una pared blanca y lo que parece ser un jarrón con una cala. Ahí está la vida. Lo otro está preparado, es lo esperado: los que estaban vivos nos miran a los ojos a los que estaremos vivos—como todo el mundo mira, sin saberlo, en las fotos—; la muerte sonríe a la vida. Pero esa puerta abierta de esa cocina vacía conecta con lo cotidiano. Es casi obsceno, como si viéramos algo que no tendríamos que ver, y de niño mi mirada se deslizaba por esa puerta como por una cerradura, y habría deseado seguir avanzando y dejar atrás el salón, y abrir los cajones, y pasear por la casa, y mirar por esa ventana, y abrirla, y ver el jardín bajo el sol, y perderme por siempre allí, en aquel instante de hace un siglo, que debe de ser la eternidad.
La recuerdo y pienso que me gustaría que lo que apunte en esta libreta, que pasaré a limpio en el futuro, no fuera como el salón y las personas muertas y comunes que sonríen, sino que el día de mañana me baste leerlo para sentir que me cuelo por esa puerta inesperadamente abierta al presente del que mira a cámara. La poesía es lo que hay al otro lado de esa puerta.
6
En una ocasión un periodista le preguntó al escritor francés Maurice Barrès, ya mayor, qué pediría si pudiera: «Tener veinte años y viajar a Italia por primera vez», contestó sin dudarlo.
7
El mar rompe contra las primeras montañas de los Alpes, de donde cuelgan palacios y pueblos de colores, engarzados en la Vía Aurelia como un collar. Conducimos con las ventanillas bajadas, dejando que entre el aire, disfrutando del aroma de infinitas vacaciones antiguas, cuando sólo unos pocos afortunados sabían lo que esto significaba. Hay adolescentes en motorino que se juegan un poco la vida en cada curva para impresionar a la chica que llevan detrás y que no grita ni protesta, y que se agarra a la cintura de él tomándoselo muy en serio porque podría estar enamorada. Hay millonarios de pelo blanco y ropa blanca y dientes blancos en descapotables rojos que se han ganado ser felices al menos durante un rato. Hay viejos Fiat Panda y triciclos cargados de cajas de madera conducidos por paisanos que no recuerdan lo que es un enfado. Hay señoras morenas con joyas gordas y doradas que calzan tacones y fueron hermosas de jóvenes. Algunos veraneantes hacen las primeras compras, o tal vez no son veraneantes, pero todo aquí es siempre la primera vez. La gente pasea; la gente discurre. Nadie tiene prisa; es el mundo sin prisa. El día es amplio y tiene ecos de piscina vacía.
Mi sensibilidad regresa al panal de mi memoria como una abeja, como una abeja con las patas traseras cargadas del polen del presente. Y de camino, poliniza todos los instantes sucesivos, que explotan, que florecen, que tienen sentido.
8
Escaleras y casas antiguas, pintadas de colores ocres, crecen a lo alto como rascacielos de barro de una civilización perdida, como un sueño del pintor Giorgio de Chirico. Hay un puerto que parece el capricho de un pueblo de locos. Un libro—la Antología esencial de la poesía italiana, de Antonio Colinas—reposa sobre la mesa bajo un sombrilla, bajo la luz resplandeciente del Mediterráneo—la luz siempre brilla menos en nuestros recuerdos y por eso nos sorprende—, junto a platos todavía tibios con restos de pescado rebozado y de salsa de almejas, a migas de pan, unas servilletas blancas arrugadas, la caja de puritos, las tazas de espresso, los vasos pegajosos de licor dulce, frente al trozo de calzada y el mar vaporoso, transparente, deslumbrante, inmenso:
¿Tan poco vanidoso eres, mar,
que no te importa que te confundamos
con el cielo?
Camogli, a mediodía
9
Frente a las casas en las que hace un siglo había ancianas sentadas en sillitas, ahora hay tiendas de lujo que venden bolsos que cuestan más dinero del que aquellas ancianas pudieron necesitar en toda su vida. Donde niños con las rodillas llenas de postillas jugaban con un balón hecho de trapos, ahora pasean personas vestidas de blanco como si estuvieran en Ibiza. En el lugar en que las mujeres reparaban las redes de pesca, hay terrazas donde se beben botellas de champán a la hora del ocaso. En el pequeño puerto de agua cristalina donde había barcas de pescadores, ahora hay tres yates que son más grandes que el pueblo mismo. Y en uno de ellos, de cinco plantas, hay unas chicas en biquini bailando al son de música fea. De vez en cuando agitan la melena, alzan los brazos y gritan «¡Uuuuuoooohhh!» en dirección al paseo, donde unos cuantos las miran pasmados y otros incluso les hacen fotos, como si fueran famosas. A su lado, sentados en un sofá blanco, hay dos hombres que podrían ser sus abuelos, con pantalones cortos, camisa de lino y pañuelo al cuello. Ni a unos ni a otros les importa que este pueblo sea hermoso. No saben que están aquí: están en su sueño y ni siquiera saben que el sueño no es suyo.
El pequeño cementerio de Portofino está en el cabo, en lo alto de los acantilados, como una repisa cubierta por un tapete de ganchillo tejido a mano. Como en muchos otros, hay una zona para los no católicos, donde se enterraba a los extranjeros que morían haciendo el Grand Tour, a los poetas románticos o a los millonarios que decidían escapar de sus cielos nórdicos y quedarse a vivir en esta tierra de limoneros. Supongo que por los clichés románticos tiendo a imaginarme que la vida de estos nombres extranjeros sería digna de una novela, pero seguramente no fue así: fueron afortunados, comparados con muchos otros, pero también se aburrieron, también murieron, tampoco a ellos los recuerda nadie. Por suerte, hoy día, para tener derecho a ser enterrado en un cementerio italiano hermoso, como éste o el de San Michele en Venecia, hay que haber nacido en el lugar. Es de las pocas cosas que ya se no pueden comprar.
Junto al cementerio está la iglesia de San Giorgio. Aquí tampoco hay gente, porque lo que vende ya nadie quiere comprarlo, aunque seguro que la lista de espera para casarse en ella es inmensa. Es pequeña y amarilla, encalada por dentro y embaldosada de ajedrez, con un crucifijo y unas pocas imágenes no demasiado antiguas ni de valor. Hay una urna, un cepillo y, al lado, una libreta. Un cartel escrito a mano te invita a meter unas monedas y apuntar lo que quieras en el papel: en la próxima misa se rezará por ello. Veo que la urna está prácticamente vacía, así que escribo mi deseo. Me fijo en una imagen en la que se puede ver a la Virgen María con el niño Jesús en brazos. El niño tiene los brazos extendidos. Frente a él, arrodillado y con gesto de dolor, hay un hombre con aspecto de banquero—es feo y lleva polainas—. Como si fuera un san Jorge, pero con un millonario en vez de dragón, y las manitas extendidas, amor en lugar de la lanza. Aunque tal vez no sea el niño Jesús, sino san Jorge de niño. Me siento en uno de los bancos de madera a escuchar el silencio. Silencio. Hay silencio.
10
Una gota de agua me cae del pelo sobre la libreta. Se corre la tinta. Justo esta palabra es una mancha. El papel, sediento por el sol, la bebe. Raquel está tumbada sobre una de las terrazas—no sé si excavadas hace siglos o naturales—de la roca. Lleva las gafas oscuras puestas. Sonríe mientras lee. Podría ser la novela más triste del mundo y sonreiría de cualquier modo. Cerca, unos chicos hablan y fuman, se lanzan a nadar, gritan, vuelven a subir por las escaleras de la roca, hablan de nuevo, y fuman mojando la boquilla de sus cigarrillos, que siempre apagan sin terminar en un hueco. Cerca, una chica pecosa toma el sol y los chicos la miran y nadan y fuman para ella. El agua es fresca y transparente, ligeramente verde por el reflejo de la vegetación que nos rodea. Ha sido mi primer baño en este mar.
A medida que el sol se oculta tras las montañas, el mar se va tiñendo de esmeralda. Los bosques que caen de las cimas parecen otro mar, una ola a punto de romper contra éste. No me importaría vivir en este instante para siempre.
Antes, en el papel de la iglesia de Portofino, pedí lo que pido desde hace tiempo: no vivir enfadado.
11
Jacob Böhme era un zapatero muy religioso del siglo XVI que vivía angustiado porque no lograba conciliar la bondad de Dios con la muerte, la injusticia y el sufrimiento de esta vida. Pero un día vio el reflejo del sol en un recipiente de estaño y tuvo una revelación: comprendió que la luz viene de la oscuridad; la alegría, de la tristeza; el cielo, del infierno, que la melancolía es parte necesaria de la felicidad y que nada puede existir sin su contrario.
Tiempo después, tuvo otra revelación—en mi opinión ésta es la importante—mientras daba un paseo por el campo. Sintió que la Naturaleza era Dios, parte de Él, su demostración, su voz. Sin la Naturaleza, Dios sería silencio sin ser, eterna nada sin resplandor. La Naturaleza es el dibujo que Dios hace de sí mismo; su propia narración.
Con todo esto, Jacob escribió un libro: La aurora cuando surge. Pero ha llegado a nosotros como Aurora.
Creo que me gusta más el título original.
12
Pone el dedo sobre el plano.
—A ver, dónde estamos—dice.
El plano está impreso sobre una chapa de metal en la pared, a la entrada del pueblo, según se sale de la estación de tren. En él puede verse el contorno de la costa, el emplazamiento de los cinco pueblos marineros y las rutas a pie que los unen. La plancha está caliente. Hace un calor espantoso. Por la calle estrecha pasan cientos de turistas que parecen empeñados en tropezar con él. Desliza el dedo siguiendo una vía de tren imaginaria desde el pueblo anterior, Riomaggiore. Su intención había sido comenzar a caminar allí, pero el acceso—llamado el Paseo del Amor—está cerrado para evitar accidentes, debido a las masas de turistas deseosos de poner allí un candadito con sus nombres. De modo que no les quedó otro remedio que esperar un tren que los llevara hasta el siguiente pueblo, Manarola. La plancha está caliente. Desliza el dedo, pero no encuentra nada: sólo una mancha blanca, el vacío, un cráter. Los cientos de miles de personas que han puesto el dedo justo donde lo pone él han terminado por borrar el pueblo y su contorno. Parece una metáfora, y no le gusta nada ser parte de ella.
—Joder, ¿algo más?—bufa, y levanta el dedo. Se limpia el sudor de la frente.
—¿Nos vamos?, ¿volvemos a casa?—propone ella, que llama casa a la tienda de campaña del camping o a cualquier lugar donde estén juntos—. No hemos venido hasta aquí para sufrir.
A su lado, una pareja joven de estadounidenses—él lleva una gorra de marinero a pesar de estar a 40 ºC y una mochila pequeña con una cantimplora metálica blanca en un bolsillo lateral—espera educadamente su turno para encontrarse con el mismo agujero, pero ellos sonríen al verlo. Los estadounidenses siempre están sonriendo. Es la sonrisa del futuro: una sonrisa tonta ante el espectáculo de la existencia.
—Sí, quiero irme de aquí, pero para irnos allí. —Y señala con el dedo hacia donde supone que está la cima de los acantilados.
Huyen de las calles principales. Enseguida dejan de escuchar el sonido de las maletas gigantescas rodando sobre el pavimento. Pronto pasan el último restaurante italiano, la última heladería italiana—que, estando en Italia, los propietarios de esos establecimientos añadan ese adjetivo deja claro qué clase de cliente pretenden captar—, y él comienza a resoplar de nuevo, pero esta vez por los cientos de escalones de piedra por los que ascienden. Aparecen los primeros viñedos en sus terrazas estrechas. Piensa que cuánta hambre hay que tener para construir con piedras esas innumerables terrazas que ahora se aprecian de un modo estético. Divisa una especie de cremallera metálica unida mediante postes por donde sabe que subirá un ascensor carretilla con un italiano gordo que visita los viñedos que pertenecen a su familia desde hace generaciones. Lo sabe porque lo vio en un reportaje hace años, acaba de recordarlo. Odia recordar por qué sabe las cosas cuando es por algo por lo que los demás también lo saben, así que decide recordar que Charles Dickens estuvo donde él está ahora y que encontró encantadores—recuerda que usó ese término—estos pueblos. Lo leyó en Estampas de Italia, los diarios italianos del escritor. ¿Cuántos diarios italianos hay? ¿Es obligatorio escribir unos diarios si vienes a Italia? ¿Qué más se puede decir de Italia que no se haya dicho ya? Recuerda que él también está escribiendo unos diarios y se siente estúpido. Cuando está enfadado suele sentirse estúpido. Pero decide que luego apuntará esa contradicción y se le pasa. Le parece divertido.
Se detienen a descansar. Jadean. Desde ahí arriba no se ven los turistas que comen helados y se hacen fotos en sitios únicos y desconocidos mundialmente famosos. El corazón le late contra las sienes. El aire entra en sus pulmones como en una casa de verano que lleva todo el año cerrada: hasta las habitaciones del fondo. Desde ahí arriba el pueblo se ve como debió de verlo Dickens hace dos siglos. Hermoso contra un mar deslumbrante; al borde de unos acantilados inmensos, verticales, protectores, llenos de viñedos y bosquecillos verdes; bajo un cielo azul, inmenso, recién fregado. Todo es nuevo. Todo acaba de ser creado.
Estoy aquí.
Exactamente aquí estoy yo.
Llenamos la cantimplora en una fuente en Volastra, un pueblecito en el que hay dos restaurantes, pero también un bar con algunos comestibles como el que podría haber en cualquier pueblo del mundo. Estamos en los márgenes del folleto. Sobre los acantilados, lo bastante lejos del mar o de la playa como para que sólo venga quien realmente quiera venir.
Comemos pan y queso bajo una higuera, junto a una iglesia pequeña y modesta, perfecta para comer pan y queso bajo una higuera.
Atravesamos bosques de hayas, robles y castaños, plantaciones de naranjos y limoneros.
Una nube gruesa y panzuda, como un navío antiguo procedente de América cargado de riquezas, tapa el sol por un momento y descarga unas gotas gruesas que estallan contra el polvo del camino. No tenemos lugar donde resguardarnos, pero enseguida pasa, dejando tras de sí un tesoro de perfumes—tierra mojada, piedra mojada, romero, retama, hierba seca—y doblones de oro—los limones brillando al sol entre las hojas recién esmaltadas—.
Aquí estoy. Exactamente aquí estoy yo.
13
Camino descalzo por la estación. Mis pies están en contacto con el cemento algo sucio pero fresco del arcén. Noto su textura y los granos de suciedad en las plantas. La marca de los calcetines parece dibujada con espray dorado—el polvo rojo del camino y el sudor—sobre la piel. Me siento en el suelo, con la espalda contra la pared. Mis botas, un poco ridículas para el camino que hemos hecho, están a mi lado. Cientos de turistas esperan el tren para regresar a sus hoteles. Los más ricos, o los recién casados más ambiciosos, se quedan en el pueblo como el niño que cumple su sueño de disfrutar del parque de atracciones cuando todos se van. Me miran sin saber muy bien si soy un vagabundo o un pedante: tengo el pelo y la barba muy largos, estoy moreno, voy descalzo y escribo en una libreta. Pero enseguida encuentran a Raquel a mi lado, recta, entera, inteligente, y ya no saben nada. El tren se acerca poco a poco—sospecho que es lento queriendo, como el tren de la bruja, para que podamos admirar los trucos y tengamos la sensación de que el trayecto, que cobran muy caro, es más largo—. Me sacudo las piedrecitas de los pies. Me pongo los calcetines. Perdono a todos porque ya no recuerdo ninguna ofensa.
14
Hay que irse cuando ya no te importa quedarte o marchar. Si quieres largarte, espera un poco, aguanta, resiste, y cuando te sea indiferente, cuando hayas logrado domar a tu caballo y que resople tranquilo, entonces, recuerda que querías irte y márchate. Podrás irte sin más.
Del mismo modo, sería bueno llegar cuando ya no recuerdes bien por qué querías ir. Podrás disfrutar del viaje y no habrás gastado el lugar anticipándote. Y una vez allí, no tendrás que estar a la altura de tus expectativas.
De niño, siempre me sorprendía, al día siguiente de mi fiesta de cumpleaños, lo larga que había sido la espera y lo rápido que había pasado.
Los pájaros y la realidad escapan de las personas ansiosas.
Hoy tendríamos que haber ido a Génova, ciudad en la que Raquel vivió cuando era más joven y donde fue muy feliz. Pero hemos tomado la decisión de dejarlo para mañana y hoy, dulcemente, no hacer nada. Como adolescentes con ganas de fiesta, hemos querido bebérnoslo todo demasiado rápido y estábamos excitados y buscando pelea con el mundo, como si esto fuera una enojosa obligación.
Así que he cogido unos libros—hemos traído una maleta de lona inmensa con muchos más de los que podremos leer—y me he tumbado bajo un árbol. Raquel ha lavado su ropa y ahora la está tendiendo en una cuerda que ha puesto entre dos árboles. Sólo por eso el día ya está bien empleado.
•
Nunca pensé que pudieran gustarme tanto
unos platos de metal
un trozo de jabón color limón
junto a un cepillo de dientes
sobre un lavabo de cemento.