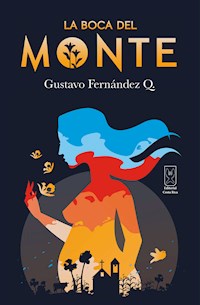
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Costa Rica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
San José, capital de Costa Rica, aflora como pueblo en 1755 por mandato violento de la Alcaldía de Cartago. El sacerdote Juan de Pomar y Burgos llega a consolidar el lugar conocido como La Boca del Monte o La Villita, pero para ello debe enfrentar la oposición del teniente Francisco Castro, así como el misterioso embarazo de la bella María de Mora, quien atribuye la paternidad de su futuro hijo al patriarca de la ermita, San José. "Considero que La Boca del Monte contribuye a la enseñanza popular de la historia y cumple una función en la construcción de una memoria e identidad de San José". Ana María Botey, Historiadora UCR
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cubierta
Inicio
Gustavo Fernández Q.
La Boca del Monte
Dedicatoria
Para Aitana, mi luz amante de sombras.
Prólogo
Ana María Botey Sobrado Historiadora UCR
“El pasado es arcilla que el presente labra a su antojo. Interminablemente”.
Jorge Luis Borges
La novela hispanoamericana, y la de Costa Rica no es la excepción, ha encontrado en la historia una fuente inagotable de inspiración para construir una narrativa literaria de gran valor estético y reflexivo. La novela histórica se encuentra en auge, no solamente en la narrativa hispanoamericana, sino que constituye una tendencia que abarca el mundo occidental. Algunos críticos literarios afirman que ese movimiento está vinculado a la difusión de los paradigmas culturales del posmodernismo, que han cuestionado la cientificidad de la disciplina histórica, su pretensión de conocer la realidad, equiparándola a una creación literaria, pero hay indicios de que el interés va más allá de esa tendencia y se encuentra ligado al papel central de la historia en el proceso de develar los enigmas y desafíos del presente.
Por otra parte, es evidente que la historia ha salido airosa de esa crisis paradigmática, pues los historiadores, en la actualidad, son más conscientes de los límites de la disciplina, aunque no dudan de la obligación ética de pretender alcanzar la verdad y reconocer sus vinculaciones subjetivas con el objeto de estudio. Son conscientes de que la historia no posee un único sentido, que se parte de múltiples historias y se caracteriza, además, por las rupturas y las continuidades.
Los literatos y, en concreto, los cultivadores de la novela histórica, por el contrario, se encuentran en libertad para perseguir el genio de su imaginación literaria y su fuerza creativa con el propósito de revivir un pasado que es historia, sobre el cual existen interrogantes, vacíos y desafíos en el presente. Participamos de la premisa de George Lukacs cuando señala: “¿Cuáles son los hechos vitales sobre los que descansa la novela histórica, que sean específicamente diferentes de aquellos hechos vitales que constituyen el género de la novela en general? Si planteamos así la pregunta, creo que únicamente se puede responder así: no los hay”.
Los novelistas poseen absoluta libertad creadora para llegar a un entendimiento con el pasado que recrean; un entendimiento que les permita iluminar su identidad colectiva y los retos del presente. De ese modo, nos alejamos del debate en torno de si la novela histórica debe encontrarse apegada a la historia, o si, por no apegarse a ella, no puede aspirar a esa denominación.
La obra literaria ofrece a los historiadores y al público en general el testimonio de una sociedad en un momento histórico determinado; constituye la expresión de mentalidades, creencias y prácticas culturales, que el autor refleja y sobre las cuales mantiene una posición, en forma directa o por medio de sus personajes. No obstante, como expresa el filósofo francés Paul Ricoeur, la historia y la ficción producen dos reconstrucciones del pasado diferentes, sin embargo, no excluyentes, pues ambas pueden ser complementarias y enriquecerse mutuamente.
La novela histórica es, antes que todo, novela; solo después de ser novela puede pensarse en su relación con la historia. En esencia, es una obra de ficción que recrea un período histórico, y en la que forman parte de la acción algunos personajes, procesos y eventos no ficticios.
En La Boca del Monte, su autor, Gustavo Fernández Q., sintió la necesidad de acercarnos a un proceso fundamental en la vida de nuestra capital, un hito insoslayable de su devenir histórico, el de su fundación y primeros años. Es probable que la elección del tema no fuera casual, que la historia no haya explicado de manera conveniente ese proceso, y la novela nos ayude a comprender y valorar a los hombres y las mujeres involucrados en los orígenes de San José. Sin duda, su tarea consiste en retomar el pasado colectivo de San José para unirlo con su imaginario y capacidad creativa con el fin de releer el presente y marcar derroteros para el futuro.
Por otra parte, Gustavo Fernández Q., en forma ingeniosa y con un gran estilo, sin ser historiador de profesión, logra reconstruir la fundación de la Boca del Monte, hoy San José, con éxito, así como comunicar, en forma acertada, el contenido y el habla de los personajes, la hegemonía de la Iglesia Católica en la vida social y cultural de la época, el papel del individuo en la historia, representado por Juan de Pomar y Burgos, la presencia de otras voces, con frecuencia marginalizadas por la historia, la discriminación contra los indígenas, los negros, así como las castas y la problemática que rodeaba la fundación de ciudades en el mundo hispánico.
No se puede olvidar que cada novelista está facultado para introducir anacronismos y fantasías, mezclar el realismo y la magia, sin que la historia narrada pierda credibilidad. Considero que La Boca del Monte contribuye a la enseñanza popular de la historia y cumple una función en la construcción de una memoria e identidad de San José. Una tarea fundamental para preservar y revitalizar nuestra capital, con el fin de contribuir a la resolución de sus múltiples problemáticas vinculadas a un crecimiento no planificado, al abandono social de su centro histórico y cívico y a la desatención de su patrimonio histórico cultural.
En el presente, se impone la difícil tarea que enfrentaron los fundadores de San José: hacer de este terruño un espacio habitable, digno de ser un centro cívico con sello de identidad, donde el espacio público nos convoque a socializar, comunicar y disfrutar del arte y la cultura. Felicito a Gustavo Fernández por recordarnos este desafío, y a ustedes los invito a leer esta novela de un tirón y a soñar e imaginar San José.
Epígrafe
“(...) mando que dentro del término de treinta días que se contarán desde el día de la publicación de este, arranquen sus casillas y ranchos y los pasen a la dicha ayuda de parroquia y queden viviendo en ellos, avisando primero del lugar en que quisieren ponerse para que por mí, o el de que de mi tuviere comisión se le señale y mida solar competente para que fabrique dicha casa, pena de que pasado dicho término, no lo habiendo cumplido, se pasará por mi propia persona y la custodia correspondiente a sacar y poner a servir a las mujeres viudas y solteras y a los muchachos a oficios públicos bajo escritura, y los que fueren casados se destinarán, unos a poblar Esparza y otros a los arrabales de dicha ciudad, procediendo, antes del destierro a aplicarles la pena corporal que por derecho está prevenida para castigo de inobedientes, a más de quemarles los ranchos o bujíos (...)”.
Capitán Tomás López del Corral
Alcalde Ordinario de Primer Voto
Cartago, 26 de enero de 1755
Ermita de San Joseph de La Boca Del Monte 1755 - 1756
En 1738 se construyó un humilde oratorio en el lugar conocido como La Boca del Monte del Valle de Aserrí (provincia de Costa Rica) por orden del Cabildo de León. Dicha ermita o ayuda de parroquia, que al parecer se ubicaba donde hoy opera la tienda Scaglietti, detrás del Banco Central, vio nacer con mayor contundencia al pueblo que la rodeaba hasta 1755, en condiciones violentas.
Esta es la historia.
CAPÍTULO I
I
Juan de Pomar y Burgos fue un hombre con los cojones bien puestos. No era esta la principal virtud del cura, pero resultará bueno acentuar un atributo poco abundante en estos y todos los tiempos.
Sin embargo, los factores atinentes a su virilidad quedarán destacados hasta aquí, como un dato que se comenta sin suficiente auxilio de pruebas, pero que para el relato será sustantivo. No obstante, ya anclado el concepto en la mente del estimable lector, a modo de una primera e importante impresión, conoceremos al doctor Pomar y Burgos mediante otras bondades, y algunas imperfecciones, que también las tuvo.
Pero más importante aún será despertar un pasaje de la historia costarricense jamás auscultado con la precisión y avidez de esta narración; no con el ánimo de descifrar a buen recaudo el enorme misterio que lo caracteriza, sino más bien para dar cuenta de hechos imprescindibles, que al final ayudaron a configurar la identidad de una metrópoli. ¡Prestemos atención al mensaje sabio y contundente de la historia, porque ella nos muestra lo que hoy somos y quizá, solo quizá, lo que deberíamos ser!
Muy agobiado estaba nuestro sacerdote el 2 de junio de 1755, con las instrucciones del Obispado de Nicaragua, algo presagiadas, pero nunca bien recibidas. Se le encomendaba, mediante escueta misiva, que en un plazo de siete días echara a andar algunas caballerías hacia el sur, “con la santa y noble misión de remozar la ermita de San José y allegar almas fieles a su vera”.
Perenne cruzada esta –pensaba– de trotar mundos despoblados, arrejuntando cristiandades… ¡Bueno haría también el obispo Flores de Rivera empuñando el evangelio en estas tierras sin eco y sin mayor bendición que la que uno pueda esparcir! La ayuda de parroquia de San José… ¡Por Dios!
No se opuso al mandato porque algún vínculo emotivo afloraba en su conciencia a favor de la Boca del Monte. Tampoco Villa Vieja, donde estaba ahora, prometía los mínimos amparos espirituales, y mucho menos materiales, que un apóstol leal como él merecía y necesitaba.
Seis días después emprendió el viaje, no sin antes despedirse de algunos feligreses que con sincera voluntad se acercaron a la ermita de la Inmaculada Concepción de Cubujuquí. Aceptó de una mujer un bizcocho y de otra un par de naranjas frescas, para consumir durante el trayecto. Les prometió entonces que regresaría, convencido de que el cielo así lo tenía escrito.
Empero, ese lunes no pudo salir durante la mañana, como lo organizó, porque Inés, fiel devota de la Virgen, apareció de pronto con sus acostumbradas dolencias de lumbago que el religioso mitigaba aplicando un ungüento caliente a base de papa. ¡Claro está que la dama no se iba a perder lo que podía ser el último favor candoroso de esas manos!
Saldado el protocolo y el masaje, debe saberse que para Juan de Pomar y Burgos el camino que conducía hacia la villita no era ni desagradable ni fatigoso. Ya tenía la experiencia de recorrerlo y, obviando la abundancia de barriales que las lluvias amasaban en esa época y una que otra serpiente retozando entre malezas, para él representaba un lugar hermoso.
Como buen franciscano, atesoraba aquella ruta rebosante de frutales, higuerones y cedros, donde yigüirros, guatuzas y saínos interrumpían el venturoso curso de los andantes con su fugaz aparición. Además, aprovechaba para saludar a algunos amigos que de suerte solía encontrar cosechando sementeras de maíz, trigo o frijol. También observaba a los pequeños ganaderos cuya rutina incluía el hacer pastar su hato en ejidos o tierras realengas.
Sin duda alguna, la divina providencia resolvió que la tarde estuviese soleada y fresca. Salió vistiendo su acostumbrada túnica café de lana, el escapulario de la purísima y, como calzado, unas alpargatas de cuero de venado, resistentes a las irregularidades propias del suelo.
Por compañía figuraba su mula Xaca, ya vieja, aunque útil para el traslado de dos petacas medianas cargadas con alimentos, ropa y los implementos eclesiales básicos. Durante lapsos intermitentes, el equino se dejaba montar cuando se transitaba por superficies lodosas y, acto seguido, con gemidos lastimeros hacía que su disgusto fuese notorio.
Juan de Pomar y Burgos era una persona de avanzada edad, próxima a cumplir cincuenta y siete años. Su nariz recta y puntiaguda, junto con sus ojos marrones, pequeños y almendrados, lo dotaban de un aire intelectual, que además se esmeraba en proyectar. Distinción esta que armonizaba con una frente amplia, producto de la ausencia de cabello frontal, orejas grandes con su lóbulo extendido y boca semirojiza, bien torneada. Con piel blanca, enjuto, barbado y de rostro ovalado, encarnaba perfectamente el típico exponente andaluz.
Nació en la ciudad de Granada y desde muy joven descubrió su vocación por los ejercicios religiosos. Hombre de convicciones firmes y de un temperamento férreo. Si bien adquirió los hábitos en Castilla, su formación complementaria, medicina, la estudió en México y Panamá, especializándose en el tratamiento de tumores.
Había llegado al Nuevo Mundo hacía dieciséis años, como integrante del clero regular que organizó misiones tanto en la región norte del Virreinato de Nueva España como en la zona del Darién, para someter a los nativos aún insurrectos. Empero, por un efecto asociado a los imprevisibles antojos coloniales, la vida lo ubicó en estas latitudes olvidadas, en la provincia más pobre del Reino de Guatemala. Hubiese querido que, merced a su excelsa formación, la Arquidiócesis le diera un lugar protagónico al menos junto al Vicario de Cartago. Pero no; debió pasar los últimos años de su vida como rosa de los vientos, entre los valles de Barva y Aserrí, inyectando la palabra santa en la conciencia voluble de labradores peninsulares, mestizos e indios, principalmente.
Para esto se le demandaba en Villa Nueva de la Boca del Monte, a donde se dirigía indolente y con fecunda meditación. Pese a que el viaje lograba completarse en menos de una jornada, porque la distancia era corta, Pomar y Burgos no tenía ninguna prisa, como tampoco la tenía Xaca, así que a las dos horas se detuvieron bajo un nutrido árbol de guayaba del que saltaba un fruto maduro y dulce que retó al paladar del sacerdote.
En esa afanosa labor estaban, comiendo del manjar silvestre hombre y bestia, cuando la emoción de la tarde radiante se doblegó ante las primeras lluvias. Juan sacó un capotillo que portaba para tales contratiempos y se lo colocó con rapidez. Asimismo, retomó el viaje hacia el lugar donde pasaría la noche.
Llegaron a una choza de madera tosca y techo de teja, que yacía solitaria en un terreno relativamente plano, con amplia vegetación en los alrededores. Al costado de la vivienda destacaba una huerta con plantaciones de cebolla y chile. En un establo modesto y abierto, se guarecía una vaca esmirriada, a quien para nada perturbó el arribo de los visitantes.
Serían acaso las cinco de la tarde y el aguacero era intenso. Juan hizo ingresar a Xaca al establo, donde la amarró a una columna gruesa con una cuerda de cabuya. Luego tomó las petacas y se encaminó hacia la puerta principal de la choza. Ante la descomunal rayería que de pronto se desató, debió tocar con suficiente fuerza para lograr que escucharan su llamado.
—¡Padre Pomar! ¡Qué bendición la nuestra! Pase, pase que está empapado –dijo una mujer que salió a su encuentro.
Presuroso ingresó a la casa y vio que Sofía de Cacheda corría hacia el interior, mientras su esposo Pedro Cacheda llegaba a recibirle, sonriente y animoso.
—¡Pedro, amigo Pedro!, los nubarrones del cielo hacen de vuestra casa un reconfortante convento.
—Para usted lo será siempre, padre. Es un honor su sorpresiva visita, ¡póngase cómodo, por favor!
Mientras se desprendía del capotillo, Sofía le facilitaba una toalla y lo ayudaba a liberarse de las alpargatas húmedas. Como conocía bien la choza, se dirigió a una habitación cercana para ponerse la ropa seca que había preparado. Después, ya con mejor presencia, se dispuso a conversar con los anfitriones.
—Padre, usted bien sabe que es un gusto darle posada en nuestra humilde vivienda, pero su merced nos hubiera anunciado la visita para halagarle con el asado que tanto aprecia.
—Es muy amable Pedro; os aseguro que me fue imposible dar aviso. Recibid por favor mis francas disculpas y creedme que Dios nos tiene reservado el solomillo para tiempos de efemérides.





























