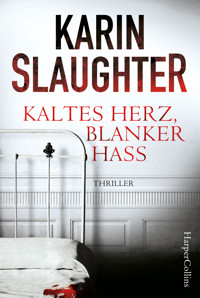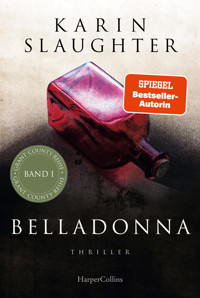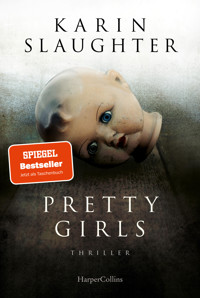7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Una pequeña ciudad oculta un gran secreto.
Das E-Book La chica olvidada. Una pequeña ciudad oculta un gran secreto wird angeboten von HarperCollins Ibérica S.A. und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
bestseller,bestseller internacional,bestseller del New York Times,thriller,asesinato,secretos,misterio,cold crime,venganza,justicia,crimen en ciudad pequeña,amenaza,asesinato de adolescentes,Paula Hawkins,Ruth Ware,Mary Kubica,Gillian McAllister,Lisa Gardner,John Connolly,Michael Connelly,Kate Atkinson,Caz Frear,B. A. Paris,Tana French,Shari Lapena,Gillian Flynn,Dennis Lehane
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 716
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
La chica olvidada
Título original: Girl, Forgotten
© 2022 Karin Slaughter
© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
© De la traducción del inglés, Victoria Horrillo Ledesma
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Grace Han
Imagen de cubierta: © Getty Images
I.S.B.N.: 9788491398608
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
17 de abril de 1982
Capítulo 1. En la actualidad
Capítulo 2
17 de octubre de 1981
Capítulo 3
19 de octubre de 1981
Capítulo 4
20 de octubre de 1981
Capítulo 5
20 de octubre de 1981
Capítulo 6
21 de octubre de 1981
Capítulo 7
21 de octubre de 1981
Capítulo 8
26 de noviembre de 1981
Capítulo 9
26 de noviembre de 1981
Capítulo 10
Capítulo 11. Un mes después
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Para la señora D. Ginger
17 de abril de 1982
Emily Vaughn frunció el ceño ante el espejo. El vestido era igual de bonito que en la tienda. El problema era su cuerpo. Se dio la vuelta y volvió a girarse, tratando de encontrar un ángulo que no la hiciera parecer una ballena moribunda varada en la playa.
La abuela dijo desde el rincón:
—Rose, deberías dejar las galletas.
Emily tardó un momento en situarse. Rose era la hermana de la abuela que había muerto de tuberculosis durante la Gran Depresión. A ella le habían puesto Rose de segundo nombre en recuerdo de aquella niña.
Se llevó la mano a la tripa y contestó:
—Abuela, no creo que sean las galletas.
—¿Estás segura? —Una sonrisa astuta se dibujó en los labios de la abuela—. Esperaba que me dieras alguna.
Emily frunció de nuevo el ceño y luego forzó una sonrisa y se arrodilló con dificultad frente a la mecedora de su abuela. La anciana estaba tejiendo un jersey de talla de niño pequeño. Sus dedos entraban y salían, como colibríes, del diminuto cuello fruncido. Tenía la manga del vestido de estilo victoriano un poco subida. Emily tocó con cuidado el moratón de color púrpura intenso que ceñía su muñeca huesuda.
—Qué torpeza, qué torpeza. —El tono de la abuela tenía el dejo cantarín de un sinfín de excusas—. Freddy, tienes que quitarte ese vestido antes de que llegue papá.
Ahora pensaba que Emily era su tío Fred. La demencia era un recuento constante de los muchos esqueletos que llenaban el armario familiar.
—¿Quieres que te traiga unas galletas? —le preguntó Emily.
—Eso estaría fenomenal. —La abuela siguió tejiendo, pero sus ojos, que nunca se enfocaban del todo en nada, se clavaron de pronto en Emily. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Ladeó la cabeza como si estuviera contemplando el revestimiento nacarado de una concha marina—. Mira qué piel tan bonita y suave. Eres preciosa.
—Es cosa de familia. —Emily se maravilló de la lucidez casi tangible que había transformado la mirada de su abuela.
Estaba allí de nuevo, como si una escoba hubiera barrido las telarañas de su cerebro embarullado.
Emily le acarició la mejilla arrugada.
—Hola, abuela.
—Hola, mi niña bonita. —Dejó de tejer solo para tomar la cara de su nieta entre las manos—. ¿Cuándo es tu cumpleaños?
Emily sabía que debía darle toda la información posible.
—Cumplo dieciocho dentro de dos semanas, abuela.
—Dos semanas. —Su sonrisa se agrandó—. Ser joven es maravilloso. Con tantas cosas por delante… Cuando toda la vida es un libro que aún está por escribir.
Emily se endureció por dentro, creando una fortaleza invisible para defenderse de una ola de emoción. No iba a estropear aquel momento poniéndose a llorar.
—Cuéntame una historia de tu libro, abuela.
La anciana pareció contenta. Le encantaba contar historias.
—¿Te he hablado alguna vez de cuando estaba embarazada de tu padre?
—No —contestó Emily, aunque había oído aquella historia decenas de veces—. ¿Cómo fue?
—Un horror. —Se rio para quitar hierro a sus palabras—. Vomitaba mañana y noche. Casi no podía levantarme de la cama para cocinar. La casa estaba hecha un desastre. Fuera hacía un calor insoportable, de verdad que sí. Yo estaba deseando cortarme el pelo. Lo tenía muy largo, hasta la cintura, y, cuando me lo lavaba, hacía tanto calor que, antes de que se me secara, ya lo tenía hecho un asco.
Emily se preguntó si la abuela no estaba confundiendo su vida con Berenice se corta el pelo. Fitzgerald y Hemingway se mezclaban a menudo en sus recuerdos.
—¿Cómo de corto te lo dejaste?
—Uy, no; no hice tal cosa —contestó la abuela—. Tu abuelo no me dejó.
Emily notó que sus labios se entreabrían por la sorpresa. Aquello sonaba más a vida real que a cuento.
—¡El lío que se armó! Hasta tuvo que intervenir mi padre. Mi madre y él vinieron a interceder por mí, pero tu abuelo no les dejó entrar en casa.
Emily agarró las manos temblorosas de su abuela.
—Recuerdo que discutieron en el porche. Estuvieron a punto de llegar a las manos, pero mi madre les rogó que pararan. Ella quería que me fuera a casa con ellos para cuidar de mí hasta que naciera el bebé, pero tu abuelo se negó. —Pareció sorprendida, como si se le acabara de ocurrir algo—. Imagínate lo distinta que habría sido mi vida si aquel día me hubieran llevado con ellos.
Emily no podía imaginárselo. Solo alcanzaba a pensar en lo que a ella le sucedía, en su propia existencia. Se hallaba tan atrapada como su abuela.
—Corderito, no estés triste. —El dedo nudoso de la abuela atrapó sus lágrimas antes de que cayeran—. Tú te marcharás. Irás a la universidad. Conocerás a un chico que te quiera. Tendrás hijos que te adorarán. Y vivirás en una casa preciosa.
Emily sintió una opresión en el pecho. Había dejado de soñar con esa vida.
—Tesoro, créeme —dijo la abuela—. Estoy atrapada en el velo entre la vida y la muerte y eso me permite ver tanto el pasado como el futuro. Y en tu porvenir no veo más que felicidad.
Emily sintió que su fortaleza se resquebrajaba, vencida por el peso de la pena inminente. Daba igual lo que pasase —bueno, malo o indiferente—: su abuela no estaría allí para verlo.
—Te quiero muchísimo.
No hubo respuesta. Las telarañas habían fracturado la mirada de la abuela, devolviéndole su pátina de confusión. En ese momento sostenía las manos de una extraña. Avergonzada, cogió las agujas de tejer y siguió con el jersey.
Emily se secó las últimas lágrimas mientras se levantaba. No había nada peor que ver llorar a un desconocido. El espejo la llamaba, pero estaba demasiado acongojada para seguir mirando su reflejo un solo segundo más. Por otro lado, nada iba a cambiar.
La abuela no levantó la vista cuando ella recogió sus cosas y salió de la habitación.
Se acercó a lo alto de la escalera y escuchó. La puerta cerrada del despacho amortiguaba la voz chillona de su madre. Emily aguzó el oído por si escuchaba la voz grave y retumbante de su padre, pero seguramente seguía en su reunión en la facultad. Aun así, se quitó los zapatos y bajó con cuidado. Estaba tan familiarizada con los crujidos de la vieja casa como con los gritos de guerra de sus padres.
Casi había llegado a la puerta cuando se acordó de las galletas. El majestuoso reloj de pared antiguo marcaba las cinco. La abuela no se acordaría de que le había pedido galletas, pero tampoco le darían de comer hasta bien pasadas las seis.
Dejó los zapatos junto a la puerta y colocó su bolsito al lado de los tacones. Pasó de puntillas por delante del despacho de su madre y entró en la cocina.
—¿Adónde diablos crees que vas vestida así?
El tufo a puro y a cerveza rancia de su padre llenaba la cocina. Había tirado la chaqueta negra de traje sobre una silla y tenía las mangas de la camisa blanca subidas. Sobre la encimera había una lata de cerveza Natty Boh sin abrir junto a otras dos vacías y aplastadas.
Emily se fijó en que una gota de condensación se deslizaba por el lateral de la lata.
Su padre chasqueó los dedos como si metiera prisa a uno de sus estudiantes de posgrado.
—Contesta.
—Solo iba a…
—Ya sé lo que vas a hacer —la cortó él—. ¿No le has hecho ya bastante daño a esta familia? ¿Vas a hundirnos por completo la vida dos días antes de la semana más importante de toda la carrera de tu madre?
A Emily le ardía la cara de vergüenza.
—No es lo que…
—Me importa una mierda lo que tú creas que es o no es. —Le quitó la anilla a la lata y la tiró al fregadero—. Ya puedes dar media vuelta y quitarte ese vestido espantoso. Vas a quedarte en tu habitación hasta que yo diga lo contrario.
—Sí, señor. —Abrió el armario para sacar las galletas.
Sus dedos casi no habían rozado el envoltorio naranja y blanco de las Berger cuando su padre la agarró con fuerza por la muñeca. Su cerebro no se concentró en el dolor, sino en el recuerdo del moratón en forma de esposas que rodeaba la frágil muñeca de su abuela.
«Tú te marcharás. Irás a la universidad. Conocerás a un chico que te quiera…».
—Papá, yo…
Él apretó más fuerte y el dolor le cortó la respiración. Ella estaba de rodillas, con los ojos fuertemente cerrados, cuando el hedor del aliento de su padre se filtró en sus fosas nasales.
—¿Qué te he dicho?
—Que… —Se le quebró la voz cuando los huesos de su muñeca empezaron a temblar—. Lo siento, yo…
—¿Qué te he dicho?
—Que me vaya a mi habitación.
Él aflojó la mano. El alivio hizo que otro gemido escapase de las entrañas de Emily. Se levantó. Cerró la puerta del armario. Salió de la cocina. Volvió a recorrer el pasillo. Apoyó el pie en el primer escalón, que era donde más crujía, y luego volvió a ponerlo en el suelo.
Dio media vuelta.
Sus zapatos seguían junto a la puerta, al lado del bolso. Estaban teñidos de un tono de turquesa perfecto, a juego con su vestido de satén. Pero el vestido le quedaba demasiado apretado, no había podido subirse los pantis por encima de las rodillas y tenía los pies tan hinchados que le dolían, así que dejó los tacones y cogió su bolso antes de salir por la puerta.
Una suave brisa primaveral le acarició los hombros desnudos cuando cruzó el césped. La hierba le hacía cosquillas en los pies. Notaba a lo lejos el olor salobre del océano. El Atlántico era demasiado frío para los turistas que en verano acudían en manada al paseo marítimo. De momento, Longbill Beach pertenecía a los vecinos del pueblo, que jamás hacían cola a las puertas de Thrasher’s para comprar un cubo de patatas fritas ni miraban embobados las máquinas que estiraban hilos de caramelo multicolor en el escaparate de la confitería.
El verano…
Solo faltaban unos meses.
Clay, Nardo, Ricky y Blake se estaban preparando para la graduación, a punto de comenzar su vida adulta, a punto de abandonar aquel pueblecito playero sofocante y patético. ¿Volverían a pensar en ella? ¿Pensaban en ella ahora? Puede que con lástima. Y seguramente con alivio por haber extirpado al fin la podredumbre de su pequeño círculo endogámico.
Sentirse al margen ya no le dolía tanto como al principio. Por fin había asumido que ella ya no formaba parte de su vida. Al contrario de lo que había dicho la abuela, no iba a irse a ningún sitio. No iba a ir a la universidad. No iba a conocer a un chico que la quisiera. Acabaría soplando el silbato de socorrista para regañar a los mocosos de la playa o detrás del mostrador de la heladería Salty Pete, repartiendo interminables muestras gratuitas.
Las plantas de sus pies golpearon el cálido asfalto cuando dobló la esquina. Quiso mirar atrás, hacia la casa, pero se abstuvo de hacer ese gesto dramático. Evocó, en cambio, la imagen de su madre paseándose por su despacho con el teléfono pegado a la oreja mientras maquinaba estrategias. Su padre estaría apurando la lata de cerveza y posiblemente sopesando la distancia entre las cervezas que aún quedaban en la nevera y el whisky de la biblioteca. Su abuela estaría terminando el jerseicito y se preguntaría para qué bebé lo había empezado.
Se apartó del centro de la calzada al acercarse un coche. Observó cómo pasaba el Chevy Chevette de dos colores y vio el brillo rojo de las luces de frenado cuando se detuvo. Por las ventanillas abiertas salía música a todo volumen. Los Bay City Rollers.
S-A-T-U-R-D-A-Y night!
Dean Wexler giró la cabeza, pasando de mirar por el espejo retrovisor al lateral. Las luces parpadearon cuando movió el pie del freno al acelerador y viceversa. Intentaba decidir si seguía o no.
Emily retrocedió cuando el coche dio marcha atrás. Notó el olor del porro que humeaba en el cenicero. Dedujo que a Dean le tocaba vigilar el baile esa noche, pero su traje negro era más indicado para un entierro que para un baile de graduación.
—Em, ¿qué haces? —Alzó la voz para hacerse oír por encima de la canción.
Ella abrió los brazos, indicando su apretado vestido de baile de color turquesa.
—¿A ti qué te parece?
La examinó de arriba abajo y luego volvió a mirarla más despacio, igual que hizo el primer día que Emily entró en su clase. Además de enseñar ciencias sociales, era el entrenador de atletismo y aquel día vestía pantalones cortos de poliéster de color burdeos y un polo blanco de manga corta, como los demás entrenadores.
Pero eso era lo único en lo que se parecía a ellos.
Dean Wexler solo tenía seis años más que sus alumnos, pero había visto mucho mundo y era más sabio de lo que lo serían ellos nunca. Antes de ir a la universidad, se había tomado un año sabático para recorrer Europa con la mochila a cuestas. Había cavado pozos para los campesinos en América Latina. Bebía infusiones y cultivaba su propia marihuana. Tenía un bigote grueso y tupido, como el de Tom Selleck en Magnum. Se suponía que debía enseñarles valores cívicos y nociones de política, pero en una clase les mostraba un artículo sobre cómo envenenaba el DDT las aguas subterráneas, y en la siguiente les contaba que Reagan había negociado en secreto con los iraníes durante la crisis de los rehenes para influir en el resultado de las elecciones.
En resumidas cuentas, todos pensaban que Dean Wexler era el profesor más guay que habían conocido.
—Em. —Repitió el nombre con un suspiro. Puso el coche en punto muerto y tiró del freno de mano. Apagó el motor, cortando la canción en ni-i-i-ight.
Salió del coche y se irguió ante ella, pero por una vez no la miró con dureza.
—No puedes ir al baile. ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué van a decir tus padres?
—Me da igual —contestó ella subiendo la voz al final, porque en realidad sí le importaba, y mucho.
—Tienes que prever las consecuencias de tus actos. —Hizo amago de tocarle los brazos, pero luego pareció pensárselo mejor—. A tu madre la están examinando en las instancias más altas ahora mismo.
—¿En serio? —preguntó Emily, como si su madre no se hubiera pasado tantas horas al teléfono que su oreja se había amoldado a la forma del receptor—. ¿Por qué? ¿Se ha metido en algún lío?
El suspiro que lanzó Dean indicaba claramente que estaba haciendo un esfuerzo por ser paciente.
—Creo que no te has parado a pensar que tus actos podrían echar a perder todo aquello por lo que se ha esforzado tanto.
Emily observó a una gaviota que planeaba sobre un cúmulo de nubes. «Tus actos». «Tus actos». «Tus actos».Había oído a Dean ponerse condescendiente otras veces, pero nunca con ella.
—¿Y si alguien te hace una foto? —preguntó él—. ¿O si hay un periodista en el instituto? Piensa en las repercusiones que tendrá para ella.
Emily sonrió al darse cuenta de algo. Dean estaba bromeando. Claro que sí, estaba bromeando.
—Emily. —No, no estaba bromeando—. No puedes…
Se convirtió en un mimo y usó las manos para crear un aura alrededor del cuerpo de Emily. Los hombros desnudos, los pechos hinchados, las caderas demasiado anchas, las costuras tensas de la cintura, allí donde el satén turquesa no lograba ocultar la redonda hinchazón de su vientre.
Por eso estaba tejiendo la abuela el jersey. Por eso su padre no la dejaba salir de casa desde hacía cuatro meses. Por eso el director la había echado del colegio. Por eso la habían separado de Clay, Nardo, Ricky y Blake.
Porque estaba embarazada.
Por fin, Dean recuperó el habla.
—¿Qué diría tu madre?
Emily dudó, tratando de vadear el torrente de vergüenza que se le venía encima, la misma vergüenza que soportaba desde que se había corrido la voz de que ya no era una niña buena con una vida prometedora por delante, sino una niña mala que iba a pagar un precio muy alto por sus pecados.
—¿Desde cuándo te importa tanto mi madre? —preguntó—. Creía que era un engranaje dentro de un sistema corrupto.
Su tono sonó más agudo de lo que pretendía, pero su enfado era sincero. Dean hablaba exactamente igual que sus padres. Que el director. Que los otros profesores. Que su pastor. Que sus antiguos amigos. Todos tenían razón y ella siempre lo hacía todo mal, mal, mal.
Emily dijo lo que sabía que más le dolería:
—Yo creía en ti.
Dean soltó un resoplido.
—Eres demasiado joven para tener un sistema de creencias fiable.
Emily se mordió el labio, luchando por contener su rabia. ¿Cómo era posible que no se hubiera dado cuenta hasta entonces de que Dean era gilipollas?
—Emily. —Sacudió otra vez la cabeza con pesar, tratando todavía de humillarla para que obedeciera. Ella no le importaba, en realidad. No quería tener que lidiar con ella. Y lo que desde luego no quería era que montara una escena en el baile—. Estás inmensa. Solo harás el ridículo. Vete a casa.
Emily no pensaba irse a casa.
—Dijiste que deberíamos quemar el mundo. Eso dijiste. Quemarlo todo. Empezar de cero. Construir algo…
—Tú no estás construyendo nada. Está claro que quieres montar un escándalo para llamar la atención de tu madre. —Dean cruzó los brazos. Miró el reloj—. Madura de una vez, Emily. No es momento de ser egoísta. Tienes que pensar en…
—¿En qué tengo que pensar, Dean? ¿En qué quieres que piense?
—Por Dios, baja la voz.
—¡No me digas lo que tengo que hacer! —Sintió que el corazón le latía dentro de la garganta. Tenía los puños apretados—. Tú mismo lo dijiste. Ya no soy una niña. Tengo casi dieciocho años. Y estoy harta de que la gente…, de que los hombres me digan lo que tengo que hacer.
—¿Así que ahora soy el patriarcado?
—¿Lo eres, Dean? ¿Eres parte del patriarcado? Verás lo rápido que hacen piña cuando le cuente a mi padre lo que has hecho.
Emily sintió una súbita quemazón en el brazo, una quemazón que le llegaba hasta la punta de los dedos. Sus pies se levantaron del suelo, Dean la hizo darse la vuelta violentamente y la empujó contra el lateral del coche. Sintió la chapa caliente contra los omóplatos desnudos. Oía el tictac del motor que se enfriaba. Dean la sujetaba con fuerza por la muñeca. Con la otra mano le tapaba la boca. Había acercado tanto su cara a la de ella que Emily veía brotar el sudor entre los finos pelos de su bigote.
Forcejeó. Le estaba haciendo daño. Le estaba haciendo daño de verdad.
—¿Qué mentiras vas a contarle a tu padre, a ver? —siseó él—. Dímelo.
Algo se había roto dentro de su muñeca. Sintió castañetear los huesos como si fueran dientes.
—¿Qué vas a contar, Emily? ¿Nada? ¿Eso es lo que vas a contar?
Ella movió la cabeza arriba y abajo. No sabía si era la mano sudorosa de Dean la que le movía la cara, o si algo dentro de ella, una especie de instinto de supervivencia, la hacía asentir.
Él retiró lentamente los dedos.
—¿Qué vas a contar?
—Na-nada. No le voy a contar nada.
—Claro que no. Porque no hay nada que contar.
Dean se limpió la mano en la camisa al tiempo que daba un paso atrás. Volvió a mirarla de arriba abajo, no para evaluar su cuerpo, sino calculando qué repercusiones podría tener para él su muñeca hinchada. Sabía que ella no se lo diría a sus padres, o no harían más que culparla por estar fuera de casa cuando le habían ordenado que permaneciera escondida.
—Vete a casa, no vaya a ser que te pase algo malo de verdad.
Emily se apartó para dejarlo entrar en el coche. El motor petardeó una vez, luego dos, y luego se puso en marcha. La radio chisporroteó, el casete volvió a la vida.
S-A-T-U-R…
Emily se agarró la muñeca mientras los neumáticos desgastados patinaban, tratando de arrancar. Dean la dejó inmersa en una neblina de goma quemada. Apestaba, pero Emily se mantuvo en su sitio, con los pies descalzos pegados al asfalto caliente. La muñeca izquierda le palpitaba al ritmo del pulso. Se llevó la mano derecha a la barriga. Se imaginó que las rápidas pulsaciones que había visto en la ecografía seguían el ritmo de su propio latido.
Había pegado todas las fotos de las ecografías en el espejo de su cuarto de baño porque tenía la sensación de que era lo que tenía que hacer. Mostraban la lenta evolución de la diminuta mancha en forma de judía: primero los ojos y la nariz, y luego los dedos de las manos y de los pies.
Se suponía que debía sentir algo, ¿no?
¿Una oleada de emoción? ¿Un vínculo instantáneo? ¿Sensación de asombro y maravilla?
En lugar de eso, había sentido miedo. Se había asustado. Había sentido el peso de la responsabilidad y, finalmente, esa responsabilidad le había hecho sentir algo concreto: un propósito.
Ella sabía lo que era ser un mal padre o una mala madre. Todos los días —a menudo varias veces al día— le prometía a su bebé que cumpliría con sus obligaciones más importantes como madre.
Ahora, lo dijo en voz alta para recordárselo a sí misma.
—Te protegeré. Nadie te hará daño nunca. Siempre estarás a salvo.
Tardó otra media hora en llegar al pueblo. Notaba los pies abrasados, luego desollados y, por último, entumecidos al recorrer el piso de cedro blanco del paseo marítimo. El Atlántico quedaba a su derecha. Las olas arañaban la arena al tirar de ellas la marea. A su izquierda, los escaparates a oscuras reflejaban el sol, que iba poniéndose sobre la bahía de Delaware. Se lo imaginó pasando por encima de Annapolis, luego por Washington D. C. y después por el Shenandoah en su periplo hacia el oeste, mientras ella caminaba con esfuerzo por el piso de tablas del paseo marítimo, el mismo que probablemente seguiría recorriendo el resto de su vida.
El año anterior por esas fechas, estaba recorriendo el campus de la Universidad George Washington, en Foggy Bottom. Antes de que todo se viniera abajo de forma estrepitosa. Antes de que la vida que conocía cambiara irremediablemente. Antes de perder el derecho a tener esperanza, por no hablar de sueños.
El plan era el siguiente: teniendo en cuenta sus lazos familiares, su aceptación en la Universidad George Washington sería una mera formalidad. Pasaría sus años de la universidad bien arropada entre la Casa Blanca y el Centro Kennedy y haría prácticas con algún senador. Iba a seguir los pasos de su padre y a estudiar Ciencias Políticas. Seguiría también los de su madre y estudiaría Derecho en Harvard, luego trabajaría cinco años en un bufete de abogados de renombre, conseguiría un puesto de jueza estatal y, por último, posiblemente, un puesto de jueza federal.
«¿Qué diría tu madre?».
—¡Tu vida se acabó! —Fue lo que gritó su madre cuando su embarazo se hizo evidente—. ¡Ya nadie te respetará!
Lo curioso era que, a juzgar por lo que había ocurrido los últimos meses, su madre tenía razón.
Dejó el paseo marítimo, atajó por el callejón largo y oscuro que había entre la tienda de caramelos y el puesto de perritos calientes y cruzó Beach Drive. Por fin llegó a Royal Cove Way. Pasaron varios coches y algunos redujeron la marcha para echar un vistazo a aquel ajado balón de playa con su llamativo vestido de color turquesa. Emily se frotó los brazos para combatir el frío que impregnaba el aire. No debería haber elegido un color tan chillón. Ni un vestido sin tirantes. Tendría que haberlo arreglado para adaptarlo a su cuerpo cada vez más ancho.
Pero, como hasta ese momento no se le había ocurrido ninguna de esas excelentes ideas, sus pechos hinchados rebosaban por encima del corpiño y sus caderas se balanceaban como el péndulo del reloj de un prostíbulo.
—¡Eh, chochito! —gritó un chico por la ventanilla abierta de un Mustang.
Sus amigos iban apiñados detrás. Uno asomaba una pierna por la ventanilla.
Emily notó un olor a cerveza, a maría y a sudor. Se acarició el vientre redondeado al cruzar el patio del instituto. Pensó en el bebé que crecía en su interior. Al principio, no parecía real. Y luego se le asemejaba a un ancla. Solo últimamente había empezado a sentir que era un ser humano.
Su ser humano.
—¿Emmie?
Se giró y se llevó una sorpresa al ver a Blake oculto a la sombra de un árbol. Tenía un cigarrillo en una mano. Por extraño que pareciese, se había arreglado para el baile de graduación. Ellos llevaban mofándose de los bailes y las fiestas de graduación desde que iban a la escuela primaria; decían que eran «los Fastos de la Plebe», que se aferraba a las que seguramente serían las mejores noches de su penosa existencia. Solo el esmoquin negro de Blake lo diferenciaba del blanco brillante y de los colores pastel que llevaban los chicos a los que había visto pasar en coche.
Se aclaró la garganta.
—¿Qué haces aquí?
Él sonrió.
—Hemos pensado que sería divertido burlarse de la plebe en persona.
Ella miró a su alrededor buscando a Clay, Nardo y Ricky, porque siempre iban en grupo.
—Están dentro —dijo Blake—. Menos Ricky, que se está retrasando.
Emily no supo qué decir. Le pareció incorrecto contestar «gracias», teniendo en cuenta que la última vez que Blake había hablado con ella la había llamado «puta imbécil».
Comenzó a alejarse con un desviado «Hasta luego».
—¿Em?
No se detuvo ni se dio la vuelta porque, si bien él tenía razón en que podía ser una puta, Emily no era idiota.
El latido de la música salía por las puertas abiertas del gimnasio. Sintió la vibración del bajo en las muelas mientras cruzaba el patio. Al parecer, el comité organizador del baile se había decantado por el tema «Romance junto al mar», algo tan triste como previsible. Peces de papel irisados se movían entre sartas de serpentinas azules. Ninguno era un marlín, el pez que daba nombre al pueblo, pero ¿quién era ella para señalar su error? Ya ni siquiera estudiaba allí.
—Joder —dijo Nardo—, qué huevos tienes para presentarte así.
Estaba de pie al lado de la entrada, el lugar exacto donde ella esperaría encontrarse a Nardo acechando. El mismo esmoquin negro que Blake, pero con una chapa de «YO DISPARÉ A J. R.» en la solapa para dejar claro que estaba de coña. Le ofreció un trago de una botella medio llena de licor Everclear y refresco de cereza.
Ella negó con la cabeza.
—Lo dejé por Cuaresma.
Nardo soltó una carcajada y se guardó la botella en el bolsillo de la chaqueta. Emily se fijó en que el peso de aquel matarratas ya había roto las costuras. Llevaba un cigarrillo liado detrás de la oreja. Emily se acordó de lo que dijo su padre de Nardo la primera vez que lo vio.
«Ese chico acabará en la cárcel o en Wall Street, aunque no por ese orden».
—Bueno… —Cogió el cigarrillo y buscó el mechero—. ¿Qué trae a una chica mala como tú a un lugar como este?
Emily puso cara de fastidio.
—¿Dónde está Clay?
—¿Por qué? ¿Quieres decirle algo? —Nardo movió las cejas al tiempo que miraba con intención su barriga.
Emily esperó a que encendiera el cigarrillo. Luego se pasó la mano buena por la barriga, como hacen las brujas con la bola de cristal.
—¿Y si tuviera algo que decirte a ti, Nardo?
—Joder. —Miró con nerviosismo detrás de ella. Habían atraído a una multitud—. Eso no tiene gracia, Emily.
Ella volvió a poner cara de fastidio.
—¿Dónde está Clay?
—Y yo qué coño sé. —Se apartó de ella y fingió interesarse por una limusina blanca que entraba en ese momento en el aparcamiento.
Emily entró en el gimnasio. Sabía que Clay estaría cerca del escenario, probablemente rodeado por un grupo de chicas delgadas y guapas. Sus pies percibieron el descenso de temperatura al caminar por el suelo de madera pulida. El interior del edificio también estaba decorado con motivos marítimos. Los globos rebotaban contra las vigas del alto techo, listos para caer al final de la noche. Había grandes mesas redondas adornadas con centros de temática marina pegados con conchas y flores de melocotón de color rosa intenso.
—Mira —dijo alguien—. ¿Qué hace esa aquí?
—Ostras.
—Qué descaro.
Emily mantuvo la mirada fija al frente. La banda se estaba instalando en el escenario y alguien había puesto un disco para llenar el vacío. Le sonaron las tripas cuando pasó por delante de las mesas de comida. Por delante del jarabe asqueroso que pretendía ser ponche. De sándwiches rellenos de fiambres y queso. De los caramelos sobrantes que los turistas no habían comprado ese verano. De cubos metálicos llenos de patatas fritas reblandecidas. De bocaditos de hojaldre rellenos de salchichas. De pastelitos de cangrejo. De bizcochos y galletas Berger.
Emily detuvo su avance hacia el escenario. El estruendo de la multitud se había apagado. Ahora solo oía el eco de Rick Springfield advirtiéndoles de que no hablaran con extraños.
La gente la miraba con curiosidad. Y no era gente cualquiera. Los vigilantes del baile. Los padres. Su profesora de plástica, que le había dicho que tenía dotes notables. Su profesora de inglés, que había escrito «¡Estoy impresionada!» en su trabajo sobre Virginia Woolf. Su profesor de historia, que le había prometido a Emily que ella sería la fiscal principal en el simulacro de juicio de ese curso.
Hasta que…
Mantuvo los hombros erguidos cuando echó a andar de nuevo hacia el escenario, con la barriga proyectándose hacia delante como la proa de un transatlántico. Aquel era el pueblo donde Emily había crecido, donde había ido al colegio y al instituto, a la iglesia, a campamentos de verano, a excursiones, a paseos por el monte y a fiestas de pijamas. Aquellos chicos habían sido sus compañeros de clase, sus vecinos, sus compañeras en las Girl Scouts, en el laboratorio, en la biblioteca, los amigos con los que salía cuando Nardo se llevaba a Clay a Italia con su familia, y Ricky y Blake trabajaban ayudando a su abuelo en la cafetería.
Y ahora…
Los que antes eran sus amigos se apartaban de ella como si tuvieran miedo de que lo suyo pudiera ser contagioso. Qué hipócritas. Ella había hecho lo que todos hacían o querían hacer, pero había tenido la mala suerte de que la pillaran.
—Madre mía —susurró alguien.
—Es indignante —dijo un padre.
Sus críticas ya no le escocían. Dean Wexler, con su horrendo Chevy bicolor, la había despojado de la última capa de vergüenza que sentiría nunca por su embarazo. Si estaba mal, era únicamente porque aquellos criticones de mierda se decían que estaba mal.
Hizo oídos sordos a sus murmullos y repitió para sus adentros la lista de promesas que le hacía a su bebé.
Te protegeré. Nadie te hará daño nunca. Siempre estarás a salvo.
Clay estaba apoyado contra el escenario. Estaba esperándola con los brazos cruzados. Llevaba el mismo esmoquin negro que Blake y Nardo. O, más bien, ellos llevaban el esmoquin que había elegido Clay. Siempre había sido así. Hiciera lo que hiciera Clay, los demás le seguían.
No dijo nada cuando Emily se detuvo frente a él; se limitó a levantar una ceja, expectante. Emily notó que, a pesar de que se burlaba de las animadoras, estaba rodeado de ellas. Los otros seguramente se decían a sí mismos que iban a asistir al baile de graduación en plan irónico. Solo Clay sabía que asistían para que él pudiera echar un polvo.
Rhonda Stein, la jefa de animadoras, rompió el silencio.
—¿Qué hace ella aquí?
Había mirado a Emily, pero la pregunta se la hizo a Clay. Otra animadora contestó:
—Puede que sea como en Carrie.
—¿Alguien ha traído sangre de cerdo?
—¿Quién va a coronarla?
Se oyeron risas nerviosas, pero todas observaban a Clay, esperando a que marcase el tono. Él respiró hondo y soltó el aire lentamente. Luego se encogió de hombros como si tal cosa.
—Este es un país libre.
Emily notó que el aire seco le raspaba la garganta. Cuando antes pensaba en cómo sería esa noche, al fantasear con la impresión que se llevarían, al regodearse pensando en la historia que le contaría a su hijo o hija acerca de su madre, esa seductora bohemia y radical que se había atrevido a bailar embarazada en su baile de graduación, esperaba sentir todo tipo de emociones menos la que sentía en ese instante: agotamiento. Física y mentalmente, se sentía incapaz de hacer otra cosa que no fuera dar media vuelta y volver por donde había venido.
Y así lo hizo.
El pasillo que se había despejado entre la multitud seguía abierto, pero el ambiente se había decantado sin lugar a dudas por las horcas y la letra escarlata, la «A» de adúltera. Los chicos rechinaban los dientes con rabia. Las chicas le volvían literalmente la espalda. Vio que profesores y padres meneaban la cabeza, indignados. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué les estaba estropeando la noche? Puta. Jezabel. Se lo había buscado ella solita. ¿Quién se creía que era? Iba a hundirle la vida a algún pobre chico.
No se dio cuenta de lo sofocante que era el aire del gimnasio hasta que estuvo fuera, a salvo. Nardo ya no estaba al acecho junto a la puerta. Blake se había escondido en alguna otra sombra. Ricky estaba donde solía estar en momentos como aquel, o sea, en cualquier sitio, menos donde se la necesitaba.
—¿Emily?
Se dio la vuelta, sorprendida de encontrar allí a Clay. La había seguido fuera del gimnasio. Clayton Morrow nunca seguía a nadie.
—¿Qué haces aquí? —preguntó.
—Me voy. Vuelve dentro con tus amigas —dijo Emily.
—¿Con esas memas? —Esbozó una sonrisa burlona.
Miró por encima del hombro de Emily, siguiendo con los ojos algo que se movía demasiado deprisa para ser un ser humano. Le encantaba observar a los pájaros. Era su manía secreta. Leía a Henry James, adoraba a Edith Wharton, sacaba sobresalientes en cálculo avanzado y no sabía lo que era un tiro libre o cómo hacer girar un balón de fútbol americano, pero a nadie le importaba porque era guapísimo.
—¿Qué quieres, Clay? —preguntó Emily.
—Tú eres la que ha venido a buscarme.
Le pareció extraño que Clay diera por sentado que estaba allí por él. No esperaba encontrarse con ninguno de ellos en el baile. Su intención era avergonzar al resto del instituto por haberla condenado al ostracismo. Lo cierto era que esperaba que el señor Lampert, el director, llamara a Stilton, el jefe de policía, para que la arrestara. Entonces tendrían que sacarla bajo fianza, su padre se pondría furioso y su madre…
—Mierda —murmuró.
Quizá aquella maniobra sí que tuviera que ver con su madre, después de todo.
—¿Emily? Venga ya. ¿Por qué has venido? ¿Qué quieres de mí?
Clay no quería una respuesta. Quería la absolución.
Pero Emily no era su pastor.
—Vuelve a entrar y diviértete, Clay. Enróllate con alguna animadora. Vete a la universidad. Consigue un trabajo estupendo. Cruza todas esas puertas que siempre se te abren. Disfruta del resto de tu vida.
—Espera. —Apoyó la mano en su hombro, como un timón que la hizo volverse hacia él—. Estás siendo injusta.
Ella miró sus ojos azul claro. Aquel instante no significaba nada para él, no era más que un encuentro desagradable cuyo recuerdo se desvanecería como un jirón de humo. Dentro de veinte años, Emily solo sería un poso persistente de malestar que sentiría cuando abriera el buzón y encontrase una invitación a la reunión de antiguos alumnos del instituto.
—Mi vida es injusta —contestó—. Tú estás bien, Clay. Tú siempre estás bien. Siempre estarás bien.
Él soltó un fuerte suspiro.
—No te conviertas en una de esas mujeres aburridas y amargadas, Emily. Detestaría que acabaras así, en serio.
—Procura que el jefe Stilton no se entere de lo que has estado haciendo medio a escondidas, Clayton. —Se puso de puntillas para poder ver el miedo en sus ojos—. Detestaría que acabaras así, en serio.
Él alargó la mano y la agarró por el cuello. Cerró el puño de la otra y echó el brazo hacia atrás. La furia le enturbió los ojos.
—Vas a conseguir que te maten, puta de mierda.
Emily cerró los ojos, esperando el golpe, pero solo oyó una risa nerviosa.
Abrió los ojos de golpe.
Clay la soltó. No podía agredirla delante de testigos; no era tan estúpido.
«Ese acabará en la Casa Blanca», había dicho el padre de Emily al conocer a Clay. «Si no acaba colgado de una soga».
Se le había caído el bolso cuando él la había agarrado. Clay lo recogió y sacudió el polvo que había manchado el satén. Se lo entregó como si estuviera haciendo un gesto caballeroso.
Ella se lo arrebató de la mano.
Esta vez, Clay no fue tras ella cuando se alejó. Emily pasó junto a varios grupos de asistentes al baile vestidos con crinolina y distintos tonos de colores pastel. La mayoría de ellos solo se detuvieron para mirarla boquiabiertos, pero Melody Brickel, su antigua amiga de la banda de música, le dedicó una sonrisa cariñosa, y eso la enterneció.
Esperó a que cambiase el semáforo para cruzar la calle. Esta vez no oyó gritos soeces, aunque otro coche lleno de chicos pasó con amenazadora lentitud.
—Yo te protegeré —le susurró al pequeño pasajero que crecía dentro de ella—. Nadie te hará daño nunca. Siempre estarás a salvo.
El semáforo cambió por fin. El sol poniente proyectaba una sombra alargada al final del paso de peatones. Emily siempre se había sentido cómoda cuando iba sola por el pueblo; ahora, en cambio, tenía la piel de gallina. Le inquietaba tener que volver a atravesar el callejón que había entre la tienda de caramelos y el puesto de perritos calientes. Le dolían los pies por la ardua caminata y también el cuello, de cuando la había agarrado Clay. Aún le latía la muñeca, como si la tuviera rota o tuviera un esguince. No debería haber ido. Tendría que haberse quedado en casa y haberle hecho compañía a la abuela hasta que sonara el timbre para la cena.
—¿Emmie? —Era Blake otra vez, que salió de la entrada, que estaba a oscuras, del puesto de perritos, como un vampiro—. ¿Estás bien?
Sintió que algo dentro de ella se resquebrajaba. Ya nadie le preguntaba si estaba bien.
—Tengo que volver a casa.
—Em… —No iba a dejarla marchar tan fácilmente—. Yo solo… ¿De verdad estás bien? Porque es raro que estés aquí. Es raro que estemos todos aquí, pero lo más raro es… Bueno, lo de tus zapatos. Por lo visto han desaparecido.
Los dos miraron sus pies descalzos.
Emily soltó una carcajada que resonó dentro de su cuerpo como la Campana de la Libertad. Se rio tan fuerte que le dolió el estómago. Se rio hasta que comenzó a doblarse por la cintura.
—¿Emmie? —Blake le puso la mano en el hombro. Pensaba que se había vuelto loca—. ¿Quieres que llame a tus padres o…?
—No. —Se incorporó y se enjugó los ojos—. Perdona. Acabo de darme cuenta de que estoy literalmente embarazada y descalza.
Blake sonrió de mala gana.
—¿Ha sido a propósito?
—No. ¿O sí?
Sinceramente, no lo sabía. Quizá su subconsciente estuviera haciendo cosas raras. Tal vez el bebé estaba controlando sus hormonas. Cualquiera de las dos explicaciones le parecía creíble, porque la tercera opción —que estuviera loca de remate— era mucho más inquietante.
—Lo siento. —Las disculpas de Blake siempre sonaban huecas, porque cometía los mismos errores una y otra vez—. Lo que dije antes. No antes, sino mucho antes. No debería haber dicho… Quiero decir que estuvo mal decir…
Ella sabía perfectamente a qué se refería.
—¿Que debería tirarlo al váter?
Blake pareció ahora casi tan sorprendido como Emily cuando él le hizo aquella sugerencia, muchos meses atrás.
—Sí…, eso —dijo—. No debería haberlo dicho.
—No, no deberías. —Emily sintió un nudo en la garganta, porque la verdad era que nunca había estado en su mano tomar la decisión, sino que sus padres la habían tomado por ella—. Tengo que…
—Vamos a algún sitio a…
—¡Mierda! —Emily retiró de un tirón la muñeca magullada que él le había agarrado.
Pisó mal en una parte hundida de la acera. Al empezar a caer, trató de agarrarse en vano a la chaqueta del esmoquin de Blake, pero su coxis crujió al chocar contra el asfalto. El dolor fue insoportable. Rodó hacia un lado. Algo húmedo goteó entre sus piernas.
El bebé.
—¡Emily! —Blake cayó de rodillas junto a ella—. ¿Estás bien?
—¡Vete! —le suplicó a pesar de que necesitaba que la ayudara a levantarse. Había aplastado el bolso al caer. El satén estaba rasgado—. Blake, por favor, vete. ¡Estás empeorando las cosas! ¿Por qué siempre empeoras las cosas?
Un destello de dolor brilló en sus ojos, pero Emily no podía preocuparse por él en ese instante. Se le agolpaban en la cabeza todas las formas en que una caída tan fuerte como aquella podía haber dañado a su bebé.
Él dijo:
—No ha sido aposta…
—¡Claro que no ha sido aposta! —gritó. Blake era el que seguía esparciendo rumores. El que empujaba a Ricky a ser tan cruel—. Nunca haces nada aposta, ¿verdad? Nunca es culpa tuya, nunca metes la pata, nunca eres el culpable. Pues ¿sabes qué? Que esto es culpa tuya. Conseguiste lo que querías. Todo esto es por tu puta culpa.
—Emily…
Se puso de pie a duras penas, agarrándose a la esquina de la tienda de caramelos. Oyó a Blake decir algo, pero un grito agudo inundó sus oídos.
¿Era el bebé pidiendo ayuda?
—¿Emmie?
Ella lo apartó de un empujón y avanzó tambaleándose por el callejón. Un líquido caliente se escurría por la cara interna de sus muslos. Apoyó la palma de la mano en los ásperos ladrillos, intentando no caer de rodillas. Un sollozo se le atascó en la garganta. Abrió la boca para respirar. El aire salobre le quemó los pulmones. El relumbrar del sol en el paseo marítimo la cegó. Retrocedió hacia la oscuridad y se apoyó contra la pared al comienzo del callejón
Miró calle abajo. Blake se había escabullido. Nadie la veía.
Se subió el vestido y con el brazo herido sujetó los pliegues de satén. Con la mano buena, se palpó entre las piernas. Esperaba sacar los dedos manchados de rojo, pero no vio sangre. Se inclinó para olerse la mano.
—Oh —susurró.
Se había orinado.
Volvió a reírse, pero esta vez entre lágrimas. El alivio hizo que le flaqueasen las rodillas. Los ladrillos se le engancharon al vestido cuando se sentó en el suelo. Le dolía el coxis, pero le daba igual. Estaba eufórica y maravillada por haberse meado encima. Los rincones oscuros a los que se le había ido el pensamiento al dar por sentado que era sangre lo que sentía manar entre sus piernas eran mucho más esclarecedores que cualquier ecografía que pudiera pegar en el espejo del baño.
En ese momento, había deseado con todas sus fuerzas que no le pasara nada malo a su bebé. Y no por obligación. Un hijo no era únicamente una responsabilidad. Era una oportunidad de querer a alguien como nunca la habían querido a ella.
Y, por primera vez durante aquel proceso vergonzoso, humillante y cargado de impotencia, Emily Vaughn tuvo la certeza de que amaba a aquel bebé.
—Parece una niña —le había dicho el médico en la última revisión.
En aquel momento, ella había catalogado la noticia como un paso más en el proceso. Ahora, en cambio, esa certeza rompió el dique que desde hacía tanto tiempo retenía sus emociones.
Su niña.
Su pequeña y preciosa niña.
Se llevó la mano a la boca. Se sentía tan desfallecida por el alivio que se habría caído si no hubiera estado sentada en el frío suelo. Inclinó la cabeza hacia las rodillas. Grandes lágrimas rodaron por sus mejillas. Abrió la boca, enmudecida. Notaba el pecho tan rebosante de amor que no pudo articular sonido alguno. Apoyó la palma de la mano en su tripa e imaginó que una manita se apretaba contra la suya. Le dio un vuelco el corazón al pensar que algún día podría besar la punta de esos preciosos deditos. La abuela decía que cada bebé tenía un olor especial que solo la madre conocía. Emily quería conocer ese olor. Quería despertarse por la noche y escuchar la rápida respiración de la preciosa niña que había llevado dentro.
Quería hacer planes.
Faltaban dos semanas para que cumpliera dieciocho años. Dos meses después, sería madre. Buscaría trabajo. Se iría de casa de sus padres. La abuela lo entendería, y lo que no entendiera lo olvidaría. Dean Wexler tenía razón en una cosa: debía madurar. Ya no podía pensar solo en sí misma. Tenía que marcharse de Longbill Beach. Tenía que empezar a planear su futuro, en lugar de dejar que otros hicieran planes por ella. Y, lo que era más importante, le daría a su niña todo lo que ella nunca había tenido.
Cariño. Comprensión. Seguridad.
Cerró los ojos. Se imaginó a su pequeña flotando contenta dentro de su cuerpo. Respiró hondo y empezó a recitar su mantra, impulsada esta vez por el amor, no por el deber.
—Te protegeré…
Abrió los ojos al oír un fuerte chasquido.
Vio unos zapatos de cuero negro, unos calcetines negros, el bajo de unos pantalones negros. Levantó la vista. El sol vacilaba y un murciélago iba de acá para allá por el aire.
Se le encogió el corazón hasta hacérsele una pelota. De pronto, ineludiblemente, el miedo se apoderó de ella.
No temía por ella, sino por su bebé.
Se acurrucó rodeándose el vientre con los brazos y tensó las piernas mientras caía hacia un lado. Ansiaba con toda su alma un momento más, un aliento más, para que las últimas palabras que le había dicho a su pequeña no fueran mentira.
Alguien había planeado desde el principio hacerles daño. Nunca habían estado a salvo.
1 En la actualidad
Andrea Oliver le ordenó a su estómago que dejara de revolverse mientras corría por el camino de tierra. El sol le daba en los hombros. La tierra mojada tiraba de sus zapatillas. El sudor había convertido su camiseta en papel film. Los tendones de sus corvas eran cuerdas de banjo hechas de acero que vibraban con cada golpe de talón. Oía a su espalda los gruñidos de los rezagados, que se esforzaban por seguir el ritmo. Por delante estaban los destacados, los de clase A, que serían capaces de vadear un río lleno de pirañas si eso les diera un uno por ciento de posibilidades de llegar primero.
Ella se contentaba con estar en medio del pelotón, sin ser ni una perezosa ni una kamikaze, lo que ya en sí mismo era un logro. Dos años atrás, habría ido a la cola o —lo que era más probable— estaría aún en la cama, durmiendo, mientras el despertador sonaba por quinta o sexta vez. Su ropa estaría esparcida por el diminuto apartamento de encima del garaje de su madre y todas las cartas sin abrir que habría encima de la mesa de la cocina llevarían el mismo sello: «PLAZO VENCIDO». Cuando por fin saliera de la cama, vería tres mensajes de su padre pidiéndole que llamara, otros seis de su madre preguntándole si la había secuestrado un asesino en serie, y una llamada perdida del trabajo para decirle que era su último aviso (una vez más y la despedirían).
—Mierda —masculló Paisley.
Andrea miró hacia atrás mientras Paisley Spenser se despegaba del pelotón. Uno de los rezagados había tropezado. Thom Humphrey estaba bocarriba en el suelo, mirando a los árboles. Un gemido colectivo resonó en el bosque. La regla era que, si uno de ellos no terminaba, todos tenían que volver a hacerlo de nuevo.
—¡Levántate! ¡Levántate! —gritó Paisley, regresando para animarlo o darle patadas hasta que se pusiera de pie—. ¡Tú puedes! ¡Vamos, Thom!
—¡Vamos, Thom! —gritaron los demás.
Andrea gruñó, pero no se atrevió a abrir la boca. Su estómago se inclinaba como las sillas de la cubierta del Titanic. Llevaba meses haciendo sprints, flexiones, saltos de tijera y burpees, subiendo por cuerdas y corriendo aproximadamente un millón de kilómetros diarios, y aun así seguía siendo un peso ligero. La garganta se le llenó de bilis. Las muelas parecían a punto de desprendérsele. Apretó los puños al doblar la última curva del camino. La recta final. Cinco minutos más y jamás tendría que volver a recorrer aquel agotador circuito infernal.
Paisley pasó volando por su lado, corriendo a toda pastilla hacia la línea de meta. Thom había vuelto al pelotón. La fila se hizo más compacta. Estaban todos dispuestos a echar el resto.
Andrea ya no tenía fuerzas de las que tirar. Sabía que seguramente vomitaría si se esforzaba más. Abrió los labios para aspirar algo de aire y acabó tragándose una nube de mosquitos. Tosió, maldiciéndose por no haberlo sabido. Llevaba veinte semanas matándose en el Centro Federal de Instrucción Policial de Estados Unidos del condado de Glynn, Georgia. Entre los mosquitos, las pulgas de arena, los tábanos, las cucarachas del tamaño de roedores, los roedores del tamaño de perros, y el hecho de que el Centro de Entrenamiento de Glynco estaba más o menos en medio de un pantano, tendría que haber sabido que era peligroso abrir la boca para respirar.
El retumbar lejano de un trueno llegó a sus oídos. Se concentró en sus pasos cuando el camino empezó a descender. Los truenos dieron paso a un inconfundible staccato de aplausos y gritos de ánimo. Los que iban en cabeza habían roto la cinta amarilla, coreados por los vítores de los familiares que habían ido a celebrar que se graduaban de aquella tortura dantesca ideada para matarlos o hacerlos más fuertes.
—Joder —murmuró, llena de asombro sincero.
No se había muerto. No había abandonado. Meses de formación en el aula, entre cinco y ocho horas diarias de combate cuerpo a cuerpo, de técnicas de vigilancia, de ejecución de órdenes judiciales, de entrenamiento con armas de fuego y un esfuerzo físico tan intenso que había ganado kilo y medio de musculatura, y ahora, por fin, aunque pareciera increíble, estaba a veinte metros de convertirse en marshal, en agente del USMS, el Servicio de Marshals de los Estados Unidos.
Thom pasó a toda velocidad por su izquierda, algo muy propio de él, qué cabrón. Andrea sacó fuerzas de flaqueza y apretó el paso solo por despecho. Notaba el cerebro embotado por la explosión de adrenalina. Sus piernas comenzaron a moverse con rapidez. Adelantó a Thom y alcanzó a Paisley. Se sonrieron la una a la otra: tres chicos habían abandonado durante la primera semana de curso, a otros tres les habían invitado a marcharse, otro había desaparecido después de hacer una broma racista y otro más después de ponerse sobón. Paisley Spenser y ella eran dos de las cuatro mujeres que había en la clase de cuarenta y ocho alumnos. Solo unos pocos pasos más y todo habría terminado. Ya solo quedaría recorrer el camino hacia el escenario para la graduación.
Paisley cruzó la línea de meta un poco por delante de ella. Ambas lo celebraron levantando los brazos. Los numerosísimos familiares de Paisley gritaron como grullas al tiempo que la envolvían en un cálido abrazo. Andrea veía a su alrededor muestras de alegría similares. Todos los rostros sonreían, menos dos.
Los de sus padres.
Laura Oliver y Gordon Mitchell tenían los brazos cruzados. Seguían a Andrea con la mirada mientras los desconocidos la felicitaban y le daban palmaditas en la espalda. Paisley le dio un puñetazo juguetón en el brazo. Andrea se lo devolvió mientras veía a Gordon sacar su teléfono. Sonrió, pero su padre no pretendía fotografiar aquel logro trascendental. Le dio la espalda para atender una llamada.
—¡Enhorabuena! —gritó alguien.
—¡Qué orgullosa estoy de ti!
—¡Muy bien hecho!
La boca de Laura formaba una línea fina y blanca mientras observaba a Andrea moverse entre la gente. Tenía los ojos llorosos, pero no eran lágrimas de orgullo como las que había derramado tras la primera actuación musical de Andrea en el colegio o cuando ganó el primer premio en la exposición de plástica.
Su madre estaba destrozada.
Uno de los inspectores veteranos le ofreció a Andrea un vaso de Gatorade. Ella lo rechazó meneando la cabeza con los dientes apretados y trotó hacia la fila de aseos portátiles de color azul intenso. En lugar de elegir uno, dobló la esquina, abrió la boca y echó hasta la primera papilla.
—Joder —balbuceó Andrea, enfadada por saber cómo derribar a un agresor sirviéndose solo de los puños y los pies y, en cambio, no poder controlar su propio estómago.
Se limpió la boca con el dorso de la mano. Se le nubló la vista. Debería haber aceptado el Gatorade. Si algo había aprendido en Glynco era a hidratarse. Y también a no dejar nunca, jamás, que alguien la viera vomitar, porque allí era donde te ponían un apodo para el resto de tu carrera y no quería que la conocieran como «la Potas».
—¿Andy?
Al volverse, no le sorprendió ver a su madre ofreciéndole una botella de agua. Si algo se le daba bien a Laura era correr a ayudar sin que nadie se lo pidiera.
—Andrea —la corrigió.
Laura levantó los ojos al cielo, porque Andrea llevaba veinte años diciéndole que la llamara Andy.
—Andrea. ¿Estás bien?
—Sí, mamá, estoy bien. —El agua de la botella estaba helada. Andrea se la puso contra la nuca—. Al menos podrías fingir que te alegras por mí.
—Podría, sí —reconoció Laura—. ¿Cuál es el procedimiento en caso de vómito? ¿Los criminales esperan a que termines de vomitar y luego te violan y te asesinan?
—No, primero te violan y te asesinan y luego vomitas. No digas tonterías. —Andrea abrió el tapón de la botella—. ¿Recuerdas lo que me dijiste hace dos años?
Laura no contestó.
—¿En mi cumpleaños?
Su madre seguía sin decir nada, aunque ninguna de las dos olvidaría nunca el trigésimo primer cumpleaños de Andrea.
—Mamá, me dijiste que me pusiera las pilas, que me fuera de tu garaje y que empezara a vivir mi vida. —Andrea extendió los brazos—. Pues aquí está.
Laura se derrumbó por fin.
—Yo no te dije que te unieras al puto enemigo.
Andrea se mordió la lengua. Se le había formado una protuberancia dentro de la boca de tanto apretar los dientes. No había vomitado delante de nadie, ni una sola vez. Era la segunda alumna más baja de la clase: le sacaba dos centímetros y medio a Paisley, que medía uno sesenta y cinco. Ambas pesaban quince kilos menos que el chico más flaco de la clase, pero las dos habían terminado el curso entre el diez por ciento de los alumnos más aventajados y acababan de superar a más de la mitad de su clase.
—Cariño, ¿toda esta gilipollez de hacerte policía es una especie de venganza? —preguntó Laura—. ¿Quieres castigarme por haberte mantenido al margen?
«Haberla mantenido al margen» era un eufemismo absurdo teniendo en cuenta que Laura le había ocultado durante treinta y un años que su padre biológico era un psicópata líder de una secta que fantaseaba con cometer una masacre. Su madre había llegado al extremo de inventarse a un padre biológico imaginario que había muerto en un trágico accidente de coche. Probablemente Andrea habría seguido creyéndose sus mentiras de no ser porque, hacía dos años, Laura se había visto acorralada y había tenido que confesarle la verdad.
—¿Y bien? —preguntó su madre.
Andrea había aprendido una lección muy dura esos dos últimos años, y era que no decir nada podía ser tan dañino como decirlo todo.
Laura soltó un profundo suspiro. No estaba acostumbrada a que la manipularan, aunque sí a manipular. Apoyó las manos en las caderas, miró a la gente, luego al cielo y finalmente volvió a fijar la mirada en Andrea.
—Mi amor, tienes una mente maravillosa.
Andrea se llenó la boca de agua fría.
Laura añadió:
—La fuerza de voluntad y el empuje que has demostrado para llegar hasta aquí prueban que podrías dedicarte casi a cualquier trabajo que quisieras. Y eso me encanta. Me encantan tu garra y tu determinación. Quiero que hagas lo que te apasiona. Pero no puede ser esto.
Andrea se enjuagó la boca antes de escupir el agua.
—En la academia de payasos dijeron que no tenía los pies lo bastante grandes.
—Andy… —Laura dio un pisotón, enojada—. Podrías haber vuelto a la escuela de arte o ser profesora, o incluso haberte quedado en el centro de llamadas de emergencia.
Andrea bebió un largo trago de agua. Cuando tenía treinta años, aceptaba sin dudar todo lo que decía su madre. Ahora, solo veía desaciertos.
—O sea, ¿más deudas, estar rodeada de niños malcriados o escuchar a ancianos quejarse de que no les recogen la basura, y todo por nueve dólares la hora?
Laura no se dejó desanimar.
—¿Y el arte?
—Eso no da dinero.
—Te encanta dibujar.
—Y al banco le encanta que pague mis préstamos educativos.
—Tu padre y yo podríamos ayudarte a…
—¿Qué padre?
El silencio adquirió entre ellas la textura del hielo seco. Andrea terminó de beberse el agua mientras su madre se rehacía. Se sentía mal por haber asestado ese último golpe. Gordon había sido un padre estupendo. Seguía siéndolo. Hasta hacía poco, era el único padre que Andrea había conocido.
—Bueno… —Laura giró su reloj de muñeca—. Deberías ir a arreglarte. La graduación es dentro de una hora.
—Te sabes el horario, estoy impresionada.
—Andy… —Laura se interrumpió—. Andrea. Creo que estás huyendo de ti misma. Como si creyeras que estar en otra ciudad y hacer este trabajo absurdo y peligroso va a convertirte en otra persona.