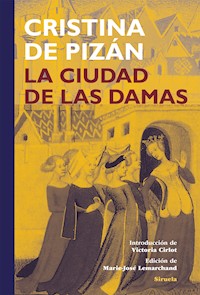
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tiempo de Clásicos
- Sprache: Spanisch
«... Nueva es La Ciudad de las Damas con su nuevo reino femenino, pues, en efecto, es la primera vez que una mujer se levanta en contra de la tradición masculina para crear una conciencia de género. Esta obra, La Ciudad de las Damas [...], construye una imagen de la mujer y de la feminidad a partir del modelaje de un pensamiento forjado en diálogo con la cultura, la de los hombres, claro, pues no había otra, tanto la cortés como la clerical, pero sorprendentemente diferente. Y la diferencia estriba en que quien habla, quien escribe, es una mujer.»Victoria Cirlot La Ciudad de las Damas, considerada una clara anticipación del feminismo moderno, corona una obra que cultiva la poesía, la historia y los temas moralizantes. La argumentación sorprende por su modernidad, abordando temas como la violación, la igualdad de sexos, el acceso de las mujeres al conocimiento, etc., que convierten a este libro en una obra capital para la historia de las mujeres y para el pensamiento occidental en el alba de los tiempos modernos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
Edición en formato digital: febrero de 2015
Título original: Le Livre de la Cité des Dames
© En cubierta: detalle de ilustración incluida en la versión inglesa de Le Livre de la Cité des Dames, ms. Harley 4431 de la Bristish Library
Colección dirigida por Victoria Cirlot
© Del prólogo, Victoria Cirlot
© De la introducción, traducción, notas y bibliografía, Marie-José Lemarchand
© Ediciones Siruela, S. A., 1995, 2013, 2015
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
28010 Madrid
Diseño de cubierta: Ediciones Siruela
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-16396-25-2
Conversión a formato digital: www.elpoetaediciondigital.com
www.siruela.com
Índice
Prólogo, Victoria Cirlot
Nota a la nueva edición de La Ciudad de las Damas, Marie-José Lemarchand
LA CIUDAD DE LAS DAMAS
Libro I
Libro II
Libro III
Notas
Bibliografía
Índice analítico
Mais se les femmes eussent les livres fait
Je scay de vray qu’autrement fust de fair
Car bien scevent qu’a tort sont encoulpées.
[Si las mujeres hubiesen escrito los libros,
estoy segura de que lo habrían hecho de otra forma,
porque ellas saben que se las acusa en falso.]
Cristina de Pizán, Épistre au Dieu d’Amours (1399) vv. 417-419
Un nuevo reino ha comenzado
Victoria Cirlot
Así se lo anuncia Rectitud (Derechura, Droiture) a Cristina de Pizán (1368-1430) en el libro segundo de La Ciudad de las Damas: ha comenzado un nuevo reino de mujeres, diferente del antiguo, el de las Amazonas, y fundamentalmente superior, una concepción que deja traslucir el pensamiento tipológico propio de la Edad Media según el cual el Antiguo Testamento anunciaba el Nuevo, clara superación del anterior. La valoración de lo nuevo se justifica en los mismos fundamentos del cristianismo y su reivindicación para la modernidad no constituye sino una muestra de secularización más dentro de la historia de la cultura europea. Pero nueva es La Ciudad de las Damas con su nuevo reino femenino, pues, en efecto, es la primera vez que una mujer se levanta en contra de la tradición masculina para crear una conciencia de género. Esta obra, La Ciudad de las Damas (1404-1405), que se presenta hasta cierto punto como una reescritura de De claris mulieribus de Boccaccio (1361) que circulaba en traducción francesa ya en 1401 (Des Cleres et Nobles Femmes), construye una imagen de la mujer y de la feminidad a partir del modelaje de un pensamiento forjado en diálogo con la cultura, la de los hombres, claro, pues no había otra, tanto la cortés como la clerical, pero sorprendentemente diferente. Y la diferencia estriba en que quien habla, quien escribe, es una mujer.
La primera imagen que se dibuja en el libro corresponde a la de la propia autora. Vemos a la escritora en su estudio (estude) rodeada de infinidad de libros. Ha transcurrido ya gran parte del día y está muy cansada de tanta ardua lectura, la de los filósofos, la de las obras de estudio en general, esa que produce una sensación de extrema gravedad (pesanteur). Por ello, busca algo liviano que pueda distraerla (esbatre), como por ejemplo, la poesía. Pero aquel día por suerte para todos no dio con el libro de un poeta, sino que el azar (me vint d’aventure) quiso que se topara con uno raro (livre estrange) y ese fue nada más y nada menos que el Liber Lamentationum Matheoluli, una obra violentamente misógina escrita en latín en el siglo XIII y que fue traducida al francés en 1399 por Jean Le Fèvre (Lamentations). Pero la lectura no es inmediata, sino que cuando ha descubierto el libro entre tantos otros y ya lo ha elegido como su compañero de noche, tiene que dejarlo porque su madre le llama a cenar. Para que la sopa no se enfríe, Cristina interrumpe su actividad, repitiendo un gesto ampliamente registrado en la literatura europea (no voy a repetir «masculina»). La lectura será aplazada hasta el día siguiente y cuando tiene lugar, efectivamente, comprende que ha engendrado en ella un nuevo pensamiento (ot engendré en moy nouvelle pensee), pues cuando desecha el libro por considerarlo carente totalmente de interés y, decidida a no perder más tiempo, busca otros que le resulten más fructíferos, no puede deshacerse de la pregunta: ¿por qué los hombres, clérigos y otros, se dedican a insultar a las mujeres? Las ideas van y vienen, se multiplican y la inquietan tremendamente. La melancolía se apodera de Cristina y su sol negro se muestra en el gesto característico de la mano en la mejilla (ma main soubz ma joe). Y así, en esa situación sucede la siguiente escena inscrita en una caja de resonancias por todas las otras que recuerda, varía y finalmente transforma.
Escribir: la dificultad de hablar de la escritura induce al uso de metáforas. Otros ámbitos, como la carpintería, la mineralogía, la joyería, han prestado palabras y expresiones para dar cuenta de eso que es escribir. En este caso, escribir es construir y el libro es una ciudad. Cristina está predestinada a construir este libro/ciudad de las damas («un certain edifice en maniere de closture d’une cité fort maçonnée et bien ediffiee qui a toy a faire est predestinee», Libro primero, III) y las tres Damas que le van a ayudar, son las tres aguas vivas como fuentes claras (iij. eaues vives comme en fontaines cleres). Y así los útiles de la escritura se emplean para la obra de construcción dando lugar a curiosas hibridaciones en las que el mortero se coloca junto a la pluma («Coge ya tu pluma como si fuera una pala de allanar el mortero y date prisa para llevar con ardor la tarea», Libro primero, XIV). Las tres Damas ordenan el libro en tres partes: en una primera parte es Dama Razón la que ayuda a la escritora a colocar los fundamentos; en una segunda parte, Dama Rectitud interviene en la construcción de edificios y palacios, y puebla la ciudad; en una tercera parte, es Dama Justicia quien continúa con la población de los habitantes. En todos los casos, fundamentos, edificios, palacios, población, son las historias de las mujeres –bíblicas, míticas, históricas, contemporáneas– las que ejemplifican y atestiguan la querella de Cristina contra la tradición misógina. El valor, la castidad, la fidelidad matrimonial, la capacidad amatoria, y otras muchas cuestiones, son debatidas a lo largo de todo el libro en el que van desfilando mujeres y más mujeres: Fredegonda, Semiramis, las Amazonas, Pentesilea, Zenobia, Artemisia, Camila, Safo, Medea, Circe, Minerva, Dido y otras muchas más sólo en la primera parte. En la segunda, aparecen las profetisas o sibilas, las inventoras, más historias célebres como la de Griselda; las santas se reservan para la tercera y última parte. Cristina dialoga con las Damas Razón, Rectitud y Justicia, y lo hace en contra de Ovidio, Virgilio, el mismo Boccaccio, muchas veces citado, Petrarca. De entre todas estas mujeres destacaría a Dido, que de algún modo aparece como una sombra de la misma Cristina de Pizán, por ser, como ella, fundadora y constructora de una ciudad («Elle fonda et ediffa en la terre d’Auffrike une cité appellee Cartage, de laquelle fu dame et royne. Une cité fist ediffier a merveilles, belle, gran de et forte, qu’elle nomma Cartage», Libro primero, XLVI), de un modo semejante a como Ulises, el otro viajero, funciona en la Commedia como el álter ego de Dante. Aunque es muy probable que cada una de estas mujeres ofreciera a Cristina, como a sus lectoras, un espejo donde mirarse para advertir las semejanzas y diferencias, aspecto que indicaría la función didáctica de la obra, propia del género del Speculum. Destaca también el hecho de que la identidad de muchas de las mujeres –piedras de la nueva ciudad– se concreta a partir del rasgo de «ser hija de un padre», lo que constituye justamente el atributo de nuestra Cristina de Pizán. Porque, ¿quién era realmente esta mujer?
La pregunta tiene difícil respuesta, pero algunos datos contribuirán a formarnos una cierta idea. Nacida en Venecia en torno a 1365, vivió toda su vida en París a donde se trasladó su familia cuando aún era una niña. El padre, Tomás de Pizán, formado en la Universidad de Bolonia y por algunos años consejero de la República, fue invitado por el rey Carlos V como médico y astrólogo de la corte, por lo que Cristina creció en ese ambiente, junto a su padre y a la gran Biblioteca Real del Louvre que se estaba constituyendo en aquellos años y de la que ella misma hizo una descripción (Livre des Fais et Bonnes Meurs du Sage Roy Charles V, 1404). La muerte de Carlos V en 1380, significó el inicio del declive del favor de Tomás, tal y como Cristina relató en su obra autobiográfica (L’Avision de Christine, 1405). El padre murió poco tiempo después y luego también el marido, Etienne de Castel, notario y secretario del rey. Cristina se queda sola con tres hijos. En el Livre de la Mutacion de la Fortune, cuenta que cuando se encontraba en una nave junto a su marido, éste cae al mar y muere durante una tempestad. La embarcación privada de timón va a la deriva. Tiene lugar entonces la metamorfosis: Cristina se convierte en hombre («Fort et hardi cuer me trouvay/Dont m’esbahi, mais j’esprouvay/que vray homme fus devenu», vv. 1359-1361). La lectura del último verso produce estupefacción, pero hay que entenderlo bien. La autora de La Ciudad de las Damas no está renunciando a su femineidad, pero huérfana y viuda sólo le queda asumir un rol masculino que sin duda fue el que paradójicamente hizo posible la construcción de una obra feminista.
En el La Ciudad de las Damas hay una referencia que posee un gran interés, porque no sólo alude al soporte material de la escritura, es decir, al manuscrito y a su doble constitución a partir de imágenes y textos, sino a la intervención de la misma escritora en la realización. Cristina cita a una mujer pintora y miniaturista («experte et apprise a faire vigneteures d’enlimineure en livres»), Anastasia, (Anastaise) al parecer, célebre en los talleres parisinos, que de paso dice que son los mejores del mundo (souverains du monde). Alaba su excelencia, pues afirma conocerla personalmente ya que ha trabajado en algunas de sus obras («ce scay par experience, car pour moy mesmes a ouvré d’aucunes choses», Libro primero, XLI). Así, Cristina de Pizán estuvo al cuidado de la elaboración de los manuscritos y probablemente dirigió el trabajo de las miniaturas. Para mencionar sólo alguno de los manuscritos más célebres en los que se encuentra su obra, aludiré al conservado actualmente en la British Library de Londres (Harley 4431), fechado hacia el año 1410, y del que fueron ofrecidas copias al duque de Berry, por ejemplo, y a la reina Isabel de Baviera, tal y como puede verse en la extraordinaria miniatura del fol. 3. El denominado Maestro de la Ciudad de las Damas representó la habitación de la reina Isabel de Baviera y captó el momento en que Cristina le ofrece su libro, rodeada por otras damas. La miniatura está dominada por el ilusionismo espacial creado por las dos camas rojas a ambos lados de la habitación extremadamente divergentes-convergentes, mientras las paredes aparecen todas revestidas por un azul sembrado de flores de lis. La imagen es suficientemente reveladora de la gran reputación y celebridad alcanzada por Cristina en su propia época. Como la Jerusalén celestial de una gran antecesora, la mística y visionaria del siglo XII, Hildegard von Bingen, la Ciudad de las Damas todavía no está concluida, aunque eso sí, anunció que un nuevo reino había comenzado.
Nota a la nueva edición
de La Ciudad de las Damas
Marie-José Lemarchand
Pensé que multiplicaría esta obra difundiendo copias en el mundo entero, cueste lo que cueste, ofreciéndola a reinas, princesas y nobles damas, para que, gracias al esfuerzo de esas honorables damas tan dignas de elogio, circulara mejor entre las mujeres de toda condición. Ya he iniciado el proceso para que este libro, pese a estar escrito en lengua francesa, sea examinado, leído y publicado en todos los países.
Esta declaración de Cristina de Pizán pertenece a su libro El Tesoro de la Ciudad de las Damas, dedicado a la duquesa Margarita de Borgoña y escrito el mismo año (1405) que La Ciudad de las Damas, desde una perspectiva más pragmática: son consejos a las mujeres para mejorar su vida cotidiana.
Hoy como en 1982, cuando lo leí por primera vez, me sigue asombrando un texto en el que una autora afirma tan claramente su principal objetivo: la circulación de sus obras. Y estamos hablando de manuscritos, en general, autógrafos y compuestos en un taller femenino de miniaturistas1*, puesto que no ha nacido aún la imprenta, primer medio revolucionario de difusión.
Cristina acaba de entrar al ruedo de la escritura como femme de lettres, es decir, que vive y sostiene económicamente a toda su familia (su madre, un hermano, sus propios hijos y hasta un sobrino) después de quedarse viuda. La mayor novedad es que lo lleva a cabo sin ayuda de mecenas alguno, como lo subraya orgullosamente con la metáfora que emplea en su libro, el más autobiográfico, La mutación de Fortuna: ella es el Patrono de la nave2*.
En la cita que encabeza esta nota, explica abiertamente cómo las reinas princesas y nobles damas no son más que patrocinadoras de la difusión del libro. Se encargan de que el texto circule mejor y ellas sólo son una correa de transmisión para llegar al público de las mujeres de toda condición.
Ha tardado cinco siglos Cristina en encontrarse con ese numeroso público con el que soñaba. ¿Cómo fue acogido su libro cuando salió a la luz en el siglo XV? Siempre es arriesgado interrogarse sobre la recepción de un texto medieval. Lo que sí sabemos es que fue atacada por sus Epístolas, obras anteriores (1400) al libro que nos ocupa, en las que, o bien polemiza directamente con los doctores de la Sorbona, como en El dechado de la rosa y en su Epístola al dios del Amor, o bien, se atreve a hacer reproches a la propia reina Isabel de Baviera, haciéndola responsable de los desastres de la guerra que divide a los franceses. También tenemos constancia de que en Inglaterra se le negó la autoría de su Epístola de Othea, un «Libro de príncipes», donde da consejos a Héctor, es decir, al Delfín de Francia. De sus numerosas obras, fue la que gozó de mayor fama durante su vida, y la más traducida después de su muerte. No tuvo reparos su primer editor en inglés, Stephen Scrope, en escribir en la Epistle to Hector, the Boke of Knyigthode que acababa de traducir, a mediados del siglo XV: «El libro fue compuesto en realidad por doctores de la Universidad de París que tuvieron a bien hacer ese favor a la gentil dama Cristina de Francia»3*.
Sobre la acogida de sus coetáneos a La Ciudad de las Damas, carecemos en cambio de testimonio alguno. Sólo una hipótesis que me parece totalmente improbable ha sido emitida en el siglo XX: el libro habría sido leído en su época como la traducción al francés del De claris mulieribus de Boccaccio4*, cuya versión francesa es casi contemporánea de la obra de Cristina. Es difícil hallar mayor disparidad que la que separa ambos textos. Cristina refuta precisamente la obra del clérigo misógino, que dista mucho de ser tan divertida como su Decamerón. Boccaccio ve en la mujer una virago, es decir, un varón fallido que aspira a la posesión de los atributos viriles, sean sexuales o bélicos, una teoría cuya vigencia ha durado hasta bien avanzado el siglo XX, gracias al doctor Freud. Admite Boccaccio que hubo mujeres ejemplares, esas damas que ilustran su De claris, pero los hechos admirables por los que cosecharon la fama sólo los lograron ellas mentita sexum, es decir, a pesar de ser mujeres, por «astucia mujeril», ya que no son más que un remedo del varón. Al final, poco importa si se han ilustrado en el campo de las armas o de las letras, las hijas de Eva siempre se dejarán arrastrar por los defectos propios de su sexo, siendo la lujuria su vicio principal5*.
Como tendrán ocasión de leer, Cristina no pierde ocasión de combatir cuantas ideas, o más bien, creencias, sobre la sexualidad femenina eran propias de su tiempo. Creo importante recordar que la autora de La Ciudad de las Damas no sólo recibió una educación privilegiada, con latín y griego, gracias al acceso a la biblioteca, embrión de la Bibliothèque Royale, luego Nationale, que su padre, «maese Tommaso da Pizzano, de sobrenombre «El Boloñés», que gozó de gran fama por su destacada sabiduría»6*, iba constituyendo para el Rey Sabio, Carlos V de Valois, sino que también le influyó ser nieta, por parte materna, de un gran profesor de la Universidad de Bolonia: el cirujano Mondino de Luzzi, autor de la Anathomia corporis humani, compuesto en 1316 como un manual para sus alumnos e impreso en Padua en 1473, del que nos han llegado más de cuarenta ediciones en varios países europeos. Mondino fue el primero en reintroducir en Europa la práctica pública de la disección de cadáveres, dando así un carácter clínico a una medicina enfrascada todavía en discusiones sobre Averroes o Galeno, ya que utilizaba la anatomía para contrastar cualquier afirmación teórica. Siempre creí que ese modelo había sido importante para conformar la visión que tiene nuestra autora del cuerpo femenino, pero debo confesar que no he encontrado en su obra ninguna mención personal a su abuelo.
Hubo que esperar a que una mujer, Louise de Kéralio, reivindicara en 1786, es decir, vislumbrándose ya la Revolución francesa, un texto escrito por una mujer sobre y para las mujeres, para que se acabase leyendo como tal. A principios del siglo siguiente, en 1837, gracias al utópico Charles Fourier, se crea el término féminisme. Sin embargo, esto no afectó a la recepción de La Ciudad de las Damas, y de Cristina de Pizán se siguió leyendo sólo la obra poética y didáctica. Hasta que en la edición de 1886 de la Enciclopedia Británica, el filósofo y crítico literario escocés, William Minto la bautizara «Champion of her Sex»: el feminismo empezaba a estar en el aire –la palabra feminism entra con buen pie en la lengua inglesa en 1894–.
La crítica universitaria anglosajona ha sido la mayor responsable del nuevo impulso dado a la obra de Cristina de Pizán, leída ahora como una precursora de la modernidad. No es aquí lugar para exponer y comentar sus ideas sobre la condición femenina, pero sólo quisiera subrayar el rasgo de modernidad que más me atrae en ella: fue una mujer que siempre vivió a gusto con el presente, y nunca sintió nostalgia de hipotéticos tiempos, pasados y mejores. Llegó a revisar el concepto dramático de la expulsión del Paraíso acorde a los comentarios de su época, que recurrían a un discurso misógino y clerical sobre el Génesis, presente por ejemplo en Jean de Meung, autor, en el siglo XIII, del Roman de la Rose, y gran contrincante de Cristina. Por culpa de una mujer, afirma, el hombre jamás volverá a sentirse feliz en este mundo. No, replica ella: Dios mandó a Adán y Eva fuera del Paraíso sólo porque espera del hombre y de la mujer que, gracias al progreso espiritual, material y técnico que demuestra la grandeza humana, ellos perfeccionen una inacabada Creación –idea nueva defendida luego por los humanistas del Renacimiento–.
Cristina hasta puso en duda que existiera alguna vez la Edad de Oro: «unas narraciones fabulosas de los poetas». Ironiza sobre la añoranza de Boccaccio, para quien el llamado progreso sólo significa decadencia, ya que el hombre se aleja cada vez más de la perdida Edad de Oro7*. Ella es la primera en afirmar la superioridad del orden urbano sobre el primitivismo del hombre salvaje «comiendo bellotas y bayas silvestres». Elogia a las fundadoras de ciudades, porque han contribuido a la felicidad del hombre: ésta reside más en las cosas cotidianas que ayudan a vivir con mayor civilidad, delicadeza y refinamiento; y el hombre, que vivía en el rudo estado salvaje, se las debe a las mujeres (Libro primero, XXXIX).
Entre las cosas que recomienda a las mujeres está el disfrutar del momento presente, y pone como ejemplo una experiencia personal, un paseo a orillas del Sena. Hoy, naturalmente, nos puede seguir pareciendo algo agradable, pero de no referirnos al contexto social de la época, de forma más precisa, a la historia del ocio, perderíamos por completo el carácter revolucionario de la propuesta: esa gratuidad del ocio no había entrado en absoluto en las costumbres. Las damas de la aristocracia se paseaban en carroza cumpliendo con sus obligaciones, en unas idas y venidas bien definidas en cuanto a meta y horario: no había tiempo libre. Mucho menos aún para las mujeres de otra condición, es decir, las mujeres trabajadoras, sujetas a durísimos horarios de trabajo dentro y fuera de casa.
Mentiría si dijese que haber publicado la primera versión española de La Cité des Dames (Siruela, 1995) no me llena de satisfacción. Además, como con Montaigne, guardo con Cristina un «enlace permanente»: suelo volver a abrir sus libros por cualquier página –y es éste un método que aconsejo a los lectores–, y siempre me encuentro con un acertado consejo o una observación aguda. Ahora acabo de experimentar un sentimiento distinto que tiene en mi caso un matiz de gran novedad. No sospechaba la dimensión de la acogida del texto en español, y cuando con motivo de esta reedición, decidí echar un vistazo a la inmensa «nube» que planea sobre nosotros, me quedé asombrada al descubrir la cantidad y duración de los blogs dedicados al libro.
Aquí ciertamente, queda patente aquella «difusión multiplicada» con que soñaba su autora hace seis siglos. Estoy segura de que ella hubiera entrado sin reparos en todas las redes sociales. «¡Ah, qué modernidad la de esa mujer!», «¡Qué libro más moderno!», son las exclamaciones de sorpresa más frecuentes en esos blogs. Naturalmente, yo había leído reseñas sobre mis ediciones, pero otra cosa, muy distinta y, según creo, más viva, fue cuando me llegaron, aunque con cierto retraso, tantos apasionados diálogos sobre aquellas. Emocionante también ha sido enterarme de que en 2005, para celebrar los seiscientos años de La Ciudad de las Damas, la Universidad Nacional de México organizó una lectura completa de la obra que duró casi doce horas, y que, para ese acto, eligieron precisamente el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres; o que, en universidades españolas, se habían creado becas Cristina de Pizán, así como en la enseñanza secundaria, concursos y premios Cristina de Pizán: en uno de ellos, pude leer escrito con una letra muy infantil, «Nunca me olvidaré de este libro»... Más desconcertante me resultó toparme con páginas web que aprovechan miniaturas o simplemente la referencia a Cristina para vender joyas, pero al fin y al cabo, aquello es también un testimonio de la fuerza de convocatoria de un libro que tiene seis siglos...
Al acompañar a Cristina de Pizán a subir un peldaño más, para hacer su entrada en una colección de clásicos, me invade una sensación de «misión cumplida»: sobra ya hablar de su modernidad, porque los clásicos siempre nos miran desde la eternidad.
Alcalá de Henares, septiembre de 2013
LA CIUDAD DE LAS DAMAS
Libro I
I
Aquí empieza
el libro de La Ciudad de las Damas,
cuyo primer capítulo cuenta cómo surgió
este libro y con qué propósito
Sentada un día en mi cuarto de estudio1, rodeada toda mi persona de los libros más dispares, según tengo costumbre, ya que el estudio de las artes liberales es un hábito que rige mi vida, me encontraba con la mente algo cansada, después de haber reflexionado sobre las ideas de varios autores. Levanté la mirada del texto y decidí abandonar los libros difíciles para entretenerme con la lectura de algún poeta. Estando en esa disposición de ánimo, cayó en mis manos cierto extraño opúsculo, que no era mío sino que alguien me lo había prestado. Lo abrí entonces y vi que tenía como título Libro de las Lamentaciones de Mateolo2. Me hizo sonreír, porque, pese a no haberlo leído, sabía que ese libro tenía fama de discutir sobre el respeto hacia las mujeres. Pensé que ojear sus páginas podría divertirme un poco, pero no había avanzado mucho en su lectura, cuando mi buena madre me llamó a la mesa, porque había llegado la hora de la cena. Abandoné al instante la lectura con el propósito de aplazarla hasta el día siguiente. Cuando volví a mi estudio por la mañana, como acostumbro, me acordé de que tenía que leer el libro de Mateolo. Me adentré algo en el texto pero, como me pareció que el tema resultaba poco grato para quien no se complace en la falsedad y no contribuía para nada al cultivo de las cualidades morales, a la vista también de las groserías de estilo y argumentación, después de echar un vistazo por aquí y por allá, me fui a leer el final y lo dejé para volver a un tipo de estudio más serio y provechoso. Pese a que este libro no haga autoridad en absoluto, su lectura me dejó, sin embargo, perturbada y sumida en una profunda perplejidad. Me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tantos hombres, clérigos y laicos, a vituperar a las mujeres, criticándolas bien de palabra bien en escritos y tratados. No es que sea cosa de un hombre o dos, ni siquiera se trata de ese Mateolo, que nunca gozará de consideración porque su opúsculo no va más allá de la mofa, sino que no hay texto que esté exento de misoginia. Al contrario, filósofos, poetas, moralistas, todos –y la lista sería demasiado larga– parecen hablar con la misma voz para llegar a la conclusión de que la mujer, mala por esencia y naturaleza, siempre se inclina hacia el vicio. Volviendo sobre todas esas cosas en mi mente, yo, que he nacido mujer, me puse a examinar mi carácter y mi conducta y también la de otras muchas mujeres que he tenido ocasión de frecuentar, tanto princesas y grandes damas como mujeres de mediana y modesta condición, que tuvieron a bien confiarme sus pensamientos más íntimos. Me propuse decidir, en conciencia, si el testimonio reunido por tantos varones ilustres podría estar equivocado. Pero, por más que intentaba volver sobre ello, apurando las ideas como quien va mondando una fruta, no podía entender ni admitir como bien fundado el juicio de los hombres sobre la naturaleza y conducta de las mujeres. Al mismo tiempo, sin embargo, yo me empeñaba en acusarlas porque pensaba que sería muy improbable que tantos hombres preclaros, tantos doctores de tan hondo entendimiento y universal clarividencia –me parece que todos habrán tenido que disfrutar de tales facultades– hayan podido discurrir de modo tan tajante y en tantas obras que me era casi imposible encontrar un texto moralizante, cualquiera que fuera el autor, sin toparme antes de llegar al final con algún párrafo o capítulo que acusara o despreciara a las mujeres. Este solo argumento bastaba para llevarme a la conclusión de que todo aquello tenía que ser verdad, si bien mi mente, en su ingenuidad e ignorancia, no podía llegar a reconocer esos grandes defectos que yo misma compartía sin lugar a dudas con las demás mujeres. Así, había llegado a fiarme más del juicio ajeno que de lo que sentía y sabía en mi ser de mujer.
Me encontraba tan intensa y profundamente inmersa en esos tristes pensamientos que parecía que hubiera caído en un estado de catalepsia. Como el brotar de una fuente, una serie de autores, uno después de otro, venían a mi mente con sus opiniones y tópicos sobre la mujer. Finalmente, llegué a la conclusión de que al crear Dios a la mujer había creado un ser abyecto. No dejaba de sorprenderme que tan gran Obrero haya podido consentir en hacer una obra abominable, ya que, si creemos a esos autores, la mujer sería una vasija que contiene el poso de todos los vicios y males. Abandonada a estas reflexiones, quedé consternada e invadida por un sentimiento de repulsión, llegué al desprecio de mí misma y al de todo el sexo femenino, como si Naturaleza hubiera engendrado monstruos. Así me iba lamentando:
–¡Ay Señor! ¿Cómo puede ser, cómo creer sin caer en el error de que tu sabiduría infinita y tu perfecta bondad hayan podido crear algo que no sea bueno? ¿Acaso no has creado a la mujer deliberadamente, dándole todas las cualidades que se te antojaban? ¿Cómo iba a ser posible que te equivocaras? Sin embargo, aquí están tan graves acusaciones, juicios y condenas contra las mujeres. No alcanzo a comprender tamaña aberración. Si es verdad, Señor Dios, que tantas abominaciones concurren en la mujer, como muchos afirman –y si tú mismo dices que la concordancia de varios testimonios sirve para dar fe, tiene que ser verdad–, ¡ay, Dios mío, por qué no me has hecho nacer varón para servirte mejor con todas mis inclinaciones, para que no me equivoque en nada y tenga esta gran perfección que dicen tener los hombres! Ya que no lo quisiste así y no extendiste hacia mí tu bondad, perdona mi flaco servicio y dígnate en recibirlo, porque el servidor que menos recibe de su señor es el que menos obligado queda.
Así, me deshacía en lamentaciones hacia Dios, afligida por la tristeza y llegando en mi locura a sentirme desesperada porque Él me hubiera hecho nacer dentro de un cuerpo de mujer.
II
Cómo tres Damas aparecieron delante
de Cristina y cómo la primera se dirigió
a ella para consolarla
Hundida por tan tristes pensamientos, bajé la cabeza avergonzada, los ojos llenos de lágrimas, me apoyé sobre el recodo de mi asiento, la mejilla apresada en la mano, cuando de repente vi bajar sobre mi pecho un rayo de luz como si el sol hubiera alcanzado el lugar, pero, como mi cuarto de estudio es oscuro y el sol no puede penetrar a esas horas, me sobresalté como si me despertara de un profundo sueño. Levanté la cabeza para mirar de dónde venía esa luz y vi cómo se alzaban ante mí tres Damas coronadas, de muy alto rango. El resplandor que emanaba de sus rostros se reflejaba en mí e iluminaba toda la habitación.
Huelga decir mi sorpresa, ya que las tres Damas habían entrado pese a estar cerradas las puertas. Tanto me asusté que me santigüé en la frente temiendo que aquello fuera obra de algún demonio. Entonces la primera de las tres Damas me sonrió y se dirigió a mí con estas palabras:
–No temas, querida hija, no hemos venido aquí para hacerte daño sino para consolarte. Nos ha dado pena tu desconcierto y queremos sacarte de esa ignorancia que te ciega hasta tal punto que rechazas lo que sabes con toda certeza para adoptar una opinión en la que no crees, ni te reconoces, porque sólo está fundada sobre los prejuicios de los demás. Te pareces al tonto de la historia que, mientras dormía al lado del molino, disfrazaron con ropa de mujer: cuando se despertó, en vez de fiarse de su propia experiencia, creyó las mentiras de los que se burlaban de él afirmando que se había transformado en mujer. ¿Dónde anda tu juicio, querida? ¿Has olvidado que es en el crisol donde se depura el oro fino, que allí ni se altera ni cambia sus propiedades sino todo lo contrario, cuanto más se trabaja más se depura y afina? ¿Acaso ignoras que lo que más se discute y debate es precisamente lo que más valor tiene? Piensa en las Ideas, es decir, las cosas divinas que mayor trascendencia tienen: ¿no ves que incluso los más grandes filósofos cuyo testimonio alegas en contra de tu propio sexo no han logrado determinar qué es lo verdadero o lo falso, sino que se corrigen los unos a los otros en una disputa sin fin? Tú misma lo has estudiado en la Metafísica de Aristóteles, que critica y refuta de tal suerte las ideas de Platón y otros filósofos. Mira también cómo san Agustín y otros Doctores de la Iglesia hicieron lo mismo con ciertos pasajes de Aristóteles, al que llaman, sin embargo, el Príncipe de los filósofos y a quien se deben las más altas doctrinas de la filosofía natural y de la moral. Ciertamente, tú pareces creer que todo cuanto afirman los filósofos es artículo de fe y que no pueden equivocarse.
»En cuanto a los poetas a los que te refieres, ¿no sabes que utilizan a menudo un lenguaje figurado, y que a veces hay que entender lo contrario del sentido literal? Así, puede aplicarse la figura retórica llamada «antífrasis», que significa –como muy bien sabes– que si por ejemplo dices que algo es malo hay que entender todo lo contrario. Yo te recomiendo que des la vuelta a los escritos donde desprecian a las mujeres para sacarles partido en provecho tuyo, cualesquiera que sean sus intenciones. Puede que el que en su libro dice llamarse Mateolo así lo haya querido, porque en él se encuentran muchas cosas que, tomadas literalmente, serían pura herejía. Por ejemplo, en lo que se refiere a la diatriba en contra del estado del matrimonio –algo, sin embargo, sano y digno, según la Ley de Dios– la experiencia demuestra claramente que la verdad es lo contrario de lo que se afirma al intentar cargar a las mujeres con todos los males. No se trata sólo de ese Mateolo, sino de otros muchos, en particular del Roman de la Rose, que goza de mayor crédito por la gran autoridad de su autor. De verdad, ¿dónde podría encontrarse jamás un marido que tolerase que su mujer tuviera tal poder sobre él que ésta pudiera verter sobre su persona los insultos e injurias que, según dichos autores, son propias de todas las mujeres? Sea lo que fuere lo que hayas podido leer, dudo que lo hayas visto con tus propios ojos, porque no son más que habladurías vergonzosas y palpables mentiras.
»Para concluir, querida Cristina, te diría que es tu ingenuidad la que te ha llevado a la opinión que tienes ahora. Vuelve a ti, recobra el ánimo tuyo y no te preocupes por tales necedades. Tienes que saber que las mujeres no pueden dejarse alcanzar por una difamación tan tajante, que al final siempre se vuelve en contra de su autor.
III
Cómo la Dama que se había dirigido
a Cristina le explicó quién era y asimismo
le anunció que, ayudada por las tres Damas,
ella levantaría una Ciudad
Tal fue el discurso que me hizo esa alta Dama. No sé cuál de mis sentidos quedó más solicitado por su presencia: el oído, al escuchar unas palabras tan dignas de atención, o la vista, al contemplar la gran belleza de su rostro, la suntuosidad del atuendo y su suprema distinción. Como lo mismo se podía decir de las otras dos Damas, yo no sabía hacia cuál de ellas dirigir la mirada; en efecto, se parecían tanto que costaba establecer una diferencia entre ellas, salvo con una –la que hablaría en tercer lugar, aunque no por ello con menor autoridad– cuyo gesto era tan altivo que nadie, por muy osado que fuera, podía mirarla a los ojos sin temer ser fulminado por su mal comportamiento. Yo me quedaba de pie ante ellas en señal de respeto, mirándolas en silencio como arrobada y sin habla. Mi mente quedaba estupefacta, me preguntaba por su nombre, su estado, por qué habrían venido, qué significaban los distintos cetros que cada una llevaba en la mano diestra, a cual más valioso. Todas esas preguntas se las habría hecho de buen grado, de haberme atrevido, pero me estimaba indigna de interrogar a unas Damas tan distinguidas. Permanecía callada y seguía mirándolas algo asustada, aunque reafirmada por las palabras que acababa de oír, las cuales habían servido para despertar de la amargura de mi ánimo. Pero la muy docta Dama que me había hablado leía en mis pensamientos con gran clarividencia, y sin que yo preguntara, respondió a mis interrogaciones:
–Debes saber, querida hija, que la divina Providencia, que nada deja al azar, nos ha encargado vivir entre los hombres y mujeres de este bajo mundo, pese a nuestra esencia celeste, para cuidar del buen orden de las leyes que rigen los distintos estados. En lo que a mí atañe, tengo por misión corregir a los hombres y a las mujeres cuando yerran para volver a ponerlos en la vía recta; si se pierden pero su entendimiento puede atender a razones, llego sigilosamente a sus mentes, los amonesto y sermoneo para hacerles ver sus errores, explicándoles las causas, y luego les enseño cómo hacer el bien y evitar el mal. Como mi papel es que cada uno y cada una se vea en su alma y conciencia y conozca sus vicios y defectos, no tengo por emblema el cetro sino el espejo refulgente que llevo en la diestra. Has de saber que quien se mire en este espejo se verá reflejado hasta en lo más hondo de su alma. ¡Qué poderosa virtud la de este espejo mío! Míralo, con sus piedras preciosas: nada puede llevarse a cabo sin él, ahí quedan conocidas las esencias, cualidades, relación y medida de todas las cosas.
»Como deseas también conocer el papel de mis hermanas aquí presentes, cada una dará testimonio por sí misma sobre su nombre y calidad, para garantizar la verdad del relato. Antes, sin embargo, tengo que aclararte sin dilación el porqué de nuestra venida. Te prometo que nuestra aparición por estos lares no es gratuita, porque todo lo que hacemos obedece a una razón: no frecuentamos cualquier lugar ni nos presentamos ante cualquiera. Pero tú, querida Cristina, por el gran amor con el que te has dedicado a la búsqueda de la verdad en tu largo y asiduo estudio, que te ha retirado del mundo y ha hecho de ti un ser solitario, te has mostrado digna de nuestra visita y has merecido nuestra amistad, que te dará consuelo en tu pena y desasosiego, haciéndote ver con claridad esas cosas que, al nublar tu pensamiento, agitan y perturban tu ánimo.
»Debes saber que existe además una razón muy especial, más importante aún, por la cual hemos venido, y que vamos a desvelarte: se trata de expulsar del mundo el error en el que habías caído, para que las damas y todas las mujeres de mérito puedan de ahora en adelante tener una ciudadela donde defenderse contra tantos agresores. Durante mucho tiempo las mujeres han quedado indefensas, abandonadas como un campo sin cerca, sin que ningún campeón luche en su ayuda. Cuando todo hombre de bien tendría que asumir su defensa, se ha dejado, sin embargo, por negligencia o indiferencia que las mujeres sean arrastradas por el barro. No hay que sorprenderse por lo tanto si la envidia de sus enemigos y las calumnias groseras de la gente vil, que con tantas armas las han atacado, han terminado por vencer en una guerra donde las mujeres no podían ofrecer resistencia. Dejada sin defensa, la plaza mejor fortificada caería rápidamente y podría ganarse la causa más injusta pleiteando sin la parte adversa. En su ingenua bondad, siguiendo en ello el precepto divino, las mujeres han aguantado, paciente y cortésmente, todos los insultos, daños y perjuicios, tanto verbales como escritos, dejando en las manos de Dios todos sus derechos. Ha llegado la hora de quitar de las manos del faraón3 una causa tan justa. Ése es el motivo de que estemos aquí las tres: nos hemos apiadado de ti y venimos para anunciarte la construcción de una Ciudad. Tú serás la elegida para edificar y cerrar, con nuestro consejo y ayuda, el recinto de tan fuerte ciudadela. Sólo la habitarán damas ilustres y mujeres dignas, porque aquellas que estén desprovistas de estas cualidades tendrán cerrado el recinto de nuestra Ciudad.
IV
Cómo la Dama habló a Cristina de la Ciudad
que debía construir y de cómo su misión era
ayudarla a levantar las murallas y a cerrar
el recinto de la ciudadela
»Así, querida hija, sobre ti entre todas las mujeres recae el privilegio de edificar y levantar la Ciudad de las Damas. Para llevar a cabo esta obra, como de una fuente clara, sacarás agua viva de nosotras tres. Te proveeremos de materiales más duros y resistentes que bloques de mármol macizos que esperan a estar sellados. Así alcanzará tu Ciudad una belleza sin par que perdurará eternamente.
»Has leído ciertamente cómo el rey Trogos fundó la gran ciudad de Troya con la ayuda de Apolo, Minerva y Neptuno, a los que los antiguos tomaban por dioses, y cómo, asimismo, el rey Cadmos fundó la ciudad de Tebas por orden divina. Con el paso del tiempo, sin embargo, aquellas ciudades se hundieron en ruinas. Pero yo, la verdadera Sibila, te anuncio que la Ciudad que fundarás con nuestra ayuda nunca volverá a la nada sino que siempre permanecerá floreciente; pese a la envidia de sus enemigos, resistirá muchos asaltos, sin ser jamás tomada o vencida.
»Como te ha enseñado el estudio de la historia, el reino de Amazonia, creado hace tiempo por iniciativa de muchas y muy valientes mujeres que despreciaban la condición de esclavas, permaneció bajo el imperio sucesivo de distintas reinas, damas elegidas por su sabiduría, para que su buen gobierno conservara al Estado todo su poder. En la época de su reinado conquistaron gran parte de Oriente y sembraron el pánico en las tierras colindantes, haciendo temblar hasta a los habitantes de Grecia, que eran entonces la flor de las naciones. Pese a tanta fuerza, aquel imperio, el reino de las amazonas –como ocurre con todo poder– acabó por desmoronarse, de tal suerte que hoy sólo su nombre sobrevive en la memoria. Los cimientos y edificios de la Ciudad que has de construir y construirás serán mucho más fuertes. De común acuerdo las tres hemos decidido que yo te proporcione un mortero resistente e incorruptible, para que eches sólidos cimientos y levantes todo alrededor altas y fuertes murallas con anchas y hermosas torres, poderosos baluartes con sus fosos naturales y artificiales, como conviene a una plaza tan bien defendida. Bajo nuestro consejo cavarás hondos cimientos para que estén seguros y elevarás luego las murallas hasta tal altura que jamás ningún adversario las haga peligrar. Acabo de explicarte, hija mía, las razones de nuestra venida, y para dar más peso a mis palabras, quiero revelarte ahora mi nombre. Con sólo oírlo, y si quieres seguir mis consejos, sabrás que tienes en mí una fiel guía para acabar tu obra sin equivocarte. Razón me llaman. Puedes felicitarte por estar en tan buenas manos. Esto es todo por ahora.
V
Cómo la segunda Dama reveló a Cristina
su nombre y estado y le habló de la ayuda
que le habría de prestar para construir
la Ciudad de las Damas
Apenas acababa de terminar su discurso aquella Dama, cuando, sin dejarme tiempo para intervenir, la segunda Dama se dirigió a mí en estos términos:
–Me llamo Derechura4. Mi morada es más celeste que terrenal y en mí resplandece la luz de la bondad divina, de la que yo soy mensajera. Vivo entre los justos, a quienes exhorto a hacer el bien, a devolver a cada uno lo que le pertenece, a decir la verdad y a luchar por ella, a defender el derecho de los pobres e inocentes, a no usurpar el bien ajeno, a hacer justicia a los que acusan en falso. Soy el escudo de los que sirven a Dios; a éstos defiendo; soy su baluarte contra la fuerza y el poder injusto; soy su abogada en el cielo, donde intervengo para que queden premiados sus esfuerzos y hechos valiosos; por mediación mía, Dios revela sus secretos a quienes ama.
»A modo de cetro llevo en la diestra esta vara resplandeciente que delimita como una recta regla el bien y el mal, lo justo y lo injusto; quien la siga no se extraviará. Los justos se alían bajo el mando de este bastón de paz que golpea a la injusticia. ¿Qué más puedo decirte? Con esta regla, que tiene muchas virtudes, pueden trazarse los límites de cualquier cosa. Te será muy útil para medir los edificios de la Ciudad que debes construir. La necesitarás para levantar los grandes templos, diseñar y construir calles y plazas, palacios, casas y alhóndigas, y para ayudarte con todo lo necesario para poblar una ciudad. Para esto he venido, éste es mi papel. Si el diámetro y circunferencia de las murallas te parecen grandes, no debes preocuparte, porque con la ayuda de Dios y la nuestra terminarás su construcción ciñendo y colmando el lugar con hermosas mansiones y magníficas casas palaciegas. Ningún espacio quedará sin edificar.
VI
Cómo la tercera Dama reveló a Cristina
quién era, cuál era su papel, cómo la ayudaría
a terminar los tejados de las torres y palacios,
y cómo había de traer a la Reina con su séquito
de nobles damas
Tomó luego la tercera Dama la palabra:
–Querida Cristina, soy Justicia, hija predilecta de Dios, de cuya esencia procedo. El cielo es mi morada, así como la tierra y el infierno: en el cielo, para mayor gloria de las santas almas; en la tierra, para distribuir a cada uno la medida del bien o del mal que se merece; en el infierno, para castigo de pecadores. Ni amigos ni enemigos tengo, por lo que jamás cedo; ni me vence la piedad ni me mueve la crueldad. Mi única obligación es juzgar, distribuir y devolver a cada uno según su mérito. Sostengo el orden en cada estado y nada puede durar sin mí. Estoy en Dios y Dios está en mí, porque somos por así decir una sola cosa. Quien siga mi certera vía no podrá errar. A los hombres y mujeres de sano espíritu enseño primero a conocerse y a comportarse con los demás como consigo mismos, a distribuir sus bienes sin favoritismos, a decir la verdad, huyendo y odiando la mentira, y a rechazar todo vicio.
»Esta copa de oro fino que ves en mi mano diestra, medida de buen tamaño, me la ha dado Dios para devolver a cada uno lo debido. Lleva grabada la flor de lis de la Trinidad y se ajusta a cada caso sin que nadie pueda quejarse de lo que le atribuyo. Los hombres de este mundo tienen otras medidas, que dicen basadas en la mía, a modo de patrón, pero se equivocan; pese a invocarme en sus pleitos, utilizan una medida que, siendo demasiado generosa para unos y escasa para otros, nunca es justa.
»Largo rato podría entretenerte sobre las particularidades de mi cargo pero te diré, para abreviar, que gozo de una situación especial entre las virtudes: todas convergen hacia mí, las tres somos por así decir una sola: lo que propone la primera, la segunda lo dispone y aplica, y yo, la tercera, lo llevo a perfecto término. Por ello, las tres hemos acordado que yo venga en tu ayuda para terminar tu Ciudad. Será responsabilidad mía rematar con oro fino y pulido los tejados de las torres, mansiones y casas palaciegas. Terminada la Ciudad, la poblaré para ti con mujeres ilustres y traeré una gran reina a quien las demás damas rendirán homenaje y pleitesía. Con tu ayuda quedará la Ciudad cerrada con fortificaciones y pesadas puertas que bajaré del cielo. Después pondré las llaves en tu mano.
VII
De lo que contestó
Cristina a las tres Damas
Había escuchado a las tres Damas con mucha atención, y ya me había abandonado el desánimo en que me encontraba. Cuando terminaron sus discursos, me eché a sus pies, no de rodillas sino con todo mi cuerpo tendido ante ellas y besé la tierra en señal de homenaje a su grandeza. Luego les dirigí esta oración:
–Damas soberanas, claridad celeste y luz terrenal, fuentes paradisíacas y sede de beatitud. ¡Cómo se han dignado vuestras altezas a bajar de sus resplandecientes tronos para llegar hasta este oscuro retiro y visitarme a mí, una simple estudiante que todo lo ignora! ¿Cómo podré agradecéroslo? Como provechosa lluvia o dulce rocío, han caído sobre mí vuestras suaves palabras, que han calado en la tierra baldía de mi espíritu. Ya siento germinar los primeros brotes de plantas nuevas, que traerán fruto de deleitoso sabor y cuya fuerza será de gran beneficio. ¿Cómo puedo merecer, sin embargo, lo que me anunciáis, el honor de construir una Ciudad nueva y eterna?
»Yo no soy santo Tomás el apóstol, que por gracia divina edificó en el cielo un rico palacio para el rey de las Indias. Pobre de espíritu, no estudié ni la geometría ni el arte y todo ignoro de la ciencia de la arquitectura y de las artes de la albañilería. Si aún pudiera aprenderlas, ¿cómo iba a encontrar en este débil cuerpo de mujer la fuerza para emprender tan alta tarea? Sin embargo, muy veneradas Damas, aunque me encuentre todavía asombrada por tan singular aparición, yo sé que para Dios nada es imposible, y que he de creer que todo cuanto emprenderé con vuestra ayuda y consejo quedará ultimado. Con todas mis fuerzas rindo alabanzas a Dios y a vos, Damas mías, que me honráis con tan noble cargo. Lo acepto gozosamente, heme aquí dispuesta a serviros. Hágase en mí según vuestras palabras.
VIII
Cómo Cristina empezó a cavar la tierra
para echar los cimientos bajo el mando
de Razón y con su ayuda
Razón retomó entonces la palabra:





























