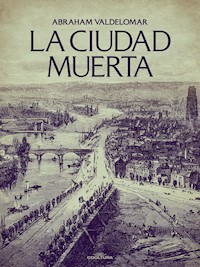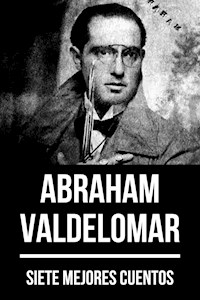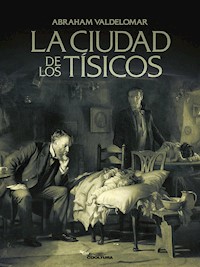
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BookThug
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El narrador de esta excelente novela corta comienza relatando un mágico encuentro con una mujer misteriosa en una particular Lima, a comienzos del siglo XX. En la segunda parte, el narrador consigna las cartas de su amigo Abel Rosell, desde la ciudad B.; el curioso suburbio donde se han reunido todos los tísicos que esperan la muerte. Allí, sus habitantes no viven el abandono típico frente al fin inevitable, por el contrario, comparten una atmósfera inusualmente creativa y llena de refinada melancolía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 86
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
I. El perfume
El recuerdo de aquella mujer está íntimamente ligado a esta historia. Era una de esas mujeres que sólo se encuentran una vez en la vida, que dejan tras de sí un agradable recuerdo y una misteriosa esperanza. Ésta parecía un dibujo de Gosé. Gosé es el caricaturista, como Boldini y La Gándara son los pintores de las grandes mujeres. No importa de dónde sean. Ellos son franceses en la forma, en el color, en la línea. Y Gosé es el único caricaturista de las mujeres; las niñas de Tourain son muy “bonitas”, las de Fabiano, muy francesas, las de Gerbault muy grotescas. Caran D’Ache pintaba a las oficinistas, Roubille pintaba a las descocadas y Sem a las célebres. Gosé, más filósofo o más frívolo –la frivolidades una filosofía– pintaba simplemente a las mujeres.
Ésta, la de mi historia, era uno de sus dibujos. Parecía una estampa litografiada en Munich. Aquella esbeltez de talle, el cuello noble, rosado, surgiendo sobre el seno y bajo el cuello rubio y la elegantísima severidad de su vestido. La tarde lluviosa en que la vi, llevaba un traje ceñido de terciopelo negro, con dos rosas rojas en el pecho y otras dos en el sombrero negro de pieles. Parecía una silueta en tinta china brillante; tinta de los dragones de Hokusai y de las acuarelas de Utamaro. Una elegancia de terciopelo negro y rojo, porque su cara de piel de melocotón maduro no mostraba los ojos –¿negros, azules, ópalos?–, los ojos se perdían bajo el ala curva del sombrero. Pero la boca, la fresca boca, era de aquellas que no han nacido para la palabra sino para el gesto.
La vi por primera vez en la tienda de perfumes de la capital, pero yo conocía a esa mujer sin saber dónde. Algo había en ella que hablaba a mi memoria. Yo había llegado aquel día. De la estación me había trasladado al hotel y de allí a la tienda de perfumes, de guantes y de sedas del jirón central. Frente a mi mostrador atendían a la dama el jefe de la casa y un dependiente. Su voz me hizo voltear la cara y quedé impresionado. La dama reclamaba, casi fuera de sí:
–¡Fleur de lys!... ¿Es que no sabrán ustedes que soy la única que lo usa?
–¡Una verdadera locura, señora! ¡Encargado especialmente, pero estos torpes empleados! ¡Haberle vendido! ¡Una locura, señora, una verdadera locura!...
–¡Fleur de lys!...
Poco después pasó triunfal, como una reina ofendida, ante los empleados mudos, y me deslumbró.
–¡Flor de lis! Aquella dama no usará otro perfume; es caprichosa...
Ella desde la salida interrumpió al dependiente:
–Por favor, Vivert, búsquelo entre los que puedan tenerlo, ¡daré lo que quieran por el frasco!...
Y se esfumó. Yo no sé si alegre o triste, pero intrigado, veía allí una aventura. Yo tenía en el fondo de mi maleta dos pomos de Fleur de lys.
Pregunté:
–¿Dónde vive aquella señora?...
–En la gran avenida, “Villa Virginia”...
Rápidamente se me ocurrió y puse en práctica una idea; eran las cuatro; a las cinco paseaba en la avenida perfumado con Fleur de lys. El coche se deslizó en los arenados y así buscaría yo a la dama del perfume y la interrogaría con él. Ya desesperaba de verla. Van a ser las seis y ella no aparecía, entonces dejé el coche en un lugar del paseo e hice a pie una excursión a través de los bosquecillos y jardines. Ya caía el sol y me dirigía a la explanada, cuando una silueta me hace mirar detenidamente al fondo del paseo. Era ella, no había duda alguna. Era ella que venía en dirección opuesta a la mía. El aire dándome en la espalda, favorecía mi plan. Ya se acercaba, estaba a treinta pasos. ¿No sentía aún el perfume? ¿Quería disimularlo? Se acercaba más; una racha de aire le marca los pliegues del vestido y los lanza hacia atrás dándole la airada y triunfal actitud de la Victoire de Samotrace, el perfume la envuelve, entonces su rostro se transforma, palidece; la naricilla agita sus ventanas rápidamente y aspira como un pajarillo en la campana neumática cuando principia a extraerse el aire. ¡Qué delicioso momento! Mi perfume la embriagaba, la dominaba, la atraía. Y avanzaba, avanzaba. Pasa cerca de mí, rozándome casi, me buscan sus ojos y yo trato de no reconocerla y sigo. Entonces ella tuerce por un bosquecillo del paseo y vuelve tras de mí. ¿Es que se ha cansado del paseo? ¿Es que me persigue, que la atraigo con el perfume? Camino, tuerzo por un jardincillo; ella tuerce también y entonces volteo la cara. ¡Admirable! La mujer, pálida, nerviosa, me sigue, me sigue aprisa, como una fiera a un corderillo, las narices abiertas, el cuerpo inclinado hacia adelante. Sigo desviando el camino y ella detrás. Entonces tengo miedo, debe ser una loca o una excéntrica, y principia a obsesionarme la dama vestida de negro. Me arrepiento de haberla provocado, ha sido una locura, una cosa impensada. Pero ella me sigue, tres vueltas más y me alcanza. ¿Qué hacer? Cuando ya... Cruzo directamente casi corriendo, ella apura el paso, y me va a tocar, y llego al coche:
–¡Arranca!
Un fuetazo. Los caballos han partido violentamente y yo he sentido que me quitaban un gran peso de encima.
–¡Y la dama!...
•
II. La quinta del virrey Amat
Hemos atravesado la ciudad. El coche nos ha llevado sobre el puente, ha descendido vertiginoso y se ha perdido en empedradas y terrosas callejuelas hasta llegar a una gran avenida rodeada de míseras casuchas y casas-quinta. Luego una bocacalle estrecha y una plazoleta rodeada de sauces añosos, un arroyo pobre y desbordado y en el fondo el palacio del Virrey Amat, de este castellano al que desdeñarían los cronistas a no estar perfumado el recuerdo por un amor célebre que le ha redimido de toda olvidanza.
Pero su mayor encanto no está en los salones ni en los estucados, ni en los mármoles de las escalinatas, ni en los barandales. Está en los jardines. Es allí donde vive, serena y silenciosa, toda el alma de los tiempos pretéritos. Los huertos –esos pequeños paraísos de nuestros padres coloniales– aún viven y conservan, como éste del Virrey, todo el encantador y sano refinamiento de esa época. Todavía se arrastran nudosos troncos de vid y aprisionan los pedestales. Los viejos rosales exhalan sus aromas de agonía entre las plantas salvajes que envuelven
en las noches de luna, melancólicamente,
vienen las blancas sombras el jardín a poblar,
y flota una quimera muy triste en el ambiente
y el alma de las rosas muertas suele volar...
Y estos rosales que en el jardín se multiplican, dan sombras y pétalos marchitos al estanque donde se bañaba el Virrey Galante, y se copian todavía en las verdosidades de un agua que no se renueva nunca. La maleza ha crecido en el viejo huerto. El jardinero de hoy la respeta y al entrar nosotros a este jardín encantado, nos hacemos la impresión de que nadie lo ha tocado desde entonces.
Rosas descoloridas y viejas, glorietas moriscas coronadas con media lunas, verdosidades de aguas estancadas e inmóviles, acueductos de piedra, helechos en las arcadas de los viejos puentes, surtidores cristalinos, profusión de cosas agonizantes, emparrados añosos, rincones de amorosas historias en los que florecen viejas rosas del Príncipe, rosadas y enormes; rosas rojas de la Pasión, sangrientas como heridas; rosas blancas de inocencia; rosas diminutas y pródigas en botones, como racimos de azahares; aquello más que un jardín de flores es un paraíso de recuerdos donde el amor hizo nidos, levantó estatuas bajo las frondas, perfumó rincones, santificó glorietas e inmortalizó pecados.
La Perricholi con sus gasas, sus cintas de seda bordadas, sus careys esculpidos, sus hebillados zapatos de raso y su gran abanico rosado hizo una página de encantador pecado para la historia galante de la Colonia. Ella puso sonrisas de amor, miradas de arte, coqueterías de cortesana y de artista en una época en la cual la melancolía, el dolor, el temor de Dios, hacían el amor en silencio y sin pompa. Y esa falta de alegría y de locura de amor, ese misticismo a que obligaron al diosecillo pagano se reflejaba en sus lienzos, en sus casas, en sus estatuas; destempló las liras, descoloró las paletas y puso en gesto de doloroso temor las máscaras de Talía.
Épocas de aparecidos y de mistificaciones, las damas sólo hacían su tocado –arte delicadísimo complejo y sutil– para amar y para orar, los labios sólo daban besos y oraciones y los ojos sólo lloraban el dolor del Nazareno o la infidelidad del caballero. Pero todo con un santo temor de Dios; cada pecado de amor se transformaba en ex voto y arrepentimiento. Épocas de pecadores y de torturados, de hechicerías y de santos oficios, la sonrisa franca del amor había huido de las moradas coloniales que se cerraban al “ángelus” con el “amén” del santísimo rosario. Fue, pues, la Perricholi, quien copiándose en los espejos naturales del Paseo de Aguas, o paseando en los jardines del virrey sus esbelteces de artista, de gran mujer y de gran apasionada, alegró no sólo las tardes silenciosas y enervantes de la Colonia, sino que escribió una página de la Historia, no con las plumas de ánade que marcaban los pergaminos, sino con el dardo del dios griego que encendía los corazones.
El salón de pinturas
Mañana debo tomar el ferrocarril, hacer tres días en B. y volver para tomar el vapor el diecisiete. Antes, vengo a conocer el salón de pinturas donde, olvidados, viven aún lienzos de un gran pintor: Ignacio Merino. Un pincel republicano que, alejándose de sus días, evocó glorias, leyendas y trofeos coloniales. Esfumó damas entre golas blancos y fijó perfiles nobles en la oscuridad de su lienzo.
Su pincel fue en busca de color: amorosas escenas españolas; hijos de nobles peninsulares; esclavas etiópicas con su piel de betún de Judea, cazadas vírgenes en sus hogares lejanos; garzones de nobles y esforzadas empresas, españolas de labios apacibles y criollos de mirada cálida. El pincel de Merino pasó por el mediolucismo de las nobles alcobas que manchó el pecado; por las severas, que ensombreció la muerte y por las conventuales en las que vagaban secretos madrigales y amorosas intrigas.
Él supo jugar con la sonrisa leve y con el gesto trágico, copió la mirada nómade de la locura y la ardiente del amor, el odio y la beatitud, la vejez que luchaba por no irse y la marchitada juventud. Y desfilan en sus cuadros damas e infanzones, jóvenes criollos y viejos castellanos, monjes, caballeros, soldados y sabios, santos y bandidos. Y pasan con ellos los crímenes silenciosos, los amores tolerados, las honras mancilladas, apacible, oculta, misteriosamente. Luces enervantes, obscuridades pavorosas, cuerpos ensangrentados, santos famélicos, cadáveres insepultos; pero todo en silencio, sin ruido, casi sin luz.
Éste, más que otra cosa, es un lugar de recuerdos, un arcón de cosas viejas, una hora colonial; pieles de gamos que se eternizan en un desmayado rosa agónico, telas de Tours, títulos de Santiago y tapices alejandrinos.