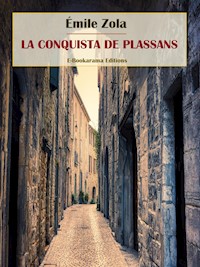
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1874, “La conquista de Plassans” aparece como la cuarta novela dentro del
ciclo de los Rougon-Macquart (tras "La fortuna de los Rougon", "La jauría" y "El vientre de París"), a través de la cual Zola quiso realizar un retrato de la sociedad francesa bajo el Segundo Imperio, al tiempo que escribir una obra que avalase las teorías de la herencia.
En esta cuarta entrega, el autor abandona la vida parisina para retornar a Plassans, la pequeña ciudad provinciana escenario de la primera novela. Allí nos encontramos con el matrimonio formado por Marthe, heredera de los Rougon, y François, de la saga de los Macquart. Comerciantes retirados, viven su pequeña vida burguesa sin pesares ni grandes alegrías, hasta el día en que François Macquart decide alquilar el segundo piso de su vivienda a un misterioso cura, el padre Faujas, llegado de otra ciudad...
Al igual que las demás piezas de la serie, puede leerse de forma independiente.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Émile Zola
La conquista de Plassans
Tabla de contenidos
LA CONQUISTA DE PLASSANS
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
LA CONQUISTA DE PLASSANS
I
Desirée batió palmas. Era una chiquilla de catorce años, crecida para su edad, y que tenía una risa de niñita de cinco años.
«¡Mamá, mamá!, gritó, ¡mira mi muñeca!».
Le había cogido a su madre un trapo, con el que llevaba trabajando un cuarto de hora para hacer una muñeca, enrollándolo y estrangulándolo por una punta, con ayuda de una hebra de hilo. Marthe alzó la mirada de las medias que zurcía con delicadezas de bordado. Sonrió a Desirée.
«¡Eso es un muñeco!, dijo. Toma, haz una muñeca. Tiene que tener una falda, ¿sabes?, como una dama».
Le dio un retal de indiana que encontró en su costurero; después prosiguió con su media, cuidadosamente. Estaban ambas sentadas, en un extremo de la estrecha terraza, la hija en una banqueta, a los pies de la madre. El sol poniente, un sol de septiembre, todavía cálido, las bañaba con una luz tranquila; mientras que, frente a ellas, el jardín, ya en una sombra gris, se dormía. Ni el menor ruido externo ascendía de aquel rincón desierto de la ciudad.
Trabajaron, no obstante, diez minutos largos en silencio. Desirée se tomaba un trabajo enorme para hacer una falda a su muñeca. A veces Marthe levantaba la cabeza, miraba a la niña con una ternura algo triste. Al verla muy embarullada, continuó:
«Espera, le haré yo los brazos».
Estaba cogiendo la muñeca cuando dos chicos altos de diecisiete y dieciocho años bajaron la escalinata. Fueron a besar a Marthe.
«No nos regañes, mamá, dijo alegremente Octave. Fui yo el que llevé a Serge a la música… ¡Había un montón de gente en el paseo Sauvaire!
—Os creía castigados en el colegio, murmuró la madre; si no es por eso, habría estado preocupadísima».
Pero Desirée, sin acordarse ya de la muñeca, se había arrojado al cuello de Serge, gritándole:
«Tengo un pájaro que se escapó, el azul, el que tú me habías regalado».
Sentía muchas ganas de llorar. En vano su madre, que creía esa pena ya olvidada, le enseñó la muñeca. Se agarraba al brazo de su hermano, repetía, arrastrándolo hacia el jardín:
«Ven a ver».
Serge, con complaciente dulzura, la siguió, tratando de consolarla. Ella lo condujo a un pequeño invernadero, ante el cual se encontraba una jaula colocada sobre un pie. Allí, explicó que el pájaro se había ido en el momento en que ella había abierto la puerta para impedirle pelearse con otro.
«¡Pues claro!, no me extraña, gritó Octave, que se había sentado en la balaustrada de la terraza; siempre anda tocándolos, mira cómo están hechos y qué es lo que tienen en el gaznate para cantar. El otro día los paseó toda una tarde en los bolsillos, para que tuvieran calorcito.
—¡Octave!… dijo Marthe en tono de reproche; no atormentes a la pobre cría».
Desirée no había oído. Contaba a Serge, con lujo de detalles, de qué manera había volado el pájaro.
«Verás, se escurrió así, y fue a posarse al lado, en el peral grande del señor Rastoil. Desde allí saltó al ciruelo del fondo. Luego volvió a pasar por encima de mi cabeza, entró en los grandes árboles de la subprefectura, y ya no lo vi más, no, no lo vi».
Aparecieron lágrimas al borde de sus ojos.
«Quizá regrese, aventuró Serge.
—¿Tú crees?… Me dan ganas de meter a los otros en una caja y dejar la jaula abierta toda la noche».
Octave no pudo contener la risa, pero Marthe llamó a Desirée.
«¡Ven a ver esto, ven a ver!».
Y le presentó la muñeca. La muñeca era espléndida; tenía una falda tiesa, una cabeza formada por una bola de tela, brazos hechos con un orillo cosido a los hombros. El rostro de Desirée se iluminó con súbita alegría. Volvió a sentarse en la banqueta, sin pensar ya en el pájaro, besando a la muñeca, acunándola en la mano, con una puerilidad de cría.
Serge había ido a acodarse cerca de su hermano. Marthe continuaba con su media.
«¿Y qué?, preguntó, ¿tocó la banda?
—Toca todos los jueves, respondió Octave. Haces mal, mamá, al no ir. Toda la ciudad está allí, las señoritas Rastoil, la señora de Condamin, el señor Paloque, la mujer y la hija del alcalde… ¿Por qué no vas?».
Marthe no alzó la vista; murmuró, rematando un zurcido:
«Ya sabéis, hijos míos, que no me gusta salir. Estoy tan tranquila, aquí… Y, además, alguien ha de quedarse con Desirée».
Octave abría los labios, pero miró a su hermana y enmudeció. Permaneció allí, silbando suavemente, alzando la vista hacia los árboles de la subprefectura, llenos de la algarabía de los gorriones que se acostaban, examinando los perales del señor Rastoil, tras los cuales descendía el sol. Serge había sacado del bolsillo un libro que leía atentamente. Hubo un silencio recogido, cálido de muda ternura, entre la grata luz amarilla que palidecía poco a poco sobre la terraza. Marthe, acariciando con la mirada a sus tres hijos, en medio de la paz de la tarde, daba grandes puntadas regulares.
«¿Todo el mundo llega hoy con retraso?, prosiguió al cabo de un instante. Son cerca de las diez, y vuestro padre no vuelve… Creo que ha ido por el camino de Les Tulettes.
—¡Ah, bueno!, dijo Octave, entonces no me extraña… Los campesinos de Les Tulettes no lo sueltan, cuando lo agarran… ¿Era para una compra de vino?
—Lo ignoro, respondió Marthe; ya sabéis que no le gusta hablar de sus negocios».
De nuevo se hizo un silencio. En el comedor, cuya ventana estaba abierta de par en par sobre la terraza, la vieja Rose ponía la mesa desde hacía unos momentos, con ruidos irritados de vajilla y cubertería. Parecía de pésimo humor, zarandeaba los muebles, mascullaba frases entrecortadas. Después fue a plantarse en la puerta de la calle, estirando el cuello, mirando a lo lejos la plaza de la Subprefectura. Tras unos minutos de espera se acercó a la escalinata, gritando:
«¿Qué? ¿El señor Mouret no vuelve a cenar?
—Sí, Rose, espera, respondió Marthe apaciblemente.
—Se me está quemando todo. No tiene ningún sentido. Cuando el señor gasta estas bromas, debería avisar… A mí me da igual, después de todo. La cena estará incomible.
—¿Tú crees, Rose?, dijo a sus espaldas una voz tranquila. Pues nos la comeremos de todas formas, tu cena».
Era Mouret que regresaba. Rose se volvió, miró a su amo a la cara, como a punto de estallar; pero, ante la calma absoluta de aquel rostro, donde se traslucía una pizca de sorna burguesa, no encontró palabras, y se marchó. Mouret bajó a la terraza, por la que deambuló, sin sentarse. Se contentó con dar, con la yema de los dedos, un cachetito en la mejilla a Desirée, quien le sonrió. Marthe había alzado la vista; luego, tras haber mirado a su marido, se había puesto a recoger la labor en el costurero.
«¿No está usted cansado?, preguntó Octave, que miraba los zapatos de su padre, blancos de polvo.
—Sí, un poco», respondió Mouret, sin hablar más de la larga caminata que acababa de dar.
Pero distinguió, en medio del Jardín, una laya y un rastrillo que los niños habían debido de olvidar allí.
«¿Por qué no se guardan las herramientas?, exclamó. Lo he dicho mil veces. Si llegara a llover, se oxidarían».
No se enfadó más. Bajó al jardín, fue en persona a buscar la laya y el rastrillo, regresó a colgarlos cuidadosamente al fondo del pequeño invernadero. Al subir de nuevo a la terraza, escudriñaba con los ojos los menores rincones de los senderos para ver si cada cosa estaba en su sitio.
«¿Qué? ¿Aprendiendo tus lecciones?, preguntó al pasar al lado de Serge, que no había soltado el libro.
—No, padre, respondió el niño. Es un libro que me ha prestado el padre Bourrette, la relación de las Misiones de China».
Mouret se detuvo en seco delante de su mujer.
«A propósito, prosiguió, ¿no ha venido nadie?
—No, nadie, amigo mío», dijo Marthe con aire de sorpresa.
Él iba a continuar, pero pareció cambiar de idea; deambuló unos instantes más, sin decir nada; luego, avanzando hacia la escalinata:
«¡Eh, Rose! ¿Y esa cena que se quemaba?
—¡Dale!, gritó desde el fondo del pasillo la voz furiosa de la cocinera, ahora no hay nada listo; todo está frío. Tendrá que esperar, señor».
Mouret lanzó una risa silenciosa; guiñó el ojo izquierdo, mirando a su mujer y sus hijos. La cólera de Rose parecía divertirle mucho. Se absorbió a continuación en el espectáculo de los árboles frutales de su vecino.
«Es sorprendente, murmuró, el señor Rastoil tiene unas peras magníficas este año».
Marthe, inquieta desde hacía un instante, parecía tener una pregunta en los labios. Se decidió, dijo tímidamente:
«¿Es que esperabas hoy a alguien, amigo mío?
—Sí y no, respondió, poniéndose a caminar de arriba a abajo.
—¿Has alquilado el segundo piso, quizá?
—Lo he alquilado, en efecto».
Y, como se produjo un silencio embarazoso, continuó con su voz apacible:
«Esta mañana, antes de salir para Les Tulettes, subí a ver al padre Bourrette; se mostró muy apremiante, y, ¡a fe mía!, cerré el trato… Sé muy bien que eso te contraría. Pero, piénsalo un poco, prenda, no eres razonable. Ese segundo piso no nos servía de nada; se estaba deteriorando. La fruta que conservamos en los cuartos mantenía allí una humedad que desencolaba los papeles… Y, ahora que me acuerdo, no te olvides de mandar retirar la fruta mañana mismo: nuestro inquilino puede llegar de un momento a otro.
—¡Estábamos tan a gusto, solos en nuestra casa!, dejó escapar Marthe a media voz.
—¡Bah!, prosiguió Mouret, un sacerdote no es ningún engorro. El vivirá en su casa, y nosotros en la nuestra. Las sotanas negras se esconden hasta para tragar un vaso de agua… ¡Ya sabes cuánto los quiero, yo! Zánganos, en su mayoría… ¡Pues bueno!, lo que me ha decidido a alquilar es justamente el haber encontrado un sacerdote. Con ellos no hay nada que temer respecto al dinero, y ni siquiera se les oye meter la llave en la cerradura».
Marthe seguía desolada. Contemplaba, a su alrededor, la casa dichosa, bañada por el adiós del sol al jardín, donde la sombra se hacía más gris; contemplaba a sus hijos, su felicidad que cabía allí, en aquel estrecho rincón.
«¿Y sabes quién es ese sacerdote?, prosiguió.
—No, pero el padre Bourrette ha alquilado en su nombre, con eso basta. El padre Bourrette es buena persona… Sé que nuestro inquilino se llama Faujas, el padre Faujas, y que viene de la diócesis de Besançon.
No se habrá entendido con su párroco, y lo habrán nombrado coadjutor aquí, en San Saturnino. Quizá conozca a nuestro obispo, Monseñor Rousselot. En fin, no es asunto nuestro, ya te imaginas… Yo, en todo caso, me fío del padre Bourrette».
Sin embargo, Marthe no se tranquilizaba. Se las tenía tiesas a su marido, lo cual le ocurría raramente.
«Tienes razón, dijo, tras un corto silencio, el cura es un buen hombre. Sólo que recuerdo que, cuando vino a visitar el piso, me dijo no conocer a la persona en cuyo nombre estaba encargado de alquilar. Es uno de esos encargos que los sacerdotes se hacen entre sí, de una ciudad a otra… Me parece que habrías podido escribir a Besançon, informarte, en fin, saber a quién vas a introducir en tu casa».
Mouret no quería enfurecerse; soltó una risa de complacencia.
«No va a ser el diablo, ¿verdad?… Ya estás temblando toda. No te creía tan supersticiosa. No pensarás, al menos, que los curas traen mala suerte, según dicen. Tampoco traen la felicidad, eso es cierto. Son como los demás hombres… ¡Ah, bueno! Ya verás, cuando ese sacerdote esté aquí, cómo no me da miedo su sotana.
—No, no soy supersticiosa, ya lo sabes, murmuró Marthe. Siento como una pena muy grande, eso es todo».
El se plantó delante de ella, la interrumpió con un gesto brusco.
«Ya basta, ¿no?, dijo. He alquilado, no se hable más».
Y agregó, con el tono chancero de un burgués que cree haber cerrado un buen negocio:
«Lo más claro es que he alquilado por ciento cincuenta francos: son ciento cincuenta francos más que entrarán cada año en la casa».
Marthe había bajado la cabeza, sin protestar ya sino con un vago balanceo de las manos, cerrando suavemente sus párpados. Lanzó una furtiva mirada a sus hijos, que, durante la explicación que acababa de tener con su padre, habían parecido no oír, habituados sin duda a esta clase de escenas en las cuales se complacía la locuacidad burlona de Mouret.
«Si quieren comer ahora, pueden venir, dijo Rose con su voz desabrida, adelantándose por la escalinata.
—Eso es. Chicos, ¡la sopa!», gritó alegremente Mouret, sin aparentar trazas del menor mal humor.
La familia se levantó. Entonces Desirée, que había conservado su gravedad de pobre inocente, sintió como un despertar de su dolor, al ver moverse a todos. Se arrojó al cuello de su padre, balbuceó:
«Papá, tengo un pájaro que ha volado.
—¿Un pájaro, querida? Ya lo atraparemos».
Y la acariciaba, se ponía muy mimoso. Pero tuvo que ir, también él, a ver la jaula. Cuando trajo a la niña, Marthe y sus dos hijos se encontraban ya en el comedor. El sol poniente, que entraba por la ventana, alegraba los platos de porcelana, los vasos metálicos de los niños, el mantel blanco. La estancia estaba tibia, recogida, con la profundidad verdosa del jardín.
Mientras Marthe, calmada por aquella paz, quitaba sonriente la tapa de la sopera, se produjo un ruido en el pasillo. Rose, estupefacta, acudió corriendo y balbucía:
«Está aquí el padre Faujas».
II
Mouret hizo un gesto de contrariedad. Realmente no esperaba a su inquilino hasta dos días después, como pronto. Se levantaba vivamente cuando el padre Faujas apareció en la puerta, en el pasillo. Era un hombre alto y fuerte, de cara cuadrada, rasgos anchos, tez terrosa. Detrás de él, en su sombra, se mantenía una mujer de edad que se le parecía sorprendentemente, más bajita, de aire más rudo. Al ver la mesa puesta, ambos tuvieron un movimiento de vacilación; retrocedieron discretamente, sin retirarse. La alta figura del sacerdote ponía una mancha de luto sobre la alegría de la pared encalada.
«Perdone que le molestemos, le dijo a Mouret. Venimos de casa del padre Bourrette; él debió de advertirle…
—¡Nada de eso!, exclamó Mouret. El señor cura siempre hace lo mismo; tiene pinta de descender del paraíso… Esta misma mañana, caballero, me aseguraba que no estaría usted aquí antes de dos días… En fin, va a haber que instalarlo de todas maneras».
El padre Faujas se disculpó. Tenía una voz grave, de gran dulzura en la caída de las frases. Realmente, sentía mucho llegar en semejante momento. Cuando hubo expresado su pesar, sin charlatanería, con diez palabras netamente elegidas, se volvió para pagar al mozo de cuerda que había traído su baúl. Sus gruesas manos bien hechas sacaron de un pliegue de la sotana una bolsa, de la que sólo se distinguieron las anillas de acero; hurgó en ella un instante, palpando con la yema de los dedos, con precaución, la cabeza gacha. Luego, sin que se hubiera visto la pieza de moneda, el mozo se marchó. El prosiguió con su voz educada:
«Por favor, caballero, siga a la mesa… La sirvienta nos indicará el piso. Me ayudará a subir esto».
Se bajaba ya para coger un asa del baúl. Era un baulito de madera, protegido con cantoneras y bandas de chapa; parecía haber sido reparado, en uno de los costados, con ayuda de un travesaño de abeto. Mouret quedó sorprendido, buscando con los ojos el otro equipaje del sacerdote; pero no divisó sino un gran cesto que la señora de edad sujetaba con las dos manos, delante de sus sayas, empeñándose, a pesar de la fatiga, en no dejarlo en tierra. Bajo la tapa levantada, entre paquetes de ropa, asomaba la esquina de un peine envuelto en papel, y el gollete de una botella mal tapada.
«No, no, deje eso, dijo Mouret, empujando levemente el baúl con el pie. No debe de ser muy pesado; Rose lo subirá perfectamente sola».
Sin duda no tuvo conciencia del secreto desdén que se traslucía en sus palabras. La señora de edad lo miró fijamente con sus ojos negros; después volvió al comedor, a la mesa servida, que examinaba desde que estaba allí. Pasaba de un objeto a otro, apretando los labios. No había pronunciado una palabra. Entre tanto, el padre Faujas accedió a dejar el baúl. En el polvillo dorado del sol que entraba por la puerta del jardín, su sotana parecía completamente roja; unos zurcidos bordaban los ribetes; estaba limpísima, pero era tan delgada, tan lamentable, que Marthe, sentada hasta entonces con una especie de inquieta reserva, se levantó a su vez. El cura, que no había lanzado sobre ella sino una ojeada rápida, al punto apartada, la vio abandonar su silla, aunque no pareciera mirarla en absoluto.
«Por favor, repitió, no se molesten; sentiríamos mucho perturbar su cena.
—¡Bueno, eso es!, dijo Mouret, que tenía hambre. Rose va a guiarles. Pídanle todo lo que necesiten… Instálense, instálense a sus anchas».
El padre Faujas, tras haber saludado, se dirigía ya hacia la escalera, cuando Marthe se acercó a su marido, murmurando:
«Pero, amigo mío, no te acuerdas…
—¿De qué?, preguntó él, viendo que vacilaba.
—La fruta, ya sabes.
—¡Ah! ¡Diantre! Es cierto, está la fruta», dijo en tono consternado.
Y, como el padre Faujas regresaba, interrogándolo con la mirada:
«Estoy realmente contrariado, caballero, prosiguió. El padre Bourrette será un hombre excelente, con toda seguridad, pero es enojoso que lo haya encargado usted de su asunto… Tiene menos seso que un mosquito. Si lo hubiéramos sabido, lo habríamos preparado todo. Mientras que ahora, aquí nos tiene, con toda una mudanza por hacer… Ya comprenderá, utilizábamos esas habitaciones. Allá arriba está, sobre el entarimado, toda nuestra cosecha de fruta, higos, manzanas, uvas…».
El sacerdote lo escuchaba con una sorpresa que su gran cortesía no lograba ocultar.
«¡Oh! ¡No se tardará mucho!, continuó Mouret. En diez minutos, si tienen ustedes la bondad de esperar, Rose va a despejar sus habitaciones».
Una viva inquietud crecía en el rostro terroso del cura.
«La vivienda está amueblada, ¿no?, preguntó.
—Nada de eso, no hay un solo mueble; nunca ha estado habitada».
Entonces, el sacerdote perdió la calma; un resplandor pasó por sus ojos grises. Exclamó con violencia contenida:
«¿Cómo? ¡Pero si recomendé formalmente en mi carta que me alquilasen una vivienda amueblada! No podía traer muebles en mi baúl, por supuesto.
—¡Eh! ¿Qué le decía yo?, gritó Mouret en tono más alto. Ese Bourrette es increíble… Vino aquí, caballero, y vio las manzanas, ciertamente, ya que incluso cogió una en la mano, declarando que raras veces había admirado una manzana tan hermosa. Dijo que todo le parecía muy bien, que era exactamente lo que necesitaba, y que lo alquilaba».
El padre Faujas ya no escuchaba; toda una oleada de cólera había ascendido a sus mejillas. Se volvió, balbució, con voz ansiosa:
«Madre, ¿oye usted? No hay muebles».
La anciana señora, arrebujada en su fino mantón negro, acababa de visitar la planta baja, a pasitos furtivos, sin soltar su cesto. Se había acercado hasta la puerta de la cocina, había inspeccionado las cuatro paredes; luego, al regresar a la escalinata, había tomado posesión lentamente, con su mirada, del jardín. Pero le interesaba sobre todo el comedor; se mantenía de nuevo en pie, frente a la mesa servida, mirando humear la sopa, cuando su hijo le repitió:
«¿Oye, madre? Habrá que ir al hotel».
Ella levantó la cabeza, sin contestar; toda su cara se negaba a abandonar aquella casa, cuyos menores rincones conocía ya. Tuvo un imperceptible encogimiento de hombros, con ojos vagos, yendo de la cocina al jardín y del jardín al comedor.
Mouret, mientras tanto, se impacientaba. Viendo que ni la madre ni el hijo parecían decididos a abandonar los lugares, prosiguió:
«Es que no tenemos camas, infortunadamente… Hay en el desván, eso sí, un catre de tijera, con el que la señora, en último extremo, podría arreglarse hasta mañana; sólo que no veo muy bien dónde podría dormir el señor cura».
Entonces la señora Faujas despegó por fin los labios; dijo con voz breve, de timbre un poco ronco:
«Mi hijo cogerá el catre de tijera… Yo no necesito más que un colchón en el suelo, en un rincón».
El cura aprobó este arreglo con una señal de la cabeza. Mouret iba a protestar, a buscar otra cosa; pero ante el aire satisfecho de sus nuevos inquilinos, se calló, contentándose con intercambiar con su mujer una mirada de asombro.
«Mañana será otro día, dijo con su pizca de chanza burguesa; ustedes podrán amueblarse como deseen. Rose va a subir a retirar la fruta y a hacer las camas. Si quieren esperar un instante en la terraza… Ea, hijos míos, dadles dos sillas».
Los niños, desde la llegada del sacerdote y de su madre, habían permanecido tranquilamente sentados a la mesa. Los examinaban curiosamente. El cura no había parecido verlos; pero la señora Faujas se había detenido un instante en cada uno de ellos, mirándolos de hito en hito, como para penetrar de golpe en las jóvenes cabezas. Al oír las palabras de su padre, los tres se apresuraron y sacaron unas sillas.
La anciana señora no se sentó. Cuando Mouret se dio la vuelta, al no descubrirla, la vio plantada ante una de las ventanas entornadas del salón; estiraba el cuello, remataba su inspección con la tranquila soltura de la persona que visita una propiedad en venta. En el momento en que Rose levantaba el pequeño baúl, ella regresó al vestíbulo, diciendo simplemente:
«Subo a ayudarla».
Y subió detrás de la sirvienta. El sacerdote ni siquiera volvió la cabeza; sonreía a los tres niños, en pie delante de él. Su rostro, tenía una expresión de gran dulzura, cuando quería, pese a la dureza de la frente y los rudos pliegues de la boca.
«¿Es toda su familia, señora?, preguntó a Marthe, que se había acercado.
—Sí, señor», respondió, violenta con la mirada clara que él clavaba en ella.
Pero él miró de nuevo a los niños, continuó:
«Dos chicos grandes que pronto serán hombres… ¿Ha terminado usted sus estudios, amigo mío?».
Se dirigía a Serge. Mouret le cortó la respuesta al niño.
«Éste ha acabado, aunque sea el pequeño. Cuando digo que ha acabado, quiero decir que es bachiller, pues ha vuelto al colegio para estudiar un año de filosofía; es el sabio de la familia… El otro, el mayor, este papanatas, no vale gran cosa, mire. Lo han suspendido ya dos veces en el bachillerato, y está hecho un golfo, siempre en las musarañas, siempre haciendo travesuras».
Octave escuchaba estos reproches sonriendo, mientras que Serge había bajado la cabeza ante los elogios. Faujas pareció estudiarlos un instante aún en silencio; luego, pasando a Desirée, recobró su aire tierno:
«Señorita, preguntó, ¿me permitirá usted ser su amigo?».
Ella no respondió; fue, casi asustada, a esconder el rostro contra el hombro de su madre. Ésta, en lugar de descubrirle la cara, la estrechó aún más, pasándole un brazo por la cintura.
«Discúlpela, dijo con cierta tristeza; no tiene la cabeza muy firme, sigue siendo una niñita… Es una inocente… Nosotros no la atormentamos para que aprenda. Tiene catorce años, todavía no sabe más que amar a los animales».
Desirée, con las caricias de su madre, se había tranquilizado; había girado la cabeza, sonreía. Luego, con aire atrevido:
«Me parece bien que sea usted mi amigo… Pero dígame una cosa, ¿no les hará usted daño a las moscas?».
Y, como todos se regocijaron a su alrededor:
«Octave las aplasta, a las moscas, continuó gravemente. Eso está muy mal».
El padre Faujas se había sentado. Parecía muy cansado. Se abandonó un instante a la paz tibia de la terraza, paseando sus miradas lentas por el jardín, por los árboles de las fincas vecinas. Aquella gran calma, aquel rincón desierto de una pequeña ciudad, le causaban una especie de sorpresa. Su rostro se manchó con placas oscuras.
«Se está muy bien aquí», murmuró.
Después guardó silencio, como absorto y perdido. Tuvo un ligero sobresalto cuando Mouret le dijo con una risa:
«Con su permiso, caballero, ahora vamos a sentarnos a la mesa».
Y, ante una mirada de su mujer:
«Debería hacer usted como nosotros, aceptar un plato de sopa. Eso le evitará ir a cenar al hotel… Sin cumplidos, por favor.
—Se lo agradezco mil veces, no necesitamos nada», respondió el cura en un tono de suma cortesía, que no admitía una segunda invitación.
Entonces los Mouret regresaron al comedor, donde se sentaron. Marthe sirvió la sopa. Pronto hubo un alegre jaleo de cucharas. Los niños parloteaban. Desirée rió con risas claras, al escuchar una historia que su padre contaba, encantada de estar por fin a la mesa. Mientras tanto, el padre Faujas, a quien habían olvidado, permanecía sentado en la terraza, inmóvil, frente al sol poniente. No volvía la cabeza; parecía no oír. Cuando el sol estaba a punto de desaparecer, se destocó, sofocado, sin duda. Marthe, situada delante de la ventana, distinguió su gruesa cabeza descubierta, de cabellos cortos, que griseaban ya en las sienes. Un postrer resplandor rojo iluminó aquel cráneo rudo de soldado, donde la tonsura era como la cicatriz de un mazazo; después el resplandor se apagó, y el sacerdote, al entrar en la sombra, no fue sino un perfil negro sobre la ceniza gris del crepúsculo.
Marthe, no queriendo llamar a Rose, fue en persona a buscar una lámpara y sirvió el primer plato. Cuando regresaba de la cocina encontró, al pie de la escalera, a una mujer a la que al principio no reconoció. Era la señora Faujas. Se había puesto una cofia de lienzo, parecía una criada, con su traje de cotonada, ajustado al cuerpo por una pañoleta amarilla, anudada detrás de la cintura; y, con los puños desnudos, aún toda jadeante por la tarea que acababa de realizar, taconeaba con sus gruesos zapatos de lazada sobre las baldosas del pasillo.
«Ya está listo, ¿verdad, señora?, le dijo Marthe, sonriente.
—¡Oh! ¡Una insignificancia!, respondió; en dos patadas, asunto terminado».
Bajó la escalinata, dulcificó la voz:
«Ovide, hijo mío, ¿quieres subir? Arriba está todo preparado».
Tuvo que tocar el hombro de su hijo para arrancarlo de su ensoñación. El aire refrescaba. Él se estremeció, la siguió sin hablar. Cuando pasó ante la puerta del comedor, todo blanco con la viva claridad de la lámpara, todo bullicioso con la charla de los niños, alargó la cabeza, diciendo, con su voz flexible:
«Permítanme darles las gracias y disculparnos por todas las molestias… Estamos confusos…
—¡Nada de eso, nada!, gritó Mouret; somos nosotros los que sentimos muchísimo no poder ofrecerles nada mejor para esta noche».
El sacerdote saludó, y Marthe encontró de nuevo aquella mirada clara, aquella mirada de águila que la había emocionado. Parecía como si por el fondo de los ojos, de un gris triste de ordinario, pasara bruscamente una llama, como esas lámparas que se pasean tras las fachadas dormidas de las casas.
«Parece tener agallas, el cura, dijo burlonamente Mouret, cuando madre e hijo ya no estuvieron allí.
—No creo que sean muy felices, murmuró Marthe.
—En cuanto a eso, desde luego, no trae un Perú en su baúl… ¡Sí que es pesado, el baúl! Podría levantarlo con la punta de mi meñique».
Pero su charla fue interrumpida por Rose, que acababa de bajar corriendo la escalera, con el fin de contar las cosas sorprendentes que había visto.
«¡Ah! ¡Uf!, dijo, plantándose delante de la mesa donde comían sus amos, ¡vaya fortachona! Esa señora tiene sesenta y cinco años, por lo menos, y no los aparenta. ¡Te atropella, trabaja como un caballo!
—¿Te ha ayudado a quitar la fruta?, preguntó, curiosamente, Mouret.
—Ya lo creo, señor. Se llevaba la fruta así, en el delantal; un cargamento de tomo y lomo. Yo me decía: “Se queda sin vestido, claro”. Pero nada de eso; es una tela fuerte, tela como la que yo misma uso. Tuvimos que hacer más de diez viajes. Yo tenía los brazos rotos. Y ella refunfuñaba, diciendo que la cosa no marchaba. Creo que la he oído jurar, con licencia de ustedes».
Mouret parecía muy divertido.
«¿Y las camas?, prosiguió.
—¿Las camas? Las hizo ella… Hay que verla volver un colchón. No parece pesarle, se lo aseguro; lo coge por una punta, lo tira al aire como una pluma… Y, además, cuidadosísima. Remetió el catre de tijera como una cunita de niño. Si hubiera tenido que acostar al Niño Jesús, no habría estirado las sábanas con más devoción… De las cuatro mantas, puso tres en el catre. Lo mismo con las almohadas; para ella no quiso ninguna; su hijo tiene las dos.
—Entonces, ¿va a dormir en el suelo?
—En un rincón, como un perro. Tiró un colchón al suelo del otro cuarto, diciendo que iba a dormir allí mejor que en el paraíso. No hubo modo de decidirla a arreglarse más decentemente. Pretende que nunca tiene frío y que su cabeza es demasiado dura para temer las baldosas… Le di agua y azúcar, como me recomendó la señora, y ya está… No importa, es una gente muy rara».
Rose acabó de servir la cena. Los Mouret, esa noche, prolongaron la comida. Conversaron largamente sobre los nuevos inquilinos. En su vida, de una regularidad de reloj, la llegada de aquellas dos personas extrañas era un gran acontecimiento. Hablaban de ello como de una catástrofe, con esa minuciosidad de detalles que contribuye a matar las largas veladas de provincia. Mouret, en particular, disfrutaba con los comadreos de la pequeña ciudad. A los postres, acodado en la mesa, en la tibieza del comedor, repitió por décima vez, con la pinta satisfecha de un hombre feliz:
«No es un gran regalo el que Besançon le hace a Plassans… ¿Habéis visto la parte de atrás de su sotana, cuando se dio la vuelta? Me extrañaría mucho que las beatas corrieran tras él. Va demasiado raído; a las beatas les gustan los curas guapos.
—Su voz tiene dulzura, dijo Marthe, que era indulgente.
—No cuando está encolerizado, no siempre, prosiguió Mouret. ¿No lo oísteis enfadarse, cuando supo qué el piso no estaba amueblado? Es un hombre duro; no debe de perder el tiempo en los confesionarios, mira. Siento mucha curiosidad por saber cómo va a amueblar eso, mañana. Con tal de que me pague, al menos. ¡Mala suerte! Me dirigiré al padre Bourrette; sólo lo conozco a él».
No eran muy devotos en la familia. Los propios niños se burlaron del cura y de su madre. Octave imitó a la anciana señora, cuando estiraba el cuello para ver el fondo de las habitaciones, lo cual hizo reír a Desirée.
Serge, más serio, defendió a «aquellos pobrecillos». De ordinario, a las diez en punto, cuando no jugaba su partida de ciento, Mouret cogía una palmatoria y se iba a acostar; pero esa noche, a las once, aún resistía al sueño. Desirée había acabado por dormirse, la cabeza sobre las rodillas de Marthe. Los dos chicos habían subido a sus habitaciones. Mouret seguía charloteando, solo frente a su mujer.
«¿Qué edad le echas?, preguntó bruscamente.
—¿A quién?, preguntó Marthe, que empezaba a adormilarse también.
—¡Al cura, claro! ¿Eh? Entre cuarenta y cuarenta y cinco años, ¿verdad? Es un buen mozo. ¡Lástima que lleve sotana! Habría sido un carabinero estupendo».
Después, al cabo de un silencio, hablando solo, continuó en voz alta unas reflexiones que lo dejaban pensativo:
«Han llegado en el tren de las siete menos cuarto. Conque sólo han tenido tiempo de pasar por casa del padre Bourrette y de venir aquí… Apuesto a que no han cenado. Está claro. Los habríamos visto salir para ir al hotel… ¡Ah!, por ejemplo, me gustaría saber dónde han podido comer».
Rose, desde hacía un instante, rondaba por el comedor, esperando a que sus amos se fuesen a acostar, para cerrar puertas y ventanas.
«Yo sé dónde han comido», dijo.
Y, como Mouret se daba la vuelta vivamente:
«Sí, había subido a ver si les faltaba algo. Como no oí ruido, no me atreví a llamar; miré por la cerradura.
—Eso está mal, muy mal, interrumpió Marthe, severamente. Sabe perfectamente, Rose, que no me gusta.
—¡Déjala, déjala!, exclamó Mouret, quien, en otras circunstancias, se habría enfurecido con la curiosa. ¿Miró usted por la cerradura?
—Sí, señor, era para bien.
—Evidentemente… ¿Y qué hacían?
—¡Bueno! Pues comían, señor… Los vi que estaban comiendo en una esquina del catre. La vieja había desplegado una servilleta. Cada vez que se servían vino, volvían a acostar la botella sobre la almohada.
—Pero ¿qué comían?
—No sé exactamente, señor. Me parecieron unas sobras de pastel, en un periódico. Tenían también manzanas, unas manzanitas de nada.
—Y hablaban, ¿verdad? ¿Oyó usted lo que decían?
—No, señor, no hablaban… Me quedé un cuarto de hora largo mirándolos. No decían nada, ¡ni esto, fíjese! ¡Comían, comían!».
Marthe se había levantado, despertando a Desirée, haciendo como que iba a subir; la curiosidad de su marido la hería. Éste, por fin, se decidió a levantarse igualmente; mientras que la vieja Rose, que era devota, continuaba en voz más baja:
«El pobre hombre debía de tener un hambre de lo lindo. Su madre le pasaba los trozos más grandes y lo miraba tragar con un placer… En fin, va a dormir en sábanas bien blancas. A menos que el olor de la fruta le incomode. Y es que no huele muy bien en el cuarto; ya saben, ese olor agrio de las peras y las manzanas. Y ni un mueble, sólo la cama en un rincón. Lo que es yo, tendría miedo, dejaría la luz toda la noche».
Mouret había cogido su palmatoria. Se quedó un instante en pie delante de Rose, resumiendo la velada en esta frase de burgués sacado de sus ideas habituales:
«Es extraordinario».
Después, alcanzó a su mujer al pie de la escalera. Ella estaba acostada, dormía ya, y él seguía escuchando los ligeros ruidos que llegaban del piso superior. La habitación del cura estaba justamente encima de la suya. Lo oyó abrir despacito la ventana, lo cual lo intrigó mucho. Alzó la cabeza de la almohada, luchando desesperadamente contra el sueño, queriendo saber cuánto tiempo se quedaría en la ventana el sacerdote. Pero el sueño fue más fuerte que él: Mouret roncaba a pierna suelta antes de haber podido apreciar de nuevo el sordo chirrido de la falleba.
Arriba, en la ventana, el padre Faujas, con la cabeza descubierta, contemplaba la noche negra. Permaneció allí un buen rato, feliz de estar por fin solo, absorto en aquellos pensamientos que ponían tanta dureza en su frente. Bajo él, sentía el sueño tranquilo de aquella casa donde estaba desde hacía unas horas, el aliento puro de los niños, el hálito honesto de Marthe, la respiración gruesa y regular de Mouret. Y había desprecio en el enderezamiento de su cuello de luchador, mientras levantaba la cabeza como para ver a lo lejos, hasta el fondo de la pequeña ciudad dormida. Los grandes árboles del jardín de la subprefectura formaban una masa sombría, los perales del señor Rastoil alargaban unos miembros flacos y retorcidos; después, no había sino un mar de tinieblas, una nada, de la cual no ascendía un rumor. La ciudad tenía una inocencia de niña en la cuna.
El padre Faujas extendió los brazos con aire de irónico desafío, como si quisiera coger a Plassans para ahogarla con un esfuerzo contra su robusto pecho. Murmuró:
«¡Y esos imbéciles que sonreían, esta tarde, al verme cruzar sus calles!».
III
Al día siguiente Mouret se pasó la mañana espiando a su nuevo inquilino. Este espionaje iba a llenar las horas vacías que pasaba en la casa poniendo pegas, ordenando los objetos tirados al suelo, buscando pelea con su mujer y sus hijos. A partir de ahora tendría una ocupación, un entretenimiento que lo sacaría de su vida de todos los días. No le gustaban los curas, como solía decir, y el primer sacerdote que caía en su existencia le interesaba hasta un punto extraordinario. Aquel sacerdote traía a su casa un olor misterioso, una incógnita casi inquietante. Aunque se hiciera el descreído, aunque se declarase volteriano, sentía frente al cura todo un asombro, un temblor de burgués, en el cual se traslucía una pizca de atrevida curiosidad.
Ni el menor ruido llegaba del segundo piso. Mouret escuchó atentamente en la escalera, se aventuró incluso a subir al desván. Mientras aflojaba el paso al bordear el pasillo, un roce de zapatillas que creyó oír detrás de la puerta lo emocionó enormemente. Al no haber podido sorprender nada muy claro, bajó al jardín, paseó por el cenador del fondo, alzando los ojos, tratando de ver por las ventanas lo que ocurría en las estancias. Pero ni siquiera distinguió la sombra del cura. La señora Faujas, que sin duda no tenía cortinas, había tendido, mientras tanto, sábanas de cama detrás de los cristales.
A la hora del almuerzo, Mouret pareció muy vejado.
«¿Es que se han muerto, los de arriba?, dijo, cortando pan a los niños. ¿Tú no los has oído moverse, Marthe?
—No, amigo mío, no me he fijado».
Rose gritó desde la cocina:
«Hace mucho tiempo que no están aquí; si siguen corriendo, estarán lejos».
Mouret llamó a la cocinera y la interrogó minuciosamente.
«Han salido, señor: la madre primero, el cura a continuación. Yo no los habría visto, de despacito que andan, si no fuera porque sus sombras pasaron sobre los cristales de mi cocina, cuando abrieron la puerta… Miré en la calle, por ver; pero se habían largado, y todo derecho, se lo aseguro.
—Es muy sorprendente… Pero ¿dónde estaba yo, entonces?
—Creo que el señor estaba en el fondo del jardín, viendo las uvas del cenador».
Esto acabó de poner a Mouret de un humor execrable. Despotricó contra los curas: todos se andaban con tapujos; se traían todos unos tejemanejes que ni el demonio; fingían una gazmoñería ridícula, hasta el punto de que nadie había visto a un cura lavoteándose. Acabó arrepintiéndose de haber alquilado a aquel sacerdote a quien no conocía.
«¡Tú también tienes la culpa!», dijo a su mujer, levantándose de la mesa.
Martha iba a protestar, a recordarle su discusión de la víspera; pero alzó la vista, lo miró y no dijo nada. El, sin embargo, no se decidía a salir, como tenía por costumbre. Iba y venía, del comedor al jardín, huroneando, pretendiendo que todo andaba manga por hombro, estaba hecha un desastre; después se enfadó con Serge y Octave, que, decía, se habían marchado media hora antes al colegio.
«¿Es que papá no sale?, preguntó Desirée al oído de su madre. Nos va a fastidiar, si se queda».
Marthe la hizo callar. Mouret habló por fin de un negocio que debía rematar ese mismo día. No tenía un momento, ni siquiera podía descansar un día en su casa, cuando experimentaba la necesidad de hacerlo. Se marchó, desolado de no quedarse allí, al acecho.
Por la tarde, cuando regresó, sentía toda una fiebre de curiosidad.
Marthe trabajaba en su sitio de costumbre, en la terraza.
«¿El cura?, repitió con cierta sorpresa. ¡Ah!, sí, el cura… No lo he visto, creo que se ha instalado. Rose me ha dicho que habían traído muebles.
—Lo que me temía, exclamó Mouret. Habría querido estar aquí; porque, en fin, los muebles son mi garantía… Sabía perfectamente que tú no te moverías de tu silla. No tienes mucho seso, prenda… ¡Rose! ¡Rose!».
Y cuando la cocinera estuvo allí:
«¿Han traído muebles para los del segundo?
—Sí, señor, en una carreta pequeña. Reconocí la carreta de Bergasse, el revendedor del mercado. No había gran cosa. La señora Faujas la seguía. Al subir por la calle Balande, incluso le echó una mano al hombre que empujaba.
—Habrá visto los muebles, al menos; ¿los contó?
—Ciertamente, señor; me había puesto en la puerta. Pasaron todos delante de mí, lo cual no pareció gustarle a la señora Faujas. Espere… Primero subieron una cama de hierro, luego una cómoda, dos mesas, cuatro sillas… Eso es todo, palabra… Y muebles nada nuevos. No daría por ellos ni treinta escudos.
—Tenía que haber avisado a la señora; no podemos alquilar en semejantes condiciones… Ahora mismo voy a explicarme con el padre Bourrette».
Se enfadaba, salía, cuando Marthe logró detenerlo en seco, diciendo:
«Escucha de una vez, se me olvidaba… Han pagado seis meses adelantados.
—¡Ah! ¿Han pagado?, balbució, en tono casi enfadado.
—Sí, la anciana bajó y me entregó esto».
Rebuscó en su costurero, le dio a su marido setenta y cinco francos en piezas de cinco, envueltas cuidadosamente en un trozo de periódico. Mouret contó el dinero, murmurando.
«Si pagan, son muy libres… No importa, es una gente rara. No todo el mundo puede ser rico, desde luego; sólo que ésa no es razón, cuando no se tiene un céntimo, para adoptar unos modales así de sospechosos.
—Quisiera decirte también, prosiguió Marthe, al verlo tranquilo, que la anciana me preguntó si estaríamos dispuestos a cederles el catre de tijera; le contesté que no nos servía para nada, que podía quedárselo todo el tiempo que quisiera.
—Hiciste bien, hay que complacerles… A mí, te lo he dicho, lo que me contraría con esos diablos de curas es que uno nunca sabe lo que piensan ni lo que hacen. Aparte de eso, a menudo hay personas muy honorables entre ellos».
El dinero parecía haberlo consolado. Bromeó, atormentó a Serge sobre la relación de las Misiones de China, que leía en ese momento. Durante la cena, aparentó no ocuparse más de la gente del segundo. Pero, al contar Octave que había visto al padre Faujas salir del obispado, Mouret no pudo contenerse más. A los postres, reanudó la conversación de la víspera. Después le dio cierta vergüenza. Era de espíritu sutil, bajo su bastedad de comerciante retirado; tenía sobre todo mucho buen sentido, una rectitud de juicio que a menudo le hacía encontrar la frase adecuada, en medio de los contad reos de la provincia.
«Después de todo, dijo al ir a acostarse, no está bien meter la nariz en los asuntos ajenos… El cura puede hacer lo que le pete. Es aburrido hablar siempre de esa gente; yo me lavo las manos a partir de ahora».
Transcurrieron ocho días. Mouret había reanudado sus ocupaciones habituales; deambulaba por la casa, discutía con los niños, pasaba las tardes fuera cerrando por puro placer tratos de los que jamás hablaba, comía y dormía cual hombre para quien la existencia es una suave pendiente, sin sacudidas ni sorpresas de ninguna clase. La vivienda parecía muerta de nuevo. Marthe estaba en su sitio acostumbrado, en la terraza, ante su pequeño costurero. Desirée jugaba, a su lado. Los dos chicos traían a las mismas horas la misma turbulencia. Y Rose, la cocinera, se enfadaba, gruñía contra todos; mientras que el jardín y el comedor conservaban su paz dormida.
«No hablo por hablar, repetía Mouret a su mujer, pero ya ves que te equivocabas al creer que alquilar el segundo perturbaría nuestra existencia. Estamos mucho más tranquilos que antes, la casa es más pequeña y más feliz».
Y alzaba a veces la vista hacia las ventanas del segundo piso, que la señora Faujas, a partir del segundo día, había guarnecido con gruesas cortinas de algodón. Ni un pliegue de esas cortinas se movía. Tenían un aspecto plácido, uno de esos pudores de sacristía, rígidas y frías. Detrás de ellas parecían espesarse un silencio, una inmovilidad de claustro. De cuando en cuando, las ventanas estaban entreabiertas, dejando ver, entre las blancuras de las cortinas, las sombras de los altos cielos rasos. Por mucho que Mouret se pusiera al acecho, nunca distinguía, empero, la mano que abría y cerraba; ni siquiera oía el chirrido de la falleba. Ningún ruido humano descendía del piso.
Al cabo de la primera semana, Mouret todavía no había vuelto a ver al padre Faujas. Aquel hombre que vivía a su lado, sin que siquiera pudiese vislumbrar su sombra, acabó por causarle una especie de inquietud nerviosa. Pese a los esfuerzos que hacía para parecer indiferente, volvió a caer en sus interrogatorios, inició una investigación.
«¿Conque tu no le ves?, preguntó a su mujer.
—Creí distinguirlo ayer, cuando entró; pero no estoy muy segura… Su madre lleva siempre un traje negro; quizá fuera ella».
Y como él la agobiaba a preguntas, le dijo lo que sabía.
«Rose asegura que él sale todos los días; e incluso que está mucho tiempo fuera… En cuanto a la madre, funciona como un reloj; baja por la mañana, a las siete, a hacer la compra. Tiene un gran cesto, siempre cerrado, en el cual debe de traer todo: el carbón, el pan, el vino, los alimentos, porque nunca se ve a ningún proveedor venir a su casa… Son muy educados, por lo demás. Rose dice que la saludan, cuando se la encuentran. Pero con mucha frecuencia ni siquiera los oye bajar la escalera.
—Deben guisar cosas muy raras, allá arriba», murmuró Mouret, a quien esas informaciones no enteraban de nada.
Otra noche, al decir Octave que había visto al padre Faujas entrando en San Saturnino, su padre le preguntó qué porte tenía, cómo lo miraban los transeúntes, qué iría a hacer a la iglesia.
«¡Ah! Es usted demasiado curioso, exclamó el joven, riendo… No estaba muy guapo al sol, con su sotana toda roja, eso es lo que sé. Me fijé incluso en que caminaba pegado a las casas, por la franja de sombra, donde la sotana parecía más negra. Ea, no tiene una pinta muy orgullosa, baja la cabeza, trota de prisa… Hay dos chicas que se echaron a reír cuando cruzó la plaza. El, levantando la cabeza, las miró con mucha dulzura, ¿verdad, Serge?».
Serge contó a su vez que varias veces, al volver del colegio, había acompañado de lejos al padre Faujas, que regresaba de San Saturnino. Cruzaba las calles sin hablar con nadie; parecía no conocer a un alma, y tener cierta vergüenza de la sorda mofa que sentía a su alrededor.
«Pero ¿es que se habla de él en la ciudad?, preguntó Mouret, en el colmo del interés.
—A mí nadie me ha hablado del cura, respondió Octave.
—Sí, prosiguió Serge, se habla de él. El sobrino del padre Bourrette me ha dicho que no estaba muy bien visto en la iglesia; no les gustan esos sacerdotes que vienen de lejos. Y, además, con esa pinta de desgraciado… Cuando se acostumbren a él, lo dejarán tranquilo, al pobre hombre. En los primeros tiempos, es preciso saber».
Entonces Marthe recomendó a los dos jóvenes que no contestaran, si los interrogaban sobre el cura.
«¡Ah!, pueden contestar, exclamó Mouret. No lo comprometerá, desde luego, lo que sabemos de él».
A partir de ese momento, con la mejor fe del mundo y sin pensar en nada malo, convirtió a sus hijos en espías que pegó a los talones del cura. Octave y Serge tuvieron que repetirle todo lo que se decía en la ciudad, y recibieron también la orden de seguir al sacerdote cuando se lo encontraran. Pero esta fuente de informes pronto quedó cegada. El sordo rumor ocasionado por la llegada de un coadjutor ajeno a la diócesis se había apaciguado. La ciudad parecía haber perdonado al «pobre hombre», a aquella sotana raída que se deslizaba por la sombra de sus callejas; sólo conservaba hacia él un gran desdén. Por otra parte, el sacerdote se dirigía directamente a la catedral, y regresaba de ella, pasando siempre por las mismas calles. Octave decía, riendo, que contaba los adoquines.
En la casa, Mouret quiso utilizar a Desirée, que no salía jamás. La llevaba, al atardecer, al fondo del jardín, escuchándola charlotear sobre lo que había hecho, sobre lo que había visto durante el día; trataba de sacar el tema de los del segundo.
«Escucha, le dijo un día, mañana, cuando la ventana esté abierta, tira tu pelota a la habitación, y luego sube a pedirla».
Al día siguiente ella tiró la pelota; pero aún no había llegado a la escalinata cuando la pelota, devuelta por una mano invisible, fue a rebotar en la terraza. Su padre, que había contado con la amabilidad de la niña para reanudar unas relaciones interrumpidas desde el primer día, desesperó entonces de la empresa; tropezaba evidentemente con una voluntad muy neta del cura de mantenerse atrincherado en su casa. Esta lucha no conseguía sino hacer más ardiente su curiosidad. Llegó a chismorrear por los rincones con la cocinera, con vivo desagrado de Marthe, quien le reprochó su poca dignidad; pero él se enfureció, mintió. Y como se sentía pillado en falta, sólo volvió a hablar con Rose de los Faujas a escondidas.
Una mañana, Rose le hizo señas de seguirla a su cocina.
«¡Bueno! Señor, dijo cerrando la puerta, hace más de una hora que acecho la bajada de usted de su cuarto.
—¿Es que te has enterado de algo?
—Va usted a ver… Ayer, por la tarde, he charlado más de una hora con la señora Faujas».
Mouret sintió un estremecimiento de gozo. Se sentó en una silla de enea rota, en medio de los paños de cocina y las mondas de la víspera.
«Dime, rápido, dime, murmuró.
—Conque, prosiguió la cocinera, yo estaba en la puerta de la calle dándole las buenas noches a la criada del señor Rastoil, cuando la señora Faujas bajó a vaciar un cubo de agua sucia en el arroyo. En lugar de subir en seguida sin volver la cabeza, como suele hacer, se quedó allí un instante, mirándome. Entonces creí comprender que quería charlar; le dije que había hecho buen día, que el vino sería bueno… Ella contestaba: “Sí, sí”, sin darse prisa, con la voz indiferente de una mujer que no tiene tierras y a quien esas cosas no le interesan nada. Pero había soltado el cubo, no se marchaba; se había adosado al muro, a mi lado…
—En fin, ¿qué te ha contado?, preguntó Mouret, a quien la impaciencia torturaba.
—Ya comprenderá usted que no fui tan tonta como para interrogarla; se habría largado… Como quien no quiere la cosa, la fui llevando a lo que podía interesarle. Cuando pasó el párroco de San Saturnino, el bueno del padre Compan, le dije que estaba muy enfermo, que no tenía para mucho tiempo, que sería difícil sustituirlo en la catedral. Se había vuelto toda oídos, se lo aseguro. Hasta me preguntó qué enfermedad tenía el señor Compan. Luego, paso a paso, le hablé de nuestro obispo. Monseñor Rousselot era una excelente persona. Ella ignoraba su edad. Le dije que tiene sesenta años, que es muy delicado, también él, que se deja en parte manejar como un pelele. Se habla bastante del padre Fenil, el vicario general, que hace todo lo que quiere en el obispado… La vieja estaba atrapada; se habría quedado allí, en la calle, hasta la mañana siguiente».
Mouret hizo un gesto desesperado.
«En todo eso, exclamó, veo que charlabas tú sólita… Y ella, ella, ¿qué te ha dicho?
—Espere un poco, déjeme acabar, continuó Rose, tranquilamente. Yo iba llegando a mi objetivo… Para invitarla a confiarse, acabé hablándole de nosotros. Dije que usted era don François Mouret, un ex negociante de Marsella, que, en quince años, ha sabido ganar una fortuna en el comercio de vinos, aceites y almendras. Añadí que había preferido venir a comerse sus rentas en Plassans, una ciudad tranquila, donde viven los padres de su mujer. Y hasta encontré el modo de informarla de que la señora era prima de usted; que usted tenía cuarenta años y ella treinta y siete; que se llevaban ustedes muy bien; que, además, no eran de esos a quienes se encuentra a menudo en el paseo Sauvaire. En fin, toda su historia… Pareció muy interesada. Respondía siempre: “Sí, sí”, sin darse prisa. Cuando yo me paraba, hacía un gesto con la cabeza, así, para decirme que me oía, como buenas amigas, de espaldas al muro».
Mouret se había levantado, encolerizado.
«¡Cómo!, exclamó, ¡eso es todo!… ¡Ella le estuvo tirando de la lengua durante una hora, sin decirle a usted nada!
—Me dijo, cuando se hizo de noche: “El aire está refrescando”. Y recogió su cubo, subió…
—¡Mire, es usted tonta de remate! Esa vieja le da den vueltas. ¡Ay, qué bien! Deben de reírse, ahora que saben todo lo que querían saber sobre nosotros… Es usted tonta de remate, ¿se entera, Rose?».
La vieja cocinera no era paciente; echó a andar violentamente, revolviendo cazos y cacerolas, enrollando y tirando trapos.
«Oiga, señor, tartamudeaba, si vino usted a mi cocina para decirme palabras feas, no valía la pena. Puede usted marcharse… Yo lo que he hecho fue únicamente por contentarle. Si la señora nos encontrara juntos, haciendo lo que hacemos, me regañaría, y con razón, porque no está bien… Después de todo, yo no podía arrancarle las palabras de la boca a esa señora. Me las apañé como todo el mundo se apaña. Conversé, hablé de los asuntos de ustedes. Si ella no habló de los suyos, mala suerte. Vaya a preguntarle, ya que le interesa tanto. Quizá no sea usted tan tonto como yo, señor…».
Había alzado la voz. Mouret consideró prudente escapar, cerrando la puerta de la cocina, para que su mujer no lo oyera. Pero Rose abrió la puerta a sus espaldas, gritándole, en el vestíbulo:
«No vuelvo a ocuparme de nada más, ¿sabe? Encargue a quien quiera de sus feos recaditos».
Mouret estaba vencido. De su derrota le quedó cierta acritud. Por rencor se divirtió contando que los del segundo eran unas personas muy insignificantes. Poco a poco difundió entre sus conocidos una opinión que se convirtió en la de toda la ciudad. Se tuvo al padre Faujas por un sacerdote sin medios, sin la menor ambición, totalmente al margen de las intrigas de la diócesis; se le creyó avergonzado de su pobreza, resignado a las peores tareas de Ja catedral, eclipsado lo más posible en la sombra que parecía complacerle. Una sola curiosidad perduró, la de saber por qué había venido de Besançon a Plassans. Circulaban historias delicadas. Pero parecieron arriesgadas las suposiciones. El propio Mouret, que había espiado a sus inquilinos por pura diversión, para pasar el tiempo, únicamente como habría jugado a las cartas o a las bochas, empezaba a olvidarse de que alojaba a un sacerdote en su casa cuando un acontecimiento vino de nuevo a ocupar su vida.
Una tarde, al regresar a casa, distinguió delante de sí al padre Faujas, que subía por la calle Balande. Aflojó el paso. Lo examinó a sus anchas. En el mes que el sacerdote llevaba alojado en su casa, era la primera vez que lo sorprendía así a plena luz. El cura seguía con su vieja sotana; caminaba lentamente, el tricornio en la mano, la cabeza descubierta, a pesar del viento, que era vivo. La calle, cuya pendiente es muy pina, estaba desierta, con sus grandes casas desnudas, de persianas cerradas. Mouret, que apretaba el paso, acabó caminando de puntillas, por miedo a que el sacerdote lo oyera y echara a correr. Pero, al aproximarse ambos a la casa del señor Rastoil, un grupo de personas, que desembocaba de la plaza de la Subprefectura, entró en aquella casa. El padre Faujas había dado un ligero rodeo para evitar a aquellos caballeros. Miró cómo se cerraba la puerta. Después, deteniéndose bruscamente, se volvió hacia su casero, que llegaba junto a él.
«Estoy encantado de encontrarle, dijo, con su gran cortesía. Me habría permitido molestarle esta noche… El día de la última lluvia se ha producido, en el techo de mi habitación, una gotera que deseo enseñarle».
Mouret permanecía plantado ante él, balbuciendo, diciendo que estaba a su disposición. Y, como entraban juntos, acabó por preguntarle a qué hora podría presentarse a ver el techo.
«Ahora mismo, si le parece, respondió el cura, a menos que le moleste demasiado».
Mouret subió tras él, sofocado, mientras Rose, desde el umbral de la cocina, los seguía con los ojos de peldaño en peldaño, pasmada de asombro.
IV
Llegado al segundo piso, Mouret estaba más emocionado que un escolar que va a entrar por vez primera en la habitación de una mujer. La inesperada satisfacción de un deseo largo tiempo contenido, la esperanza de ver cosas totalmente extraordinarias, le cortaban el resuello. Entre tanto, el padre Faujas, ocultando la llave entre sus gruesos dedos, la había deslizado en la cerradura, sin que se oyese el ruido del hierro. La puerta giró como sobre goznes de terciopelo. El cura, retrocediendo, invitó silenciosamente a entrar a Mouret.





























