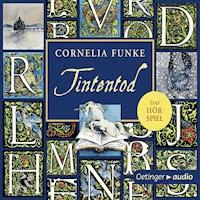Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Es invierno en Londra, todo está cubierto de nieve y hace un frío de los mil demonios; allí la joven Tabetha lucha por sobrevivir en las calles buscando tesoros en las orillas del río Tames. En nochebuena, un peligroso extraño le pide que busque un objeto mágico invaluable perdido hacía mucho tiempo: la copa de plomo y oro. La palabra "copa" se propaga rápidamente entre los chicos de la calle, por esto Tabetha debe acelerar su búsqueda. En ella se topará con peculiares personajes, como una joven que sólo tiene un brazo, los elfos del aliso o una imponente chef troll. Pronto descubrirá que hay fortunas más grandes por encontrar que una copa mágica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 76
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición en inglés, 2018 Primera edición, 2020 Tercera reimpresión, 2024 [Primera edición en libro electrónico, 2024]
Distribución en América Latina y Estados Unidos
© 2018, Cornelia Funke, texto e ilustraciones Título original: The Glass of Lead and Gold
D. R. © 2020, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5449-1871
Colección dirigida por Horacio de la Rosa Edición: Susana Figueroa León Formación: Miguel Venegas Geffroy Traducción: Margarita Santos Cuesta
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin el consentimiento por escrito del titular de los derechos correspondientes.
ISBN 978-607-16-6787-8 (rústica)ISBN 978-607-16-8581-0 (ePub)ISBN 978-607-16-8588-9 (mobi)
Hecho en México - Made in Mexico
CORNELIA FUNKE
Con ilustraciones de la autora traducido porMARGARITA SANTOS CUESTA
Para Keith John Mastrorocco, que inspiró esta historia
Había estado nevando toda la noche, los copos cayendo en remolinos sobre Londra como estrellas que quisieran hacer brillar la ciudad por Nochebuena. La nieve cubría las calles adoquinadas con un manto tan grueso que silenciaba todos los primeros sonidos del amanecer. Era tan suave que Tabetha casi olvidaba lo fría que se sentía bajo sus zapatos gastados. Los estrechos callejones que tomó para llegar al río eran los mismos de todos los días, pero hoy las hileras de casas descuidadas parecían sacadas del escaparate de una panadería: los tejados estaban glaseados y de las chimeneas salían ráfagas de azúcar al cielo de la aurora. Por un momento, Tabetha casi llegó a creer que al derretirse la nieve también se llevaría toda la fealdad y la tristeza que ocultaba. Tal vez Londra emergería entonces como el lugar mágico y resplandeciente del que su madre le hablaba todas las noches cuando aún vivían en la aldea junto al mar.
Tabetha rara vez pensaba en aquellos días: las frías chozas a la orilla de un mar gris, las redes que reparaba con su padre, los peces exhalando su último aliento sobre las tablas de la barca, en medio de estrellas marinas y minúsculos caballitos de mar… Todo aquello parecía tan irreal como las casas nevadas que ahora la rodeaban. Su padre se ahogó poco después de su séptimo cumpleaños. Su madre empacó todas sus cosas para empezar con Tabetha una nueva vida en Londra, la ciudad remota llena de risas y luces sobre la que tanto le hablaba a su hija. Pronto descubrieron, sin embargo, que las luces y las risas costaban un precio que sólo los ricos podían permitirse.
La madre murió dos años después de llegar a la ciudad. Se convirtió en poco más que esas historias que tanto le gustaba contar: cuentos de hadas demasiado hermosos como para que se pudiera creer en ellos, en medio de toda la pobreza y oscuridad en la que vivía su hija desde entonces. No fue fácil sobrevivir sola en Londra, pero dentro de tres días Tabetha Brown cumpliría quince años. Se había prometido a sí misma un pedazo de tarta para celebrar la ocasión, a pesar de que aún debía ganar el dinero para permitirse ese lujo.
Hacerse mayor facilitaba las cosas. Durante sus primeros años sola, Tabetha pasó tanta hambre que se sintió muchas veces tentada a regresar a la aldea. Sin embargo, después recordaba los gritos con que su abuelo las insultaba, las bofetadas de sus recias manos o los golpes de su bastón en la espalda. No. La vida era dura en todas partes, y ahora Londra era su hogar.
Levantó una piedra del suelo y ahuyentó a un gato famélico que curioseaba en torno a una pequeña figura acostada en la nieve. Era un hob, sus finos brazos y piernas rígidos como palos. La población de personas minúsculas en Londra era casi tan numerosa como la de ratones y ratas, tanto en los barrios pobres de la ciudad como en los ricos. Los hobs no crecían mucho más que un cuervo y podían ser bastante gruñones, pero trabajaban duro. A cambio de sus servicios no solían pedir más que una vieja camisa o un abrigo para hacerse sus propias prendas de ropa, algo de comida para alimentar a sus familias —a menudo numerosas— y alojamiento debajo de una escalera o en el rincón de un armario. Trabajaban en restaurantes, en fábricas y en las grandes mansiones al otro lado de la ciudad, pero no siempre recibían la gratitud que merecían y, especialmente en invierno, era usual encontrarlos muertos en las calles.
Éste aún respiraba y Tabetha apoyó a la pequeña criatura contra el escaparate de una tienda, con la esperanza de que el calor que salía a través del cristal lo devolviera a la vida. Poco después de la muerte de su madre, Tabetha empezó a trabajar para un deshollinador que la hizo escalar por tantas chimeneas que sus piernas pronto quedaron cubiertas de hollín y cicatrices. Estaba segura de que acabaría como muchos de los otros niños que trabajaban igual que ella: rompiéndose el cuello de una caída. Sin embargo, una familia de hobs la ayudó a escapar. Jamás olvidó su generosidad.
El deshollinador nunca supo que se trataba de una niña. Sobrevivir en Londra era difícil para cualquiera, pero casi imposible para una mujer —la experiencia de su madre lo probaba—, así que Tabetha llevaba el pelo corto y se vestía como un chico. Al principio extrañó su larga cabellera y los vestidos, pero ahora prefería llevar pantalones y camisas, aunque cada vez debía añadir más capas de harapos para ocultar sus senos crecientes.
Quince años… No, la vida no se volvería más fácil.
Antes de alcanzar las empinadas escaleras que llevaban a la orilla cenagosa del Tames, encontró tres hobs más y, justo donde comenzaban los peldaños, distinguió una moneda reluciente en la nieve, como un regalo de Navidad anticipado. Era un buen comienzo para un día que solía entristecerla. Quizá podría por fin comprarse un par de zapatos viejos. Los vendía un leprechaun que vivía bajo la escalinata del teatro en cuyo patio trasero se refugiaba Tabetha durante la noche.
Esta temprana mañana de Nochebuena dos docenas de chiquillos rebuscaban ya en el fango congelado de la ribera. Esperaban encontrar alambres de cobre, monedas viejas, metales y otros bienes con los que luego pudieran comerciar. Tabetha los conocía a todos. La mayoría la superaba en edad. Aquella no era una actividad saludable. El lodo lleno de desperdicios les llegaba a menudo hasta las rodillas y cualquier herida sin importancia podía provocar una infección letal. Luego estaban las mareas. Tabetha había visto con sus propios ojos cómo las aguas subían y se llevaban a una anciana y a su hijo. Sin embargo, la orilla del río era un lugar peligroso incluso en días como éste en el que la marea estaba baja y el fango helado, porque allí cazaban tritones y kelpies, por no mencionar a los marineros borrachos, comerciantes de polvo de elfo y traficantes de todo tipo.
Ninguno de los otros chicos sospechaba que Ted, como Tabetha solía presentarse, era una niña. De todos modos, ella se mantenía alejada de los demás, pues estaba segura de que cualquiera de ellos le robaría si les diera la oportunidad. No se podía confiar en nadie. En nadie. Tabetha sobrevivía porque nunca lo olvidaba.
Cuando Tabetha alcanzó el final de las escaleras detectó una figura desconocida: un hombre grueso, con una calva incipiente, demasiado bien vestido para estar rebuscando tesoros en el fango. Le estaba dando a Limpey un pedazo de papel. Quizá era un predicador que venía a convencerlos de que acudieran a misa al día siguiente por ser Navidad. De seguro algunos aceptarían la invitación, pues todos tenían un gran talento robando en medio del gentío. Tabetha también había probado suerte en ese oficio, pero se sintió avergonzada de sí misma. Por el contrario, encontrar cosas en el lodo la llenaba de orgullo. Se trataba de objetos perdidos y rotos, como ella, pero todos eran supervivientes, venían de lejos y cada uno ocultaba su propia historia.
Ninguno de los otros muchachos tenía tanta paciencia como Tabetha a la hora de escudriñar entre el barro, ni su aguzada vista para descubrir un tesoro en medio del fango y la inmundicia que el inmenso río traía de mares lejanos y rescataba de tiempos remotos. Tabetha no sabía si amaba u odiaba el Tames. A veces sus orillas le parecían su único hogar, pero en días como éste —cuando otros se reunían en sus casas con sus familias—, las aguas en eterno movimiento la hacían sentirse aún más desamparada.
“¡Deja de pensar!”, se ordenó a sí misma. La autocompasión era el veneno que más temía. Se alimentaba de su corazón. Casi siempre vadeaban el barro emponzoñado descalzos y con los pantalones recogidos, pero hoy el frío los obligaba a dejarse puestas las agujeradas botas.
El pedazo de soga que descubrió después de dar unos pocos pasos era un buen ejemplo de los tesoros que los otros no sabían reconocer. Se aseguró de que la expresión de su cara no reflejara nada más que aburrimiento mientras se agachaba, para no revelar que acababa de encontrar algo de valor. Unas pocas escamas brillantes se adherían a la cuerda: escamas de sirena. El río las había llevado desde las costas del sur, donde Tabetha las había visto tantas veces en la playa junto a su aldea.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)


![Tintenblut [Tintenwelt-Reihe, Band 2 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/52c21247ab9c6ceec994ff4bce1626b8/w200_u90.jpg)
![Tintentod [Tintenwelt-Reihe, Band 3 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/48531063f67bfadcad247f206737472f/w200_u90.jpg)





![Gespensterjäger im Feuerspuk [Band 2] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/961288edbdff425f4f1f3c26568a5f3b/w200_u90.jpg)