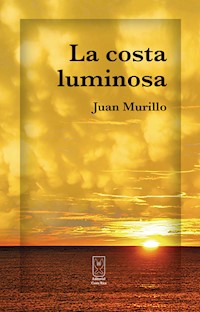
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Costa Rica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La costa luminosa recoge toda una época histórica de la Costa Rica reciente: partiendo de la llegada de los argentinos y chilenos a nuestro país, pasando por las insurrecciones en Centroamérica, la incipiente "guerrilla" en Costa Rica, así como el posible asesinato del poeta y ecologista nicaragüense David Maradiaga y la pira en que se convierte la casa en que vivían tres de sus amigos. Esta obra denuncia la corrupción subyacente, la oscuridad y la bestia que vive en nuestra sociedad y dentro de cada uno de nosotros.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan Murillo
La costa luminosa
▀ ▀ ▀
A David Maradiaga,
María del Mar Cordero,
Óscar Fallas,
Jaime Bustamante,
Olof Wessberg,
Antonio Zúñiga,
Óscar Quirós,
Jorge Aguilar,
Kimberly Blackwell,
Diego Saborío
y
Jairo Mora.
▁▁▁
“...pues sin ti nada puede emerger a las costas luminosas”.
Titus Lucretius Caro, De rerum natura
“… deliver me from this dreadful tyranny of self.
I have sunk low. Let me sink lower still,
that I may know the truth.”
Malcolm Lowry, Under the Volcano
La lápida ha sido encalada. Donde debería estar su nombre aparece el de otro, en pinceladas apresuradas. Su cuerpo desahuciado fue llevado al osario común. Con el tiempo, todos los huesos sin nombre alimentaron el incinerador. Las cenizas fueron arrastradas por el agua a las alcantarillas de la ciudad, luego a los ríos, finalmente al mar. David ha desaparecido y, tiempo después, nadie recordará cuál fue el nombre que se pronunció en aquel momento.
—Maradiaga, yo sé quién es usted –dice con una voz áspera, apenas distinta a la de la tormenta que ruge sobre las latas de zinc.
Los labios del tipo pronuncian un nombre lleno de kas. O eso cree escuchar Federico. La lluvia apenas lo deja oír; los sonidos son incomprensibles. No hay intercambio de saludos. David y Milton miran a K sin decir nada. K tampoco habla. Federico se sienta sin saber si debe hacerlo o quedarse de pie. Junto a su cara cuelga una de las manos del tipo, en la que pulsa una vena gorda. De la muñeca cuelga una esclava gruesa. En el dedo anular un anillo engarza una piedra negra.
David Maradiaga lo mira desde el otro lado de la mesa sin contestar. Parecen reconocerse. Federico ve la mirada entrecerrada e inmóvil de David, y lenta en la borrachera le llega la certeza de que todo va mal. De pronto le urge ir al baño, salir a la calle a respirar, estar en su casa, en su cama, pero no se puede mover.
—Yo conocí a su tata en Nicaragua… cuando era Coronel –una pausa, y más lento y fuerte para que no haya confusión–. Era bueno para interrogar su tata… amigo de la picana.
David lo mira en silencio. Milton tampoco se mueve. Federico los observa, petrificado.
David no va a permitir que le digan esas cosas y por lo quieto que está, Federico se imagina que esto no va a durar mucho, que la conversación va a pasar a los vergazos en cualquier momento. Milton localiza la puerta de salida entre la penumbra y el humo del tabaco, y pone disimuladamente las manos bajo la mesa, para volcarla, si hace falta, y ganarse unos segundos.
—Yo sé de dónde viene usted –añade K, y pone las manos sobre la mesa, sonriendo satisfecho– y la mierda que le corre por las venas.
Milton le busca con la mirada el arma que debería estar ahí, pero no la encuentra. No hay sobaqueras, los tobillos no están a la vista. Mira a David para tratar de adivinar por dónde van las cosas y prepararse. Los ojos de David son dos rayas negras. La mano en la botella de cerveza.
—Parece que usted lo conoce mejor que yo –le dice–, como que son de los mismos.
Ninguno se mueve. En la penumbra inmóvil del bar pasan los segundos. El humo del cigarro se detiene en el aire. La mano de K se levanta lentamente de la mesa, un hematoma bajo una uña. Se mueve con cuidado hasta el bolsillo del pantalón y comienza a sacar algo lentamente. Federico siente en ese instante la gravedad aumentar sobre el marco de su cuerpo y las picaduras de agujas imaginarias le cubren la espalda y la cabeza. Así es como termina esto, piensa Milton, sintiendo cómo se tensa involuntariamente su cuerpo en anticipación.
La mano se alza en el aire turbio del bar, pero en ella solo hay un paquete de Ticos. K saca uno y lo enciende con un Zippo verde, le suelta la mirada a David y observa a Federico y a Milton por primera vez.
—Así es –dice, aspirando una bocanada–.Yo estoy en el negocio de la guerra. Ustedes, en cambio –dice mirando a cada uno un segundo, soplándoles el humo en la cara– se dedican a proteger ardillas y flores –y pausa para ver si van a reaccionar. Se adelanta sobre la mesa y acercando la cara aun más a David añade–: No les gusta la pelea, porque saben cómo termina... ¿verdad?
Milton piensa en el incendio de diciembre, en Jaime, María del Mar, Óscar, encerrados entre el humo y las llamas. Mira a David. David es alto, pero no tanto como K, ni tan macizo. David acerca la cara a la de K y le dice lentamente:
—Sí. Esto termina cuando todo sale a la luz.
K trata de comprender lo que dice David en medio del estruendo de la tormenta. Arruga la frente, confundido, incrédulo, se ríe suavemente, y se levanta moviendo la cabeza. Se da vuelta y dice algo, algo que no logran comprender, algo como “ahorita arreglamos esto” o “afuera nos vemos”, algo que no quieren escuchar pero que escuchan decir a la voz del diluvio y lo miran alejarse hacia la esquina oscura de donde salió, y unirse a otros dos que vigilan la mesa desde lejos, con desinterés profesional.
Al principio nadie dice nada. Milton no puede creer que no estén, botella quebrada en mano, peleando por la vida. Federico calla esperando que la tormenta levante un muro de ruido entre ellos y los otros para decirles: “Vámonos antes de que vuelva”. Los tres se levantan al mismo tiempo, fingiendo tranquilidad, y se dirigen a la escalera que baja a la calle. Sobre la mesa quedan las frías aún por empezar.
Afuera llueve con cólera. La noche es una cortina de gotas blancas iluminadas por los arcos de luz de los postes. Las ráfagas del viento sucumben al peso del agua. Por los caños bajan ríos como venas que se desangran, tomando las calles.
Saltan del quicio de la puerta y el diluvio se los traga de inmediato. En el Parque Central, apenas cuadra y media hacia el norte, ya no queda nada seco en ellos. Se suben al primer taxi que aparece entre la lluvia como una balsa salvavidas.
Un grupo de siluetas corre hacia ellos bajo el cono de luz de una lámpara.
—¡Vamos jalando! ¡Póngale! –grita Milton.
El taxista siente la urgencia en el tono de la orden y se voltea para ver a los otros dos.
—¡Soque, güevón, soque!
Milton inspecciona con dificultad el retrovisor derecho. Las luces de otro carro se encienden detrás de ellos. Los siguen.
Doblan varias esquinas. Le gritan instrucciones contradictorias al taxista, que finalmente, alterado, acelera, sintiendo un peligro que no entiende.
En una esquina da vuelta en una cuesta y el taxi para de golpe, avanza lentamente, y se apaga. El motor burbujea entre nubes de vapor, sumergido en una laguna de aguas retenidas en la intersección.
—Jale, jale, jale –dice Milton, y abre la puerta.
Federico saca lo último que le queda en los bolsillos y se lo tira al taxista en el regazo mientras abre la puerta. El agua inunda el carro. El taxista vocifera. Federico y Milton vadean hacia la orilla norte. David cruza las aguas, solo, hacia el sur.
Sobre la calle por la que venían se detienen unas luces incrustadas en un bulto oculto bajo la cortina del aguacero.
David les grita algo desde la otra orilla, pero bajo el estruendo de la lluvia su voz es nada, una gota apenas. Milton le grita que regrese, con los brazos en alto y los ojos en el carro que espera a oscuras en la esquina. David hace un gesto con la mano desde la otra orilla, igualmente sordo. Sonríe y asiente con la cabeza, señalando en la dirección general de la base. Se da vuelta y desaparece entre la lluvia.
Milton busca a David entre el torrente y se lo lleva puta. Federico empieza a correr calle abajo entre la lluvia, a la cual ya no tiene sentido evadir porque es inmensa. Le grita que no pierda el tiempo, que lo siga.
El agua serpentea iluminada entre sus pies. La ciudad brilla. En la huida, enfrentados a algo semejante a sus temores nocturnos, perdieron a David. Después de tanto hablar de lo que le había pasado a Jaime, Óscar y María del Mar, después de oír a David decir que mientras estuvieran al descubierto, en lugares públicos, en grupo, nadie podía tocarlos. Federico recuerda –recordaría muchas veces después– el momento en que se volteó para ver a David al otro lado de la intersección inundada, iluminado por detrás por las luces callejeras, Milton gritándole algo. David se había dado vuelta. Federico recordó haber visto el carro a medio camino entre ellos y David, sus ocupantes invisibles en la lluvia cerrada; en medio del lago el taxista maldiciendo, sus cosas saliendo por las puertas del taxi, a flote. Y al otro lado del mar David agitando la mano, tal vez no avisando que estaba bien, sino pidiendo ayuda como lo hacen los que caen por la borda. Y después se había dado vuelta y en diez pasos había desaparecido entre las olas, las corrientes subterráneas llevándolo a donde nadie lo podría alcanzar.
Imagina que tal vez David no había corrido una cuadra cuando se empezó a sentir expuesto. Imagina que buscó a su alrededor algún negocio abierto, pero solo encontró cerrojos, mallas, cortinas metálicas. Imagina que David vio, sobre la acera opuesta, una figura corriendo directamente hacia él. Que se quitó el agua de los ojos para tratar de distinguir mejor: una silueta negra entre las lentejuelas de la lluvia. Que se dio vuelta y corrió con todo lo que tenía y subió una cuesta empinada pasando grandes casonas con jardines abrazados por hierro forjado, fachadas neoclásicas, coloniales, victorianas, imponiéndose insolentes a la orilla de la calle y que corrió bajo rótulos apagados de hoteles, buscando una puerta abierta, un local que a esa hora pudiera darle refugio, testigos, espacio para enfrentar su destino en otro lugar que no fuera entre las transitorias gotas sin memoria. Se dio vuelta y miró hacia atrás. Entre las palmeras de abanico y las rejas tortuosas lo seguían. Correr no era lo suyo: le faltaba el aire y empezó a sentir una punta finísima clavársele en el lado izquierdo. Ese dolor pequeñito, conocido, se haría insoportable y eventualmente no lo dejaría correr, lo detendría. Empezó a sentir el peso de la ropa empapada. La lluvia en la cara no lo dejaba ver ni respirar. El agua en estampida se vaciaba en los drenajes, transparente sobre el negro. Se detuvo, soltando bufidos. Casi no podía respirar.
No iba a poder perder al perseguidor. No quedaba más que enfrentar el destino en medio de la lluvia metamorfa. Se daría vuelta y la sombra lo vería de lejos y bajaría el paso, acercándose, pero ahora con más determinación. Lo alcanzaría por fin. Se acercaría con la mano pesada. David tendría tiempo apenas para un empujón, tal vez ni para eso, detenido de golpe a medio paso por un puñado de plomo.
No le sorprendió lo que pensaba. Desde la muerte de Jaime, María del Mar y Óscar, imaginar cómo alguien mataba a David era cosa de todos los días. Por algún azar incomprensible, David se había salvado la noche del incendio. Pero las noches y las oportunidades eran infinitas.
***
David había sentido esto alguna vez, antes, en sueños, cifrado por la imposible lógica del que duerme: la sensación de reconocer un gesto diminuto, la inclinación imperceptible del cuerpo, el tono de la piel en algún pliegue discreto, en la flexura del codo, en la curvatura del cuello. Un reconocimiento inmediato de algo que había albergado toda una vida, de espaldas a sí mismo, sin saber que lo tenía marcado en la memoria, una memoria lejana de esa historia común que ahora debía provocarse, un sueño como una nube que se desdobla en inmensas volutas sobre sí misma y crece y se hace inmensa. Reconocer a la amante que uno había esperado siempre a golpe de primera vista es un ejercicio de nostalgia, una invención desesperada. No es amor a primera vista, no, es dolor, el dolor preliminar de las cosas que no logran nacer a la luz, dolor por lo que se pierde para siempre cuando la vida simplemente no llega a ocurrir.
Camila pensó que la mirada fija de David sobre Ana duraba más de lo aceptable y decidió interrumpirla, pero ya Ana había empezado a estacar la rabia monocorde de “Ciudad de pobres corazones” en su guitarra. Nadie cantó con ella. Al terminar hubo un silencio incómodo en el círculo de luz en el corazón del Pulpo, sumergido en la tormenta.
Manolo miró de reojo a David. Paola lo miró también. Si Ana hubiera sabido lo del incendio tal vez no hubiera escogido esa canción, pero la había cantado igual, como si lo supiera, como si entendiera perfectamente.
En la entrada del pasillo apareció Ernesto, el hijo de seis años de Paola, restregándose los ojos, en medias y pijama.
—¿Qué está haciendo despierto, papito? Es tardísimo –dijo Paola arrodillándose frente a él.
—El suelo está mojado –dijo Ernesto mostrándole la planta empapada de una media.
—Vení, vamos a la cama –lo alzó con dificultad y le quitó las medias con la mano libre, mientras lo llevaba por el oscuro pasillo hacia la parte de atrás del bar.
El agua entraba por debajo de la puerta metálica y cubría el salón delantero, donde estaban ellos, y la barra.
—Me cago en este diluvio –dijo Nina, y abrió la puerta para ver qué pasaba afuera. La ola de agua negra y basura que entró por la hendija arrastró los maletines de Ana y Camila. Entre gritos de alarma, pero sin bajarse de los taburetes, lograron recuperar las mochilas, los papeles mojados, un suéter negro con un hueco en el codo. En el suelo flotaban las colillas de cigarros entre las patas de los taburetes, como barquitos de un mar envenenado. Nina había cerrado la puerta, pero era demasiado tarde; había ya varios centímetros cercando las patas y cubriendo del suelo.
—Esta vara se está inundando, ¿qué hacemos? –dijo Irina sosteniéndose la cabeza con las manos, inspeccionando el suelo.
—Vamos a la cocina, que es más alta. Cuando el aguacero pare vuelve a bajar –propuso David y se puso de pie en el agua.
Pero es más fácil decir las cosas que hacerlas: Camila y Ana no querían mojarse los zapatos y tuvieron que pasar como gatas por sobre los taburetes hasta la barra y luego como en pasarela por la barra para llegar a la cocina, donde ya estaban Nina y el Conde. David esperaba a Manolo, que parecía haber perdido su capacidad para maniobrar la silla de ruedas, las manos empapadas de un caldo hecho de lluvia, cenizas y cerveza añeja. En la entrada de la barra descubrieron que la silla de Manolo no cabía.
—No importa –le dijo David con un guiño, agarrando la botella que había tras la barra–, jale a la parte de atrás.
En las tierras altas de atrás había una carrucha gigante de madera para cable de poste que hacía de mesa redonda. David se subió en ella y Manolo se aparcó en frente. El agua aún estaba lejos y ahí estarían secos por un rato. David le pasó la botella a Manolo, que le zampó un beso medio desesperado. Desde la cocina les llegó un tufo dulzón y la voz quejumbrosa del Conde implorando en medio de las risas de las muchachas. David se echó un trago de la botella.
—¿De dónde sacaste a ese espécimen? –le preguntó Manolo–. Cero pinta de Maldoror. Podías haber escogido otro más despabilado.
David se echó otro trago.
—Sería maravilloso que realmente fuera Lautréamont, pero que fuera el Conde de verdad y no un tataranieto puramierda.
—Hay que darle tiempo. Necesita creérsela: que los humores malévolos del ancestro lo penetren. Con que se lo repitamos un tiempo la idea lo va a ir transformando.
Manolo le quitó la botella y se echó otro trago. Cerró los ojos, sacudió la cabeza, miró al suelo.
—Mierda, ahí viene el agua –dijo, y movió la silla a punta de pifias y resbalones hasta el lado de atrás del carrete.
En la cocina, Irina, Ana, Camila y el Conde trataban de desmenuzar el bodoque pegajoso en el que se había transformado el mate después del tratamiento con microondas que le había aplicado Paola, que no había regresado del cuarto de atrás. Al rato de estarle dando, entre canciones de trova a capela, ya tenían separada toda la yerba y la colocaron sobre una página abierta de La Nación para que el papel periódico terminara de secarla. Luego la pusieron sobre la barra con delicadeza maternal y al cuidado de la mirada luctuosa del Conde.
El agua estaba por cubrir el suelo de la cocina también e Irina le pidió al Conde que les pasara la silla para subirse a la barra de nuevo. Lograron pasar de la barra a los taburetes sin contratiempo, pero como solo había cuatro, tuvieron que empezar a pasar el último taburete de la fila al frente. El Conde, que de por sí estaba mojado, no tuvo empacho de transitar el lago de las colillas y se dedicó a transferir el taburete de atrás al frente de la fila. Cuando entraron al salón de atrás, vieron a David sentado de piernas cruzadas sobre la carrucha, Manolo acostado y roncando junto a él, la silla de ruedas abandonada a un lado. El agua ya había hecho del carrete una isla y no quedaba tierra firme en ese salón tampoco. Siguieron hasta el cuarto de atrás donde dormían Paola y los niños. Cuando Ana pasó, de última, frente al carrete le preguntó a David:
—¿Cabe una más?
—Siempre cabe una más –le respondió David con una sonrisa, y le señaló el espacio vacío al otro lado del torso catatónico de Manolo. Ana se subió al carrete y los otros tres se perdieron por la puerta del cuarto, dejando un rastro de taburetes como un archipiélago.
—¿Estará bien? Está haciendo muy feo –dijo Ana inspeccionando con cuidado las facciones de Manolo, que roncaba con la boca y los ojos abiertos.
—No le pasa nada –respondió David–. Tiene ángeles que le cuidan el sueño.
—¿Por qué no fueron a la cocina con nosotros?
—Manolo tenía que contarme algo importante.
—Pues aquí estaban mejor, de todos modos. Tuvimos que desmenuzar ese mate hediondo del Conde, que la verdad ya está arruinado, porque en dónde se ha visto que uno pueda secar un mate que ya se mojó, es como guardar las bolsitas de té usadas, nada que ver, y después de todos modos tuvimos que venirnos para acá. ¿Siempre se pone así esto? –le preguntó señalando el mar interior que los rodeaba.
—La verdad: esta es la primera vez que veo al Pulpo inundado. Tiene que ser un augurio, una señal para que no olvidemos esta noche.
Ana lo miró a los ojos y él la miró de vuelta y ambos sintieron que en la sonrisa del otro había algo más.
David le ofreció la botella y le dijo: “Por los encuentros fortuitos en medio de las tormentas”. Ana arrugó la nariz, pero un segundo después dijo: “Bueno” –y se tomó un sorbito diminuto que la hizo lagrimear y toser–. David se tomó otro y dijo: “Salud”.
Después de un silencio lleno de lluvia, Ana le preguntó:
—¿Que estás estudiando?
David se quedó mirándola, como si considerara lo que le estaban preguntando:
—No estudio.
—¿Y entonces qué hacés? –le preguntó ella.
—Diseño crucigramas –dijo David, mirándola, y se echó otro trago.
—¿En serio? ¡Qué increíble! Nunca había conocido a nadie que hiciera eso. Ni siquiera sabía que ese era un trabajo.
—No es un trabajo, es arte.
—Me imagino que debe ser difícil.
—No. Más bien es fácil. Lo único difícil es meter el secreto.
—¿Cómo, el secreto?
—Tienen un secreto, los crucigramas –dijo sin mirarla. Ella esperó que siguiera, pero David se quedó callado.
—¿No me lo vas a contar? –preguntó Ana después de un rato.
—Es un secreto. Si te lo cuento, ¿cómo sé que no se lo vas a contar a todo mundo?
—Tendrías que confiar en mí.
David la miró sin decir nada.
—Los crucigramas se descifran dos veces, detrás de lo que uno descubre siempre hay algo más: otra cosa.
Ana lo miró llena de asombro:
—¡Qué lindo! –dijo enternecida, subiendo las rodillas hasta la barbilla y abrazándose las piernas–. La música es súper parecida. Tocás para que los que te escuchan canten y así la música pueda ser de ellos también. Solo es buena una canción si la gente canta con vos, sin eso la música... no sé... no es lo que debería ser… Es lo mismo, ¿verdad?
David quiso cubrirle los hombros con el brazo, sintió que si la abrazaba no se sentiría tan solo. Abrazarla y oler ese cabello corto que hacía una colita de pato en la nuca, para sentir sobre su camisa húmeda el calor de la piel de Ana, un calor intenso y constante, que pulsaba y penetraba su carne y hacía que no le importaran el frío, el dolor, el miedo. Pero entre ambos estaba la cuadrada cabeza ojiabierta de Manolo y el abismo de conocerse desde siempre pero solo haberse visto una vez.
Se tomó otro trago y le preguntó si alguna vez había leído El Principito. Ella le dijo que sí. Él le preguntó si recordaba la escena del zorro. Ella le dijo que apenas un poco, que recordaba que el zorro estaba feliz, nada más. Él le recordó que el zorro le había dicho al Principito que él era salvaje, pero que, si el Principito lo domesticaba, el zorro podría ser su amigo. Ella dijo que recordaba, que ese zorro era un bandido. Él le explicó las indicaciones que el zorro había dado al Principito para domesticarlo: debían verse siempre en el mismo sitio a la misma hora. Ella asintió, mirándolo con la cara entre los brazos cruzados sobre las rodillas. Le dijo que, si se veían todos los días a la misma hora, podría empezar a ser feliz muchas horas antes, sabiendo que se aproximaba el encuentro. Ella le dijo que sí.
Tan absortos estaban en la conversación que no se dieron cuenta de que el agua que los tenía acorralados había dejado de subir, que ya no se escuchaba el rugir de la tormenta y que todo era silencio menos el susurrar cómplice de ellos dos en medio de una oscuridad que empezaba a retroceder ante la tímida luz del amanecer que entraba por las ventanas. Se contaron las cosas más triviales en voces diminutas que pretendían excluir al mundo, hasta que apareció Paola en la puerta y les dijo:
—No nos podemos quedar aquí. Esta agua no va a bajar. Me voy a llevar los chicos a la casa. ¿Qué hacemos con Manolo?
—Yo lo llevo –dijo David.
De nuevo intentaron el tránsito mediado por taburetes que duró para siempre porque al Conde le dio asco el color del agua a la luz de la mañana y decidió participar en la caravana aérea. A David no le importó meterse hasta las rodillas en el caldo hediondo para cargar a los niños hasta la puerta donde Paola e Irina los recibieron en brazos. Después puso los taburetes para que saliera Ana. Sacó la silla de ruedas a la acera y, por último, pasó sus brazos bajo las piernas flácidas y el grueso cuello de Manolo y lo alzó. Le pareció que, a pesar de lo cansado que estaba, Manolo era liviano como un pajarito, y lo llevó así sobre el agua hasta la acera, cruzando la calle hasta la casa verde donde Paola ya había despertado a la madre anciana de Manolo. Cuando entró en el cuarto que le indicó la anciana, notó la cantidad de papeles y libros que Manolo tenía apilados: torres de papel impreso, varios grupos de cuadernos negros, alfombras de papel garabateado, paredes tapizadas con diagramas. En medio del cansancio no supo qué pensar, y cuando puso a Manolo sobre la cama sintió una mano agarrándole el brazo, los ojos despiertos en un mar de sangre y sueño, la voz de Manolo, un susurro, como quien dice algo a pesar de sí mismo:
—No le contés a nadie.
David le dio una palmadita en la mejilla y salió de la casa al hirviente rechinar del sol de la mañana de lunes, que brilla sin importarle que antes fue de noche, iluminando todo sin compasión ni mesura. La correntada había sacado a media calle el detritus que normalmente se disimula en los resquicios y la ciudad, aún mojada, con su basura a plena luz del día, le pareció un insulto. Las acompañó hasta los taxis. Se despidió de beso de Ana, de todas, pero a ella además con una mirada que decía: vos y yo. Al Conde, que recién había conocido la noche anterior, lo despidió con una palmada en la espalda.
Por fin quedó solo. Caminó entre el ruido creciente de las calles y el humo negro del diesel como pedazos de la noche que no quiere rendirse, herido como la ciudad tras la tormenta, en busca de un taxi que lo llevara de vuelta a la base para salir con los compas hacia la actividad en el norte. Sentía el corazón bombeando dentro de la cabeza. Antes de entrar al taxi, de pie con la mano sobre la puerta abierta, cerró los ojos y sintió la brisa acariciarle el rostro.
***
Llegaron a la casa de Broca pasadas las once de la mañana; una casa de campo amplia, montada sobre una colina bordeada de pinos altos, en medio de una finca. No pudieron bajarse. Los dóberman salieron a recibirlos como enviados del infierno. Tocaron el pito para que saliera alguien a atenderlos. Un tipo corpulento, peludo y rubio que pulía un carro plateado salió a ver qué querían, a una distancia prudente y de mala cara. Cuando vio a Federico, sonrió y le dijo, “quiubo ahijado”, y luego de mirarlos a cada uno con cuidado, entró de nuevo en la casa. Al rato salió Broca en calzoncillos y con cara de recién levantado. Le explicaron rápidamente por qué los tenía que acompañar. Broca no se mostró muy entusiasta, pero finalmente cedió porque no tenía nada mejor que hacer. Eran días vacíos, comodines de los días futuros en los que pasaría algo de verdad, en los que la vida empezaría a ser lo que todo el mundo esperaba que fuera. Días impalpables, hundidos en medio de la esperanza inútil de sueños infantiles y la sombra inmensa del incendio de Incurables. Esas tres muertes pesaban sobre cada acción, cada risa, cada mirada, y, sin embargo, todo era ligero como una pavana, una brisa cambiaba el rumbo. El de Broca, el de Federico. No el de David, que se enfilaba eternamente hacia el abismo. En el carro, sobre la pista a recoger a Broca, nadie había preguntado dónde estaba David la noche anterior. David no les había preguntado cómo llegaron, empapados, en la madrugada. Cuando la organizadora del evento, una niña aún, con sandalias de cuero y pelo a la garçon, le recriminó a David el llegar tarde, él le ofreció poco más que una sonrisa por explicación, una caricia en la nuca, un susurro al oído. Ante la falta de confianza en que las cosas salieran según el plan, la misión del pick-up era la más simple: transportar el equipaje, en este caso, los maletines de los muchachos. Y en efecto, no había logrado conseguir, como se suponía que le correspondía, un chofer y el pick-up en el que ya estaba sentado Milton, terminó siendo asignado a Federico, que no tenía licencia, pero fingió que sí. Esa confabulación fue suficiente para que la realidad se amoldara a la ficción, para que las cosas prosiguieran por el camino confuso de la certeza basada en cualquier cuento inventado en el momento. Federico no tenía licencia de conducir, pero Broca sí. Era cuestión de pasar a recogerlo a Belén. De paso, por fin podrían conocer la famosa colonia penal de Magsasay, una prisión abandonada, como la de San Lucas, pero que, en vez de ser una isla, era un claro en medio de la jungla. Magsasay, en conversaciones envueltas en el capullo blando del humo de un puro, había quedado por siempre asociada a una grabación supuestamente archivada en la biblioteca de la U, en la que, según David, Cortázar mencionaba haberla visitado. Cortázar y la colonial penal de Magsasay. Hacía varios meses, sin haber comprobado la existencia de la grabación, creyendo simplemente lo que decía David, habían planeado con Broca visitarla para ver si era cierto lo que había encontrado Cortázar ahí, cuando visitó Costa Rica en los setenta, con rumbo a la Nicaragua de la guerra contra Somoza.
Lo esperaron un rato. Uno de los dóberman aprovechó para morder las llantas del carro. Las cortinas de una ventana se abrían cada tanto, y alguien los observaba desde adentro. Luego salió Broca con un maletín, pero unos brazos de mujer lo atraparon y lo arrastraron al interior de la casa, luego salió de nuevo, con su madre a rastras, y hubo otro leve forcejeo:
—Mijito, no se vaya con esa gente, que le va a pasar algo malo. Lo presiento. Vea que fea pinta tienen.
—Mamá, por favor. Estamos haciendo el ridículo.
—Dejalo, mujer. ¿No ves que va con el hermanillo? –dijo el hombre peludo con una carcajada, señalando con una llave que tenía en la mano a Federico. Cuando la mujer lo vio enroscado en el asiento de atrás hizo una mueca de desagrado, le dijo algo al oído a Broca, lo persignó y se metió de nuevo en la casa.
En la entrada de la finca, ya lejos de los perros que quedaron rabiando en un puente, cambiaron de puesto y Broca tomó el volante. Federico se acomodó junto a Milton, en la parte de atrás y salieron hacia Alajuela. David roncaba en el asiento del pasajero.
A Federico no le gustaba Broca. Nunca le había caído bien. Lo toleraba porque David y Milton le tenían un afecto inexplicable. Pero era una tolerancia mínima, cruzada por una repulsión que apenas podía disimular.
Atravesaron Alajuela en un silencio entre incómodo y somnoliento, los brazos sobre los ojos, la boca abierta, de cara a la luz de la ventana. Antes de salir del pueblo, se detuvieron en una cantina en la que los atendió un tipo que parecía no tener mandíbula. Discutieron sobre el uso de un pedazo de tapa que colgaba de un pabilo sobre la barra, que David dijo que era para quitarse el sabor del contrabando. El cantinero, escurriéndose las babas con el hombro de la camisa lo contradijo explicando que era para matar moscas. Alajuela es famosa por su crueldad y la conversación con el salonero no tardó mucho en desembocar en una de sus típicas historias:
—Divertidifimo. Como treinta añof lleva, de falonero. Juega todof los domingof, para ver fi fale de pobre –y paró un momento para limpiarse las babas a dos manos–. Fiempre gallo tapado y nunca fabe qué lleva. Efa vef en vef de efarla en la gaveta en donde fiempre la efa, la pufo en la barra un toque y unof clientef le vieron el número. Fiempre el domingo a laf feif fe apunta el número en la pifarra. Puef no lo habían terminado de apuntar cuando el cabrón de Pachucoecampo lo borró y agarró la tifa y apuntó el número y la ferie de Paquito –hizo otra pausa y se pasó el antebrazo, largo y flaco, por la barbilla–. Viera ufted los brincof que pegaba efe hombre, fe le falían laf lágrimaf y echaba güipipiaf. Luego pidió tragof para todo mundo y luego a otrof y otrof y luego mi patrón hifo que le dijeran la verdad porque no iba a poder pagar laf invitafionef ni con el fueldo de un mef. Ufte viera cómo lloraba el Paquito cuando fe enteró de que era mentira. Divertidífimo, divertidififífimo.
—Qué hijos de puta.
—No, hombre, viera qué rifa. Fue un patfo.
—No tiene nada de gracia.
—Ef porque ufted está muy jovenfillo. Cuando fe haga máf viejo va a ver lo divertida que ef la defgrafia de lof demáf –y de nuevo se limpió las babas con el cuello derecho de la camisa, que estaba igual de mojado que el izquierdo.
El camino por Varablanca era una madeja de curvas y cuestas. Se perdieron y cuando llegaron a la entrada del Volcán Poás tuvieron que devolverse. Cantaron “Vaca de Divinas Tetas”, de Veloso, cien veces. Discutieron sobre los contenidos de la revista que iban a publicar y sobre el financiamiento de la agencia de cooperación española. Broca criticó el cuento que Federico había aportado mientras este lo miraba con odio. Pelearon a gritos por lo que supuestamente había dicho Cortázar sobre Costa Rica, sobre la colonia penal. Luego alguien recordó la colonia penal de Kafka. David durmió babeando el forro plástico del asiento. Milton miraba por las ventanas los invernaderos que escurrían agroquímicos hacia las nacientes que alimentaban Alajuela y se preguntó si estaría todo relacionado. Broca condujo con una mano fuera de la ventana, sosteniendo un cigarro al que el viento constantemente le arrancaba la brasa. Discutieron sobre los ostrogodos dorados, una especie en extinción, según David. El pick-up desgranaba el asfalto nuevo de la ruta y todos, en esos escasos minutos de tránsito y aislamiento, sintieron que eran inmortales, que ningún mal podía alcanzarlos. Pararon por fin en otra cantina. Pidieron cuatro cervezas y algo de comer.
La boca inaugural: pata de pollo. La pata de pollo de Federico lo señalaba desde el centro del plato de caldo, amarilla y calluda, con una uña afilada, como invocando en su contra el mal de ojo.
—¿Eso se come? –preguntó alarmado Federico al ver a Milton y David amputando dedos a mordiscos. Broca y Federico ambos empujaron el plato con asco y preguntaron a la mesera si había comida para seres humanos también, lo cual le hizo gracia a ella, pero no al cocinero que se asomó por la puerta de la cocina para ver quiénes eran esos maricones que venían de la capital. Se conformaron con unas mollejas, que según Broca también eran desechos. Y así, pasaron de una boca a la otra, entre mofas a los ridículos escrúpulos culinarios de Broca y Federico y discusiones absurdas sobre temas literarios. En algún momento, después de la tercera cerveza, Broca preguntó qué era exactamente lo que iban a hacer a Tigre, y Milton le explicó que había un programa para motivar a los jóvenes para diferentes campañas o voluntariados. Los muchachos que iban en la buseta esta vez, por la ruta de Zurquí, eran todos voluntarios para los comités de vigilancia. Habría una reunión de coordinación de la campaña en contra de la minería, pero el verdadero propósito era la capacitación de los chamacos.
Doce cervezas se hicieron treinta y dos sobre la mesa y entre todos se turnaron las preocupaciones por el atraso que significaba parar a tomarse tal cachimbal de cervezas de una sentada. No se levantaron de la mesa hasta que el cielo por fin se abrió como un huevo y vació la lluvia sobre el cajón de la camioneta como si su única intención fuera arruinarles la tarde. Mientras David pagaba, los otros tres salieron a tapar como pudieron el cajón con una cubierta improvisada hecha de bolsas de basura que, una vez que reanudaron el camino, el viento se encargó de desatar sigilosamente para que los maletines se pudieran terminar de mojar completamente.
No se veía nada, ni con los limpiaparabrisas a toda velocidad. Hubo que parar en un punto indeterminado de la carretera, con las luces de emergencia encendidas y plena conciencia de que eran invisibles para otros carros en medio del cortinaje gris de la lluvia. Atrás, en el cajón, los veinticinco maletines a su cargo se empapaban alegremente. No había forma de evitarlo, pero aun así David se bajó en medio de la ferocidad de las gotas y echó diez de los maletines, que escurrían con grandes bolsitas de té, dentro de la cabina.
Miraron ensimismados la lluvia serpentear por los vidrios de la cabina. Escucharon el ritmo de las gotas sobre el techo. Encerrados en la caja de metal vieron empañarse los cristales, y se sintieron asfixiados respirando el aliento de sus compañeros. Cuando la lluvia bajó un poco, Broca aceleró al máximo en una recta aparentemente interminable que cruzaba la pampa inclinada de Toro Amarillo en la cara anterior del volcán Barva. Por un momento pareció que por fin habían logrado dejar atrás la tormenta. Cruzaron varios pueblos de la planicie y llegando a La Virgen se fueron en un hueco gigante lleno de agua que simulaba perfectamente la superficie mojada del asfalto. La llanta pegó en el filo y se estalló. Los maletines que iban en el cajón aterrizaron en medio de la calle. El aguacero los alcanzó de nuevo. Mientras Milton recogía los maletines, David descubrió que no traían llanta de repuesto. Sin repuesto, no hubo más alternativa que quitar la llanta estallada, dejar la camioneta montada sobre la gata y volver a la cabina. Broca propuso que Milton llevara la llanta rodando hasta el siguiente poblado. Federico pensó que podían rodar estallados hasta encontrar un taller. Milton propuso encerrar los maletines en la cabina y seguir todos a pie. David, que era el que mandaba, los convenció de simplemente esperar a que pasara alguien a quien le pudieran pedir ayuda.
Es muy diferente ir en un carro en movimiento, con el paisaje volando hacia el pasado, que estar encerrado en cuatro metros cuadrados con cuatro personas, respirando los vapores que exhalan, asediados por la lluvia. El espacio personal se renuncia solo con los muy queridos, los amantes; todo lo demás es una imposición asquerosa, un ceder en lo más privado, un acercamiento forzoso a otros que pueden ser hermanos del alma u odiados enemigos.
— En fin
para que todas las cosas de la tierra.
Para que todas las cosas trémulas y hermosas de la tierra
descansen en el hueco
de cada una de esas manos tuyas que yo amo
y en doble arroyo lleguen hasta tu boca pura:
te levanté una rosa lo más alto que pude –dijo, y se quedó callado.
—Vos lo que querés decir es que habría que reclutarla para la Clínica de Imposición de Manos.
—¿Ana? ¿Ana Segovia, se llama?
—No sé –respondió David, mirando al suelo.
—Eso es de Martínez Rivas, ¿verdad? Echatelo de nuevo.
—Del Paraíso recobrado –respondió Milton.
—Mae, Milton, por favor. ¿Cómo la segunda parte del Paraíso Perdido?
—Honestamente, mae, una mano es una mano es una mano. Para lo que sirven.
—Mae, no sea imbécil.
—Si es la Segovia, agárrese, papito. Pérese pa que vea el revolcón que le van a pegar.
—¿Es cierto que Martínez Rivas andaba con Cortázar en la colonia esta, en Magsasay?





























