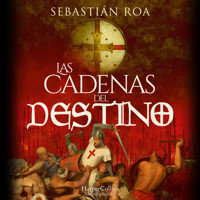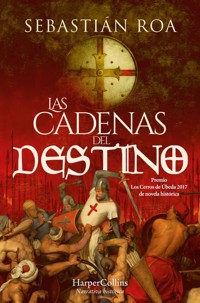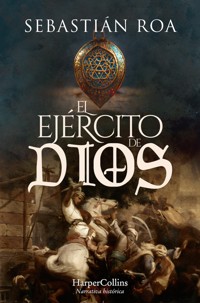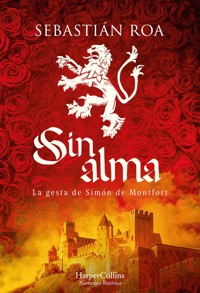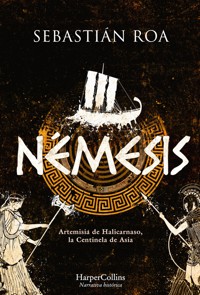11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Año 1028. Ramiro dirige una reducida incursión desde el pequeño condado de Aragón. El objetivo es cruzar la frontera musulmana y alcanzar a una partida de saqueadores que transporta un valioso botín. La misión es peligrosa y Ramiro prescindible: aunque hijo primogénito del rey, se trata de un bastardo. Alguien que jamás reinará, ni gobernará grandes señoríos ni pasará a la historia. Pero el destino depara a Ramiro algo más que algaras fronterizas. Alfonso V, rey de León, acaba de morir alcanzado por una flecha sarracena en el condado de Portugal. Su sucesor es un niño acosado por rebeliones y deslealtades. Sancho III el Mayor, padre de Ramiro, lo reclama para intervenir en favor de ese niño y defender los intereses del reino pamplonés en León. Esta es una historia que se mezcla con la leyenda. Un relato de injusticias e infidelidades, viejas rencillas familiares y ambiciones políticas, que narra cómo el asesinato y la calumnia pueden desatar reacciones imprevisibles. Pueden incluso convertir condados en reinos y cambiar el futuro. El esperado regreso de Sebastián Roa con una novela repleta de épica, intensidad narrativa y precisión histórica. Una joya más en la trayectoria de uno de los maestros actuales de la novela histórica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1207
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Portadilla
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harpercollinsiberica.com
La estirpe del águila
© Sebastián Roa, 2025
© 2025, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor, editor y colaboradores de esta publicación, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta publicación para entrenar tecnologías de inteligencia artificial (IA). HarperCollins Ibérica S. A. puede ejercer sus derechos bajo el Artículo 4 (3) de la Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor en el mercado único digital y prohíbe expresamente el uso de esta publicación para actividades de minería de textos y datos.
Arte de cubierta y mapas de las guardas: CalderónStudio
ISBN: 9788410644557
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Dedicatoria
Aclaración previa y galería de personajes
Cita
Prefacio
Primera parte
1. La caza
2. Home granizo
3. Buenas semillas
4. Nájera
5. Un caballo negro
6. Injusticia
7. O lobo de ferro
8. El día en que corrió la sangre
9. Un conde para Castilla
10. Clamar venganza
11. Dona d’aigua
12. El oficio del metal
Segunda parte
13. Vasallaje
14. El regalo de la reina
15. Por la sangre de Cristo
16. Ordalía
17. Arrano Beltza
18. Una tumba nueva
19. Y una vieja reliquia
20. Venganza
21. De sangre
22. Imaginación
23. Causas perdidas
24. Las gemelas de Foix
25. Amor verdadero
26. Se mata y se muere
27. Nubes de tormenta
28. Los tapices de Ermesinda
29. Tamarón
Tercera parte
30. Por la gracia de Dios
31. Cambios de dinastía
32. Lluvia de estrellas
33. Duelo en Roda
34. Halcones y águilas
35. Al otro lado del espejo
36. Sembrar cizaña
37. Echar a volar
38. Nueva sangre
39. Ojo por ojo
40. Lealtad o justicia
41. El reino del bosque
42. El heredero
43. Tafalla
44. Una nueva dinastía
Epílogo. La ponte les xanes
Apéndice histórico Lo que fue y lo que no fue
Si te ha gustado este libro…
Dedicatoria
Para Carmen, mi madre, que siempre se dejaba a sí misma para el final. Mira, mamá: ahora estás al principio.
Y para Manuela, mi otra madre, que seguro que sigue sonriendo. Sí, maña: todo esto ha salido de mi cabeza.
Aclaración previa y galería de personajes
Las páginas siguientes contienen una buena cantidad de personajes y lugares cuyos nombres han cambiado desde el siglo XI, y que aún hoy varían por la diversidad de ámbitos lingüísticos de procedencia, así como por la ambigüedad de las fuentes. Dado que este es un texto con vocación literaria, las decisiones que he tomado al respecto han de atribuirse a esa condición. Lo mismo vale para otros recursos destinados a evitar sobrecargas y confusiones. Al final de la novela incluyo un apéndice que aclarará, al menos en parte, qué aspectos de la narración provienen de mi imaginación y qué otros salen de narraciones previas, ya sean de peso histórico, ya de carácter legendario. No aconsejo acudir a dicho apéndice hasta haber concluido la lectura de la obra.
A continuación, por orden alfabético, se listan los personajes con peso en la novela, tanto si disponen de papel propio en el campo diegético como si su simple referencia es importante. La mayor parte de ellos carece de papeles extensos, pero el lector puede acudir a esta lista en cualquier momento de la narración. Los detalles de su descripción corresponden bien al momento en que se inicia la acción en la obra —año 1028— o bien a la primera escena en la que aparecen o se los nombra. Los marcados con un asterisco (*) se corresponden con los ideados por el autor; los demás se basan en los consagrados por la historiografía, por la leyenda o por ambas.
Abú Yaffar. De nombre completo, Abú Yaffar Ahmed ibn Sulaymán ibn Hud. Es el primogénito del walí Ibn Hud y reside en Zaragoza junto con sus cuatro hermanos.
Abú Yibril Yaqub*. Alarife toledano, famoso por sus innovadores proyectos arquitectónicos en Valencia.
Alfonso, rey de León. Conocido históricamente como Alfonso V. Muerto en 1028 durante el asedio de Viseo, en el condado leonés de Portugal.
Al-Mansur. Abú Amir Muhammad ibn Abí Amir, conocido sobre todo como Almanzor, muerto en el año 1002. General de los ejércitos cordobeses durante el apogeo del califato Omeya, antes de la Fitna. Sembró el terror entre los cristianos y los mantuvo encerrados en sus pequeños estados norteños.
Armengol el Peregrino, conde de Urgel. Conocido históricamente como Armengol II. Su primogénito también se llama Armengol.
Arnau Mir de Tost. Noble de Tost, en el condado de Urgel.
Arnulfo. Obispo de la Ribagorza, con sede en Roda de Isábena.
Arsenda de Fluviá. Doncella de procedencia incierta, se cree que vive en el condado de Besalú.
Ava de Ampurias. Hija del conde Hugo I de Ampurias, se espera que sea la esposa de Arnau Mir de Tost.
Berenguer Ramón,conde de Barcelona, de Gerona y Osona. Conocido históricamente como Berenguer Ramón I el Curvo. Hijo de Ramón Borrell y de Ermesinda de Carcasona. Casado con una hermana —ya difunta— del conde de Castilla y de la reina de Pamplona.
Bermudo, rey de León. Hijo de Alfonso V. Accede al trono siendo un niño, tras morir su padre prematuramente en Viseo. Históricamente conocido como Bermudo III.
Blasco. Abad de San Juan de la Peña, sucesor del abad Paterno.
Blasco Oriol. Noble aragonés.
Bonafilia*. Campesina de la aldea de Lárrede, en Aragón.
Cresconio, canónigo del cabildo de Compostela y ayudante del ya anciano obispo titular, Vistruario.
Cristina, hija de Fernán Flaínez y segunda esposa del conde de Oviedo.
Dacco* e Isarno*. Hermanos, miembros de la baja nobleza en Roda de Isábena.
Diego Vélaz, Matalobos. El menor de los hermanos Vélaz, antiguo linaje de los condes de Álava, desposeídos por los condes de Castilla.
Domingo de Villaoria. Joven eremita. Quiere ser monje y ayudar a los peregrinos que van a Compostela.
Doneta*. Monja renegada que vive aislada en una cueva, al norte de Jaca. Ha cobrado fama de encantaria.
Fray Durando*. Portero de Sasabe, sede episcopal de Aragón.
Ermesinda de Carcasona, la Abuela. Históricamente más conocida como Ermessenda. Condesa de Barcelona por matrimonio con Ramón Borrell; ejerció el poder otras dos veces, en primer lugar junto a su hijo Berenguer Ramón I, y después con su nieto Ramón Berenguer I.
Ermesinda de Foix. Hija del conde de Foix y Bigorra. También conocida como Gisberga, su nombre de nacimiento. Gemela de Estefanía y criada, como ella, a la sombra de su tía Ermesinda, condesa de Barcelona, de la que tomó nuevo nombre.
Estefanía de Foix. Hija del conde de Foix y Bigorra. Hermana gemela de Ermesinda de Foix y, como ella, criada en la corte condal de Barcelona.
Faruq ibn Balasquí*. Alarife madrileño residente en Zaragoza.
Favila Pérez. Mayordomo de Bermudo III, rey de León.
Felicia López de Arboniés*. Doncella de la reina Mayor de Pamplona, aya del infante Gonzalo.
Fernán Gutiérrez. Personaje de dudosa historicidad al que se hace pasar por conde de Monzón, aunque dicha dignidad ha sido ya integrada en el condado de Castilla.
Fernando. Hijo mediano del rey Sancho III de Pamplona y de su esposa Mayor.
Ferrolupo*. De nombre, Lupo de Ferreiros. Bandido gallego.
Conde Flaínez. Fernando Flaínez de nombre completo, tenente de León. Primo político del rey Sancho III de Pamplona.
Fortún Aznárez. Noble aragonés, tenente de Senegüé.
Froilán. Obispo de Oviedo desde 1036.
Galindo. Presbítero de San Martín en Morillo de Monclús, Sobrarbe. Tiene un hijo llamado Bradila.
García. Segundogénito del rey Sancho III de Pamplona, pero el primero de sus hijos legítimos al ser su madre Mayor de Castilla. Por lo tanto, principal heredero.
Gavilán*. Veterano algareador de frontera oriundo de las montañas aragonesas, conocedor de las trochas, las cuevas y los barrancos.
Gonzalo. El menor de los hijos legítimos del rey Sancho III de Pamplona y de su esposa Mayor de Castilla.
Goto. Noble castellana, abadesa de San Miguel de Pedroso.
Guillermo el Gordo, conde de Besalú. Conocido históricamente como Guillermo I.
Guislaberto, obispo de Barcelona desde 1034.
Hisham.Abú Bakr Hisham ibn Muhammad, conocido históricamente como Hisham III. Último califa cordobés. Con su deposición y su huida a Lérida se considera terminada la Fitna y se extingue el califato Omeya.
Ibn al-Hakam. Cadí de Zaragoza bajo la dinastía tuyibí, miembro del consejo emiral.
Ibn Hud.De nombre completo, Abú Ayub Sulaymán ibn Hud, militar veterano,walí de Tudela y Lérida, vasallo del rey de Zaragoza.
El Infanz, conde de Castilla. Llamado así por su juventud, de nombre Sancho. Hermano pequeño de Mayor, reina de Pamplona.
Íñigo Vélaz. Hermano mediano de los Vélaz, antiguo linaje de los condes de Álava, desposeídos por los condes de Castilla.
Ismail al-Mamún. Primogénito del emir toledano Ismail az-Zafir.
Ismail az-Zafir. Emir de la taifa de Toledo desde 1032.
Jimena. Hija legítima del rey Sancho III de Pamplona y de su esposa Mayor. Nacida después de Fernando y antes de Gonzalo.
Jimeno Garcés, el Eitán. Noble muy cercano al rey Sancho III de Pamplona, del que es amigo íntimo. Mentor o padrino de Ramiro, señor de Atarés y Boltaña, en Aragón.
Julián,obispo de Oca. El prelado más próximo a la corte condal castellana. Reside en el monasterio de Cardeña, muy cerca de Burgos.
Lubb ibn Sulaymán ibn Hud. El menor de los hijos del walí Sulaymán ibn Hud.
Mancio, obispo de Aragón, con sede en la iglesia de Sasabe. Segundo con ese nombre. Su sucesor se llamará García.
Mayor de Castilla, reina de Pamplona. Hermana mayor del conde de Castilla y esposa del rey Sancho de Pamplona. Propietaria de importantes derechos nobiliarios.
Mundhir, príncipe de Zaragoza de la dinastía tuyibí. Hijo del emir Yahya al-Muzaffar. Conocido históricamente como Mundhir II.
Munia de Barbenuta. Amante de Ramiro. Hija del señor aragonés Íñigo de Bergua, noble de segunda fila.
Nepociano Osóriz. Noble leonés de segunda fila.
Nuño Cítiz. Noble del reino de León.
Oliba. Obispo de Vich y abad de los monasterios de Ripoll y Cuixá.
Óneca. Abadesa de San Juan de Cillaperlata, tía de la reina Mayor de Pamplona.
Oveco Muñoz.Noble del reino de León.
Paterno. Abad de San Juan de la Peña, antecesor del abad Blasco.
La Princesita. De nombre Sancha. Hermana pequeña de Bermudo, rey de León.
Ramón, conde del bajo Pallars. Históricamente conocido como Ramón III de Pallars-Jussá. A la muerte de su padre, se repartió con su hermano las tierras de Pallars, con lo que crearon dos condados: Bajo Pallars —Jussá— al sudoeste y Alto Pallars —Sobirá— al nordeste.
Ramón Berenguer. Primogénito del conde de Barcelona, Berenguer Ramón I, y nieto por tanto de Ermesinda de Carcasona, conocida como la Abuela. Sus hermanos son Sancho y Guillermo.
Ramiro. Primogénito del rey Sancho III de Pamplona, bastardo de este y de su antigua amante, Sancha de Aibar.
Rodrigo Vélaz. El mayor de los tres hermanos Vélaz, del linaje de los condes de Álava, desposeídos antiguamente por los condes de Castilla.
Rodrigo Romániz. Noble leonés, rebelde contra Bermudo III.
Roger de Tosny. Noble normando que se empleó a sueldo para varios nobles ibéricos musulmanes y cristianos.
Sancha de Aibar. Antigua amante de Sancho III de Pamplona, madre de Ramiro. De origen noble, vive retirada en la torre de Aibar y ejerce como su señora.
Sancho, rey de Pamplona. Conocido históricamente como Sancho III el Mayor. Gobierna amplios territorios gracias, en parte, a su matrimonio con Mayor de Castilla.
Sancho, obispo de Pamplona y abad de Leire, uno de los principales consejeros de Sancho III.
Servando, obispo de León.
Shayán*. De nombre completo, Shayán as-Sadr al-Hammam. Halconero de la corte taifal zaragozana.
Sisnando Galiáriz. Noble gallego de bajo rango, rebelde contra León y dado a la crueldad.
Sorgina*, ensalmera de Nájera.
Tigridia. Hermana de la reina Mayor de Pamplona y del Infanz. Abadesa en el monasterio de Oña.
Urraca de Pamplona. Hermana de Sancho III de Pamplona, esposa en segundas nupcias de Alfonso V de León. Madrastra del niño Bermudo y de la Princesita.
Yequtiel ben Yishaq. Gran visir de la taifa de Zaragoza.
Yusuf as-Sansí al-Wanas*. Reputado médico nacido en el Sharq al-Ándalus, concretamente en la alquería de los Banú Tuzari, cerca de Valencia. Aunque ha ganado fama en Córdoba y, tras la Fitna, reside en la corte taifal de Toledo.
†
Cita
There’s a fire in the heart of the young,
human temples – drawing power from the sun,
raising sails – navigating the dawn.
(Arde un fuego en el corazón de los jóvenes.
Templos humanos, bebiendo del sol su poder;
velas al viento, surcando el amanecer). Trad. libre
In the heart of the young
(1990,Winger In the heart of the young)
Winger
Prefacio
A principios del siglo XI, el equilibrio de fuerzas ha cambiado en la Península Ibérica. El poderoso califato Omeya ha caído desgarrado por luchas intestinas, y ahora los musulmanes se dividen en taifas enfrentadas entre sí.
Al norte, los dos reinos cristianos más poderosos ven llegada su oportunidad. Alfonso V de León parece a priori el mejor preparado, pues gobierna sobre un reino grande; pero ese reino es también débil debido a sus propias tensiones internas y al carácter levantisco de sus nobles, especialmente los castellanos. Con Sancho III de Pamplona es distinto. Gracias a su habilidad diplomática y su oportunismo militar, domina directa o indirectamente en varios territorios bien administrados, dispuestos a lanzarse a la conquista del sur musulmán. Y más al este, entre los condados de la antigua Marca Hispánica destaca uno, el de Barcelona, dirigido por una sagaz y atrevida mujer, Ermesinda.
El futuro está abierto. Los cristianos se miran unos a otros, dispuestos a aprovechar la mínima oportunidad para afianzar su poder y vengarse de la opresión islámica, que los ha mantenido arrinconados en el norte hasta ahora. Es el momento de volar alto o de caer en picado.
Primera parte
(1028-1030)
«Y esa escenografía enmarcaba todos los vicios que hubo siempre, además del coraje, la tristeza y la frustración, y sobre todo el heroísmo, acaso la única cualidad humana forjada por Occidente».
John Steinbeck, Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros
1. La caza
†
AGOSTO DE 1028.EN ALGÚN LUGAR ENTRE EL CONDADO DE ARAGÓN Y LA TAIFA DE ZARAGOZA
Matar bienes un negocio que se prepara sin prisa y se ejecuta con rapidez.
Así que Ramiro pasaba la piedra por el filo; despacio junto a la guarda, ligero al llegar a la punta. Lo hacía sin mirar, porque la vista la ponía a lo lejos, más allá del barranco y del camino pedregoso que discurría sobre la cresta y culebreaba entre pinares. Sus labios se movían quedos, recitando una antigua oración montañesa dedicada a ese mismo cuchillo que ahora afilaba. Una plegaria pagana, de antes de las cruces y los santos. Una forma de invocar al metal para derramar la sangre enemiga.
—Ahí van, por la vaguada. A la sombra del cerro, ¿ves, mi señor? Donde el sabinar.
Lo había dicho uno de los serranos, el más viejo con diferencia, mientras señalaba al sur, un poco hacia poniente. Ramiro se fijó en el sitio, al abrigo de un cortado. No distinguió nada de momento, pero podía fiarse de aquel montañés veterano y de su vista de gavilán. Que así lo llamaban, por cierto. Gavilán. Porque era menudo, rápido y letal, y valía como nadie para seguir rastros en el bosque y detectar a lo lejos partidas de moros algareros. Y durante años también había sido único cazándolos como a ratones. Desde las sabinas llegó el eco de un hipo sordo. Un gimoteo infantil.
Ramiro dejó de afilar su arma y apretó los dientes, tratando de no pensar. De quitarse la imagen que se le había grabado en la mente durante aquella persecución. Dio dos pasos hasta su mula, guardó el esmeril en la alforja y deslizó el pulgar por el borde del cuchillo. Ya estaba bien para el corte. Lo enfundó.
—Di, Gavilán. ¿Se mueven o están parados? ¿Has visto cuántos son?
—Pasaban por un claro —respondió Gavilán—. Pero no sé si he visto a todos o solo a los últimos. No menos de seis. Dos caballos, no diría que más. Los arrastran por las riendas. Los críos viajan juntos, montados en uno de ellos.
Que los moros disponían de cabalgaduras ya se sabía, porque habían localizado las bostas desde un poco más al norte, justo donde la senda se separaba del río Gállego.
—¿Conoces el lugar?
El veterano asintió.
—Barranco Siscoya. Pasa un regato y crecen muchas siscas. Son buenas para encender hogueras.
Los otros montañeses cristianos, hasta una docena, se acercaron al borde de la cresta para curiosear. Rondaban los veinte años, como Ramiro, y todos eran pastores. Gavilán, el que servía como explorador, no. Gavilán vivía de saquear, lo mismo que los moros a los que ahora seguían. Había sido pastor en la juventud, hasta que una incursión musulmana le mató a la familia y lo dejó sin reses. Así que durante años se había desquitado, y ya no quería saber nada de cuidar ganado. Incluso el que robaba al sur, a los mahometanos, lo vendía en tierra cristiana sin pedir gran cosa a cambio. Si acaso, algo de comida caliente y bien hecha para variar su dieta de rapaz. Solo que el tiempo no pasaba en balde y Gavilán estaba ya demasiado viejo, así que ya casi no salía en pos de moros y, si lo hacía, era como esta vez: haciendo de explorador y poco más. Ramiro supo que estaba a punto de revelar algo. Se le notaba en el entornar de ojos. En el rascarse la barba frondosa y entrecana, que brotaba como púas de erizo entre aquella piel cuarteada y llena de cicatrices. Marcas de frío, calor y hierro.
—Ahora se han separado del camino, diría. Han bajado al barranco, puede que a echar un bocado. Andan confiados. Aun así, llegarán al castillo de Ayerbe antes del anochecer.
—Eso no pasará. —Ramiro aseguró las riendas de la mula, único animal que llevaban—. Si se refugian en Ayerbe, los perdemos. Dejamos al bicho aquí y vamos desembarazados, sin ruido y por la cresta. Con mucho ojo porque estamos ya en tierra de moros, ¿verdad?
—Verdad.
—Pues eso. Les caemos más abajo, cruzando la senda. ¿Lo ves bien, Gavilán?
Al veterano le gustó que Ramiro le pidiera opinión. Asintió. Otro de los serranos se acercó.
—Si llevan caballos es que no son desarrapados. Igual convendría pensarlo.
—No hay nada que pensar —lo cortó Ramiro—. Tú has visto lo mismo que yo, ¿no?
—Sí, mi señor.
—Pues ya está. Si llevan caballos, pues mira: desde más alto caerán las tripas del moro al que rajes. Pero, oye, que para esto hay que tener temple, que lo demás no hace sino estorbar. Puedes volverte si quieres. ¿Quieres?
El aludido miró a sus compañeros y negó muy vehemente, casi indignado.
—Me quedo, mi señor. Yo mato moros como el que más.
—Venga pues.
Gavilán emprendió la marcha. Ramiro le dejó algo de ventaja, lo bastante para no perderlo de vista entre los pinos, y tiró detrás. Los serranos lo siguieron, claro. Cuchillos al cinto, un par de mazas y algún venablo. Sin escudos, sin lorigas ni yelmos. Al estilo de la montaña.
Trotaron por entre los matorrales en fila india, ligeros, zigzagueando para esquivar la coscoja y las rocas. Los serranos se fundían con el terreno, parecía que formaran parte de aquellos salientes pardos que rompían el sabinar aquí y allá. Gavilán seguía un poco por delante, sin arredrarse por la edad. Apoyándose en los troncos de cuando en cuando para echar miradas abajo y recobrar resuello. Si los sarracenos se daban cuenta de lo que iba a ocurrir, lo más seguro era que intentaran huir, tal vez separándose; o lo mismo buscaban un sitio bueno para plantear defensa. Aunque lo peor que podía pasar es que apareciera algún grupo a caballo desde el sur. Por allí menudeaban las escuadras moras de Ayerbe, patrullando la frontera con Aragón.
La cresta de la elevación descendía, Gavilán se detuvo. Ramiro redujo la marcha y extendió la mano para ordenar el alto. Los serranos obedecieron. Luego se adelantó por la cresta. Encontró al viejo acuclillado, la mirada puesta allá abajo. Habló en un susurro:
—¿Qué pasa, Gavilán?
—Que este es el sitio, mi señor. Quedaremos a su vista tras cruzar el camino, pero el barranco se hunde bastante entre espesura y ramaje, eso los ralentizará si quieren huir. Hay que bajar rápido. Son unos diez. Ah, y lo que yo decía: dos caballos.
—Estupendo. ¿Te ocupas tú de los críos?
—Claro. Estoy mayor para desjarretar moros.
Ramiro repartió órdenes sin hablar, señalando a uno y a otro por dónde quería que atacaran. Abajo se oían los rumores de parla mora, el siseo de las hojas y los gemidos de los críos.
—Una cosa más. En el botín de lo que saquearon en Bailo hay un cuenco, supongo que lo llevarán en una alforja, o en un saco, no sé. No debe dañarse. Es rojizo, no muy grande.
Los pastores cristianos asintieron antes de agazaparse en línea, las armas empuñadas y el corazón retumbando en el pecho. Ramiro levantó la zurda y la mantuvo en alto mientras esperaba atento la señal de Gavilán. Los jóvenes aguantaban la respiración, se tragaban el miedo y observaban a su señor. El viejo no tardó mucho en hacer un único y firme movimiento de cabeza. Ramiro bajó la mano de golpe.
Los cristianos se lanzaron por la ladera. A la par, resbalando por el pedregal y apoyándose en los troncos. Enseguida llegaron a la senda y la atravesaron. Ramiro desenfundó. El fondo del barranco quedó a la vista de los atacantes. Tal como había dicho el viejo, los moros descansaban junto al lecho casi seco que discurría por la hondonada, con los enebrales, las carrascas y las siscas en la misma orilla, estorbando el movimiento. Uno de los caballos ni siquiera llevaba silla, el otro sí, y sostenía dos pequeñas figuras. Los moros, alertados por el ruido, alzaron la vista. Se multiplicaron los gritos, el lloro infantil de antes arreció. Los infieles sacaron espadas. Ramiro vio brillar el filo de un hacha, también un par de escudos. Los cristianos eran más y bajaban lanzados, invocando a Dios y a su madre, así que los moros retrocedieron. Pisaron agua y barro, trataron de agruparse. Hubo órdenes y breves arengas. Alá es grande y todo eso. No sirvió de nada. Aquello era un bosque, no había sitio para estocadas ni tajos largos. Los serranos lo sabían, por eso lanzaron los dardos a corta distancia. Tres pasaron de largo o se clavaron en troncos, uno atravesó el muslo a un infiel y derramó la primera sangre. Los aragoneses aprovecharon los troncos y las ramas para rodear a los moros, confundirlos y caerles encima en parejas o de tres en tres, resollando y maldiciendo a la madre que había parido a cada infiel. Las puñaladas volaban aprisa, entrando en costados, cuellos, muslos y espaldas. En lo alto del caballo, los niños lloraban cada vez más fuerte. Ramiro apretaba los dientes, esquivando espadazos y fintando cuchilladas. Dos o tres sarracenos se dieron a la fuga, el caballo que iba libre pateó el agua. El moro del hacha le lanzó un golpe brutal a Ramiro, pero solo tajó el aire antes de clavarse en una sabina. El puñal cristiano se enterró en el costado una, dos, tres veces. La cuarta buscó la garganta. El sarraceno, desesperado por defenderse mientras lo agujereaban a conciencia, le soltó un codazo a Ramiro en la ceja. Pero él tenía la sangre encendida y ni acusó el golpe. Dejó que el moro se derrumbara, ya seco. Agarró el mango del hacha, la desclavó de la madera y, casi sin tomar aire, se la encajó en el cráneo a otro de los sarracenos.
—¡Coged a los que escapan! —ordenó.
Media docena de serranos tiraron monte arriba. Uno de ellos, más espabilado, subió al caballo libre y sin silla, y le clavó los talones en los ijares. Cabalgó a pelo, agachando la cabeza para no llevarse el ramaje conforme trepaba el risco. Todos los moros que quedaban en la vaguada agonizaban, o ni eso. Entre los cristianos, un muerto y un pastor con la mano izquierda casi amputada. Precisamente el único que había sugerido pensárselo antes de atacar y luego no había querido irse. No gritaba, solo se sostenía el codo y miraba incrédulo su carne abierta mientras un compañero trataba de detener la hemorragia. Gavilán desataba ya a los críos. Ayudó a desmontar a la niña primero. Estaba encanada, con el pelo castaño sucio y lleno de tierra, boqueando para meter algo de aire en los pulmones. Se agarraba al viejo como si soltarlo supusiera caer desde la luna. Su hermano, algo más mayor, no lloraba. Tenía la vista fija en ninguna parte, como si viera a través de los montañeses.
—Ya está —le decía Gavilán a la niña, y le palmeó la espalda para que recobrara el aliento—. Ya se ha acabado, preciosa. No os va a pasar nada. Respira. Eso es.
El del brazo a medio cortar se desmayó. No había manera de parar la sangría. Uno de los moros, cruzado de puñaladas, trataba de incorporarse. Ramiro le agarró el pelo, tiró hacia atrás y rajó la garganta, sin darle tiempo ni a suplicar. La cabeza cayó de golpe sobre el agua.
—¿Los críos están enteros?
—Por así decirlo —respondió Gavilán, que por fin lograba que a la niña le entrara aire—. Ella asustada, pero bien, parece. El crío es otra cosa. No sé si se recuperará.
—Ya. —Ramiro levantó la vista. Se frotó la ceja derecha, que ahora empezaba a doler al ritmo de sus latidos. Descubrió que, en el estrépito del combate, había recibido algunos cortes y rozaduras. Lo normal. Los demás serranos iban igual de magullados. El único indemne allí era el viejo Gavilán—. Trasnocharemos aquí. Seguro que los moros llevaban comida en los zurrones, no es plan dejar que se pudra. Ah, y acordaos de buscar el cuenco rojo.
El cristiano herido lanzó un largo gemido y murió al fin. Así que los demás se santiguaron, pusieron los muertos propios juntos, en la ribera, y los lavaron. Luego se entregaron a la tarea de despojar los cadáveres de los moros y las alforjas de los caballos. Encontraron leche de cabra, queso y carne de cordero seca, así como algunas alhajas de no mucho valor, un par de crucecitas de plata y una piel de comadreja. Amontonaron el botín junto con las armas sarracenas.
—¡Mi señor! —llamó Gavilán—. Creo que aquí está el cuenco que buscabas.
El veterano desenvolvía la pequeña vasija que los moros habían cubierto con un paño sucio. La niña, que no se separaba de él, se sorbía los mocos y miraba con curiosidad la pieza brillante, que viraba del pardo al carmesí. Ramiro tomó el cuenco con cuidado, con ambas manos aunque cabía perfectamente en una. Lo examinó para comprobar que no hubiera desperfectos y se lo devolvió a Gavilán.
—Cúbrelo otra vez y encárgate de él. Hay que llevarlo de regreso a Bailo. Y sin un rasguño.
—Entendido. ¿Es una reliquia, mi señor?
—Eso es. Una reliquia. Como tú.
Echó otra mirada al niño. Ahí seguía, sentado en tierra y con la espalda apoyada en un pino, ajeno al mundo y perdiendo el seso con cada pestañeo. Los que habían salido en persecución regresaban ya. Traían el caballo y a dos prisioneros maniatados. Ramiro se adelantó. Aún llevaba el cuchillo ensangrentado en la mano, a la espera.
—¿No eran tres moros?
—Eran —respondió el pastor que iba a caballo—. Pero al tercero no había manera de cogerlo vivo. Tranquilo, mi señor. No ha escapado.
—Ajá. Traedme a esos dos pues. Y apartad a los niños, que no se enteren. Demasiado han visto ya.
Hicieron lo que decía, y a los sarracenos los arrojaron de rodillas frente a él. Uno se puso a rezar en romance, por si servía de algo. El otro lo hacía en árabe, seguramente porque no se hacía ilusiones. El primero tenía la vista fija en la hoja manchada de sangre que Ramiro esgrimía frente a su cara. Dejó la oración y lo miró a los ojos. Serían de la misma edad.
—Mi padre tiene dinero, buen rescate, hermano. Me llamo Abú Abdalah…
Ramiro no lo dejó acabar. En cualquier otra situación le habría soltado alguna pulla, pero la mala uva le había agriado el humor. Lo agarró del pelo con la zurda.
—No soy tu hermano.
Y pinchó bajo la oreja, hundiendo el cuchillo hasta la cruz. Luego lo soltó para que se desangrara entre convulsiones. El segundo prisionero trató de levantarse, pero una patada en el pecho lo derribó. Ramiro no esperó a que se incorporara y lo degolló allí mismo, tirado sobre el lecho seco y pedregoso. Solo entonces limpió su arma y la devolvió a la funda. Los demás cristianos lo observaban, sin reproches. Como esperando más órdenes. Fue Gavilán el que habló:
—Ya está, mi señor. ¿Y ahora?
—Ahora que alguien prepare algo para cenar. Pero sin fuego, no nos vean desde Ayerbe. Hay que vigilar el camino. Gavilán, la primera guardia es tuya; y luego a descansar, que te lo has ganado. Y no le quites ojo al cuenco.
†
2. Home granizo
†
DOS DÍAS DESPUÉS.JUNTO A LA ALDEA DE BELLANUGA, CONDADO DE ARAGÓN
Munia había dejado atrás las casas y, tras cruzar el río Aragón saltando entre las piedras —pies desnudos, faldones mojados—, subía el terraplén para alejarse del camino. Tampoco es que le importara cruzarse con los peregrinos que venían desde el norte, aunque algunos la miraban raro, de forma no muy propia de quien viaja por ver la tumba de un apóstol y cubre un largo trecho para hacer penitencia o cumplir promesas. Existía otra razón para alejarse del camino: desde que los peregrinos frecuentaban la ruta, las hierbas buenas había que buscarlas al otro lado del río y más arriba, casi donde la cueva grande y las losas viejas.
Remontó la cuesta con la cesta apoyada en la cadera. Con facilidad, porque estaba hecha a moverse por el monte, y tenía las piernas fuertes y el pecho lleno de vida. Con el pelo largo y rubio, atado con cordel de lana en una trenza que le caía hasta la cintura, los ojos más bien claros y de mirada un poquito triste; la piel blanca por mucho que le diera el sol, el ademán de suma concentración, como si continuamente planeara algo o midiera la cantidad justa de orégano. Munia había nacido entre la nieve que caía del cielo y la que cuajaba en tierra, y había crecido con las montañas y los árboles, ajena a las falsedades y al disimulo que se da entre quien se cría con otras personas. O entre quien se las toma muy en serio y, sin remedio, entra en el juego de mentir y disimular. Munia no era de tomarse muy en serio a nadie, y mucho menos de mentir o disimular. Se detuvo junto a un haz de quejigos.
—Ramitos del diablo. Mira qué bien.
Se arrodilló, dejó la cesta en tierra y pasó suave la palma sobre las flores amarillas; un roce nada más, como para acariciarlas. Esas antes crecían muy bien junto al camino, pero ahora solo se las podía encontrar pisoteadas por los peregrinos, qué lástima. Arrancó unas pocas hojas con cuidado. Olfateaba cada una antes de posarla en la cesta y cubrirla con un pañito. Bien cocidos y en ayunas, los ramitos del diablo no vendrían mal para domarle los flujos a Belasquita, la hermana del zapatero de Aruex. La pobre lo pasaba muy mal, y el día anterior había ido a verla para pedirle un remedio. «Mi señora Munia —le había dicho—, hazme merced, prepárame un brebaje de esos que tú sabes, que las rayadas que me da la tripa son cosa mala».
Munia no estaba acostumbrada a que la trataran con aparato. Su padre era segundón de un linaje sobrarbense poco notable. Amo de una torre en Barbenuta, a un valle de distancia, y de un par de aldeas en Aragón, y de campos, viñas y vasallos; parecía mucho dicho así, pero se trataba de una torre más bien cochambrosa, de aldeas con cuatro chozas, de campos tirando a yermos, viñas raquíticas y vasallos sin gran apego a su señor. Además, su padre había sufrido una mala caída del caballo hacía años, y desde entonces no podía andar. Se pasaba el día sentado y de mal humor, gritándoles a las crías que le mandaban para servirle.
A quien de verdad se respetaba por aquellas tierras era al tenente de Senegüé, ante el que también debía inclinarse el padre de Munia en las pocas ocasiones en que se dignaba visitarlo. Por eso, porque ella se tenía a sí misma un poco a menos, sospechaba que los aldeanos de Aruex no la consideraban una señora auténtica; y a lo mejor le mostraban algo de respeto a la cara, pero no en cuanto se daba la vuelta. Esa era en parte la razón de que su padre la hubiera mandado a ella, su única hija, a Aruex: así tenía como un ojo puesto sobre sus vasallos y pensaba que de este modo no le sisarían en las pechas. Pero los vasallos, que de tontos tenían poco, a Munia no terminaban de darle confianzas. Y mira que ella hacía por salir con las lavanderas a charrar, y con las mozas y las chiquillas a por endrinas y gabarderas, y se prestaba a recoger hierbas para cocerlas, y a hacer emplastos y curar las heridas de los labriegos y de los zagales cuando se descalabraban, que para eso tenía ella mano buenísima. Y aun así no había manera de librarse del tratamiento falso y del recelo, «mi señora» si necesito esto, «mi señora» si necesito lo otro, «anda y que te zurzan» si estoy servido. Pues eso: de perdidos al río, y había acabado por aficionarse a ir sola, y hablar si acaso con los pajaritos, y a veces hasta con las flores. Más que la aldea, era el bosque su casa. Y tampoco, porque el bosque se acababa tarde o temprano. Ese era el problema auténtico de Munia: que el mundo se le quedaba pequeño.
Anduvo otro trecho y se entretuvo un poco cortando ramitas secas de roble. Pensaba atarlas con un cordel para colgarlas en la puerta de Belasquita. No iban a ayudarla con los dolores, pero seguro que adornaban mucho, y eso nunca estaba de más, que bastante fealdad había ya por ahí. Se volvió hacia el río y llenó el pecho de aire. Qué bien olía el brezo, y qué gusto daba ver cómo zumbaban las abejas a su alrededor. Tuvo que hacerse sombra con la mano, porque el sol descendía allá lejos. Esa tarde había hecho calor, y bastantes peregrinos bajaban por el camino hacia Jaca. De ahí torcerían a poniente para buscar la ruta principal donde el río Arga, y a los días pasarían por Nájera y por Castilla, y el viaje se alargaría mucho, muchísimo, semanas y semanas. Hasta Compostela, para que la gente pudiera rezar junto a la tumba de Jacobo el Mayor. Algún día Munia iría a ver todo aquello, e incluso más lejos, por mucho que dijeran que allí, cerca de donde reposaba el santo, se acababa el mundo. Volvió a lo suyo y calculó que tenía tiempo para entretenerse un poco más, lo justo para regresar a Aruex antes de que anocheciera. No es que le tuviera miedo a la oscuridad, lo que le preocupaba era más bien el frío.
Vislumbró a un hombre que venía desde el sur a caballo. Entornó los ojos y sonrió. Mira que Munia había cumplido ya diecinueve años: pues desde los dieciséis soñaba a menudo con aquel jinete. De noche más que nada, cuando las sombras y el fresco se posaban sobre Aruex y todo estaba silencioso, y se le calentaba la sangre y se mordía los labios. Pero de día también, mientras recogía flores o bajaba al río a por agua. Era él, seguro. Su amor.
—Mi Ramiro.
Lo dijo con la voz suave y baja, acariciando el nombre. Agitó la mano y lo llamó, a gritos esta vez, hasta que él le devolvió el saludo. Vio que Ramiro tiraba de las riendas para vadear el Aragón y subir a por ella. Notó las cosquillas en el estómago, el escalofrío que le recorría la piel, la sensación del inminente encuentro. Un cambio en la brisa le trajo otro aroma, y una curruca pasó frente a ella, aleteó entre los quejigos y se posó algo más allá, en un gran saúco negro, justo donde un claro daba paso al bosquecillo de fresnos. Ahí estaba el origen del nuevo aroma. El pajarito se puso a picotear los frutos oscuros, y ella caminó de nuevo, sintiendo la hierba en la planta de los pies. La curruca se espantó antes de buscar aposento seguro en una rama alta. Encima se puso a canturrear muy burlona. Munia se echó atrás la trenza para no enredársela con los tallos y se arremangó la camisa blanca, metió el brazo, arrancó un corimbo entero. Sacudió las bayas para que se esparcieran por tierra y miró a lo alto, en busca de la curruca socarrona.
—Esas para ti, criatura. Yo solo quiero las ramas. Se las daré a mi Ramiro.
Los cascos del caballo trepando la ladera, Munia se volvió. Ramiro desmontaba de un salto, inquieto. Brillantes los ojos color miel, enredado el cabello oscuro. Pisó las bayas que ella había desparramado para la curruca y la abrazó muy fuerte.
—Mi Munia.
—Mi Ramiro.
Cayó la cesta al suelo, las ramas del saúco también. Él la arrastraba de la mano, ni siquiera había atado las riendas de su caballo.
—Munia, Munia. Has cruzado el río por las piedras, seguro.
Y no la dejaba contestar porque la besaba en los labios. Una vez y otra, muerto de sed. Ella, con el deseo erizado, señaló un calvero entre los quejigos, y allí mismo se tumbaron. La curruca les dedicó una ronda, con su estribillo y todo, y Munia le cogió la cara al muchacho con ambas manos. Lo repasó en busca de algún cambio. Una cicatriz nueva tal vez. Sí que había algo ahí.
—En verano baja poca agua, Ramiro, no hay peligro. ¿Me has buscado lo que te dije?
—¿El qué?
—Una flor de nieve. Si me quieres de verdad, me traerás una.
Pero Ramiro no estaba ahora para flores, así que se besaron otra vez. Este fue muy largo, profundo. De esos que cuando se terminan, no sabe uno dónde está, ni si es de día o de noche. La curruca, cosa de admirar, había suspendido el canto.
—No vayas sola por el camino, Munia. Cruza por el puente, donde te vean los tuyos.
—Yo sé defenderme —contestaba ella con la voz algo quebrada, pues Ramiro ya la acariciaba por debajo de la camisa. Ella volvió a cogerle la cara, le dibujó el mentón cuadrado con el índice, y después lo pasó por la ceja derecha—. ¿Qué tienes aquí, pezinero?
—Nada, un golpe tonto. Calla.
Y no dijeron nada más. Solo se amaron en el bosque, como muchas otras veces en verano. Porque eran jóvenes y tenían la vida por delante, y porque encajaba el uno en la otra como si los hubiera ajustado Dios, y porque podían y porque nadie jamás lo impediría.
†
El frescor veraniego se apoderó de la noche, pero no hizo falta encender el fuego en la casona de Aruex. Munia y Ramiro cenaron a la luz de una vela. Empanada de pollo y ciruelas secas que cocinaba muy bien una criada mora; y bebieron vino de Senegüé, donde el padre de ella tenía unas pocas viñas, y Munia lo aromatizaba con miel de brezo. Luego se acostaron bajo una piel para hacer el amor unas cuantas veces más, como manda la pasión del presente y la incertidumbre del futuro; y cuando se consumió la vela, durmieron.
Al día siguiente, Munia pidió a Ramiro que la acompañara porque quería enseñarle un lugar especial. Así que cogieron un par de mantos, yesca y eslabón para hacer fuego y, a lomos del caballo, se acercaron hasta donde se habían encontrado el día anterior, frente a Bellanuga. Ataron las riendas a un arbusto y Munia guio a Ramiro, deteniéndose de cuando en cuando a recolectar pequeñas flores moradas. Ramiro cargaba con los mantos porque, según ella, en el lugar al que iban hacía frío.
—Descubrí la gruta hace un par de semanas. Pregunté a las mozas de Aruex y me dijeron que ellas ya la conocían, un simple agujero en la roca. Pero no es solo eso, sino un gigante que se tumbó boca arriba y bostezó, y se quedó dormido con la boca abierta. Y así sigue desde hace muchos años, cientos. A las mozas de Aruex les ocurre lo que a las mozas de todas partes: que apenas se alejan unos pasos de su casa, ya se mueren por volver. Pero yo no me iba a quedar sin saber qué había en el agujero, ¿verdad?
A Ramiro le gustaban aquellas locuras de Munia. Lo de menos era si de verdad creía que cada montaña contenía el espíritu de un ser enorme e iracundo. Lo importante era que su imaginación ensanchaba el universo y lo hacía aún más hermoso.
—Espero que el gigante no despierte precisamente ahora.
—Todo es posible, Ramiro. Todo menos que estemos juntos, al parecer. Que han sido dos meses sin vernos. Te esperaba hace tiempo.
—Pues me quedaré contigo ahora. Te lo debo.
Caminaban por un sendero flanqueado por rocas y zarzas. Ella delante, tirando de su mano. Con las florecillas y un jirón de lana terminó de componer su guirnalda y se la ató a modo de diadema. Se volvió para mostrársela a Ramiro, y de nuevo reparó en la hinchazón azulada sobre el ojo.
—¿Dónde te has hecho lo de la ceja? Y no me mientas.
Ramiro quería contárselo solo por encima, porque tenía intención de ahorrarle la mayor parte de la sangre. Pero había algo que roía desde dentro, y acabó dándole detalles. Le dijo que su intención era reunirse con ella antes de entrar agosto para pasar el mes juntos, pero que su padre, el rey Sancho, lo había enviado a la Ribagorza a hacer presencia, así lo llamaba. Aquel era el territorio oriental más alejado de la corte de Nájera, y no contaba con tenentes que gobernaran, como pasaba en tierras pamplonesas, de Aragón y del Sobrarbe. Por eso venía bien que los ribagorzanos no olvidaran a quién debían honor.
—Aun así, quería acercarme aquí al pasar por Jaca. En Jaca me esperaba el abad Paterno, el de San Juan de la Peña. Tenía que entregarme en mano cartas para mi padre, ya sabes el interés que le pone a ese monasterio. En eso estábamos el abad y yo cuando avisaron de la cabalgada infiel. Que una partida de Ayerbe había cruzado la frontera, y remontaba el Gállego y el Asabón. Algunos pastores de Murillo los habían visto y mandaban aviso. Se temían que el ataque fuera lanzado hacia Agüero.
—¿Tan adentro?
—No es tanto, y tiene sentido si lo piensas. Murillo está más al sur, cerca de la frontera, y mejor guarnecido que Agüero. O a lo mejor tampoco iban a por Agüero y podían meterse más profundo, porque a mayor distancia del peligro, menos miedo. Por eso se descuida la guardia y se deja uno llevar por la rutina. La rutina mata, Munia.
»El tenente de Murillo es también el de Agüero, y no se atrevió a salir en busca de los moros por si aquello era algo más que una algara y por si, al proteger una plaza, descuidaba la otra; así que los moros, a placer, pasaron de largo de Agüero y se plantaron en Cerzún, aunque los aldeanos estaban sobre aviso y se habían dispersado con los rebaños. En Bailo temieron ser los siguientes, así que muchos se asustaron también e hicieron lo mismo. Hasta el cura. Los únicos que se quedaron, por cumplidores, fueron el portero de la iglesia, su mujer y sus hijos, niño y niña.
—¿Y eso por qué?
—Por cabezonería. Bueno, y porque era su deber, ya te digo. En fin, aquel hombre se encerró en la iglesia con la familia, pero lo pagó caro. Los moros derribaron la puerta y lo mataron.
Munia se detuvo por fin. Habían llegado frente a un pequeño muro natural de roca, con una abertura en su base que parecía descender al interior de la tierra.
—Pues murió por nada entonces. No pudo cumplir su deber.
—Eso no, Munia. Si el portero se hubiera marchado tras dejar la iglesia abierta, entonces no habría cumplido. De esta forma fue leal hasta el fin.
—¿Arriesgando también a la mujer y los hijos? —preguntó ella—. ¿Es que con ellos no cuenta ninguna lealtad? ¿Qué les ocurrió, por cierto?
—A ver, no sé los detalles; pero supongo que la mujer también fue leal y prefirió quedarse con su esposo, porque si no, podría haber cogido a los críos y ahora estaría lejos. Y si no fue así la cosa, ya no tiene importancia. Los sarracenos no la mataron a ella ni a los niños. Creo que en el mercado de Huesca se paga bien la carne joven, así que se llevaron a los tres bien ataditos. A mí me alcanzó la noticia nada más llegar a Jaca. El tenente de Agüero me mandó correo porque me sabía en Jaca. Él se quedaba a proteger sus plazas, me decía, y pedía que saliera en persecución de los moros, rescatara a la familia del muerto y recuperara lo que habían saqueado en la iglesia de Bailo. Y si podía apresar a unos cuantos sarracenos, mejor. Vienen bien para rescatar cautivos, ya sabes.
»El abad Paterno estaba conmigo cuando recibí ese correo, tendrías que haber visto cómo se le iba el color de la cara al enterarse de dónde había sido el saqueo. Interrogó al mensajero, a ver si sabía qué habían robado los moros en Bailo, cosas concretas. «Todo», dijo aquel hombre: los moros se lo habían llevado todo. El abad me hizo un aparte y me rogó que recuperara lo robado. En especial había una reliquia que no podía perderse. Un cáliz rojizo, sin asas, más bien un cuenco antiguo.
—¿Qué tiene de especial?
—No te lo vas a creer.
—Prueba.
—El abad Paterno dice que es el cáliz con el que Cristo consagró la Última Cena.
—¿Qué? Anda ya.
—Te lo juro. Eso dijo.
—Claro. Y estaba ahí, en la iglesia de Bailo.
—¿Ves, Munia, como no te lo crees?
—No me digas que tú sí.
—Yo ni creo ni dejo de creer, que aquello podía ser el cáliz de Cristo y esto puede ser un gigante que duerme, pero al abad se le caía el mundo encima al pensar que aquel cuenco lo tenían los infieles. Además, me suplicó discreción. ¿Sabes qué dice? Que el mejor amparo para ese cáliz es que casi nadie sabe lo que es.
—Eso explicaría la tozudez del muerto. Tal vez él sí sabía lo que estaba defendiendo, y mira de qué sirvió. ¿No irían los moros a cosa hecha?
—No, no. Luego supe que cargaron el cuenco en una alforja, con el resto de las reliquias. Seguro que la niña era más valiosa para ellos. Mejor, porque si hubieran sabido lo que llevaban… Si es que es lo que es, claro. En fin, el abad me recomendó a un guía, un veterano de la frontera. Pedí voluntarios allí mismo, en Jaca. Gente serrana, que supiera moverse por la montaña sin despertar a todo el condado. Se me juntó una docena. Algunos con cuentas pendientes con los moros, otros porque prometí paga. Salimos enseguida y los alcanzamos cerca de Ayerbe. Justo a tiempo.
—La mujer y los niños no sufrieron daño, espero.
A él se le notó la incomodidad. Alargó su manto a Munia y ambos se abrigaron, pero todavía no entraron en la gruta. La voz de Ramiro se volvió un poco más grave.
—Pasó algo. Nuestro guía dio enseguida con el rastro de los moros, habían tomado la ruta que baja junto al río. A poco de pasar Murillo, donde empiezan los Mallos, humeaban los restos de su acampada en una loma, junto a un barranco que les daba resguardo. Allí había rescoldos, inmundicia…, y la madre.
»Se ve que los moros no la consideraron buena mercancía, o les estorbaba para marchar, o a lo mejor estaban resentidos porque tampoco se llevaban gran cosa, si eso creían. O se les calentó la sangre, vete tú a saber. Así que se divirtieron con ella.
—Ay, virgencica…
—Estaba viva cuando llegamos adonde la habían dejado, encajada en una cárcava en el fondo del barranco. Casi no podía hablar, porque esos miserables lo hacen así: te ponen un cuchillo en la boca, el filo apretado contra las comisuras. Al principio puedes resistirte, pero cuando llegan los cortes…
—Ramiro, por favor…
—Tras terminar, sin desatarla ni nada, la despeñaron. Medio muerta la dejaron nada más, rota como una escudilla de barro. Y allí, delante de nosotros, terminó de marcharse. De los míos no dijo nadie una palabra, tampoco hacía falta. La cubrimos con piedras en la misma cárcava, porque no podíamos sacarla y porque nos entró la prisa. A mí sobre todo. No ya por el cuenco ese, tampoco siquiera por los críos, sino por lo que le habían hecho a la pobre mujer. Vale que algarees, vale que entres a hierro y te lleves lo que puedas: oro, plata, reses, los niños… Vale que mates a quien te haga frente. Lo hacen ellos y lo hacemos nosotros, y nosotros sabemos a lo que vamos, ellos lo saben también. Pero eso… Eso es injusto.
—Injusto, dices.
—Tú me entiendes, ¿verdad? Di, Munia. Di que me entiendes.
—No sé. ¿Cómo entender algo así si no lo vives? Y mira que yo quiero vivir, pero vivir algo como eso…
—Pues yo lo he vivido. Acabamos con todos los moros. Y con los heridos y con los que se rindieron. Lástima que solo se muera una vez, porque los habría matado otras diez o quince a cada uno. Demasiado rápido fue.
—¿Y los críos?
—Ni un rasguño. En la piel, digo. Algo verían de lo que había ocurrido, me figuro.
—Ya.
—Se los entregamos al abad Paterno para que les dé paz, si puede, y les busque cobijo. Es lo menos, después de que todo ocurrió por defender una iglesia.
—¿Y el cuenco?
—En Bailo de nuevo. Pero no por mucho tiempo, espero. Habría que llevarlo a un sitio más seguro. No soy una mala bestia, ¿verdad, Munia? Hice lo que había que hacer. Lo justo. Lo mismo que aquel pobre hombre que murió defendiendo la iglesia.
—Claro. Pero da mucha pena lo que cuentas. Y miedo. —Señaló la gruta—. Dejé antorchas preparadas nada más entrar. ¿Puedes encender una?
Ya con luz, pasaron. Munia delante, avisando de los sitios donde la roca resbalaba. Ramiro alumbrándola y con su mano bien cogida, por si acaso. Avanzaban por las tripas de la tierra, y tan pronto había que bajar como se subía, no siempre de manera fácil. Las paredes de roca se acercaban y parecía que sería imposible pasar, pero Munia se colaba por aquella rendija subterránea. Ramiro descubrió manchas de hollín repartidas por el techo del agujero, y en las paredes. Restos viejos de fogatas, marcas hechas a propósito, pedazos de barro cocido.
—Aquí ha entrado mucha gente —observó él—. Han hecho camino.
—Eso pienso yo. A lo mejor los pecadores bajan por aquí para encontrarse con el diablo.
—Si dices esas cosas por Aruex, la gente pensará que tienes el seso perdido.
—Ya lo piensan. Que estoy loca o medio endemoniada. Para mí que me toman por una lamia, o por una encantaria.
—Una encantaria… No me extrañaría que lo fueses. Si te pregunto por el futuro, ¿lo adivinarás?
El techo se elevó, aunque allá arriba se apreciaban las puntas colgantes de las que goteaba agua. También pasaron un par de sombras aleteando a toda prisa. Tras un recodo, Ramiro vio luz del día.
—¿La salida?
—No, no. Mira. No hay techo. Es la boca del gigante, ¿te lo crees ahora? Sigue bostezando desde hace años. Siglos.
Observaron el cielo a través del cráter. Arriba, algunas nubes se deslizaban por el cielo aragonés. Ramiro imaginó la noche vista desde la boca del gigante. Las estrellas, tal vez la luna asomando desde fuera. Cuando bajó la vista, Munia lo miraba con fijeza.
—Creo que sí, que soy una encantaria y puedo adivinar el futuro. Por eso lo sé: te irás pronto y me dejarás aquí.
—No. Te he dicho que me quedo contigo.
—No puedes. Eres hijo del rey, él te mandará llamar. Siempre lo hace. Es lo justo, ¿verdad?
Era verdad, pero Ramiro quería creer que no. Que podía quedarse con ella en aquel rincón del norte, entre montañas altísimas, lagos helados y gigantes dormilones.
—Entonces vendrás conmigo a Nájera, esto también es justo. Allí hay bosques, como aquí, y un gran río y muchas flores, y hierbas con las que ajustarás tus emplastes. Y dispondrás de buenos vestidos, y de nada te ha de faltar, porque serás la amada de Ramiro, el hijo del rey. Tú no estás hecha para quedarte aquí, Munia. Deberías vivir entre telas lujosas y oro, con doncellas que te cepillen el pelo y te compongan esa trenza tan larga.
—Ay, cuánto me gustaría. Pero me embaucas, Ramiro. En la corte de Nájera no me aceptarían. A mi padre ni lo conocerán, seguro. Y seguro también que el rey habrá pensado en alguna otra mujer para ti. Una de mejor condición.
—Bah, soy el bastardo, recuérdalo. El hijo mayor del rey, sí, pero nunca ceñiré su corona, ni recibiré tantos honores como mis hermanastros. Mi sangre mezclada me garantiza que no seré una herramienta importante para engrandecer el reino, no me buscarán una esposa de linaje real ni una condesa. Tal vez la hija de algún señor, eso podría ser. Pero sabré negociar con mi padre cuando llegue el momento, y me casaré con quien quiera. Y a ti no te ocurrirá como a mi madre, apartada en la soledad para que todo esté en orden.
A Munia se le volvió a ir la vista por la boca del gigante dormido.
—Vivir contigo… Ser una señora de verdad. Y estar juntos los dos y hacer lo que nos plazca.
—Estar juntos no es tan difícil, te lo repito: ven a Nájera conmigo. Si no estás segura, conozco a un clérigo que nos casará a juras. ¿Qué me dices?
—¿A juras? Entonces nadie sabrá que soy tu esposa, eso no me gusta.
—Pues viviremos juntos y todo se arreglará con el tiempo, cuando disponga de lo que me corresponderá por sangre y por mérito.
—Hablarán de mí —dijo ella—. Nájera no es una cueva ni una cabaña perdida entre montañas.
—Nadie te reprochará nada, como no se lo reprocharon a mi madre cuando amó a mi padre. Pero yo aún me debo a él. Es el rey, me necesita y yo lo ayudaré. La lealtad es muy importante para mi padre.
—Siempre hablas de eso, de la lealtad. Mira lo que le pasó a aquel hombre y a su familia por defender la iglesia de Bailo. ¿Por lealtad? Aquello fue más bien cabezonería, y esto tuyo un poco también lo es.
—Un poco, puede. —Le agitó la trenza—. O no. Mi padre no vivirá siempre, entonces García será rey. Él no confía en mí, su madre tampoco. Mi deber en la corte habrá terminado, pero yo me habré ganado el respeto de todos. Pienso hacer todo lo que pueda para darte una buena vida a ti y para devolverle a mi madre el honor que merece.
—No deseo que tu padre muera. Sé que el día ha de llegar, pero tardará mucho, espero. ¿Y si pasan años?
—Años, meses o días, estaremos juntos.
Munia miró durante un rato al suelo húmedo de la gruta.
—Quiero estar contigo, Ramiro, más que nada. No engañaré a mi padre, y creo que él estará contento de que viva contigo, y más aún si le digo que en el futuro seré tu esposa. Yo, con el hijo del rey… ¿Qué más podría pedir?
—Entonces descansaremos aquí un tiempo, sin preocuparnos. Después iremos a Barbenuta, hablaré a tu padre y nos marcharemos juntos a Nájera. Y todo saldrá bien.
Ella sonrió. Resignada, pero llena también de ilusión.
—Aunque mucha suerte será que tengamos tanto tiempo para nosotros. Seguro que el rey te reclama antes de lo que piensas.
—Lo ves todo muy oscuro. No importa, yo te lo dejo claro.
Y la besó para que no se echara atrás. Y Munia respondió al beso porque quería ir adelante.
†
3. Buenas semillas
†
UNA SEMANA MÁS TARDE.MONASTERIO DE RIPOLL
El carro estaba cubierto y sus cuatro ruedas macizas se hundían en el fango. Contaba con dos ventanucos minúsculos a cada lado, portezuela en la parte de atrás y un techado de madera a dos aguas. En el pescante viajaba un hombre solo, con la ropa empapada y el flequillo pegado a la frente. Azuzaba con desgana a dos mulas que acumulaban fatiga desde poco después de partir de Barcelona, pues el día anterior les había caído un tormentón veraniego que convirtió la senda en un barrizal y los obligó a buscar refugio en una cabaña de cabreros. En cuanto al acompañamiento, se limitaba a dos jinetes impacientes por desmontar y secarse. Esa era la única escolta que le había prestado el conde de Barcelona a su señora madre: un par de hombres armados solo con sus espadas, fardos someros atados a las sillas y corceles de viaje, sin refresco siquiera. El pequeño grupo cruzó el puente, traqueteando sobre las tablas hinchadas por la humedad, y torció a la derecha hacia el camino que discurría entre el murete y el río. Uno de los caballeros se adelantó, estirado sobre los estribos, ahuecó una mano alrededor de la boca y gritó:
—¡Honor a la condesa de Barcelona! ¡Ah del monasterio!