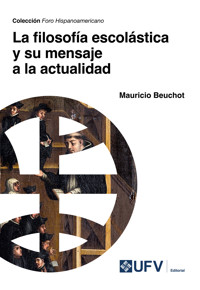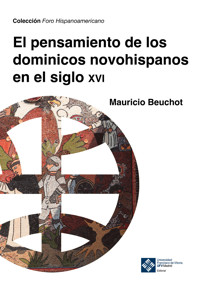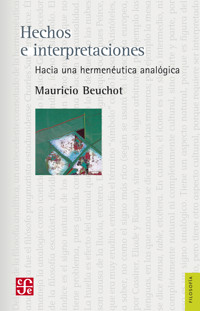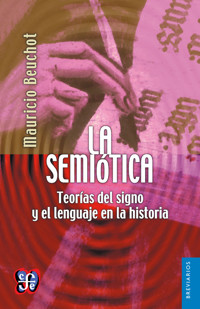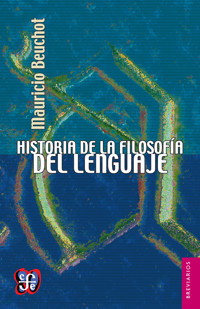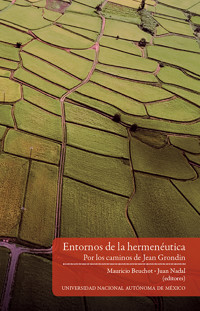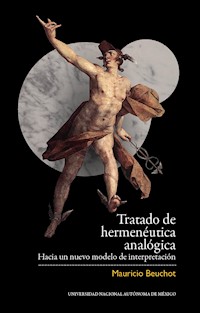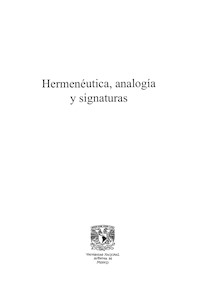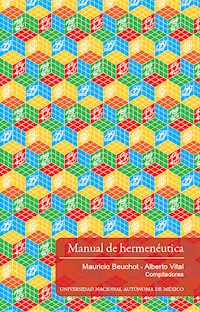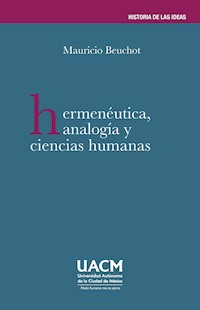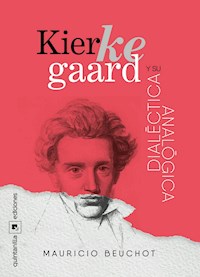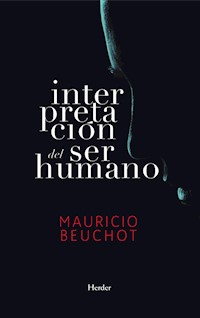Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UNAM, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En este volumen se intenta exponer históricamente la semiótica y la filosofía del lenguaje de los autores cristianos medievales, preescolásticos y escolásticos. Del siglo XII se toma a San Anselmo, Abelardo y la Escuela de Chartres; del siglo XIII, a San Alberto Magno, Santo Tomás, Guillermo de Sherwood, Pedro Hispano, Roger Bacon, Ramón Lull y Duns Escoto; y del siglo XIV, a Guillermo de Ockham, Tomás de Elfurt, Walter Burley, Juan Biridan, San Vicente Ferrer, Alberto de Sajonia y Pablo de Venecia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS
Colección: CUADERNOS
Director: ENRIQUE VILLANUEVA
Secretaria: MARGARITA PONCE
ÍNDICE
I. Introducción
II. Semiótica escolástica general: su desarrollo histórico
A. El siglo XII
San Anselmo de Canterbury
Pedro Abelardo
Escuela de Chartres
B. El siglo XIII
San Alberto Magno
Santo Tomás de Aquino
Guillermo de Sherwood
Pedro Hispano
C. El siglo XIV
Guillermo de Ockham
Tomás de Erfurt
Walter Burley
Juan Buridan
San Vicente Ferrer
III. Semiótica escolástica especial o aplicada: la semiótica del discurso metafísico
IV. Conclusión
V. Bibliografía
Notas Al Pie
Aviso legal
Deseo expresar mi agradecimiento a
I. Angelelli, R. Ávalos, A. García Díaz,
L. Hickman y W. Redmond, quienes discutieronconmigo diversas partes de esta obra.
M. Beuchot.
I. INTRODUCCIÓN
1.Demarcación
Este trabajo es un intento de presentar los rasgos más sobresalientes de la filosofía del lenguaje en la Edad Media. Muchas cosas quedarán sin tratar, pues hemos procurado atenernos a lo más provechoso y aprovechable de esta gran construcción medieval. De hecho, la filosofía medieval o filosofía escolástica ofrece en el campo de la filosofía del lenguaje aportaciones que día tras día son asimiladas por los investigadores actuales a la semiótica moderna. La filosofía escolástica medieval ha llegado a constituirse en una fuente muy importante para el enriquecimiento de la semiótica. Trataremos, pues, de adentrarnos un poco en ésta.
2.Semiótica
Entenderemos aquí la semiótica, en sus grandes líneas, tal como la sistematizó Charles Morris, aunque sin darle la acepción conductista en que él la tomaba. Aceptamos, en cambio, las bases y las divisiones por él trazadas. El objeto de la semiótica es la semiosis o todo acontecimiento en el que aparece un signo. Aquí lo restringiremos al signo lingüístico, más relacionado con los intereses de la lógica. La semiosis tiene tres componentes: el signo mismo o vehículo de signo, el significado o designatum, y los intérpretes o usuarios. Según estos elementos ocurren ciertas relaciones que configuran las distintas dimensiones de la semiótica. Hay una relación de los vehículos de signo entre sí, que es una relación de coherencia, y la sintaxis establece las reglas requeridas, a saber, de formación y transformación de expresiones o reglas de implicación. Hay una relación entre el vehículo de signo y el significado, que es una relación de correspondencia, y la semántica establece las reglas requeridas, a saber, de adecuación entre signos y objetos o reglas de designación. Hay una relación entre el vehículo del signo y los usuarios, que es una relación de uso, y la pragmática establece las reglas requeridas, a saber, reglas de uso o expresión. El estudio completo de un acontecimiento semiótico, por ejemplo el lenguaje, debe involucrar las tres dimensiones aludidas.1
Hay que señalar, además, dos niveles y dos funciones en la semiótica. Los niveles son el del objeto-lenguaje y el del metalenguaje. El objeto-lenguaje es el sistema lingüístico que se analiza y el meta-lenguaje es el sistema lingüístico con el que se analiza el anterior, de manera que la propia semiótica es un meta-lenguaje. Finalmente, la semiótica y sus partes pueden desempeñar una función “pura” y una función “descriptiva”. La función primordial es la construcción de un meta-lenguaje adecuado y completo.
Si se le alcanza constituirá lo que podría llamarse semiótica pura, con sus ramas de sintaxis pura, semántica pura y pragmática pura. Aquí se elaborará en forma sistemática el metalenguaje mediante el cual se describirán todas las situaciones que involucran signos. La aplicación de este lenguaje a casos concretos de signos puede llamarse semiótica descriptiva (o sintaxis, semántica o pragmática descriptiva, según el caso).2
Así, términos como “signo’‘’ y “regla” pertenecen a la semiótica, y no pueden ser definidos ni por la sintaxis, ni por la semántica, ni por la pragmática. Lo que nos da una idea de que la semiótica, como un todo, es superior a sus partes.
En la filosofía escolástica encontraremos una concepción semiótica general, que tomaremos como semiótica pura (con sus partes), la cual aplicaremos al final a casos concretos, volviéndose así una semiótica aplicada (también con sus partes) al lenguaje metafísico.
3.Semiótica escolástica
Expondremos la semiótica escolástica medieval. A pesar de que no se le daba el nombre de “semiótica”, corresponde a lo que ella intenta con su teoría del signo, de los términos, de las proposiciones, etcétera, y todo ello era tratado en la lógica misma.
Es una semiótica del lenguaje natural, ordinario, no del lenguaje formal, y tuvo muy escasa formalización (presentación y desarrollo formalísticos), sólo en el ámbito de la sintaxis (la inferencia o consequentia). Incluso en el plano del lenguaje ordinario, si bien tuvo pretensiones de ser la gramática lógica general —i. e. válida de una forma u otra para todo discurso humano—, en realidad es la gramática lógica de un sector del lenguaje ordinario: el latín, aunque en cierta medida aplicable a otros idiomas que dependen de él o tienen con él alguna analogía. Pero lo que sí es inapreciable es su estudio de los fundamentos filosóficos del lenguaje y del signo, que procura ser atento y obediente a la naturaleza.
Se manejan distintos niveles de lenguaje (lo que será denominado como “objeto-lenguaje” y “meta-lenguaje”), pero sin mucha precisión, de modo que a veces se entremezclan. También se emplea una semiótica general (tratado del signo, gramática especulativa, tratado de la interpretación, tratado de los modos de significar, tratado de las propiedades de los términos, tratado de los categoremáticos y sincategoremáticos, etcétera), que incluye las tres ramas especificadas por Morris: sintaxis, semántica y pragmática, según la distinción de Aristóteles en apofántica, semántica y retórica. Aunque no era muy clara la distinción, se trabajó intensamente en el establecimiento de categorías sintácticas, semánticas y pragmáticas, con sus correspondientes reglas. Pero, dada la imprecisión en sus demarcaciones, a veces se mezclaban los tratamientos respectivos. Por eso ha sido necesaria una labor de reajuste o acomodamiento (siempre tratando de no forzar demasiado las cosas).
3.1.Sintaxis
La semiótica medieval tomaba inicio, como es natural, en el estudio del signo en cuanto tal. De una manera u otra, los escolásticos atendían a la definición del signo aportada por San Agustín, como “la cosa que, además de las especies que da a conocer a los sentidos, hace pensar en otra cosa distinta de ella misma”.3 Algunos la tomaban como si se diera por supuesta en sus investigaciones; otros, como Ockham, sin aludir explícitamente a ella, la tomaban para modificarla. Y ciertamente con esta actitud se vio muy enriquecida, a la vez que precisada. En esto se fundaba la teoría de la significatividad de las expresiones lingüísticas. Aunque se tenían en cuenta otros tipos de signos (naturales, imaginativos, etcétera), la investigación se centraba en el signo lingüístico.
En el ámbito del lenguaje, siguiendo también la tradición agustiniana, se distinguían dos tipos: lenguaje interno (mental) y lenguaje externo (oral o escrito). Y se pasaba al estudio de la correspondencia entre estos tipos de lenguaje. Pero, dados los fines de la lógica, el pivote era en lenguaje oral. Este lenguaje está constituido por voces, y hay que seguir el proceso por el que una voz se configura como voz significativa. Éste era el proceso de la institución o imposición de las voces. La voz es un sonido, el sonido es su materia, pero se restringe a los sonidos orales o vocales, esto es, que se exhalan por la boca de un ser animado, con exclusión de los sonidos que se emiten por otros medios; ambos sonidos tienen como órgano receptor el oído, pero el oral tiene como órgano emisor la boca.
Las voces pueden ser articuladas o inarticuladas. Las inarticuladas incluyen muchas que son signos, como el grito de alegría, el gemido, etcétera, y se toman como signos naturales, pues la naturaleza es la que los ha instituido e impuesto para que signifiquen. Sólo que éstos no atañen propiamente hablando a la lógica. Los que interesan son los articulados, pues para llegar a la articulación tuvo que intervenir la institución y la imposición de seres racionales, esto es, la convención humana, y son signos convencionales. Atendiendo a la posibilidad de la escritura, si los signos articulados se pueden, además, escribir, se llaman literados, en caso contrario, iliterados.
Por la imposición, las voces representan intenciones del alma, es decir, conceptos, y los conceptos representan cosas. Se discutió mucho la correspondencia entre los distintos tipos de imposiciones y de intenciones mentales, así como la correspondencia de las voces con las cosas, pues algunos postulaban que lo hacían por la mediación de los conceptos, y otros decían que, a pesar de que las voces tenían correspondencia con los conceptos, se referían directamente a las cosas reales. La voz como signo lingüístico tiene dos niveles de correspondencia. En primera instancia designa el contenido mental del que lo usa, y en segunda instancia designa la realidad extramental que se quiere manifestar. Como se ve, el signo lingüístico designa la realidad extramental a través del significado mental. Incluso hay signos que sólo designan contenidos o estados anímicos. De modo que puede haber lenguajes objetivos y lenguajes expresivos. Por eso el lenguaje exterior es convencional, pero el lenguaje mental viene a ser un lenguaje natural.
Los términos mentales significan las cosas, y los términos orales o escritos significan primero los términos mentales y después —a través de ellos— las realidades. Como nos centramos en el término extramental (oral o escrito), vemos que su designatum es un término mental (imagen o concepto). El término mental se llama también “intención”, y tiene dos grados, primera intención y segunda intención; ya que el designatum del vocablo es una intención, ésta puede ser primera o segunda. La primera intención de la mente es la realidad misma que pasa a ella en estado de conocida, esto es, en estado psicológicognoseológico, y se llama “concepto directo”. La segunda intención es la estructuración de esa realidad en cuanto conocida, esto es, en estado de estructuración gnoseológica, y se llama “toncepto-reflejo”. Por ejemplo, los vocablos “ciudad”, “bella”, “gusta”, “animal”, “racional”, “risible”, “blanco”, “Pedro”, son de primera intención; en cambio, los vocablos “substantivo”, “adjetivo”, “verbo”, “género”, “diferencia específica”, “propio”, “accidente”, “individuo”, corresponden a los de primera intención y son, por lo mismo, intenciones segundas. Asimismo, “Pedro es bueno” es una expresión de primera intención; en cambio, “proposición”, “sujeto”, “cópula” y “predicado”, en cuanto se refieren a los anteriores (de primera intención), son de segunda intención. Finalmente, “Todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal”, es una expresión de primera intención; en cambio, “consecuencia”, “silogismo”, “premisas”, “conclusión”, “término mayor”, “término medio” y “término menor”, en cuanto se refieren a los anteriores (de primera intención), son de segunda intención. Por virtud de esta gradación de intenciones, aplicada al término extramental, se puede efectuar una jerarquía de lenguajes que corresponde al objeto-lenguaje y meta-lenguaje de los lógicos actuales.
Una vez que ha ocurrido la imposición, la voz se convierte en voz significativa, y se constituye en vocablo o dicción, esto es, pertenece a una de las partes de la oración o discurso. Como la lógica centra su objetivo en un tipo de oración, la indicativa, se pone de relieve y se la llama “proposición”. La proposición consta de dos extremos, sujeto y predicado, y de cópula, por eso los vocablos que pueden entrar en la proposición como sujetos o predicados, en cuanto son extremos suyos, reciben el nombre de “términos”. Los términos son voces incomplejas o simples. Las oraciones y proposiciones son voces complejas, resultantes de la combinación de las simples. Pero también los términos pueden ser compuestos, como “hombre blanco”, sin que por eso sean proposiciones; para que una voz sea una proposición se atiende a la complexión o complicación que añade la cópula.
Los términos más dispuestos para ser sujetos son los nombres (entre los que se incluyen tanto los substantivos como los adjetivos) y los más dispuestos para ser predicados son los verbos (por lo cual, el predicado incluye tanto al verbo como a sus complementos). Las oraciones tienen muchas clases, pero se toma como principal la asertiva o proposición; y las proposiciones también tienen muchas clases, pero se toma como principal la categórica (y se le añaden secundariamente las hipotéticas). También se habla de proposición inmediata (cuyo ejemplo principal es la categórica) y de proposiciones mediatas, es decir, en las que interviene un término medio o mediador, y dan como resultado las inferencias o consecuencias (entre las que destacan los silogismos).
Por su parte, las dicciones (sean o no términos sujetables o predicables) tienen como propiedad la significación, consistente en presentar algún concepto a la mente. A esto se añade la propiedad correlativa de la consignificación, consistente en presentar ese concepto a la mente de un modo determinado por virtud de su lugar en la oración, por ejemplo los verbos consignifican el tiempo, los adverbios el modo del verbo, etcétera. Pero sólo el nombre y el verbo significan de suyo, por lo que son llamados “categoremáticos”, los restantes vocablos o dicciones significan sólo por acompañar y determinar a los anteriores, y por ello reciben el nombre de “sincategoremáticos”.
De acuerdo con ello, por lo que hace a la significación, hay elementos que pueden tenerla por sí mismos, y hay otros que sólo pueden tenerla en relación con los que pueden tenerla por sí mismos. Según hemos visto, los primeros se llaman “categoremáticos” y los segundos “sincategoremáticos”. Se llama a los categoremáticos la “materia” de la proposición, y a los sincategoremáticos la “forma”. De estos últimos se tomó la idea del esquematismo formal de la inferencia, es decir, que podía haber esquemas válidos de inferencia atendiendo a los sincategoremáticos que se empleaban (“y”, “o”, “si . . . entonces”), siendo así una consecuencia formal. Los sincategoremáticos —que originaron tratados muy especializados— fungían como conectivos, operadores o functores lógicos, y se ve en ellos una estrecha vinculación con lo que actualmente se llama “constantes lógicas”.4 Pero, atendiendo a la autonomía de significación, en el uso normal, solamente los términos categoremáticos pueden fungir como sujeto o predicado; por eso se les considera a ellos, o a las expresiones formadas por ellos, como términos en sentido estricto, mientras que los términos sincategoremáticos no son términos en este sentido estricto. Conviene, pues, reservar el nombre de “término” en esa acepción estricta, exclusivamente para los categoremáticos.5
Restringidos a los términos en sentido estricto —los categoremáticos—, podemos aún tomarlos de dos maneras: i) como un signo con significación independiente, y ii) como un signo que, con esa significación propia, es decir, en su uso normal, puede ser sujeto o predicado en una proposición. La primera propiedad era denominada significación, y la segunda era llamada suposición. De acuerdo con esto, dado que la lógica formal atiende a la forma proposicional y no a su materia o contenido, y ya que la materia es la significación y la forma es la suposición, consiguientemente, la lógica formal se aplica específicamente a la suposición con independencia de la significación.6 A través de la suposición se determina la cuantificación y se puede regular el funcionamiento de los términos sujeto y predicado.
De esta distinción hay que partir para efectuar las explicaciones posteriores. Tomando esto en cuenta, se puede decir que la parte sintáctica de la formación de expresiones pertenece a la teoría de la grammatica speculativa, y la parte sintáctica de la transformación o derivación lógica de expresiones pertenece a la teoría de la consequentia (inferencia). Considerémoslas brevemente.
a) La teoría de la grammatica speculativa. La grammatica speculativa estudia los modi significandi o modos de significar. Cada modus significandi es una categoría sintáctica o gramatical (con sus respectivas propiedades), categorías que en los lógico-gramáticos modistas (modistae) son las distintas partes sintácticas de la oración latina.
La escuela de los modistae hace honor a su nombre al fundamentar su teoría lingüística en una jerarquía de modos que van desde la realidad hasta en lenguaje. La base es el modus essendi (el modo de ser) de la cosa, el cual depara un modus intelligendi (el modo de ser entendida), que funge como mediación hacia lo definitivo, que es el modus significandi (el modo de ser significada) que tiene la cosa en la palabra o signo lingüístico. El modus significandi es, pues, la manera como la cosa es expresada, es decir, consiste en el vehículo de signo que la representa, el cual pertenece a una categoría gramatical. En cuanto elemento lingüístico, el modus es una categoría gramatical. En esto reside su carácter de “modus”.
El otro factor, el “significandi”, es complejo. Los modistas toman de Prisciano (Institutio grammaticae, lib. II, c. 4, n. 17) la noción de significatio, y de Aristóteles, a través del comentario de Boecio al Peri Hermeneias, la noción de consignificatio, siendo Boecio el primero que introdujo el término “modus significandi”. El caso es que, para los modistas, el término “significatio” se equipara al de “consignificatio”, y, así, el modus significandi es más bien un modus consignificandi, si se atiende a que “consignificandi”, aquí, recibe el sentido que tiene “significandi”. Este desplazamiento se debió a que el término “consignificare” perdió su sentido original y propio de significare cum (significar conjuntamente otra cosa), para adoptar el de idem significare (significar lo mismo que...), con el cual se fija el sentido del modus significandi, el cual viene a ser entonces el modo (que tiene un término) de representar a un concepto y a una cosa “significando lo mismo que ellos”. El sentido primigenio de consignificare, a saber, significare cum, se aplicaba en un comienzo a los términos que sólo significan en compañía de otros, es decir, los sincategoremáticos (o functores lógicos), que sólo significan en compañía de los categoremáticos; pasó después a aplicarse a los términos que significan algo de manera indirecta, como los connotativos, por ejemplo “blanco”, que significa de manera indirecta el sujeto en el que se encuentra y al cual califica con la blancura, es decir, consignifica al sujeto en el que se encuentra lo blanco; esta significación indirecta de los denominativos es un accidente suyo, y así pasó la consignificación a aplicarse a todos los accidentes de las distintas clases de palabras; de esta manera, poco a poco la consignificatio y el modus significandi fueron asimilándose. El propio término “modus significandi” designó al principio, para Boecio, simplemente que hay diferentes maneras de significar; en el siglo XII pasó a designar todas las formas gramaticales. Cada categoría gramatical es un modus significandi (y es cuando se equipara al término correspondiente de “consignificatio”).
A partir de Kilwardby, el modus significandi se dividió en dos: modus significandi essentialis y modus significandi accidentalis. El primero determina la pertenencia de una palabra a una categoría gramatical; el segundo determina los accidentes gramaticales que pueden sobrevenirle (por ejemplo género, número, caso, tiempo, persona, etcétera). El modus significandi encontró, además, otra división en modus significandi activus y modus significandi pasivus. Esto se puede comprender si no se olvida que el término tiene referencia a la cosa. Por parte de la cosa, hay, por tanto, una capacidad de ser designada. A esta capacidad radicada en la cosa es a lo que se llama modus significandi pasivus, es pasivo porque consiste en su capacidad de ser designada por la palabra; pero como esta capacidad la adquiere a través del concepto que nos formamos de la cosa, surgieron polémicas sobre si es el concepto o modus intelligendi el que es en realidad tal modus significandi pasivus o si es más bien algo de la cosa misma, perteneciente a su propio modus essendi. En cualquier caso, el modus significandi pasivus puede establecerse como la relación del acto lingüístico al modus intelligendi y al modus essendi de la cosa; y, por su parte, el modus significandi activus es el propio acto lingüístico, o, de otra manera, el término mismo, perteneciente a una categoría sintáctico-gramatical. Las categorías que tomaron en cuenta los modistae o gramáticos especulativos fueron las de la oración latina, a saber: nombre (substantivo y adjetivo), pronombre, verbo, adverbio, participio, conjunción, preposición e interjección. Entre estas categorías buscan la construcción, congruencia y perfección. La grammatica speculativa (como lo veremos al hablar de Tomás de Erfurt) es, pues, la parte de la sintaxis escolástica que corresponde a la formación.7 La parte que corresponde a la transformación o inferencia es la teoría de la consequentia.
b) La teoría de la consequentia. Boecio emplea el término “consequentia” para traducir el término “akoloúthesis” usado por Aristóteles en el Peri Hermeneias, con el significado general de sucesión o secuela. A partir de Ockham adquiere el significado técnico de una relación consecuencial o inferencial entre sentencias.8 Y llegó a constituirse en el fundamento de la lógica sentencial —tanto de las proposiciones sin analizar como de las analizadas. Es, por así decir, la teoría sintáctica inferencial más importante de la semiótica escolástica.
Se ha querido ver la teoría de la consecuencia como una prolongación de la lógica estoica, dado que tanto los estoicos como Boecio tuvieron gran aprecio por el silogismo hipotético, y la teoría de la consecuencia parece basarse en éste. Pero los escolásticos conocieron muy poco de la lógica estoica, siempre a través de Boecio.
Acerca del origen histórico de las consequentiae han tratado Bochenski, Boehner y Alberto Moreno. Podemos establecer, como resultado de estas investigaciones, y como lo más fidedigno, que la teoría de la consequentia fue una innovación propia de los escolásticos medievales. Se trataba de un desarrollo, introduciendo las reglas pertinentes, de temas tratados en el Perihermeneias y los Tópicos. Ciertamente hubo algunas influencias de los estoicos, que habían trabajado con reglas de inferencia; con todo, es mayor la influencia de Aristóteles. El trabajo de los escolásticos consistió en sistematizar los Tópicos con base en reglas de forma entimemática, i. e., que llevan tácita y presuponen una tercera proposición que los transforma en silogismos correctos. Un dato es el que la clasificación de las consecuencias se hacía según el criterio de si requerían o no esa tercera proposición. Fueron los Tópicos, pues, los que originaron históricamente el tratado de las consecuencias. Lo confirma siempre el carácter entimemático de las reglas que se hicieron típicas de los Tópicos. Estas reglas entimemáticas fueron utilizadas en las discusiones y al tratar de los mismos lugares (tópicos) argumentativos. El recurso a los Analíticos fue incidental y no pueden invocarse como origen histórico; fueron utilizados para comprender mejor las reglas tópicas, y para entender mejor su división en consecuencias entimemáticas y noentimemáticas. Los escolásticos medievales, por tanto, “de los ‘Tópicos’ escogieron y perfeccionaron algunas reglas dialécticas y a éstas agregaron otras; estas adiciones fueron consideradas por muy importantes y se les destinó un tratado especial. Este tratado fue llamado tratado de las consecuencias”.9 El origen del tratado de las consecuencias se ve, así, muy claro. El punto de partida fueron los Tópicos aristotélicos, desarrollados por los escolásticos como consequentiae, ayudándose de algunos puntos de los Analíticos y de elementos estoicos.
También se ha querido ver la teoría de la consecuencia como un desarrollo del silogismo hipotético. Pero esto no es exacto, pues nunca se llamó propiamente a la consecuencia “silogismo hipotético”, el cual además1 era formulado de manera diferente. En efecto, el silogismo hipotético tenía la forma “p atqui q, ergo r”, en tanto que la consecuencia tenía la forma “ex p ad q valet consequentia” o “est bona consequentia”, etcétera. Además, cuando llega a su expresión técnica sólo se dice que es el tránsito de algo antecedente a algo consecuente, una relación inferencial entre sentencias,10 y no se la restringe ni a ser una sentencia condicional —podía tener otros conectivos—, ni a ser un silogismo hipotético —que, junto con los demás razonamientos, silogísticos o no, estaba contenido en la consecuencia como una de sus especies. Esto ya lo había visto Lukasiewicz, quien dice: “Por consecuencia los lógicos medievales entendían no sólo una implicación, sino también un esquema de inferencia del tipo ‘p, luego q’, donde ‘p’ y ‘q’ son proposiciones. Por regla general, sin embargo, las consecuencias se presentaban como esquemas de inferencia”.11 La consecuencia es, así, la forma general de la inferencia.
Cabe notar que al principio se entendía por “consequentia” un tipo de proposición hipotética, y justamente una por la que Santo Tomás tuvo poco aprecio, considerándola inútil para la demostración.12 Pero después se dio a “consequentia” la acepción translaticia y más amplia de “inferencia”, de modo que pasó a ser un nombre genérico de la inferencia, una de cuyas especies era la silogística; pero no era la única, y a veces ni siquiera la principal. Todos los tipos de inferencia (entimemática, no-entimemática, inductiva, deductiva, probable, falaz, cierta, silogística y no-silogística, asertórica y modal, categórica e hipotética, etcétera) son considerados como partes y divisiones de la consecuencia.
La importancia que tenía la consecuencia para los lógicos medievales difícilmente puede ponderarse. Constituía el contexto de todas las partes de la lógica, pues todos los tratados lógicos hacían referencia a la consequentia. Aunque hubiera sido considerada en algún momento como proposición hipotética, adquiere el sentido de argumentación en general, y no es ya, como la proposición hipotética, verdadera o falsa, sino correcta o incorrecta (bona vel mala). Llega a ser la instancia superior de todas las operaciones lógicas, precisamente aquello que da la validez a la inferencia, objetivo de toda la lógica; en este sentido es la innovación más importante de la lógica escolástica. Tuvo además de su ingerencia en todas las partes lógicas un tratado especial de consequentiis.
La consecuencia se considera como ley y como regla, llegando inclusive a aparecer libros titulados de regulis consequentiarum y hay casos, como en el Pseudo-Escoto que recuerdan el método de deducción natural. Había, además, una cierta sistematización de las consequentiae, distinguiendo casi todas las más fundamentales de otras que son derivadas.13
Cualquiera que haya sido su origen histórico, nos muestra el sentido que tenían los medievales de la lógica como teoría de la inferencia. Las reglas de la consecuencia eran las reglas del razonamiento correcto, lo cual es pretendido por la lógica en su totalidad y a lo cual se ordenan todas sus partes. Por eso la noción y la teoría de la consecuencia se revela como la clave de bóveda de la lógica escolástica medieval, basada en una atenta inquisición de los principios del razonamiento correcto, tal como se hace en la actualidad. De todo lo anterior resulta que lo importante es que la teoría de la consecuencia se constituyó en principio estructurante que ordenaba todas las demás partes de la lógica.14
Y es que la lógica escolástica se ordena a la tercera operación de la mente, que es el raciocinio, inferencia o consecuencia; pero la consecuencia tiene como preparación la teoría del juicio, y éste la predicabilidad o teoría de los conceptos y términos con todas sus propiedades y tomando en cuenta su relación a la esencia de las cosas. Por lo mismo, todas las partes de la lógica se ordenan a la consequentia como a un fin, y su estudio está encaminado a ella.15 Todos los elementos lógicos encuentran su estructuración en ella.
El primer analogado de la consecuencia es el silogismo, que podía ser categórico o hipotético (conjuntivo, disyuntivo, condicional), y era estimado sobre todo el categórico, aunque en cierta manera se le podía considerar como hipotético: tomando como antecedente las premisas unidas por la conjunción y como consecuente la conclusión. “En la deducción silogística hay dos partes, que suelen llamarse antecedente y consiguiente: el antecedente son las premisas, y el consiguiente la conclusión. La relación entre esas dos partes se llama la consecuencia”.16
Se coloca, pues, la consecuencia o inferencia como obra de la tercera operación de la mente, el raciocinio. La consecuencia en común se define como aquella locución u oración en la que, dada una cosa, se sigue otra. De esa manera hay antecedente (premisa o premisas) y consecuente (conclusión). Y el “se sigue” está tomado en sentido amplio, de manera que únicamente es un signo de conexión o ilación. Así puede dividirse, analógicamente, en modos, y sus modos se constituyen en géneros, de manera que pueden dividirse, unívocamente, en especies.
Un lógico de principios del siglo XV, Pablo de Pergola, nos ofrece una división que es el resumen de lo conocido hasta su tiempo. Corre así: 17
La consecuencia se divide primeramente en dos modos analógicos: correcta (bona) e incorrecta (mala); después, la que es correcta para cualquier tiempo y siempre (simpliciter) y la que es correcta para un determinado tiempo y no siempre (ut nunc); la que es correcta siempre, se dive en formal (formalis), esto es, la que es válida por su forma, dependiendo de los conectivos sincategoremáticos —y en esto se anticipa a las actuales constantes lógicas—, cuyos términos se pueden substituir por otros cualesquiera sin perder la validez, y en sólo material (materialis tantum), la cual es válida no por la forma, sino sólo tomando en cuenta el contenido o materia (la verdad de las proposiciones y el significado de los términos). Ockham dividía la formal en una que se realizaba con ayuda de un medio extrínseco, esto es, con otra proposición (sería la consecuencia entimemática, que tiene una premisa implícita), y en otra que se realizaba con ayuda de un medio intrínseco (sería la consecuencia no-entimemática, como el silogismo, que tiene el término medio necesario). Walter Burley dividía la material como la formal, en simpliciter y ut nunc; Juan Buridan le añadía otra, la ut tune (para entonces, i. e., no en presente, sino para el pasado o el futuro). Pablo de Pergola llama a la material “materialis tantum”, pues admite en la formal un ingrediente de materialidad, por eso remata su división distinguiendo la consecuencia formal en una que es válida sólo por virtud de la forma (de forma) y otra que toma además en cuenta la materia (de materia).
En cuanto a las reglas de la consecuencia, son tan notables, que muchas de ellas se anticipan a las que actualmente se usan en la lógica proposicional (reglas del modus ponens, reglas del modus tollens, reglas de De Morgan, etcétera). He aquí algunas de las reglas principales, que presenta Anton Dumitriu,18 tomándolas de Ockham y cotejándolas con la extensa lista que de ellas hace Ströde (Radulfus Strodus, Consequentiae, Venecia, 1493). Comparando estas reglas con las de la lógica matemática actual, resaltarán las correspondencias.
Reglas generales de la consecuencia asertórica y categórica
R1Ex falsis verum, ex veris nil nisi verum.(De proposiciones falsas se puede seguir la verdad, pero de proposiciones verdaderas sólo se puede seguir la verdad.)
R1aEx vero nunquam sequitur falsum.(De la verdad nunca se puede seguir la falsedad.)
R1bEx falsis potest sequi verum.(De proposiciones falsas se puede seguir la verdad.)
R2Si consequens est falsum, igitur est antecedens.(Si el consecuente es falso, entonces también lo es el antecedente.)
R3Si aliqua consequentia sit bona, ex opposito consequentis sequitur oppsitum antecedentis.(Si una consecuencia es válida, del opuesto del consecuente se sigue el opuesto del antecedente.)
R4Quidquid sequitur ad consequens, sequitur ad antecedens.(Lo que se sigue del consecuente, también se sigue del antecedente.)
R5Non tamen quidquid sequitur ad antecedens, sequitur ad consequens.(Sin embargo, no todo lo que se sigue del antecedente se sigue también del consecuente.)
R6Quidquid stat cum antecedente, stat cum consequente.(Lo que es compatible con el antecedente, también es compatible con el consecuente.)
R7Quidquid repugnat consequenti, repugnat antecedenti.(Lo que es incompatible con el consecuente, también es incompatible con el antecedente.)
R8Si aliquid antecedit and antecedens, ergo illud idemantecedit ad consequens.(Si algo es antecedente para el antecedente, entoncestambién es antecedente para el consecuente.)
R9Si aliqua consequentia est bona, ergo oppositum consequentis non potest stare cum antecedente.(Si una consecuencia es válida, entonces el opuesto del consecuente no es compatible con el antecedente.)
Reglas para las copulativas
R10Semper a copulativa ad utramque partem est consequentia bona.(De una proposición copulativa la consecuencia essiempre buena a cualquiera de sus partes.)
R11Opposita contradictoria copulativae est una disjunctivacomposita ex contradictoriis partium copulativae.(La opuesta contradictoria de una proposición copulativa es una proposición disyuntiva compuesta de las proposiciones contradictorias de las partes de la proposición copulativa: la. ley de De Morgan.)
Reglas para las disyuntivas
R12Opposita contradictoria disjunctivae est una copulativa composita ex contradictoriis partium illius disjunctivae.(La opuesta contradictoria de una proposición disyuntiva es una proposición copulativa compuesta de las proposiciones contrarias de las partes de la propoposición disyuntiva: 2a. ley de De Morgan.)
R13Ab altera parte disjunctivae ad totam disjunctivam est bonum argumentum.(De una de las partes de una proposición disyuntiva, pasar a toda la proposición disyuntiva, es buena consecuencia.)
R14A disjunctiva cum negatione alterius partis ad alteram partem est bonum argumentum.(De una proposición disyuntiva y la negación de una de sus partes, pasar a la otra parte, es buena consecuencia.)
Reglas de las consecuencias modales
M1Si antecedens est possibile, consequens est possibile.(Si el antecedente es posible, el consecuente es también posible.)
M2Si consequens est impossibile, igitur et antecedens est impossibile.(Si el consecuente es imposible, el antecdente es también imposible.)
M3Si consequens est contingens, et antecedens est contingens vel impossibile.(Si el consecuente es contingente, el antecedente puede ser contingente o imposible).
M4Si antecedens est necessarium, et consequens et necessarium.(Si el antecedente es necesario, también el consecuente es necesario.)
M5Necessarium sequitur ad quodlibet, quia quaelibet propositio sequitur ad impossibile.(Lo necesario se sigue de cualquier proposición, porque cualquier proposición se sigue de lo imposible.)’
M5aAd impossibile sequitur quodlibet.(De lo imposible se sigue cualquier cosa.)
M5bNecessarium sequitur ad quodlibet.(Lo necesario se sigue de cualquier cosa.)
M6Ex necessario non sequitur contingens.(De lo necesario no se sigue lo contingente.)
M7Ex possibile non sequitur impossibile.(De lo posible no se sigue lo imposible.)
Éstas son sólo las reglas más elementales. Dumitriu enlista numerosas reglas conocidas por los escolásticos que ni siquiera se mencionan en los actuales tratados de lógica matemática. Estas reglas han sido muy estudiadas (incluso para formalizarlas) por los lógicos actuales, por ejemplo J. Lukasiewicz, J. Salamucha, I. M. Bochenski, A. N. Prior, E. A. Moody, E. J. Ashworth, I. Boh, V. Muñoz Delgado, A. Moreno, entre otros varios.19
3.2.Semántica
Las propiedades de los términos caen en la parte semántica. Fungen como categorías y grados semánticos. Las dos propiedades principales eran la significación y la suposición; se añadían la apelación, la distribución, la restricción, la ampliación, la alienación, la disminución y la analogía.
La significación es la representación de la cosa por el signo según convención, y esto lo hace presentando la forma de algo al entendimiento. La significación es doble: substantiva, la que se hace por un nombre substantivo como “hombre”, y adjetiva o copulativa, la que se hace por un adjetivo o un verbo, como “blanco” o “corre”. Aquí se marca una diferencia en el seno de los términos categoremáticos: mientras que los substantivos supositan o tienen valor de suplencia, esto es, tienen suposición, los adjetivos y los verbos copulan, esto es, tienen copulación. Por tanto, solamente los substantivos tienen propiamente suposición, aunque secundariamente la pueden tener el adjetivo o el pronombre.
La suposición es una propiedad especial de los términos dentro de la proposición, que consiste en ner el lugar de la cosa representada. Y es una categoría tanto sintáctica (en cuanto permite conocer la cuantificación) como también y sobre todo, semántica (en cuanto permite discernir la verdad y la falsedad). Moody se inclinar a ver la teoría de la suposición como puramente sintáctica: “La suposición es una relación sintáctica de término a término, y no una relación semántica del término a un ‘objeto’ o ‘designatum’ extralingüístico”.20 Se funda en que se puede apilcar a distintos grados semánticos de objeto-lenguaje y meta-lenguaje, esto es, no sólo a la cosa como designatum, sino aun teniendo como designatum el término mismo. Y también en que puede aplicarse para determinar la extensión del término, esto es, tiene una función sintáctica de cuantificación. Esto se ve precisado por una observación de Bochenski: la suposición asume diversas funciones semióticas, tanto de referencia como de sentido y tanto sintácticas como semánticas; “algunas suposiciones pertenecen con toda claridad al campo de la Semántica: así, las dos materiales y la personal; otras, por el contrario, como la simple y las subdivisiones de la personal, son, como Moody agudamente ha observado, no funciones semánticas, sino puramente sintácticas”.21 La no coincidencia de funciones entre estos elementos de la lógica escolástica y la actual obedecen a que parten de instancias diversas. La lógica escolástica asume el lenguaje ordinario, y, en cambio, la lógica actual elabora un lenguaje artificial o formalizado.
Hay un acercamiento al binomio sentido-referencia. Si bien no puede decirse que se haya aplicado correctamente a las proposiciones, sí parece haber sido aplicado bien a los términos. Kretzmann encuentra dos líneas de desarrollo en cuanto a las proposiciones; una teoría de la referencia que recorre el análisis de los términos, y una línea del sentido que recorre el análisis de la significatio o el dictum de las proposiciones.22 Tal vez lo que más difcultó, en general, una adecuada teoría del significado, y, en especial, una adecuada distinción entre sentido y referencia, fue el uso indiscriminado que se dio a la palabra “significare” como abarcando todas las nociones que tenían que ver con el signifcado. Este uso no controlado hizo que se tendiera a confundir, en general, el significado de un término con el significado de una proposición, y, en especial, el sentido de un término (o proposición) con la referencia de un término (o proposición).23 Con lo cual la teoría escolástica del significado muestra una deficiencia vista desde la semántica actual.
Pero, a pesar de indudables deficiencias, la teoría de los términos sí puede salvarse de esa confusión. Ashworth dice que se evitaron las confusiones más burdas. De alguna manera el binomio sentido-referencia puede encontrar su correspondiente escolástico en el de significatio-suppositio y, tal vez más claramente en el de connotatio-denotatio; aunque Ashworth tiene razón al decir: “La distinción entre significare y supponere fue muchas veces trazada explícitamente en términos de diversos rangos de referencia, más bien que en términos de sentido versus referencia”,24 pero se puede decir que estuvo contenida en germen.
Tal vez este binomio de elementos semánticos pueda quedar más precisado si se atiende a que los escolásticos tuvieron cierta idea de la gradación de rangos referenciales, o lo que podríamos llamar, con Bochenski, “grados semánticos”, con su teoría de una suposición formal, referida a las cosas, y una suposición material, referida a las expresiones mismas; lo cual posibilita el establecimiento de un objeto-lenguaje y un meta-lenguaje. Con todo, repetimos que los escolásticos no hicieron un análisis muy detallado de esta gradación de lenguajes.
Los elementos semánticos más importantes fueron, sin duda, la significación y la suposición, cargando la fuerza en esta última, que fue considerada como una propiedad dé los términos en la proposición. Y en torno a ella eran estudiadas las demás propiedades de los términos.
La significación. Ya hemos visto que la significación es la presentación que hace el término de una forma o esencia al entendimiento. Esto lo realizan todas las dicciones independientemente, por lo cual no requiere que estén en una proposición.
La suposición. Es la propiedad que adquiere el término, dentro de la proposición, de tener el lugar de una cosa cuya sustitución es legítima de acuerdo con la exigencia de la cópula y del predicado. Dejando a un lado algunas diferencias, podemos unificar las clasificaciones corrientes en el siguiente esquema simplificado que propone Bochenski:
Podemos explicar estas clases de suposición de manera un tanto cercana a la semántica actual: 25 a) Dentro del enunciado, un término tiene suposición formal si es una expresión del lenguaje objeto; por ejemplo: “el hombre construye las ciencias”. Tiene suposición material si es una expresión metalingüística o metalógica tomada como nombre de una o varias expresiones de la misma forma; por ejemplo: “el hombre es un substantivo”, b) Un término tiene suposición personal si designa un objeto concreto; por ejemplo: “el hombre respira” (se refiere a cada individuo del conjunto). Tiene suposición simple si designa un contenido conceptual correspondiente; por ejemplo: “el hombre es una especie de los primates” (se refiere al conjunto en cuanto tal, y no sólo a sus individuos)'. c) Un término tiene suposición universal si funciona como nombre universal o común; por ejemplo: “el hombre es capaz de aprender”. Tiene suposición singular si funciona como nombre individual; por ejemplo: “el hombre no llegó a la cita” (i. e. un hombre individual), d) Un término tiene suposición confusa si designa sus designata de manera indeterminada, sin que se pueda conocer bien a bien su cuantificación; por ejemplo: “el hombre busca la paz”. Tiene suposición determinada si designa un número (mayor que uno) de designóla de manera determinada; por ejemplo: “el hombre ha producido explosiones atómicas”, e) Un término tiene suposición distribuitiva si se le puede aplicar el “descenso lógico”, esto es, si de la proposición que lo contiene es legítimo deducir una proposición que lo contenga tomado en suposición singular o que contenga un correspondiente nombre individual; por ejemplo: “el hombre es un animal”, pues de él se puede inferir “luego este hombre es un animal” o “luego Pedro es un animal”. Tiene suposición no-distributiva si tal descenso no es legítimo; por ejemplo: “todo griego es un hombre”, pues no es legítimo inferir “luego todo griego es este hombre” ni “luego todo griego es Pedro”.
La ampliación y la restricción. A la suposición personal atañen dos propiedades relativas a la extensión del término en el universo del discurso. Una es la ampliación y otra es la restricción.
La ampliación es el ensanchamiento de la suposición o designación de un término en un universo de discurso. Por ejemplo, al decir “el hombre puede ser el Anticristo”, el término “hombre” no sólo supone que los que existen, sino también por los que existirán, y así se amplía a un universo de discurso que incluye a los hombres futuros. La restricción es la coartación del término de una suposición mayor a una menor; lo que se restringe es la extensión de la designación de un término en un universo de discurso. Puesto que la ampliación y la restricción se refieren a la extensión del universo de discurso, conviene establecer los más frecuentes, y son tres: temporales, modales y convencionales: a) Un universo de discurso temporal está formado por un espacio de tiempo; se señalan especialmente el pasado y el futuro tomados como conjuntos, y en ellos se ubica la referencia del término, a pesar de que el verbo indique tiempo presente; por ejemplo: “Copérnico enseña en Cracovia” (i. e. en el siglo XV), “el hombre llega a la luna” (i. e., en 1969). b) Un universo de discurso modal es una clase de objetos necesarios, existentes o posibles; por ejemplo: “el rey de los Estados Unidos es racional” (i. e. el rey posible), “una pequeña minoría de hombres posee automóviles” (i. e. los hombres actualmente existentes), c) Un universo de discurso convencional es una clase de objetos constituida por reglas arbitrariamente elegidas; por ejemplo: “Hamlet no se casó” (i. e. en el universo de discurso de los dramas shakespeareanos), “Maigret tiene una mujer bonita” (i. e., en el universo de discurso de las novelas de Simenon).26
La alienación. También se llama remoción o transferencia. Es la la desviación de un término a una significación impropia, es decir, transfiere la suposición propia a una suposición impropia o metafórica, alterando la acepción originaria y auténtica; y puede transferir la suposición del sujeto a la del predicado, como en “el apóstol está esculpido en piedra”, o la suposición del predicado a la del sujeto, como en “este hombre es un tigre”.27 En ambos casos la suposición del término ha sido modificada o alienada.
La apelación. Es la aplicación de un término a una cosa real y existente actualmente. Exige, pues, la existencia actual de la cosa referida por el término; por ejemplo, el término “César” significa y supone por un personaje del pasado, pero no apela a nada, pues ya no existe; el término “Anticristo” significa y supone por un personaje futuro, pero no apela a nada, pues todavía no existe. Como observa Bochenski, la apelación está muy relacionada con la ampliación, y es de suma importancia para el problema de las clases vacías.28 En efecto, basándonos en la apelación de un término podemos discernir cuándo se trata de nombres carentes de denotación, i. e., de términos vacíos. Ésta era una forma de hacer, en el lenguaje ordinario, lo que Russell pretenderá hacer con su teoría de las descripciones definidas, sobre todo para descubrir las descripciones vacías.
La analogía. Hay tres modos de predicación: a) unívoca, la predicación de un término común a muchos sujetos, y en la que la razón significada por el término es simplemente la misma para todos ellos; b) equívoca, la predicación de un término común a muchos sujetos, y en que la razón significada por el término es simplemente diversa para todos ellos; c) análoga, la predicación de un término común a muchos sujetos, y en la que la razón significada por el término es simplemente diversa pero según algún respecto es la misma para todos ellos. Ejemplo de predicación unívoca se encuentra en el término “hombre”, que se predica de igual manera a todos los hombres; ejemplo de predicación equívoca se encuentra en el término “gato”, que se predica de manera distinta del animal y del instrumento mecánico; ejemplo de predicación analógica se encuentra en el término “alma”, que se predica de diverso modo de la planta (alma vegetativa), del animal (alma irracional) y del hombre (alma racional), y, sin embargo, encuentra en todos ellos cierta semejanza o comunidad.
3.3.Pragmática
La pragmática escolástica encierra el intento de buscar la correspondencia entre el uso de los signos y la comprensión de la realidad. Esto se ve en el signo lingüístico, con respecto al cual lo más estudiado es el modo natural —si es signo lingüístico mental— o el modo convencional —si es signo lingüístico oral o escrito— con que los seres humanos usan de él para referirse a lo real. A pesar de las distintas clases de discurso, se centra la atención en el asertivo, el más propio de la lógica, para hacer confluir en él todos los tratados. Tal intención de llegar a las cosas a través del uso lingüístico se reflejó en la notable polémica ontológica y epistemológica del valor de los universales. Sobre las distintas soluciones aportadas a este problema se construyeron las diversas teorías de los términos, de la proposición y de la consecuencia.
II. SEMIÓTICA ESCOLÁSTICA GENERAL:SU DESARROLLO HISTÓRICO
A. EL SIGLO XII
Una primera época fuerte de la filosofía escolástica del lenguaje la constituye el siglo XII. En siglos anteriores (es muy movediza la fecha del comienzo de la Edad Media, pero se considera el siglo IX como surgimiento, en filosofía, de la escolástica, después de la época patrística, que comprendería los siglos IV-VIII), ciertamente se cultivó en algunas formas, sobre todo como investigaciones sobre la gramática latina (Elio Donato, Diómedes, Sergio, Pompeyo, Prisciano, Audax, Mario Victorino, San Agustín, San Beda, San Isidoro de Sevilla y otros). Pero el siglo XII, además de ser considerado como la época de desarrollo de la escolástica, presenta la característica por demás importante de relacionar la gramática con la lógica o dialéctica. Y es entonces cuando se perfilan los principales elementos que habrán de configurar la posterior filosofía del lenguaje.
Se sigue trabajando sobre gramática; por ejemplo, son notables el Comentario sobre Prisciano de Pedro Helias (hacia 1145) y el Doctrinale de Alejandro de Villedieu (hacia 1199), que sintetiza lo esencial de Prisciano en 2 600 versos. Sin embargo, es más clara la relación de la gramática con la lógica: anteriormente se disponía de la parte del corpus aristotelicum denominado lógica vetus (consistente en las Categorías y el Perihermeneias), y ahora se utilizaba además la lógica nova (i. e. ambos Analíticos, los Tópicos y los Elencos).
La gramática será muy tomada en cuenta por la Escuela de Chartres, que encontramos expuesta a grandes rasgos por Juan de Salisbury, como un intento de compaginar el lenguaje, que es artificial y convencional, con la naturaleza de las cosas. Y la relación de gramática y lógica será asumida por los grandes dialécticos, entre los que destacaremos a San Anselmo (que, a pesar de todo, fue “antidialéctico” en el sentido de resaltar la fe por encima de la filosofía) y a Pedro Abelardo (quien, a diferencia del anterior, asumió la dialéctica como perspectiva definida y propia).
Lo más importante en San Anselmo y, sobre todo, en Abelardo, es que con ellos despunta lo que será más adelante la teoría de las propiedades de los términos, siendo las principales la significación, la suposición y la apelación. Toman como fundamental la noción del nombre apelativo