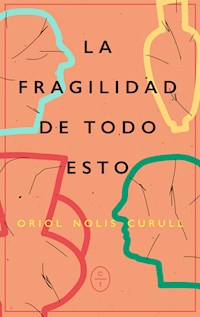
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Círculo de Tiza
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Oriol Nolis dibuja en las páginas de La frafilidad de todo esto un emocinante relato sobre el dolor y el duelo, que es también una historia de salvación y reconocimiento. Óscar tiene cuarenta años, un matromonio roto y una madre que se muere. Periodista de éxito, ha construido su vida sobre la seguridad y las certezas. Cuando todo su presente se derrumba, regresa el pasado para darle palabras a lo que nunca se dijo. Las complicadas relaciones familiares de una familia burguesa de Barcelona regresan a su memoria años después para confirmar que es el amor lo que nos salva y que los recuerdos sobre los que se construye una biografía son tan frágiles como la propia vida. "Lo más perturbador de ver morir a alguien no es el sufrimiento, ni la tristeza, ni la ausencia, sino asumir que todo lo que nos rodea puede derrumbarse en cualquier momento. Es entonces cuando se evaporan las certezas y desaparecen los anclajes, dejando al descubierto el espejismo en que vivíamos. Asumo, ensimismado, que la vida no regala contemplaciones a nadie, resuenan las voces de varias personas, alargando conversacionesfrívolas. Supongo que han decidido quedarse hasta el final, soslayando lo inevitable y atenuando lo que no tiene remedio: que nos quedemos solos frente al dolor."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Círculo de Tiza
© Del texto: Oriol Nolis Curull
© De la fotogafía del autor: Oriol Nolis Curul
© De la ilustración: Natalia Bosques
Primera edición: mayo 2022
Diseño de cubierta: Miguel Sánchez Lindo
Corrección: Carmen Priego
Maquetación: María Torre Sarmiento
Impreso en España por Imprenta Kadmos, S. C. L.
ISBN: 978-84-124820-3-4
E-ISBN: 978-84-12820-4-1
Depósito legal: M-13699-2022
Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión de ninguna manera ni por ningún modo, ya sea electrónico, óptico, de grabación o fotocopia sin autorización previa por escrito de la sociedad.
Para mi madre, mi padre y mi hermana
«La vida es difícil.
Para estar en paz con uno mismo hay que decir la verdad.
Para estar en paz con el prójimo hay que mentir».
Adolfo Bioy Casares
«La memoria tiene fuerza de gravedad,
siempre nos atrae.
Los que tienen memoria
son capaces de vivir en el
frágil tiempo presente.
Los que no la tienen, no viven en ninguna parte».
Patricio Guzmán,
Nostalgia de la luz
Someday soon I’m gonna tell the moon
about the crying game
and if he knows, maybe he’ll explain
why there are heartaches, why there are tears
and what to do to stop feeling blue
when love disappears.
Boy George,
«The Crying Game»
«Ay, Betty, excepto beber,
qué difícil me resulta todo».
Amanda Gris en La flor de mi secreto
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Epílogo
Agradecimientos
Frágil
Del lat. fragilis.
1. adj. Quebradizo, y que con facilidad se hace pedazos.
2. adj. Débil, que puede deteriorarse con facilidad. Tiene una salud frágil.
3. adj. Dicho de una persona: que cae fácilmente en algún pecado, especialmente contra la castidad.
4. adj. Caduco y perecedero.
Lo más perturbador de ver morir a alguien no es el sufrimiento ni la tristeza ni la ausencia, sino asumir que todo lo que nos rodea puede derrumbarse en cualquier momento. Es entonces cuando se evaporan las certezas y desaparecen los anclajes, dejando al descubierto el espejismo en que vivíamos.
Conduzco de manera mecánica, con la mirada fija en el siguiente cruce y bajo el efecto del lorazepam que me acabo de tomar, cuando reparo en esas manidas frases sobre la necesidad de aprovechar el presente. Obviedades repetidas en calendarios, tarjetas, libros de autoayuda o refraneros populares que hasta ahora había tenido la suerte o la desgracia de ignorar. Creo recordar que incluso había un carpe diem pintado con espray en la fachada junto a mi casa. Subido en la moto el aire neutraliza las lágrimas antes de que lleguen a rodar por la mejilla. Aprovecho el primer semáforo para sonarme la nariz y ponerme las gafas de sol. Ojalá no me reconozca nadie. Parezco un despojo, aunque haya hecho todo lo posible por arreglarme. La presencia ayuda a tener entereza. Pantalón chino y camisa azul celeste, como a ti te habría gustado.
Aparco a escasos metros de la puerta principal, donde llegan enseguida mi padre y mi hermana. Los agarro fuerte de la mano y subimos las escaleras con mayor esfuerzo del que cabría esperar en circunstancias normales. El agotamiento nos delata en cada gesto. Frente a la sala hay dos hombres que esperan sentados, en silencio. Cuando nos ven, cruzan entre ellos una mirada y se levantan, pero por prudencia, incomodidad o timidez, vacilan antes de decirnos nada. No tengo ni idea de quiénes son y tampoco hago nada para saberlo porque mi curiosidad innata se ha esfumado. Dejo que mi padre hable con ellos pues todavía no he sintonizado el lado más sociable de mi carácter, el que sé que voy a necesitar para hacer frente a las horas que tenemos por delante. Entretanto, un empleado abre diligentemente la puerta de la sala y me entrega varios mensajes de condolencia que han ido llegando. No puedo evitar que brote la emoción, aunque logro contenerme. Me siento un momento en una silla y miro a mi alrededor, como si tuviera que entender dónde me encuentro. Mi hermana me pregunta si estoy mareado y me limito a negar sin abrir la boca. A pesar de mi hermetismo y de mi manifiesta desgana, el mismo empleado de antes nos explica que tenemos a nuestra disposición una máquina de café y una bandeja con desayuno. Cruasanes, botellas de agua y periódicos procuran inútilmente acomodar el dolor, pero sé que cuando acabe el día, estará todo intacto.
Me quedo a solas con mi hermana, que vuelve a llorar. Abrazados entramos en la habitación donde te veo por primera vez en el ataúd, rodeada de coronas de flores. En medio de los sollozos de Laura, recuerdo que tenemos que ponerte los pendientes. Mañana te los sacaremos antes de la incineración. Hay pequeñas cosas a las que ya nos hemos enfrentado, como decidir que en señal de recuerdo nos quedaremos un pendiente cada uno. Parece una menudencia, pero no lo es. Tus rutinas martillean en mi cerebro y no lo puedo evitar, tampoco quiero. Desde ayer, cuando supimos que ibas a morir, vivo en una absoluta sensación de irrealidad, un mareo constante en el que me sobrevienen incontrolables oleadas de tristeza que me paralizan y que se alternan con el alivio de constatar que tu sufrimiento ha terminado. Diría que has soportado una eternidad y, al final, han sido solo nueve semanas. De esas que a menudo transcurren volando y escapando a nuestro control y que, sin embargo, este verano se han hecho eternas. Descubrir lo lento que puede pasar el tiempo también ha sido un castigo.
Nuestro breve momento de intimidad acaba con las voces que se escuchan tras la puerta. Empiezan a llegar tus amigos, mis amigos, nuestros parientes, tus compañeros de trabajo, de universidad, antiguos colegas del colegio… Me conmueve comprobar que hayan venido a abrazarnos personas que llevo años sin ver o que viven a seiscientos kilómetros de distancia y, a pesar de la sonrisa helada en mis labios y de que miro a muchos de ellos sin escuchar lo que dicen, admito que hay afectos, besos, caricias y palabras que no reparan nada, que no solucionan nada, pero que de tan sentidos resultan balsámicos. Me gustaría aceptar con naturalidad la belleza que supone todo este cariño, incluso cuando me siento harto de frases hechas. Me reconfortan las conversaciones con gente que apenas conozco, pese a que algunos caen en la habitual tentación de quedarse solo con lo bueno que tenías y que, para qué mentir, yo no siempre alcanzaba a ver. Quizás no supe asomarme lo suficiente o quizás no supiste mostrármelo, no lo sé, pero aquí y ahora es una sensación que me deshace por dentro.
A mediodía, en el único momento de descanso que tenemos, bajamos al bar a comer cualquier cosa, más por hacer tiempo que por hambre, y Laura me pregunta si querré decir algo mañana en el funeral. Esta mujer es mi hermana y creo conocerla bien, debería, pero me sigue desarmando cada dos por tres. Me cuesta mucho pensar, mirar a los ojos de los que me miran y esperan un discurso perfecto, así que le digo que no me veo capaz. No tengo ganas. No tengo fuerzas. Y, lo más increíble viniendo de mí, no tengo palabras. Detesto el exhibicionismo y la pornografía sentimental, prefiero limitarme a ejecutar las instrucciones que nos diste sobre cómo querías ir vestida y qué canciones debían sonar.
Por la tarde salgo un rato a tomar el aire con papá. Le digo que te habría gustado saber que han venido a despedirse autoridades con quienes trabajaste y con quienes discutiste encarnizadamente para hacer valer tu insobornable rigor jurídico. En eso no había quien te ganara.
—No te equivoques —responde con su habitual laconismo—. Lo que de verdad explica cómo era tu madre son esos dos hombres que estaban esperando esta mañana cuando hemos llegado. Son empleados del servicio de cocina a quienes ayudó a regularizar su situación laboral hace más de veinte años. Dicen que se acuerdan mucho de ella y que siguen estando muy agradecidos por lo que hizo.
A las nueve de la noche nos cuesta tenernos en pie, pero el día no sabe cuándo terminar. El vestíbulo de grandes cristaleras nos regala la imagen de un cielo rojo y plomizo. La cabeza me estalla, ya no sé qué decir. Llevo toda la vida huyendo de los ritos y este me supera. Nunca estamos preparados para que el mundo se pare y exija un nuevo comienzo. Mientras asumo, ensimismado, que la vida no regala contemplaciones a nadie, resuenan las voces de varias personas, alrededor de una docena, que se resisten a marcharse alargando conversaciones que me atrevo a considerar incluso frívolas. Supongo que han decidido quedarse hasta el final soslayando lo inevitable y atenuando lo que no tiene remedio: que nos quedemos solos frente al dolor.
Barcelona, a 27 de septiembre de 2019
1
Cada maleta hace un ruido distinto al ser arrastrada por el suelo. El contenido varía y las ruedas no son siempre iguales. Tampoco los pavimentos; el de la estación de Atocha es muy liso y facilita que los pasajeros que van con prisa aceleren el paso hasta subir al vagón. Parece una tontería, pero es algo que no pasa inadvertido después de viajar tantas veces de Barcelona a Madrid. Durante el último año he hecho el trayecto cada fin de semana para ir y volver del trabajo. Acomodado en mi asiento y absorto en mis silencios, a menudo me da tiempo a reparar en otros detalles sin importancia: los viajeros que prefieren tener el reposabrazos subido, los que aceptan auriculares para ver la película, los que dan los buenos días y los que no, los que se equivocan de asiento o incluso de tren, los que roncan... Un detective diría que cualquier detalle puede aportar pistas y, de hecho, hay días en los que me he aventurado a especular sobre los delitos y faltas de mis compañeros de vagón, aunque al carecer de certezas y testimonios, ocultos tendrán que seguir. ¿Habrá otros pasajeros distraídos en imaginar la vida de los demás? Tratándose de la mía, poco y pocos acertarían. Ni siquiera quienes me rodean y llevan años intentando comprender mis acciones parecen haber alcanzado conclusiones alentadoras.
El viaje de hoy, lunes 29 de julio, va a ser el penúltimo. Me espanta la idea de encauzar la vida hacia una cadena de montaje en la que todo está irremediablemente organizado y decidido, de la primera hasta la última estación, así que he dicho adiós por un tiempo a mi trabajo. He echado el freno para tomar otro camino, abrir una nueva etapa y entrar en ella con paso firme. Me seduce encontrarme con nuevas expectativas, me enriquece tener proyectos a los que entregarme sin condiciones y me permito ilusionarme con destinos a los que viajar y donde sienta un auténtico espíritu de conquista.
Mientras el tren se pone en marcha, me coloco los tapones en los oídos y comienzo a hojear los suplementos de cultura de los periódicos. Durante las dos horas y media que dura el viaje leo algunos artículos, echo una cabezada y pierdo el tiempo mirando tonterías en el teléfono.
Al llegar a Barcelona, en la misma estación de Sants, tomo el metro hasta Verdaguer y luego bajo tranquilamente por el paseo de Sant Joan hasta mi casa. Cuando abro el buzón, encuentro varios folletos de propaganda, casi todos de comida china, japonesa o india a domicilio, así como varias tarjetas de cerrajeros que trabajan las veinticuatro horas. Lo tiro todo a la basura.
Vivo en un pasaje privado, en los bajos de un antiguo edificio de finales del siglo xix. Es un loft de dos plantas, poco luminoso pero muy acogedor. Me gustan mis rutinas de los lunes: abro las ventanas para que se airee el piso, riego las plantas, deshago la maleta y llevo la ropa a la lavandería. Tengo lavadora, sin embargo, no la uso, como casi todo lo que hay en casa. Los aparatos parecen elementos de un decorado. Para mi tranquilidad mental deben estar así, en su sitio y sin hacer ruido. No sé lo que se siente cuando se estropea un electrodoméstico. Nunca he utilizado el horno ni la vitrocerámica; quizás si me pusiera a pulsar teclas, la cocina acabaría exigiendo responsabilidades. Me he sentado pocas veces en el sofá y no enciendo el televisor; cualquier contenido informativo me sobrexcita y entorpece la paz y la tranquilidad que busco entre estas cuatro paredes. En la nevera hay vino, cervezas y alguna manzana. En el patio interior, decorado con cuatro grandes macetas habitadas por cactus y plátanos, una mesa y sillas de caña. Y en cuanto al baño, apenas me ducho porque lo hago en el gimnasio. Así que mejor reconocerlo: tengo un trastorno obsesivo compulsivo en grado leve que, salvo en etapas muy críticas, me permite llevar la vida que a mí me gusta.
Después de revisar que todo sigue en orden tras una ausencia de cuatro días, paso a buscar a Gerard por su casa y nos vamos a la playa. Para ser lunes hay bastante gente, turistas animosos sobre todo, pero sin aglomeraciones. Buscamos un sitio cerca del agua donde escuchar el ruido del mar y quedarnos dormidos después de darnos un baño. La siesta es larga y la mejor señal de que estoy relajado es que no me he molestado en mirar el móvil ni una sola vez. Cuando lo hago, tengo cinco llamadas perdidas de Laura y me ha dejado mensaje: «Llámame. Estamos en el Hospital de Barcelona, en urgencias. Mamá se ahoga, le cuesta respirar».
Laura es mi única hermana. Es tres años menor que yo, está casada y tiene dos hijos: Guille, de cuatro años, y Miguel, de diez meses, que se llama igual que mi cuñado. Desde hace mucho tiempo nuestra relación familiar se articula en un núcleo formado por mi padre, mi madre y mi hermana, y a una notable distancia física (vivo en la otra punta de la ciudad) y emocional (hablamos por teléfono muy de vez en cuando y compartimos muy poco de lo cotidiano) estoy yo, haciendo mi vida y mis planes con amigos y parejas a los que, en general, han tratado poco. Hasta ahora he procurado, y conseguido, que haya sido así.
Cruzo la puerta de urgencias y localizo enseguida la habitación donde están los tres. Es un lugar que transmite una frialdad horrible. Prefiero mil veces adornos que simulan artificio antes que toda esta desnudez. Me encuentro a mi madre tumbada en una cama, flanqueada por mi padre, mi hermana y una bombona que le proporciona el oxígeno a través de una máscara.
La estampa me parece terrorífica, pero consigo ponerle humor.
—Mamá, ¿no crees que es un poco tarde para empezar a bucear?
—Óscar, no te rías, que estoy muy jodida —replica con severidad.
Lleva razón. Tiene sesenta y seis años y ha gozado siempre de buena salud, hasta que en febrero le diagnosticaron un cáncer de mama que llevan meses tratándole con quimioterapia. Sufrir ahora un nuevo contratiempo no entraba en los planes de nadie.
—Es una mala racha —insisto en restar tensión—. Estás baja de defensas y cualquier pequeño percance parece grande.
—Me molesta que me veáis así, tan fea.
Laura interviene rápidamente, escandalizada porque en semejantes circunstancias esté aludiendo al aspecto físico.
—Eso es lo de menos, mamá. Lo único importante es que nos tienes a todos juntos, siempre contigo.
—No malgastes la energía preocupándote por tonterías —añade mi padre, que no le suelta la mano.
Mi madre gira la cabeza y me mira sin ningún convencimiento, como si estuviera pidiendo que yo me pronunciara. Asiento sin acertar a hablar.
—Y tú, ¿no piensas decir nada más? —pregunta, mientras las lágrimas acuden a mis ojos, dejándome todavía más mudo y desencajado.
2
Gerard y yo hemos dormido en el piso que comparte con dos compañeros más. Es algo incómodo, pero hemos aplazado varias veces la decisión de vivir juntos. Supongo que es una manera de seguir manteniendo nuestro espacio. Tras convivir con mis anteriores novios, me he habituado a llegar a casa y que todo esté, para bien o para mal, como yo lo había dejado: la bombilla fundida, las camisas en la tintorería y la nevera sin yogures. Lo más mundano puede convertirse en algo tragicómico. Resulta imposible darme crema en esa parte de la espalda a la que no llego y me resigno a que aparezcan pelos en lugares que no alcanzo a ver. Sin embargo, lo peor es que no logro acostumbrarme a ese lado de la cama que ahora permanece frío y que prefiero no tocar. Digan lo que digan, vivir solo es escucharse a uno mismo durante horas que se prolongan sin tregua. Aunque no voy a entrar en victimismos porque fui yo quien se metió en este lío; y, además, a todo procuro sacarle partido. Estar solo también elimina la búsqueda de consensos, de modo que puedo obrar como un rey absoluto. Lo que ocurre es que nadie que haya conocido la felicidad en pareja quiere aprender a vivir sin ella. Parece que me basto y que me sobro, pero a diario descubro que no es así. En honor a la verdad, el amor correspondido es un upgrade tan bestia que, después de una muerte o de un divorcio, condena inevitablemente al reparto de migajas, la mendicidad hormonal y la nostalgia en forma de grillete. Considerando todo esto, me gustaría que Gerard y yo viviéramos juntos. Será, espero, dentro de unos meses, cuando comience el año sabático que nos llevará a Chile como primer destino. De momento, todavía es complicado porque paso media semana en Madrid por trabajo.
Al despertar hemos retozado un rato en la cama, esquivando el encuentro con sus compañeros de piso y desayunando más tarde de lo habitual. En la esquina de su casa hay un bar regentado, como casi todos, por una mujer china a la que siempre le pedimos lo mismo: tortilla de queso con pan con tomate y un zumo de naranja. Después de varios cafés y tras alargar la lectura del periódico, inmersos en esa placentera indolencia que permite hacer pasar las horas sin apresurarse por nada, hemos emprendido caminos diferentes y yo me he acercado a una librería céntrica en busca de una guía de Albania para marchar de viaje a mediados de agosto, tal y como tenemos planeado. Lo único que quiero es que mi madre se recupere, pero también necesito refugios, alivios para mi mente, y nada mejor que proyectar un viaje a un país tan poco frecuentado por turistas. Cuando finalmente he dado con un ejemplar de mucho texto y pocas imágenes, he mirado el móvil y de nuevo me ha invadido el desánimo. Mi hermana ha llamado tres veces, tres llamadas perdidas que no he escuchado porque estaba soñando con una playa del Adriático. Me he puesto en contacto con ella mientras pagaba en caja.
—¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo?
—Ven enseguida, van a bajar a mamá a la UCI. Me ha dicho una de las enfermeras que es grave.
—Tranquila…, no te alarmes antes de tiempo, a veces hacen estas cosas por precaución. —He intentado creerme lo que yo acababa de decir.
—Ven corriendo, la doctora dice… —Su discurso atropellado, disperso y acelerado se cortaba por la falta de cobertura dentro de la tienda—. Hay que hacerle una prueba… hay que decidir qué hacemos… si no la supera, tendrán que sedarla ya… Óscar, por favor, ¡ven!
—Dame diez minutos y estoy allí.
Me ha invadido el pánico. Al salir a la calle estaba tan agitado que para orientarme he tenido que detenerme y mirar alrededor durante unos segundos. He doblado la esquina con prisas, caminando tan absorto que casi choco con un repartidor que circulaba en bicicleta a toda velocidad. Confuso y sin resuello he logrado finalmente meterme en un taxi.
Pregunto en recepción, busco el ascensor y subo hasta la planta 2. Tuerzo a la izquierda y me encuentro una puerta cerrada de cristal translúcido donde pone «unidad de cuidados intensivos». Es el umbral que hay que traspasar para ver a los enfermos. Llamo al timbre y nada más entrar en el área restringida percibo el fuerte olor a desinfectante con el que, estoy seguro, nunca llegaría a familiarizarme. Camino hacia el box 1, en el que se encuentra mi madre, sin perder detalle de lo que hay a mi alrededor. Las paredes son de un verde que me apaga, en el centro de la sala hay dos grandes muebles con cajones y un par de mesas con ordenadores. La luz es blanca y fría, y reina un silencio amenazador que solo rompen los pitidos que de vez en cuando se escuchan en las distintas habitaciones.
Al abrir la puerta no puedo disimular la mezcla de horror y angustia que me produce verla así, tan indefensa. ¿Dónde he estado metido estas últimas décadas? Sí, décadas, ya tengo edad suficiente para saber que la realidad menos grata se impone a veces sin piedad. Está incorporada en la cama, sin la peluca que ha llevado hasta ahora por los efectos de la quimioterapia y con un suero conectado al brazo. La máscara de oxígeno, más aparatosa que la de ayer, le impide hablar. Mi hermana, sentada a su lado, le agarra la mano, y cuando entro, sonríe.
—Mamá, mira quién ha venido: el presentador de la tele.
Bromeamos un poco con la situación, aunque el lugar no me inspira nada bueno. Lo mismo ha pensado ella esta mañana, según me cuenta Laura, cuando le ha dicho a la jefa de las enfermeras:
—O sea, que me bajan porque me voy a morir.
—Inma —le ha respondido entonces con firmeza—, aquí vienen pacientes que están en una situación frágil, crítica. Le aseguro que, si la gente viniera a morirse, yo no trabajaría aquí.
Saludo por primera vez a la doctora Guevara y no dejo de reparar en los rasgos físicos que la hacen tan singular. Es una mujer menuda, ágil, garbosa. Su aspecto la sitúa en esa amplia horquilla entre los cuarenta y los sesenta en la que tanto cabe la vejez prematura como la madurez sin castigo. El pelo negro, liso y sin una sola cana; la frente amplia, la nariz nubia y la boca pequeña y redonda. Con semblante grave, nos ha hecho pasar a mi padre, a mi hermana y a mí a una sala de reuniones.
—La situación es muy seria —dice—. Hay que tomar una muestra del pulmón para saber si lo que tiene es una neumonía u otra cosa. En caso de no soportar la prueba habría que sedarla indefinidamente, así que deberíais decidir enseguida si vais a informarle o no de los riesgos de la prueba. Ella es una persona inteligente y no os va a servir hablar a medias. Contadle la verdad o no le digáis nada.
Nunca antes habíamos acordado nada en relación a mi madre que no fuera un regalo de cumpleaños. ¿Cómo íbamos a estar preparados para razonar y decidir sobre algo así? Bajo el yugo de la premura, un breve intercambio de palabras ha bastado para convenir que no le diríamos nada. Mejor no alterarla más y fiarlo todo a que toleraría la prueba. Tras esperar en la sala unos interminables cuarenta y cinco minutos la doctora ha aparecido nuevamente para explicarnos que había ido bien. Después del susto hemos respirado aliviados, manteniendo la esperanza en que esto sea solo un traspié para constatar que, a veces, las cosas no salen como uno había previsto. He cerrado los ojos y he visto a mi madre libre de esta pesadilla, aliviada por haber superado el bache y animándome a pensar en mis playas de arena limpia.
3
Quizás la salud sea lo más obvio, pero no hay nada que no pueda deteriorarse. También la pareja, la familia, la economía, el medioambiente y, por supuesto, algo tan prosaico como el trabajo son susceptibles de desintegrarse en la nada después de creerlos intocables. Aferrado como estaba a lo aparentemente estable y socialmente aplaudido, ahora intuyo que a lo mejor la felicidad resida en lo contrario, puesto que lo que de verdad está obligado a perdurar no merece tanta pompa ni solemnidad. Empecé a sospecharlo hace cinco años, cuando uno de mis pilares básicos se desplomó. A pesar de que no me inmunizó para futuros baños de dolorosa e inesperada realidad, sí me permitió empezar a reformular la escala de prioridades. Y eso, al igual que la película, sucedió una noche.
Llevaba casi dos años viviendo solo en Madrid, tras haber aceptado presentar un nuevo magacín de actualidad. Albert, entonces mi marido, continuaba en Barcelona y, aunque hablábamos varias veces al día por teléfono, nos veíamos solamente cada tres semanas. En su momento, y a pesar de que nuestra relación iba a salir perjudicada por la distancia, demostró la generosidad de animarme a aprovechar una oportunidad única. Era, decía él, la manera de culminar una etapa profesional construida con esfuerzo y con golpes de suerte, cierto, pero sin atajos de ningún tipo. Lo que tenía me lo había ganado, aunque para mantenerme en la cresta de la ola iba a hacer falta bastante más que eso. En Madrid viví un momento profesionalmente dulce, pero no exento de los avatares que conlleva asumir responsabilidades en la televisión, sometida siempre a los caprichos y al cainismo de quienes trabajan en ella. Me lancé a la piscina, convencido de que desde ninguna trinchera, ni siquiera la de las esencias de la profesión, se puede hacer periodismo, de que la discrepancia enriquece y de que hay buenos profesionales en todas partes. Y lo pude comprobar hasta que una noche una buena amiga me escribió para advertirme que me iban a llamar para comunicarme que me apartaban del programa. Todo ocurrió muy rápido. Al día siguiente me reunieron en un despacho, y en una conversación que duró escasos dos o tres minutos me dijeron que otra persona ocuparía mi puesto. Me eliminaban de un día para otro, sin esperar a que terminara la temporada y sin mediar una explicación.
Así fue como en una semana pasé de presentar uno de los programas de mayor audiencia del país a hacer las maletas y volverme a Barcelona. El problema no fue la pérdida de estatus, dinero o proyección, ni siquiera que se tratara de una injusticia que merecía ser rebatida más que debatida. Tampoco que tuviera que tragarme la frustración o permitirme desahogos ridículos que casi destrozan un par de dedos de mi mano izquierda. No, nada de eso fue un problema grave. Lo más duro fue tener que avanzar a trompicones por el sendero de la ingenuidad, habiendo confiado como Blanche DuBois en la bondad de los extraños.
Pero los volantazos vitales, aunque bruscos y sobrevenidos, pueden también albergar algo bueno. Así quise ver mi relevo en la cadena y mi regreso a Barcelona tras dos años en Madrid. Una oportunidad para cambiar de trabajo y, sobre todo, para fortalecer mi relación con Albert, después de meses de escasa convivencia que inevitablemente nos habían alejado. La transición no fue fácil tras un largo periodo de rutinas distintas, habiéndonos acostumbrado a vivir solos y a compartir aficiones con otras personas. Sin embargo, una vez más, logramos reinventarnos y construir una nueva vida juntos. Contra pronóstico, comenzamos una etapa de mayor estabilidad y solidez, a pesar de la manga ancha que nos dimos para seguir viviendo en una especie de libre albedrío que respetara al otro y mantuviera la lealtad y el horizonte de un proyecto común. No sé si acertamos en plantearlo así, pero funcionó. Deseábamos vernos, encontrarnos, compartir la independencia que de repente ansiábamos romper por unas horas. Hablábamos y hablábamos, y los planes de futuro nos animaron a embarcarnos en el propósito de comprar y restaurar un pequeño establo en ruinas en un pueblo del Ampurdán para convertirlo en una particular arcadia; algo que ya habíamos experimentado años atrás con la casa que tuvimos en medio de un campo de olivos en el sur de Cataluña y en la que puedo decir con rotundidad que fui feliz como en ningún otro lugar del mundo. Cada obstáculo superado en una relación fortalece el vínculo, que por aquel entonces era ya de diez años. Diez años de contadas discusiones, de mucho cariño y complicidad, de observar a los demás desde un mismo lugar, de una misma manera de entender la vida y de una generosidad y una lealtad aparentemente inquebrantables. Siento un gran respeto por Albert. Jugó fuerte entregándose sin condiciones, ayudándome a pisar con firmeza sin renegar de mis momentos bajos. Me creía convencido de quererle sin final... Todavía hoy me viene a la cabeza lo que sentenciaba uno de mis mejores amigos, Eduardo. Solía decir que éramos una pareja ejemplar porque aunábamos compromiso y libertad, vigorizando un nexo que hacía imposible entendernos al uno sin el otro.
Audrey Hepburn es Joanna y Albert Finney es Mark. Son dos en la carretera y se encuentran inmersos en inolvidables escenas. Con la complicidad y el descaro que la caracterizan, ella le dice que nunca le fallará. A lo que él responde: «Yo a ti sí». No parece importarle a su compañera de viaje, pues su contrarréplica contiene rotundidad: «No me importa lo que hagas con tal de estar contigo».
Ninguna otra película ha sabido contar mejor las fases por las que pasa un matrimonio a lo largo de los años. La he visto muchísimas veces y recuerdo haber pensado que Albert y yo seríamos distintos, porque nuestro proyecto vital, basado en la libertad, la honestidad, el respeto y el diálogo fluido, nos vacunaría contra las trampas y el desgaste de la rutina y del amor romántico. Ahora me doy cuenta de que albergar esa idea implicaba precisamente haber caído en la trampa. No es que crea en el determinismo marital o en que todas las parejas sean, a partir de cierto tiempo, una farsa, pero sí lamento la arrogancia que demostré asumiendo, por mi parte, la solidez de una relación que resultó más vulnerable de lo que nunca hubiera podido admitir. Creer que se tiene todo no asegura nada, más bien al contrario, pues es entonces cuando los esfuerzos se relajan. Una y otra vez busco en mi memoria el instante exacto en el que perdí las fuerzas y, con ellas, el norte. Sé que no existe como tal, que cada circunstancia es consecuencia de otra anterior, que cada confusión tiene también su antecedente y que cada miedo nace de una incertidumbre previa, pero nada desearía más que identificar el momento álgido de nuestra relación para entender por qué a partir de ahí comenzó el descenso.
Con la vida reconstruida en Barcelona llegaron, sin sospecharlo lo más mínimo, los que iban a ser nuestros tres últimos años juntos. Paradójicamente, fue entonces cuando más gozamos de esa estabilidad que da conocerse, haciendo de lo cotidiano lo más extraordinario, sin renunciar a nuestro lado más golfo y canalla, y volviendo a reírnos de todo sin ver venir el tsunami. Recuperamos hábitos que habían quedado suspendidos durante mi etapa en Madrid y disfrutamos de los mejores viajes que hubiéramos hecho jamás. Lugares exóticos, carreteras perdidas, nieblas en el horizonte, belleza en cada rincón. Filipinas, Noruega, México, Grecia, Alaska y… Omán. Al regresar de ese último destino, todo saltó por los aires. Durante nuestra estancia allí, mi amigo Eduardo tomó de nosotros una fotografía en la que aparecemos desprevenidos, una especie de robado. Se nos ve sentados en una terraza de la playa, en Sur, en uno de esos chiringuitos sin pretensiones, frecuentado por lugareños y vacío de turistas, en el que el dulce perfume de la shisha se mezcla con la brisa de un mar en calma. Tengo muy presente lo bien que me sentí allí, relajado, sin preocupaciones, con la mirada traviesa de Albert clavada en mí y sonriendo tras una de mis ruidosas carcajadas, que Eduardo logró inmortalizar con mucha habilidad. Cuando imprimí la foto y la guardé en el álbum, la titulé «La felicidad en Omán».





























